Claude Levi-Strauss: La Familia (Polémica sobre el origen y la universalidad de la familia, 1956)
La Familia (1956)
Claude Levi-Strauss.
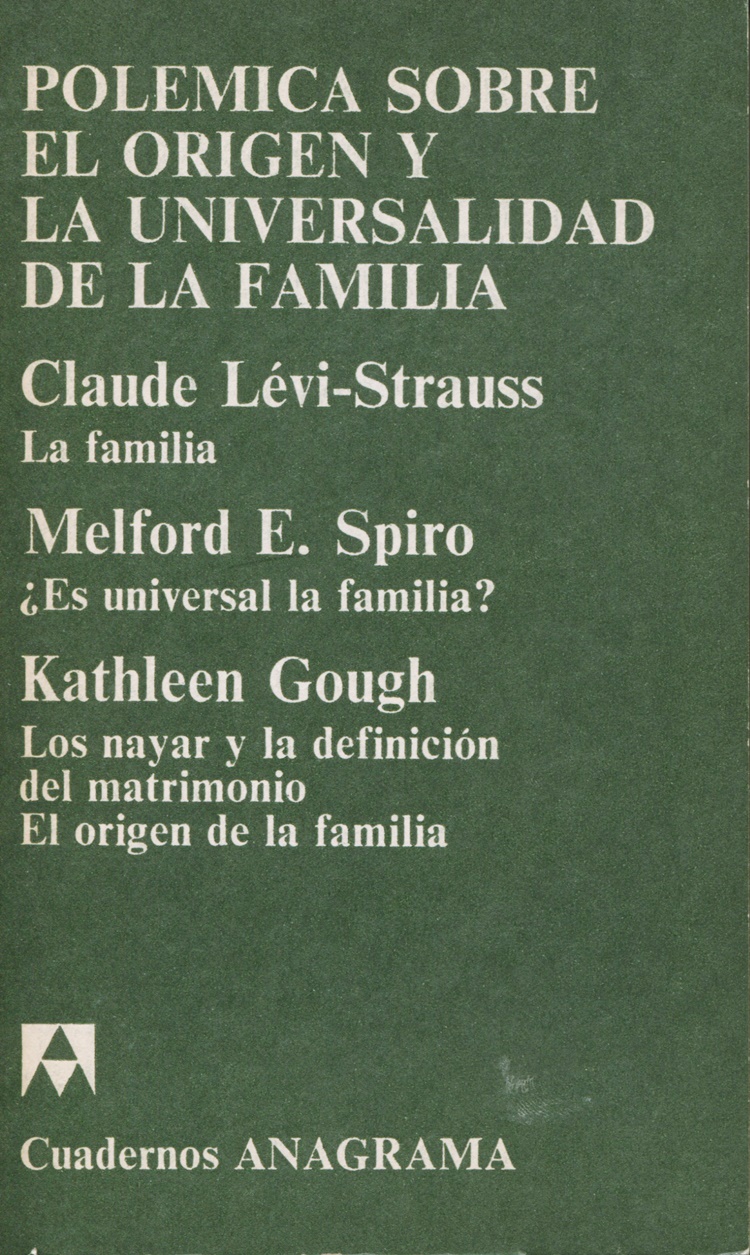 |
| Claude Levi-Strauss: La Familia (1956) |
Tomado de Lévi-Staruss, C.; Spiro, M.E. & Gough, K. (1956). Polémica sobre el Origen y la Universalidad de la Familia. Barcelona: Anagrama.
La palabra familia es de uso tan común, y se refiere a un tipo de realidad tan ligado a la experiencia cotidiana, que podría pensarse que este trabajo se enfrenta con una situación simple. Sin embargo, sucede que los antropólogos pertenecen a una extraña especie: les gusta convertir lo «familiar» en misterioso y complicado. De hecho, el estudio comparativo de la familia entre los diferentes pueblos ha suscitado algunas de las polémicas más ásperas de toda la historia del pensamiento antropológico y probablemente su cambio de orientación más espectacular.
Durante la segunda mitad del siglo XIX y a principios del siglo xx, los antropólogos trabajaban bajo la influencia del evolucionismo biológico. Su idea era ordenar los datos de forma que coincidieran las instituciones de los pueblos más simples con una de las primeras etapas de la evolución de la humanidad, mientras que nuestras instituciones corresponderían a las etapas más avanzadas de la evolución. Así, por ejemplo, la familia basada sobre el matrimonio monógamo —que se consideraba en nuestra sociedad la institución más loable y apreciada— no podía encontrarse en las sociedades salvajes, que para el caso eran equiparadas con las sociedades típicas de los albores de la humanidad. Se asistió, por consiguiente, a una distorsión y a una interpretación errónea de los hechos; más aún, se inventaron caprichosamente etapas «primigenias» de la evolución, tales como «matrimonio de grupo» y «promiscuidad», para explicar el período en que el hombre era tan bárbaro como para desconocer las finezas de la vida social que son propias del hombre civilizado. Cualquier costumbre distinta de las nuestras, se seleccionaba cuidadosamente como vestigio de un tipo más antiguo de organización social.
Esta forma de tratar el problema perdió vigencia cuando la acumulación de datos hizo evidente el hecho siguiente: el tipo de familia característico de la civilización moderna, es decir, el basado en el matrimonio monógamo, en el establecimiento independiente de la pareja de recién casados, en la relación afectuosa entre padres e hijos, etc., si bien no siempre es fácil de reconocer tras la complicada red de extrañas costumbres e instituciones de los pueblos primitivos, es cuando menos patente en las sociedades que parecen haber permanecido —o vuelto— en el nivel cultural más simple. Tribus como los andamaneses de las islas del Océano Indico, los fueguinos de la extremidad meridional de América del Sur, los nambicuara del centro del Brasil y los bosquimanos de África del Sudoeste —por citar sólo unos ejemplos— que viven en pequeñas bandas seminómadas, que carecen o poseen una organización política muy simple y que tienen un nivel tecnológico muy bajo —pues algunos de estos grupos desconocen el tejido, la alfarería y la construcción de chozas— no tienen otra estructura social que la familia, la mayor parte de las veces basada en la monogamia. El investigador de campo identifica fácilmente las parejas casadas, asociadas estrechamente por lazos sentimentales y de cooperación económica, así como por la crianza de los hijos(as) nacidos de estas uniones.
Esta supremacía de la familia en las dos extremidades de la escala de la evolución de las sociedades humanas se puede interpretar de dos formas. Algunos autores alegan que los pueblos más simples pueden considerarse algo así como el vestigio de una «edad de oro» anterior al sometimiento de la humanidad a las penalidades y perversiones de la civilización.
Se supone que el hombre conoció, en aquel primer estadio, las delicias de la familia monógama, pero luego renunció a ellas y que no fueron descubiertas de nuevo hasta el advenimiento del cristianismo. No obstante, la tendencia general entre los antropólogos —si exceptuamos a la escuela vienesa— es que la vida familiar está presente en prácticamente todas las sociedades humanas, incluso en aquellas cuyas costumbres sexuales y educativas difieren en gran medida de las nuestras. De este modo, tras haber sostenido durante cincuenta años que la familia, tal y como la conocemos en las sociedades modernas, era la consecuencia reciente de una evolución lenta y prolongada, los antropólogos actuales se inclinan hacia la convicción contraria, es decir, hacia la idea de que la familia, constituida por una unión más o menos duradera y socialmente aprobada de un hombre, una mujer y los hijos(as) de ambos, es un fenómeno universal que se halla presente en todos y cada uno de los tipos de sociedad.
Sin embargo, estas posiciones extremas pecan ambas de simplismo. Es bien sabido que son muy raros los casos en los que pueda alegarse la inexistencia de lazos familiares. Un caso notable es el de los nayar, un numeroso grupo humano que vive en la costa de Malabar, en la India. En el pasado, la actividad guerrera impedía a los nayar fundar una familia. El matrimonio era poco más que una ceremonia simbó1ica, pues no creaba lazos permanentes entre un hombre y una mujer. De hecho, las mujeres casadas estaban autorizadas a tener tantos amantes como quisieran. Los hijos(as) pertenecían exclusivamente a la línea materna y la autoridad sobre la familia y sobre la tierra no era ejercida por el efímero marido, sino por los hermanos de la esposa. Por otra parte, la tierra era cultivada por una casta inferior, sometida a los nayar, con lo que los hermanos de una mujer gozaban de la misma libertad para dedicarse a las actividades guerreras que el marido temporal o los amantes de su hermana.
Ahora bien, el caso de los nayar ha sido, con frecuencia, interpretado erróneamente. En primer lugar, no puede considerarse un vestigio de un tipo primitivo de organización social que haya estado muy difundido en el pasado. Por el contrario, los nayar presentan un tipo extremo y complicado de estructura social y, desde este punto de vista, no prueban demasiado.
Por otra parte, no hay duda de que los nayar representan una forma extrema de una tendencia que en las sociedades humanas es mucho más frecuente de lo que comúnmente se reconoce.
Gran número de sociedades, si bien no han ido tan lejos como los nayar en negar el reconocimiento de unidad social a la familia, han limitado este reconocimiento al admitir simultáneamente pautas de tipo diverso. Por ejemplo, los masai y los chagga, dos tribus africanas, reconocían a la familia como unidad social, pero, por las mismas razones que los nayar, esto no se aplicaba para los hombres que estaban en el primer grado de edad adulta —que se dedicaban a las actividades guerreras— y a los que no se les permitía casarse ni fundar una familia. Dichos individuos acostumbraban a vivir en organizaciones regimentadas. Durante este período podían tener relaciones promiscuas con las mujeres pertenecientes al mismo grado de edad que el suyo. De esta forma, en estos pueblos la familia coexistía con un tipo no familiar y promiscuo de relaciones entre los sexos.
Por distintas razones existía el mismo tipo de pauta dual entre los boraro y otras tribus del Brasil, los muria y otras tribus de la India y Assam, etc. Todos los ejemplos conocidos podrían ordenarse de tal forma que los nayar aparecieran como el caso más coherente, sistemático y llevado a sus extremos lógicos, de una situación que puede presentarse de nuevo, al menos de forma embrionaria, en la sociedad moderna.
Una demostración elocuente la hallamos en la Alemania nazi, donde empezaba a aparecer una ruptura similar en la unidad familiar. Por una parte, los hombres se dedicaban a las actividades políticas y guerreras de las que, debido al elevado prestigio de dichas posiciones, derivaban innumerables libertades. Por otra parte, a las mujeres les estaban destinadas las «3 K» funcionales: Küche, Kirche, Kinder (cocina, iglesia y niños). Es fácil imaginar que, si esta orientación hubiera perdurado varios cientos de años, esta clara división de funciones entre hombres y mujeres, unida a la correspondiente diferenciación de status, bien hubiera podido dar lugar a un tipo de organización social en la que la unidad familiar gozara de tan limitada consideración como entre los nayar.
Durante los últimos años, los antropólogos han realizado grandes esfuerzos para mostrar que, incluso entre los pueblos que practican el préstamo de esposas, ya sea periódicamente con motivo de ceremonias religiosas, ya sea estatutariamente (como sucede cuando se permite a los hombres entrar en un tipo de amistad institucional que implica el préstamo de es· posas entre los miembros), estas costumbres no deben interpretarse como supervivencia del «matrimonio de grupo» por cuanto coexisten con la familia y, además, implican su reconocimiento. Es evidente que para poder prestar la propia esposa es preciso antes poseer una. No obstante, si consideramos el caso de algunas tribus australianas como los wunambal de la región noroeste, podremos darnos cuenta de que un hombre que se mostrara reacio a prestar su esposa a otros maridos potenciales durante las ceremonias religiosas, sería considerado «muy egoísta», ya que trataría de monopolizar un privilegio que el grupo social considera que debe compartir con todas las personas que tienen derecho a dicho privilegio.
Si, además, tenemos en cuenta que dicha actitud con respecto al del acceso a las mujeres va acompañada con el dogma oficial de que los hombres no desempeñan papel alguno en la procreación fisiológica (lo que aportaba dos buenas razones para negar la existencia de lazo alguno entre el marido y los hijos(as) de la esposa), la familia se convierte en un grupo económico basado en la división sexual del trabajo: el marido aporta los productos de la caza y la esposa los de la recolección. Los antropólogos que pretenden que esta unidad económica basada en el principio de «dar y tomar» es una prueba de la existencia de la familia incluso entre los grupos más salvajes, no están ciertamente en una base más firme que aquellos antropólogos que afirman que dicho tipo de familia no tiene en común más que el término utilizado para referirse al otro tipo de familia tal y como puede observarse en otros lugares.
El mismo tipo de perspectiva relativista es aconsejable para la familia polígama.
Recordemos que la palabra poligamia se refiere tanto a la poliginia, es decir, al sistema en el que a un hombre se le autoriza tener varias esposas, como a la poliandria, o sistema complementario en el que varios maridos comparten una esposa.
Ahora bien, en muchos casos sucede que las familias polígamas no son más que una combinación de varias familias monógamas en las que una misma persona desempeña el papel de varios cónyuges. Por ejemplo, entre algunas tribus bantúes cada esposa vive con sus hijos(as) en una choza separada; la única diferencia con una familia monógama es el hecho de que el mismo hombre desempeña el papel de marido para todas sus esposas. Sin embargo, hay otros ejemplos con una situación menos clara. Entre los tupikawahih del centro del Brasil, un jefe puede casarse con varias hermanas o con una madre y sus hijas (de un matrimonio anterior). En este último caso, los hijos(as) son criados conjuntamente por las mujeres, que no parecen preocuparse demasiado por el hecho de si los hijos que están criando son suyos o no. Además, el jefe presta de buen grado sus esposas a sus hermanos menores, a los funcionarios de la corte y a los visitantes. Nos hallamos, pues, no sólo ante una combinación de poliginia y poliandria, sino que la confusión aumenta todavía más por el hecho de que las co-esposas pueden estar relacionadas por estrechos lazos consanguíneos previos al matrimonio con el mismo hombre. En un caso presenciado por el autor, una madre y su hija, casadas con el mismo hombre, estaban al cuidado de unos hijos(as) que eran, al mismo tiempo, hijastros(as) con respecto a una de las mujeres y, según el caso, nietos(as) o hermanastros(as) de la otra.
La poliandria propiamente dicha puede, en ocasiones, tomar formas extrañas, como sucede entre los todas, donde varios hombres —por lo común hermanos— comparten una esposa. El padre legítimo de los hijos es aquél que ha realizado una ceremonia especial —y lo sigue siendo hasta que otro marido no se atribuye el derecho de paternidad mediante el mismo procedimiento. En Tibet y Nepal la poliandria parece explicarse por ciertos factores ocupacionales del mismo tipo que hemos encontrado entre los nayar: los hombres viven una existencia semi-nómada, como guías y portadores, y en consecuencia la poliandria hace factible que por lo menos uno de los maridos esté siempre al cuidado del hogar.
Si bien es cierto que la identidad legal, económica y sentimental de la familia puede mantenerse incluso bajo la poliginia o la poliandria, no es seguro que pueda decirse lo mismo cuando la poliandria coexiste con la poliginia. Como hemos visto, éste era, hasta cierto punto, el caso de los tupi-kawahib, por cuanto los matrimonios políginos existían — cuando menos como privilegio de los jefes— en combinación con un elaborado sistema de prestación de esposas a los hermanos más jóvenes, a los ayudantes y a los visitantes de otras tribus. En este caso se podría alegar que el lazo entre una mujer y su marido legal difiere más en grado que en cualidad de una gama de otros lazos que podrían ser ordenados en orden decreciente de fuerza: desde los amantes legítimos y semipermanentes hasta los amantes ocasionales. No obstante, incluso en este caso el status de los hijos(as) venía definido por el matrimonio legal y no por los otros tipos de uniones.
Si consideramos la evolución de los toda durante el siglo XIX nos acercamos al llamado «matrimonio de grupo». Los toda poseían originalmente un sistema poliandro, hecho posible gracias a la costumbre del infanticidio femenino. Cuando la administración británica prohibió esta última práctica, restaurando así la tasa natural de nacimientos, los toda continuaron practicando la poliandria; sin embargo, ahora, en lugar de varios hermanos compartiendo la misma esposa, les fue posible conseguir varias esposas. Como en el caso de los nayar, los tipos de organización que más lejanos parecen de la familia conyugal no se dan en las sociedades más salvajes y arcaicas, sino en formas de desarrollo social relativamente recientes y extremadamente elaboradas.
En consecuencia, es evidente por qué el problema de la familia no debe ser tratado de forma dogmática. De hecho, es una de las cuestiones más escurridizas dentro del estudio de la organización social. Poco sabemos del tipo de organización social que prevaleció en las primeras etapas de la humanidad, ya que los restos humanos que poseemos del paleolítico superior, es decir, de hace unos 50.000 años, consisten fundamentalmente en fragmentos de esqueletos y utensilios de piedra que no proporcionan más que una información muy insuficiente sobre las leyes y costumbres sociales. Por otra parte, cuando consideramos la amplia diversidad de sociedades humanas que han sido observadas, digamos, desde Herodoto hasta nuestros días, lo único que podemos decir es lo siguiente: la familia conyugal y monógama es muy frecuente. Dondequiera que parece ser invalidada por diferentes tipos de organizaciones, esto sucede, por lo común, en sociedades muy especializadas y complejas y no, como acostumbraba a creerse, en los tipos más simples y primitivos de sociedad.
Además, los pocos casos de familia no conyugal (incluso en su forma polígama) establecen sin la menor sombra de duda que la alta frecuencia del tipo conyugal de agrupación social no deriva de una necesidad universal. Es posible concebir la existencia de una sociedad perfectamente estable y duradera sin la familia conyugal. La complejidad del problema reside en el hecho de que, si bien no existe ley natural alguna que exija la universalidad de la familia, hay que explicar el hecho de que se encuentre en casi todas partes.
Tratar de resolver este problema implica, en primer lugar, definir lo que entendemos por «familia». Dicho intento no puede consistir en integrar las numerosas observaciones prácticas realizadas en distintas sociedades, ni tampoco en limitarnos a la situación que existe entre nosotros. Lo pertinente es construir un modelo ideal de lo que pensamos cuando usamos la palabra familia. Se vería, entonces, que dicha palabra sirve para designar un grupo social que posee, por lo menos, las tres características siguientes: 1) Tiene su origen en el matrimonio. 2) Está formado por el marido, la esposa y los hijos(as) nacidos del matrimonio, aunque es concebible que otros parientes encuentren su lugar cerca del grupo nuclear. 3) Los miembros de la familia están unidos por a) lazos legales, b) derechos y obligaciones económicas, religiosas y de otro tipo ye) una red precisa de derechos y prohibiciones sexuales, más una cantidad variable y diversificada de sentimientos psicológicos tales como amor, afecto, respeto, temor, etc. Seguidamente procederemos a un examen detallado de estos diversos aspectos a la luz de los datos existentes.
El matrimonio y la familia
Como ya hemos indicado el matrimonio puede ser monógamo o polígamo. Es conveniente insistir inmediatamente en el hecho de que el primer matrimonio es mucho más frecuente que el segundo, incluso mucho más de lo que un precipitado inventario de sociedades humanas llevaría a creer. Un buen número de las llamadas sociedades polígamas son auténticamente tales, pero muchas otras establecen una marcada diferencia entre la «primera», y estrictamente la única y auténtica esposa, dotada con todos los derechos que concede el status conyugal, y las otras que en ocasiones son poco más que concubinas. Por otra parte, en todas las sociedades polígamas el privilegio de poseer varias esposas es disfrutado solamente por una pequeña minoría. Esto es fácilmente comprensible si se tiene en cuenta que en cualquier grupo social tomado al azar el número de hombres y mujeres es aproximado el mismo, con un equilibrio normal de 110 sobre 100 en favor de uno u otro sexo. Para hacer posible la poligamia deben cumplirse ciertas condiciones. Puede suceder que los niños de un determinado sexo sean eliminados voluntariamente (costumbre más bien rara, pero de la que se conocen casos como el infanticidio femenino entre los toda, al que ya nos referimos) o que, por determinadas circunstancias, las expectativas de vida para ambos sexos sean distintas, como sucede entre los esquimales y algunas tribus australianas en donde muchos hombres acostumbraban a morir jóvenes porque el tipo de ocupaciones —pesca de ballenas en un caso, guerra en el otro— eran especialmente peligrosas. Si no es éste el caso, la única explicación es un sistema social fuertemente jerarquizado, en donde una determinada clase —ancianos, sacerdotes, hechiceros, hombres ricos, etc. — es lo suficientemente poderosa como para monopolizar impunemente más mujeres de la parte alícuota, a expensas de la gente más joven o más pobre. De hecho, sabemos de sociedades —la mayoría de ellas en África— donde un hombre tiene que ser rico para conseguir muchas esposas (ya que es preciso pagar el llamado precio de la novia o compensación matrimonial), pero donde, al mismo tiempo, aumentar el número de esposas significa incrementar la riqueza, por cuanto el trabajo femenino posee un valor económico determinado. Sin embargo, es evidente que la práctica sistemática de la poligamia viene limitada automáticamente por el cambio de estructura que con toda probabilidad provocará en la sociedad.
En consecuencia, no es necesario devanarse los sesos para explicar el predominio del matrimonio monógamo en las sociedades humanas. Que la monogamia no está inscrita en la naturaleza del hombre lo demuestra claramente el hecho de que la poligamia existe en muy diversos lugares y formas y en muchos tipos de sociedades; por otra parte, la preponderancia de la monogamia es consecuencia del hecho de que, normalmente, es decir, salvo que se produzcan voluntaria o involuntariamente condiciones especiales, por cada hombre no existe más que una mujer disponible. En las sociedades modernas, razones de tipo moral, religioso y económico han oficializado el matrimonio monógamo (regla que en la práctica es transgredida por medios tan diferentes como la libertad prematrimonial, la prostitución y el adulterio). Pero en sociedades con un nivel cultural mucho más bajo, donde no existe prejuicio alguno contra la poligamia e incluso donde la poligamia puede en realidad estar autorizada o ser preferida a otras formas, se consigue el mismo resultado en la ausencia de diferencias sociales o económicas, de tal forma que ningún hombre posee ni los medios ni el poder para obtener más de una esposa y donde, en consecuencia, todo el mundo está obligado a convertir la necesidad en virtud.
Cierto que en las sociedades humanas pueden observarse tipos de matrimonios muy distintos: monógamos y polígamos, y en este último caso, políginos y poliandros, o ambos; por otra parte, el matrimonio puede ser por intercambio, compra, libre elección o imposición familiar, etc. No obstante, el hecho sorprendente es que en todas partes se distingue entre el matrimonio, es decir, un lazo legal entre un hombre y una mujer sancionado por el grupo y el tipo de unión permanente o temporal resultante, ya de la violencia o únicamente del consentimiento. Esta intervención del grupo puede ser fuerte o débil, pero lo que importa es que todas las sociedades poseen algún sistema que les permite distinguir entre las uniones libres y las uniones legítimas. Esta distinción opera a niveles diferentes.
En primer lugar, casi todas las sociedades conceden una apreciación elevada al status matrimonial. Dondequiera existen grados de edad, ya en su forma institucionalizada o en agrupaciones no cristalizadas, existe algún tipo de conexión entre el grupo más joven de adolescentes y el celibato, los ya menos jóvenes y los adultos sin hijos(as), y la edad adulta con la plenitud de derechos (esta última acostumbra a correr parejas con el nacimiento del primer hijo(a)). Esta triple distinción no sólo fue reconocida por muchas tribus primitivas, sino también por el mundo campesino de la Europa occidental, aunque sólo fuera para fiestas y ceremonias hasta principios del siglo xx.
Todavía es más notable el auténtico sentimiento de repulsión que muchas sociedades muestran con respecto al celibato. En términos generales puede decirse que, entre las llamadas tribus primitivas, no existen solteros por la simple razón de que no podrían sobrevivir. Uno de los momentos más conmovedores de mi trabajo de campo entre los bororo fue el encontrarme con un hombre de unos 30 años, sucio, mal alimentado, triste y solitario. Cuando pregunté si el hombre se hallaba gravemente enfermo, la respuesta de los nativos me resultó un shock: el hombre no tenía nada de particular, salvo el hecho de ser soltero. Ciertamente, en una sociedad en la que se comparte sistemáticamente el trabajo entre hombre y mujer, y en la que únicamente el status matrimonial permite al hombre gozar de los frutos del trabajo de la mujer, incluyendo entre ellos el arte de despiojar, el de pintar el cuerpo y el de arrancar las plumas, así como la comida vegetal y la comida cocida (por cuanto la mujer boraro cultiva la tierra y hace las vasijas), un soltero es en realidad sólo medio ser humano.
Esto se aplica no solamente a los solteros sino también hasta cierto punto a las parejas sin hijos(as). Cierto que pueden subsistir, pero en muchas sociedades un hombre o una mujer sin hijos nunca llegan a gozar del pleno status dentro del grupo. Por otra parte, lo mismo sucede más allá del grupo, es decir, cuando se trata de la no menos importante sociedad formada por los parientes fallecidos, donde el reconocimiento como antepasado a través del culto sólo lo pueden efectuar los propios descendientes. Recíprocamente, un huérfano se halla en la misma desgraciada posición que un soltero. De hecho, ambos términos son utilizados en ocasiones como los insultos más terribles que pueden hallarse en la lengua nativa. Solteros y huérfanos pueden incluso llegar a ser considerados en la misma categoría que engloba a lisiados y brujos, como si sus condiciones fueran el resultado de algún tipo de maldición sobrenatural.
El interés que muestra el grupo por el matrimonio de sus miembros puede expresarse de forma directa, como sucede en nuestra sociedad, donde los futuros esposos, si tienen la edad legal para casarse, deben procurarse, en primer lugar, una licencia y, posteriormente, los servicios de un representante reconocido del grupo para su unión. Esta relación directa entre los individuos, por una parte, y el grupo como un todo, por otra, si bien reconocida esporádicamente en otras sociedades, no puede decirse que sea frecuente. En cambio, uno de los rasgos casi universales del matrimonio es que no se origina en los individuos, sino en los grupos interesados (familias, linajes, clanes, etc.), y que, además, une a los grupos antes y por encima de los individuos. Dos razones explican este hecho. Por una parte, la gran importancia del matrimonio hace que los padres, incluso en las sociedades más simples, empiezan pronto a preocuparse por obtener cónyuges apropiados para su progenie, lo cual puede llevar a prometer sus hijos (as) desde la infancia. Pero aquí nos hallamos, ante todo, frente a una extraña paradoja que más tarde consideraremos de nuevo, y es que, si bien el matrimonio origina la familia, es la familia, o más bien las familias, las que generan matrimonios como el dispositivo legal más importante que poseen para establecer alianzas entre ellas. Los nativos de Nueva Guinea expresan esta realidad al afirmar que el verdadero propósito del matrimonio es tanto conseguir una esposa como procurarse cuñados. El hecho de que el matrimonio tiene lugar más entre grupos que entre individuos explica de inmediato numerosas costumbres que a primera vista pueden parecer extrañas. Por ejemplo, de esta forma comprendemos por qué en algunas partes de África, donde la filiación (descent) sigue la línea paterna, el matrimonio no es totalmente válido en tanto la esposa no ha dado luz a un varón, cumpliendo así la función de mantener el linaje del marido. Los llamados levirato y soro rato debieran explicarse a la luz del mismo principio: si el matrimonio es la unión de dos grupos a los que pertenecen los cónyuges, no puede haber contradicción en el reemplazamiento de uno de los consortes por sus hermanos o sus hermanas. Cuando muere el marido, el levirato estipula que sus hermanos solteros gocen de un derecho preferente sobre su viuda (o, como en ocasiones suele expresarse, comparten el deber de su hermano muerto de sostener a su esposa y a sus hijos), mientras que el sororato permite a un hombre, en una sociedad polígama, el matrimonio preferente con las hermanas de su esposa o, si la sociedad es monógama, conseguir una hermana para reemplazar a la esposa si ésta no tiene hijos(as), o ha de divorciarse de ella por su mala conducta o fallece. Cualquiera que sea la forma en la que la colectividad expresa su interés por el matrimonio de sus miembros, ya sea a través de la autoridad investida en los poderosos grupos consanguíneos o, más directamente, a través de la intervención del estado, sigue siendo cierto que el matrimonio no es, ni puede ser, un asunto privado.
Formas de familia
Es preciso recurrir a casos tan extremos como el nayar ya descrito para hallar sociedades en las que no existe siquiera una unión temporal de facto del marido, la esposa y los hijos(as). Pero no debiéramos olvidar que si bien en nuestra sociedad dicho grupo constituye la familia y goza de reconocimiento legal, no sucede lo mismo en un gran número de sociedades humanas. Es cierto que existe un instinto maternal que compele a la madre a cuidar de sus hijos(as) y que hace que encuentre en el ejercicio de dichas actividades una profunda satisfacción; también existen impulsos psicológicos que explican por qué un hombre puede sentir afecto por los hijos(as) de una mujer con la que vive y cuyo crecimiento presencia paso a paso, aun en el caso de no creer (como sucede en las tribus de las que se dice desconocen la paternidad fisiológica) que haya tomado parte alguna en la procreación.
Algunas sociedades tratan de reforzar estos sentimientos convergentes; por ejemplo, algunos autores han tratado de explicar la couvade —costumbre de acuerdo con la cual un hombre comparte las penalidades (naturales o socialmente impuestas) de la mujer parturienta— como un intento por construir una unidad soldada a partir de unos materiales no demasiado homogéneos.
Sin embargo, la mayor parte de sociedades no muestran gran interés por un tipo de agrupación que, para algunas sociedades (como la nuestra), es muy importante. En este caso lo importante no son los agregados temporales de los representantes individuales del grupo, sino los grupos mismos. Por ejemplo, muchas sociedades están interesadas en establecer claramente las relaciones entre la progenie y el grupo del padre, por una parte, y entre la progenie y el grupo de la madre, por otra; sin embargo, esto lo hacen diferenciando firmemente los dos tipos de relaciones. Sucede a veces que, por una línea, se heredan los derechos territoriales y, por la otra, los privilegios y obligaciones religiosos o el status por un lado y las técnicas mágicas por el otro. Pueden hallarse gran número de ejemplos en África, Australia, América, etc., que ilustran este hecho. Para limitarme a uno de ellos, es notable el minucioso cuidado con que los indios hopi (Arizona) delimitaban tipos distintos de derechos legales y religiosos a las líneas paterna y materna, al tiempo que la frecuencia del divorcio convertía a la familia en algo tan inestable que muchos maridos no convivían con sus hijos(as) en la misma casa, dado que las casas eran propiedad de las mujeres y, desde el punto de vista legal, los hijos seguían la línea materna. Esta fragilidad de la familia conyugal, tan común entre los llamados pueblos primitivos, no impide que dichos pueblos concedan cierto valor a la fidelidad conyugal y al afecto de los padres por los hijos(as). Sin embargo, estas normas morales que deben diferenciarse cuidadosamente de las normas legales que en muchos casos no reconocen formalmente más que la relación de los hijos(as) con la línea paterna o la línea materna o cuando reconocen formalmente ambas lo hacen para tipos completamente diferentes de derechos y/o obligaciones. Un caso extremo, sin duda, es el de los emerillon de la Guayana Francesa (en la actualidad no más de cincuenta individuos) entre los que, si hemos de creer recientes informantes, el matrimonio es tan inestable que en el curso de una vida todo individuo tiene ocasión de casarse con todas las personas del sexo opuesto. Tan acuciante es el problema que la tribu parece haber ideado un sistema de denominación especial para los hijos(as), con el fin de mostrar a cuál de, por lo menos ocho matrimonios, pertenecen. Cierto que con toda probabilidad nos hallamos ante un acontecimiento reciente que puede explicarse por la exigüidad de la tribu, por una parte, y por las condiciones de inestabilidad en las que han vivido los emerillon en el último siglo, por otra. No obstante, dicho caso no deja de mostrar que en la ocurrencia de ciertas condiciones la familia conyugal es difícilmente reconocible.
La inestabilidad explica los ejemplos arriba citados, pero en otros casos deben hacerse consideraciones de orden totalmente opuesto. En la mayor parte de la India contemporánea y en muchas partes de Europa (en ocasiones hasta el siglo XIX) la unidad social básica estaba constituida por un tipo de familia que no podemos denominar conyugal, sino que debemos describir cómo doméstica: la propiedad de la tierra y de la vivienda, así como la autoridad paterna y el liderazgo económico, correspondían al ascendiente vivo de mayor edad o a la comunidad de hermanos originada del mismo ascendiente. En la bratsvo rusa, la zadruga sudeslávica y la maisnie francesa la familia estaba de hecho formada por el hermano mayor, o los hermanos supervivientes, sus esposas, los hijos casados, y sus esposas, las hijas solteras y así sucesivamente hasta los bisnietos(as). Dichos vastos grupos, que en ocasiones englobaban varias docenas de personas que vivían y trabajaban bajo la misma autoridad, han sido designadas con el nombre de familias articuladas o extendidas. Ambos términos son útiles pero inducen a confusión por implicar que dichas vastas unidades se componen de pequeñas familias conyugales. Como ya hemos visto, es cierto que la familia conyugal limitada a la madre y a los hijos(as) es prácticamente universal puesto que está basada en la dependencia fisiológica y psicológica que, al menos por un cierto período de tiempo, existe entre una y otros. Por otra parte, la familia conyugal formada por el marido, la esposa y los hijos(as) se presenta casi con la misma frecuencia por razones psicológicas y económicas que debieran añadirse a las mencionadas anteriormente. Sin embargo, el proceso histórico que ha llevado a nuestra sociedad al reconocimiento de la familia conyugal es ciertamente muy complejo y sólo en parte puede explicarse por el progresivo conocimiento de una situación natural. Pero caben pocas dudas de que el resultado procede, en gran parte, de la reducción a un grupo mínimo cuya vigencia legal, en el pasado de nuestras instituciones, residió durante siglos en grupos mucho más vastos. En última instancia, expresiones del tipo «familia extendida» o «familia articulada» son inapropiadas, ya que en realidad es la familia conyugal la que merece el nombre de familia restringida.
Hemos visto que cuando a la familia se le concede un reducido valor funcional tienden a desaparecer incluso por debajo del nivel del tipo conyugal. Por el contrario, sí recibe gran valor funcional existe muy por encima del nivel conyugal. La supuesta universalidad de la familia conyugal corresponde, de hecho, más a un equilibrio inestable entre los extremos que a una necesidad permanente y duradera proveniente de las exigencias profundas de la naturaleza humana.
Para completar el cuadro hemos de considerar finalmente aquellos casos en los que la familia conyugal difiere de la nuestra, no tanto con referencia a una diferencia de valor funcional, sino más bien porque su valor funcional es concebido de una forma cualitativamente diferente de nuestras propias concepciones.
Como veremos más adelante, hay muchos pueblos entre los que el tipo de cónyuge con el que uno debe casarse es mucho más importante que el tipo de unión que formarán juntos. Estos pueblos están dispuestos a aceptar uniones que, a nosotros, no sólo nos parecerían increíbles, sino en contradicción directa con los fines y propósitos de fundar una familia. Por ejemplo, los chukchee de Siberia no mostraban la menor repulsión por el matrimonio de una chica de veinte años con un bebé-marido de dos o tres años. En este caso, la joven mujer, madre gracias a un amante autorizado, cuidaría conjuntamente a su propio bebé y a su bebé-marido. Por su parte, los indios mohave de Norteamérica tenían la costumbre opuesta: un hombre se casaba con una niña, a la que cuidaba hasta que fuera lo suficiente mayor como para cumplir con sus deberes conyugales. Se suponía que dichos matrimonios eran en extremo duraderos dado que los sentimientos naturales que existen entre marido y esposa vendrían reforzados por el recuerdo del cuidado maternal o paternal concedido por uno de los cónyuges sobre el otro. De ningún modo deben concebirse estos ejemplos como casos excepcionales que debieran explicarse con referencia a extraordinarias anormalidades mentales. Todo lo contrario. De hecho, podríamos traer a colación ejemplos de otras partes del mundo: América del Sur, Nueva Guinea (tanto en las tierras altas como en el trópico), etc.
De hecho, los ejemplos que hemos escogido respetan todavía, por lo menos hasta cierto punto, la dualidad de sexos que nos parece uno de los requisitos para el matrimonio y el establecimiento de una familia. Pero en algunos lugares de África ciertas mujeres de rango elevado estaban autorizadas a casarse con otras mujeres que, mediante el uso de amantes varones no reconocidos les darían hijos(as); la mujer noble se convertía en el «padre» de los hijos(as) de su «esposa» y transmitía a éstos, de acuerdo con el derecho paterno vigente, su propio nombre, su status y su riqueza. Finalmente, existen algunos casos, ciertamente menos llamativos, en los que la familia conyugal era considerada necesaria para la procreación de los hijos pero no para su crianza, por cuanto cada familia trataba de quedarse con los hijos(as) de otra familia (a ser posible de status superior) para criarlos, al tiempo que sus propios hijos pertenecían (en ocasiones antes del nacimiento) a otra familia.
Esto sucedía en algunas partes de Polinesia, mientras que el «fosterage», es decir, la costumbre de que un hijo varón era criado por el hermano de su madre, era práctica común en la costa noroeste de Norteamérica, así como en la sociedad feudal europea.
Los lazos familiares.
En el transcurso de varios cientos de años nos hemos acostumbrado a la moralidad cristiana que considera el matrimonio y el establecimiento de una familia como la única manera de prevenir que la gratificación sexual sea pecaminosa. Si bien esta asociación existe en algún que otro lugar, no es ni mucho menos frecuente. Entre la mayor parte de los pueblos, el matrimonio tiene poco que ver con la satisfacción del impulso sexual, dado que el ordenamiento social proporciona numerosas oportunidades para ello; dichas oportunidades no son sólo externas al matrimonio, sino que incluso en ocasiones en contradicción a él. Por ejemplo, entre los muria de Bastar (India Central), la llegada de la pubertad significa que chicos y chicas son enviados a vivir en chozas comunales donde disfrutan de plena libertad sexual; tras vivir unos años en dichas condiciones, los jóvenes muria se casan de acuerdo con la regla de no unirse con ninguno de sus amantes de adolescencia. Sucede, pues, que en un poblado más bien pequeño, cada hombre está casado con una esposa que ha conocido en sus años mozos como la amante de su vecino (o vecinos) actual.
Por otra parte, si como hemos visto es cierto que las consideraciones sexuales no son de importancia fundamental para el matrimonio, las necesidades económicas se hallan presentes en lugar primordial en todas las sociedades. Ya hemos mostrado que lo que convierte el matrimonio en una necesidad fundamental en las sociedades tribales es la división sexual del trabajo.
Como las formas familiares, la división del trabajo es consecuencia más de consideraciones sociales y culturales que de consideraciones naturales. Cierto que en cada grupo humano las mujeres son las que paren y cuidan a los hijos y los hombres se especializan en la caza y en las actividades guerreras. Pero, incluso en este campo, hay casos ambiguos: no cabe duda de que los hombres no pueden dar a luz, pero en muchas sociedades —como hemos visto con la covada— están obligados a simularlo. Y, es bien cierto, que hay una gran diferencia entre el padre nambicuara que cuida a su bebé cuando éste se ensucia y el noble europeo de no hace mucho tiempo a quien sus hijos le eran presentados formalmente de vez en cuando, estando confinados el tiempo restante en las habitaciones de las mujeres hasta llegar a la edad en que podían cabalgar y practicar la esgrima. Por el contrario, las jóvenes concubinas del jefe nambicuara desdeñan las actividades domésticas y prefieren compartir la aventura de las expediciones de sus maridos.
No es impensable que una costumbre similar (que prevaleció en otras tribus sudamericanas) en la que una clase especial de mujeres medio furcias, medio ayudantes, no se casaban, pero acompañaban a los hombres en la senda de la guerra, estuviera en el origen de la famosa leyenda de las amazonas.
Cuando consideramos actividades menos básicas que la crianza de los hijos(as) y la guerra, se hace aún más difícil diferenciar reglas que gobiernan la división sexual del trabajo.
Las mujeres bororo trabajan la tierra, mientras que entre los zuñi éste es un trabajo de hombres; según la tribu, la construcción de las chozas, la fabricación de cacharros y la confección de vestimentas puede ser la labor de uno u otro sexo. En consecuencia, hemos de ser en extremo cuidadosos y distinguir entre el hecho de la división sexual del trabajo, que es prácticamente universal, y la manera según la cual las diferentes tareas son atribuidas a uno u otro sexo, donde debiéramos descubrir la misma importancia decisiva de los factores culturales, podríamos decir la misma artificialidad que reina en la organización misma de la familia.
Aquí nos enfrentamos de nuevo con la misma cuestión: si las razones naturales que pudieran explicar la división sexual del trabajo no parecen desempeñar un papel decisivo (al menos tan pronto dejamos la base sólida de la especialización biológica de las mujeres en la producción de los hijos), ¿cómo explicar, entonces, su existencia? El mismo hecho de que varíe incesantemente de sociedad en sociedad muestra que, en lo referente a la familia, es el mero hecho de su existencia lo que es misteriosamente necesario, mientras que la forma bajo la que aparece no es en manera alguna importante, por lo menos desde el punto de vista de cualquier necesidad natural. Sin embargo, tras haber considerado los diversos aspectos del problema, tenemos ahora la posibilidad de percibir, mucho mejor que al principio de este trabajo, algunos de los rasgos comunes que pueden acercarnos a una respuesta. Dado que la familia se nos aparece como una realidad social positiva, tal vez la única realidad social positiva, nos sentimos inclinados a definirla exclusivamente por sus características positivas. No obstante, es preciso señalar que cuando hemos tratado de mostrar lo que era la familia, al mismo tiempo estábamos indicando lo que no era; este aspecto negativo puede ser tan importante como los otros. Si volvemos a la división del trabajo que antes considerábamos, y en la que se afirma que uno de los sexos debe realizar ciertas tareas, esto significa también que al otro sexo le están prohibidas. A la luz de esto, la división sexual de trabajo no es más que un dispositivo para instituir un estado recíproco de dependencia entre los sexos.
Lo mismo podría decirse del aspecto sexual de la vida familiar. Aunque no sea cierto, como hemos mostrado, que pueda explicarse la familia en términos sexuales —dado que para muchas tribus la vida sexual y la familia no están de ningún modo tan estrechamente relacionadas como nuestras normas morales pretenden hacerlo creer— existe un aspecto negativo que es mucho más importante: la estructura de la familia, siempre y en todas partes, hace que cierto tipo de relaciones sexuales no sean posibles o que por lo menos sean equivocadas. Es cierto que las limitaciones pueden variar enormemente de un lugar a otro según el tipo de cultura considerado. En la antigua Rusia existía una costumbre denominada snokatchestvo según la cual un padre gozaba del privilegio de tener acceso sexual a la joven esposa de su hijo; una costumbre simétrica ha sido mencionada en alguna parte del sudeste asiático, pero allí las personas envueltas son el hijo de la hermana y la esposa del hermano de su madre. En nuestra propia cultura no objetamos que un hombre se case con la hermana de la esposa, costumbre que hasta mediados del siglo XIX la ley inglesa consideraba incestuosa. Lo único cierto es que cada sociedad conocida, del presente o del pasado, proclama que si la relación marido-esposa —a la que, como hemos visto, se pueden agregar eventualmente otras— implica derechos sexuales, existen otras relaciones igualmente derivadas de la estructura familiar, que son inconcebibles, pecaminosas o legalmente punibles como uniones sexuales. La prohibición universal del incesto especifica, como regla general, que las personas consideradas como padres e hijos(as), o hermano y hermana, incluso nominalmente, no pueden tener relaciones sexuales y mucho menos pueden casarse uno con otro. Existen algunas instancias, como los antiguos egipcios, el Perú precolombino y algunos reinos de África, del sudeste asiático y de Polinesia, en las que el incesto era definido de una forma menos estricta que en otras partes. Aun en estos casos la regla existía, pues el incesto se limitaba a un grupo minoritario, la clase dirigente (con excepción de Egipto, donde al parecer la costumbre estaba más extendida); por otra parte, no todos los parientes cercanos podían convertirse en cónyuges. Por ejemplo, en ocasiones era sólo la hermanastra, pero no la hermana, o la hermana mayor pero no la menor.
Nos falta espacio para demostrar que en este caso, como en los anteriores, no hay fundamento natural para dicha costumbre. Los especialistas en genética han mostrado que si bien los matrimonios consanguíneos pueden provocar efectos nocivos en una sociedad que los ha evitado de forma coherente en el pasado, el peligro sería mucho menor si la prohibición nunca hubiera existido, por cuanto esto hubiera dado amplia oportunidad a que los caracteres hereditarios dañinos aparecieran y fueran eliminados por selección. De hecho, éste es el procedimiento utilizado por los ganaderos para perfeccionar la calidad de sus reses. Por tanto, el peligro de los matrimonios entre consanguíneos no es tanto la razón como la consecuencia de la prohibición del incesto. Además, el hecho de que muchos pueblos primitivos no compartan nuestras creencias de que los matrimonios consanguíneos son biológicamente dañinos, y por el contrario exhiben teorías diametralmente opuestas, hace que debamos buscar la razón en otra parte, de una forma más en consonancia con las opiniones mantenidas por el conjunto de la humanidad.
La verdadera explicación debiera buscarse en una dirección completamente distinta; lo que hemos dicho con respecto a la división sexual del trabajo puede ayudarnos a captarla.
Esta ha sido explicada como un instrumento para establecer una dependencia mutua entre los sexos en base a motivos sociales y económicos, estableciendo así con toda claridad que el matrimonio es mejor que el celibato.
Ahora bien, exactamente de la misma forma que al principio de la división sexual del trabajo establece una dependencia mutua entre los sexos, obligándoles a perpetuarse y a fundar una familia, la prohibición del incesto establece una mutua dependencia entre familias, obligándolas, con el fin de perpetuarse a sí mismas, a la creación de nuevas familias.
Es gracias a una extraña omisión que se pasa por alto la semejanza entre los dos procesos, debido al uso de términos tan distintos como división, por una parte, y prohibición, por la otra. Pero fácilmente hubiéramos podido insistir únicamente en el aspecto negativo de la división del trabajo llamándole prohibición de tareas; e, inversamente, enfatizando el aspecto positivo de la prohibición del incesto denominándolo principio de división de derechos matrimoniales entre familias. Ya que la prohibición del incesto lo único que afirma es que las familias (cualquiera que sea la definición) pueden casarse entre sí, pero no dentro de sí mismas.
Podemos comprender ahora por qué es tan erróneo tratar de explicar en base a los motivos puramente naturales de procreación, instinto materno y sentimientos psicológicos entre hombre y mujer y padres e hijos(as). Ninguno de éstos sería suficiente para crear una familia, y por una razón bastante simple: para el conjunto de la humanidad el requisito absoluto para la creación de una familia es la existencia previa de otras dos familias, una que proporciona un hombre, la otra una mujer; con el matrimonio iniciarán una tercera familia y así sucesivamente. En otras palabras: lo que verdaderamente diferencia el mundo humano del mundo animal es que en la humanidad una familia no podría existir si no existiera la sociedad, es decir, una pluralidad de familias dispuestas a reconocer que existen otros lazos además de los consanguíneos y que el proceso natural de descendencia sólo puede llevarse a cabo a través del proceso social de afinidad.
Cómo ha llegado a reconocerse esta interdependencia entre familias es otro problema que no estamos en disposición de resolver, porque no existe razón para creer que el hombre, desde que emergió de su estado animal, no ha disfrutado de una forma de organización social que, con respecto a los principios fundamentales, no podía diferir esencialmente de la muestra. Lo cierto es que nunca se insistirá lo suficiente en el hecho de que si la organización social tuvo un principio, éste sólo pudo haber consistido en la prohibición del incesto; esto se explica por el hecho de que, como hemos mostrado, la prohibición del incesto no es más que una suerte de remodelamiento de las condiciones biológicas del apareamiento y de la procreación (que no conocen reglas, como puede verse observando la vida animal) que las compele a perpetuarse únicamente en un marco artificial de tabúes y obligaciones. Es allí, y sólo allí, que hallamos un pasaje de la naturaleza a la cultura, de la vida animal a la vida humana, y que podemos comprender la verdadera esencia de su articulación.
Como Tylor demostró hace casi un siglo, la explicación última es probablemente que la humanidad comprendió desde muy al principio que, con el fin de liberarse de la lucha salvaje por la existencia, se enfrentaba con la simple elección entre «casarse fuera del grupo o ser matado fuera del grupo». La alternativa era entre familias biológicas viviendo en yuxtaposición y tratando de seguir siendo unidades cerradas y autosuficientes, atenazadas por sus temores, odios e ignorancias, y el establecimiento sistemático, por medio de la prohibición del incesto, de lazos matrimoniales entre dichas familias, logrando así construir, mediante los lazos artificiales de la afinidad, una verdadera sociedad humana a pesar de, y en contradicción con, la influencia aislante de la consanguinidad. En consecuencia, podemos comprender mejor cómo sucedió que, si bien no sabemos todavía lo que es la familia, conocemos bien los prerrequisitos y las reglas prácticas que definen sus condiciones de perpetuación.
Los llamados pueblos primitivos poseen, para dicho fin, reglas muy inteligentes a la vez que en extremo simples, pero debido al formidable incremento del tamaño y fluidez de la sociedad moderna dichas reglas son en ocasiones difíciles de comprender para nosotros.
Con el fin de asegurar que las familias no se cerrarán y no se constituirán progresivamente en unidades autosuficientes, nuestra sociedad se contenta con prohibir el matrimonio entre parientes próximos. El número de contactos sociales que cualquier individuo es verosímil que mantenga fuera de su familia restringida, es lo suficientemente grande como para proporcionar una probabilidad alta de que, por término medio, a los cientos de familia que constituyen en cualquier momento dado una sociedad moderna no les será permitido «congelarse», si uno puede usar dicha palabra. Por otra parte, la máxima libertad en la elección del cónyuge (sometida a la única condición de que la elección debe realizarse fuera de la familia restringida) asegura que estas familias se mantendrán en flujo continuo y que tendrá lugar un proceso satisfactorio de «mezcla» constante a través del matrimonio, contribuyendo así a la aparición de una fábrica social homogénea y bien combinada.
Las condiciones son del todo diferentes en las llamadas sociedades primitivas, donde la cifra de población global es pequeña, si bien puede variar de unas pocas docenas de personas a varios miles. Además, la fluidez social es baja y no es probable que las relaciones que una persona pueda establecer durante su vida sean muchas, estando limitadas a la aldea, el terreno de caza, etc., si bien muchas tribus organizan diversos actos, tales como fiestas, ceremonias tribales, etc., con el fin de proporcionar ocasiones para establecer contactos más amplios. Pero incluso en tales casos las oportunidades se limitan al grupo tribal, ya que la mayor parte de los pueblos primitivos consideran que la tribu es una especie de gran familia y que las fronteras de la humanidad se sitúan allí donde terminan los lazos tribales.
En dichas condiciones todavía es posible asegurar la mezcla de familias en una sociedad bien unida utilizando procedimientos similares a los nuestros, es decir, prohibiciones matrimoniales entre parientes sin recurrir a prescripciones positivas sobre dónde y con quién uno debiera casarse. Sin embargo, la experiencia muestra que en las sociedades pequeñas esto sólo es posible si el tamaño ínfimo del grupo y la ausencia de movilidad social se compensan extendiendo de forma considerable el alcance de los grados prohibidos. En tales circunstancias uno no debiera casarse no sólo con la propia hermana o hija, sino tampoco con mujer alguna con la que exista una relación de sangre, por remota que ésta pueda ser. Dicha solución la hallamos entre grupos pequeños, de bajo nivel cultural y de organización política y social incipiente, tales como ciertas tribus desérticas de América del Norte y del Sur.
Sin embargo, la gran mayoría de los pueblos primitivos han ideado otro método para resolver dicho problema. En lugar de confinarse a un proceso estadístico —contando con la probabilidad de que una vez formuladas ciertas prohibiciones se seguirá espontáneamente un equilibrio satisfactorio de intercambios entre las familias biológicas— han preferido inventar reglas que cada individuo y familia deben seguir cuidadosamente y de las que un tipo especial de mezcla, que experimentalmente se concibe como satisfactoria, ha de surgir forzosamente.
Cuando esto tiene lugar, todo el campo del parentesco se convierte en una especie de juego complicado; la terminología de parentesco se utiliza para distribuir a todos los miembros del grupo en diferentes categorías, de forma que la categoría de los padres define directa o indirectamente la categoría de los hijos(as) y que, de acuerdo con las categorías en las que están situados los miembros del grupo pueden o no casarse entre sí. El estudio de dichas reglas de parentesco y matrimonio han proporcionado a la antropología moderna uno de los capítulos más difíciles y complicados. Pueblos en apariencia ignorantes y salvajes han sido capaces de inventar códigos increíblemente ingeniosos que, en ocasiones, la comprensión de su funcionamiento y de sus efectos requieren algunas de las mentes lógicas, e incluso matemáticas, más brillantes de nuestra civilización moderna. En consecuencia, entre los principios más frecuentes nos limitaremos a explicar los más elementales.
Indudablemente, uno de ellos es la llamada regla del matrimonio entre primos cruzados, que ha sido adoptada por innumerables tribus en todo el mundo. Se trata de un sistema complejo según el cual los parientes colaterales son divididos en dos categorías básicas: «colaterales paralelos», cuando la relación puede trazarse a través de dos germanos (siblings) del mismo sexo y «colaterales cruzados» cuando la relación se traza a través de dos germanos (siblings) de distinto sexo. Por ejemplo, mi tío paterno es un pariente paralelo, al igual que lo es mi tía materna; mientras que tanto mi tío materno como mi tía paterna son parientes cruzados. De la misma forma, los primos que trazan su relación a través de dos hermanos o dos hermanas son primos paralelos, mientras que los conectados a través de un hermano y una hermana son primos cruzados. En la generación de los sobrinos, si yo soy varón, los hijos de mi hermano serán mis sobrinos paralelos, mientras que los hijos de mi hermana serán mis sobrinos cruzados.
Ahora bien, el hecho sorprendente sobre dicha distinción es que prácticamente todas las tribus que la hacen sostienen que los parientes paralelos son la misma cosa que los parientes más próximos situados al mismo nivel generacional: el hermano de mi padre es un «padre», la hermana de mi madre es mi «madre», mis primos paralelos son como hermanos para mí y mis sobrinos paralelos son como hijos. Con cualquiera de ellos el matrimonio sería incestuoso y está, por consiguiente, prohibido. Por otra parte, los primos cruzados son designados mediante términos especiales y es entre ellos que uno debe preferentemente encontrar cónyuge. Esto es cierto hasta el punto de que, con frecuencia, existe un único término que significa, a la vez, «cónyuge» y «primo-cruzado». ¿Cuál puede ser el motivo de dicha afirmación, muy similar entre centenares de tribus diferentes en África, América, Asia y Oceanía, según la cual uno no debiera casarse, en ninguna circunstancia, con la hija del hermano del padre, dado que esto equivaldría a casarse con la propia hermana, y en cambio la esposa más aceptable es la hija del hermano de la madre, es decir, un pariente que en términos puramente biológicos es tan cercano como el anterior? Más aún. Existen tribus que llevan dichos refinamientos un paso más allá. Algunas piensan que uno no debiera casarse con primos cruzados, sino con sus hijos(as); otras, y éste es el caso más frecuente, no se contentan con la simple distinción entre primos paralelos y primos cruzados, sino que subdividen los primos cruzados entre matrimoniables y no matrimoniables. Por ejemplo, aunque la hija del hermano de la madre es, según las definiciones previas, una prima cruzada en el mismo sentido en que lo es la hija de la hermana del padre, existen en la India tribus fronterizas que creen que sólo una de ellas, distinta en cada caso, es el cónyuge aceptable y que la muerte es mejor que el pecado de casarse con la otra.
Todas estas distinciones (a las que podrían añadirse otras) parecen a primera vista fantásticas porque no pueden explicarse en términos biológicos o psicológicos. Pero, si tenemos en cuenta lo que ha sido explicado en la sección precedente, es decir, que todas las prohibiciones matrimoniales no tienen otra finalidad que la de establecer una dependencia mutua entre las familias biológicas, o para ponerlo en términos más contundentes, que las reglas matrimoniales expresan la negativa, por parte de la sociedad, de admitir la existencia exclusiva de la familia biológica, entonces todo se hace claro. Ya que todo este conjunto de complicadas reglas y distinciones no son más que el resultado de los procesos mediante los cuales, en una sociedad determinada, las familias se relacionan una con otra con el fin de participar en el juego del matrimonio.
Consideremos brevemente las reglas del juego. Dado que las sociedades tratan de mantener su identidad en el transcurso del tiempo, la primera regla que debiera existir es la que determina el status de los hijos(as) con respecto al status de sus padres. La regla más simple posible para este fin, y con mucho la adoptada con más frecuencia, se denomina generalmente regla de filiación unilineal (unilineal descent). Según dicha regla los hijos(as) obtienen el mismo status que su padre (filiación patrilineal) o que su madre (filiación matrilineal). Puede ser también acordado que se tomen en consideración tanto el status del padre como el de la madre y que la combinación de ambos defina una tercera categoría a la que pertenecerán los hijos(as). Por ejemplo, el hijo(a) de un padre que pertenece a un status A y de una madre que pertenece a un status B, pertenecerá a un status C; y el status será D si el padre es B y la madre A. Entonces C y D se casarán y procrearán hijos(as). A y B según la orientación sexual, y así sucesivamente. Cualquier persona con tiempo libre puede idear reglas de este tipo y será sorprendente si por lo menos no pueden hallarse algunas tribus donde se apliquen de hecho cada una de las reglas.
Una vez definida la regla de filiación, la segunda cuestión es saber en cuántos grupos exógamos se divide la sociedad que se considere. Un grupo exógamo es aquel que prohíbe el matrimonio en su interior; en consecuencia, requiere la existencia de por lo menos otro grupo exógamo con el que intercambiar hijos yIo hijas con fines matrimoniales. En nuestra sociedad hay tantos grupos exógamos como familias restringidas, es decir, un número extraordinariamente elevado, y es gracias a este número elevado que podemos confiar en las probabilidades. Sin embargo, en las sociedades primitivas la cifra es por lo común mucho menor; por una parte porque el grupo es pequeño y por otra porque los lazos familiares van más allá de lo que van usual y habitualmente entre nosotros.
Nuestra primera hipótesis será la más simple posible: filiación unilineal y dos grupos exógamos A y B. En este caso la única solución es que los hombres de A se casen con las mujeres de B y los hombres de B se casen con las mujeres de A. Un caso típico sería el de dos hombres, A y B respectivamente, que intercambiaran sus hermanas, de modo que cada uno de ellos pudiera procurarse una esposa. El lector no tiene más que tomar papel y lápiz para construir la genealogía teórica que resultaría de dicho ordenamiento. Cualquiera que sea la regla de filiación, germanos (siblings) y primos paralelos caerán dentro de la misma categoría, mientras que todos los primos cruzados caerán dentro de categorías opuestas. En consecuencia, sólo los primos cruzados (si los que participan en el grupo son 2 o 4 grupos), o los hijos(as) de los primos cruzados (si jugamos con 8 grupos, ya que seis es un caso intermedio) satisfacen los requisitos iniciales de que los cónyuges deben pertenecer a grupos opuestos.
Hasta el momento no hemos considerado más que grupos ligados por parejas: 2,4,6, 8.
Los grupos sólo pueden presentarse en números pares. Pero, ¿qué sucede si la sociedad se compone de un número impar de grupos intercambistas? De acuerdo con la regla precedente uno de los grupos quedará aislado, es decir, no podrá establecer una relación de intercambio con otro grupo. De ahí la necesidad de reglas adicionales que puedan utilizarse ya sea par o impar el número de elementos.
Hay dos maneras de resolver dicha dificultad. El intercambio puede seguir siendo simultáneo y convertirse en indirecto o seguir siendo directo a expensas de convertirse en sucesivo. El primer tipo corresponde al caso en que A da sus hijas a B, B a C, C a D, D a n... y finalmente n a A. Una vez completado el ciclo cada grupo ha dado y ha recibido una mujer, si bien el grupo al que se dan mujeres no es el mismo que el grupo de donde se reciben. En este caso, papel y lápiz demostrarán que los primos paralelos pertenecen siempre al grupo propio, al igual que los hermanos y las hermanas, y que según la regla uno no puede casarse con ellos. Con respecto a los primos cruzados aparece una nueva distinción: la prima cruzada por el lado materno (la hija del hermano de la madre) pertenecerá siempre al grupo matrimoniable (A a B, B a C, etc.), mientras que la del lado paterno (la hija de la hermana del padre) pertenecerá al grupo opuesto (es decir, al grupo al que mi grupo da mujeres, pero del que no recibe ninguna B a A, C a B, etc.).
La alternativa sería conservar el intercambio directo, pero en generaciones consecutivas; por ejemplo, A recibe una mujer de B y devuelve a B la hija de dicho matrimonio para que se convierta en la esposa de un hombre de B en la generación siguiente. Si conservamos nuestros grupos ordenados en forma de serie: A, B, C, D, n... la pauta general será que cualquier grupo, digamos C, da a D y recibe de B en la primera generación, mientras que en la generación sucesiva reembolsa a B y es reembolsado por D y así indefinidamente. Aquí el paciente lector hallará de nuevo que los primos cruzados son clasificados en dos categorías, pero en esta ocasión de forma invertida: para un varón, el cónyuge apropiado será siempre la hija de la hermana del padre, quedando la hija del hermano de la madre en la categoría «equivocada».
Estos son los casos más simples. En diversos lugares del mundo existen todavía sistemas de parentesco y reglas matrimoniales que no han recibido una interpretación satisfactoria; tales son el sistema ambrym de las Nuevas Hébridas, el sistema murngin del noroeste de Australia y todo el complejo norteamericano que se conoce por el nombre de sistemas de parentesco crow-omaha. Indudablemente, para explicar estas y otras reglas, se deberá proceder como aquí hemos hecho, es decir, se deberán interpretar los sistemas de parentesco y las reglas matrimoniales como encarnación de la regla de un tipo de juego muy especial que consiste en que grupos consanguíneos de hombres intercambien mujeres entre sí; en otras palabras, estableciendo nuevas familias con las piezas de las ya existentes, que deben destruirse para dicho propósito.
La lectora que se siente horrorizada al ver que las mujeres son tratadas como mercancía sometida a las transacciones controladas por grupos de hombres, puede consolarse fácilmente con la seguridad de que las reglas del juego no cambiarían si consideráramos grupos de mujeres que intercambian hombres. De hecho, unas pocas sociedades, de tipo marcadamente matrilineal, han tratado de expresar las cosas de esta forma, por lo menos hasta cierto punto. Desde una perspectiva diferente (en este caso ligeramente más complicada) ambos sexos pueden consolarse pensando que las reglas del juego podrían formularse diciendo que se trata de grupos consanguíneos compuestos de hombres y mujeres, dedicados a intercambiar lazos de parentesco.
La conclusión importante que conviene retener es que de la familia restringida no puede decirse ni que sea el átomo del grupo social, ni tampoco que resulte de este último. Lo que sucede es que el grupo social sólo puede establecerse en parte en contradicción y en parte de acuerdo con la familia, ya que con el fin de mantenerla sociedad a través del tiempo, las mujeres deben procrear hijos(as), gozar de la protección de los hombres durante el embarazo y la crianza y se requiere un conjunto preciso de reglas para perpetuar a lo largo de generaciones la pauta básica de la fábrica social. Sin embargo, el interés social fundamental con respecto a la familia no es protegerla o reforzarla: es una actitud de desconfianza, una negación de su derecho a existir aislada o permanentemente; las familias restringidas sólo están autorizadas a gozar de una existencia limitada en el tiempo —corta o larga según las circunstancias— pero bajo la condición estricta de que sus partes componentes sean desplazadas, prestadas, tomadas en préstamo, entregadas o devueltas incesantemente de forma que puedan crearse o destruirse perpetuamente nuevas familias restringidas. Así, la relación entre el grupo social como un todo y las familias restringidas de las que parece estar formado, no es una relación estática, como sería la de la pared con respecto a los ladrillos de que está compuesta. Se trata más bien de un proceso dinámico de tensión y oposición con un punto de equilibrio que es extremadamente difícil de alcanzar, dado que su posición exacta está sometida a infinitas variaciones de una época a otra. Pero la palabra de las Escrituras: «Dejarás a tu padre y a tu madre», proporciona la regla de hierro para la fundación y el funcionamiento de cualquier sociedad.
La sociedad pertenece al reino de la cultura, mientras que la familia es la emanación, al nivel social, de aquellos requisitos naturales sin los cuales no podría existir la sociedad y, en consecuencia, tampoco la humanidad. Como dijo un filósofo del siglo XVI el hombre sólo puede superar a la naturaleza obedeciendo sus leyes. Consiguientemente, la sociedad ha de dar a la familia algún tipo de reconocimiento. No es sorprendente, pues —como los geógrafos han observado también con respecto al uso de los recursos naturales de la tierra— que el mayor grado de acatamiento de las leyes naturales se acostumbra a dar en los dos extremos de la escala cultural: entre los pueblos más simples y entre los pueblos más civilizados. Sucede que los primeros no pueden permitirse el lujo de pagar el precio de una desviación demasiado pronunciada, mientras que los segundos se han equivocado suficientes veces como para comprender que el sometimiento a las leyes naturales es la política más apropiada a seguir. Esto explica por qué la familia restringida, monógama, relativamente estable y pequeña parece recibir mayor reconocimiento en los pueblos primitivos y en las sociedades modernas que en las sociedades situadas a niveles intermedios. Sin embargo, esto no es más que un ínfimo cambio de posición del punto de equilibrio entre la naturaleza y la cultura y no afecta el cuadro general que hemos ofrecido en este ensayo. Cuando uno viaja despacio y con gran esfuerzo, los descansos debieran ser largos y frecuentes. Y cuando a uno le es ofrecida la posibilidad de viajar a menudo y rápido, uno debiera, aunque por razones diferentes, parar y descansar a menudo. Cuantos más caminos existan es mucho más posible encontrar cruces. La vida social impone sobre los stocks consanguíneos de la humanidad un viaje incesante de una parte a otra; la vida familiar es poco más que la expresión de la necesidad de aflojar la marcha en los cruces y tomar la oportunidad para descansar. Pero las órdenes son de continuar la marcha. Y no puede decirse que la sociedad esté compuesta por familias de la misma forma que no puede decirse que un viaje esté formado por las paradas que lo descomponen en una serie de etapas discontinuas. En conclusión, la existencia de familia es, al mismo tiempo, la condición y la negación de la sociedad.
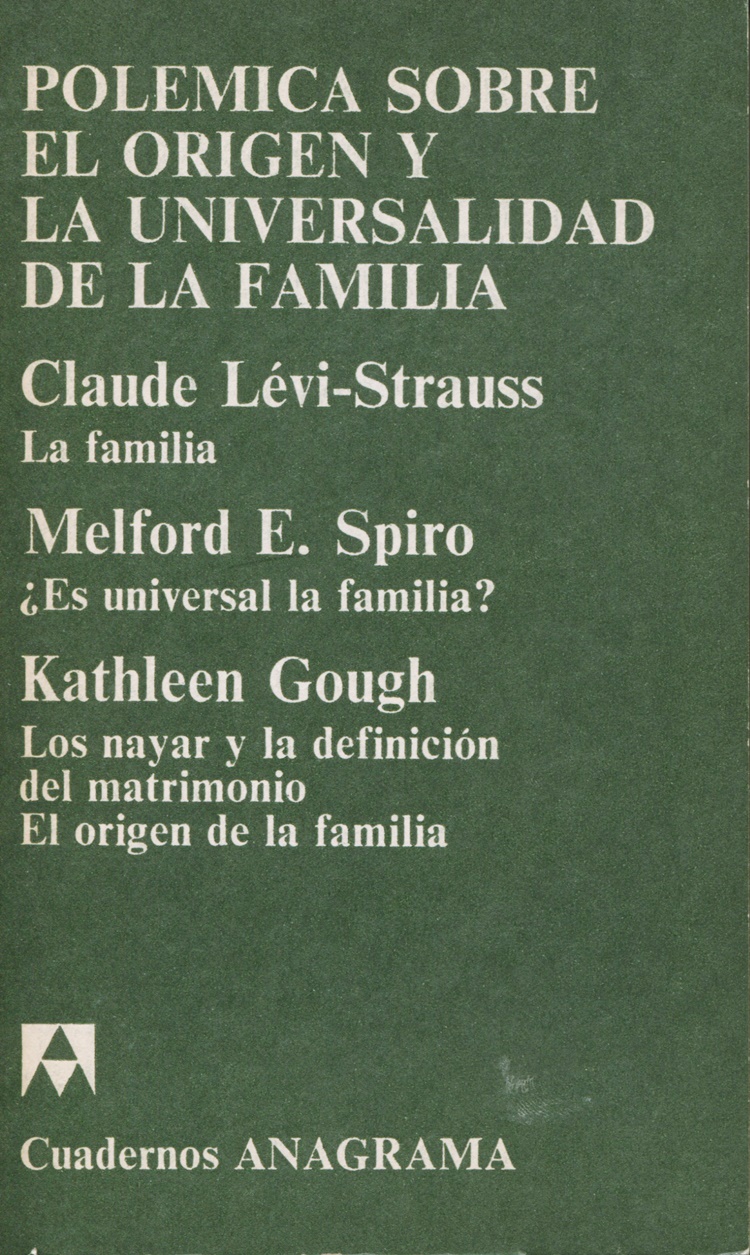 |
| Claude Levi-Strauss: La Familia (1956) |
Polémica sobre el Origen y la Universalidad de la Familia. Barcelona: Anagrama.
Lévi-Staruss, C.; Spiro, M.E. & Gough, K. (1956).
La Familia
Claude Levi-Strauss.
Relacionados
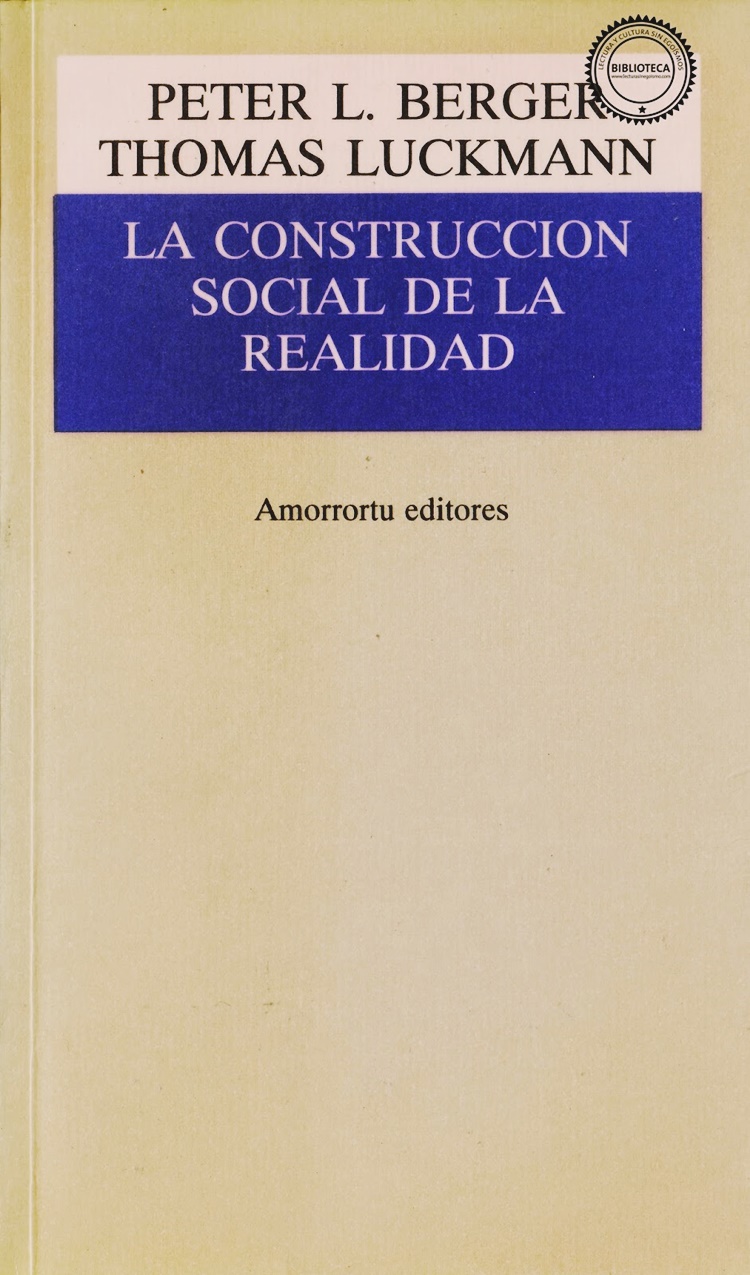

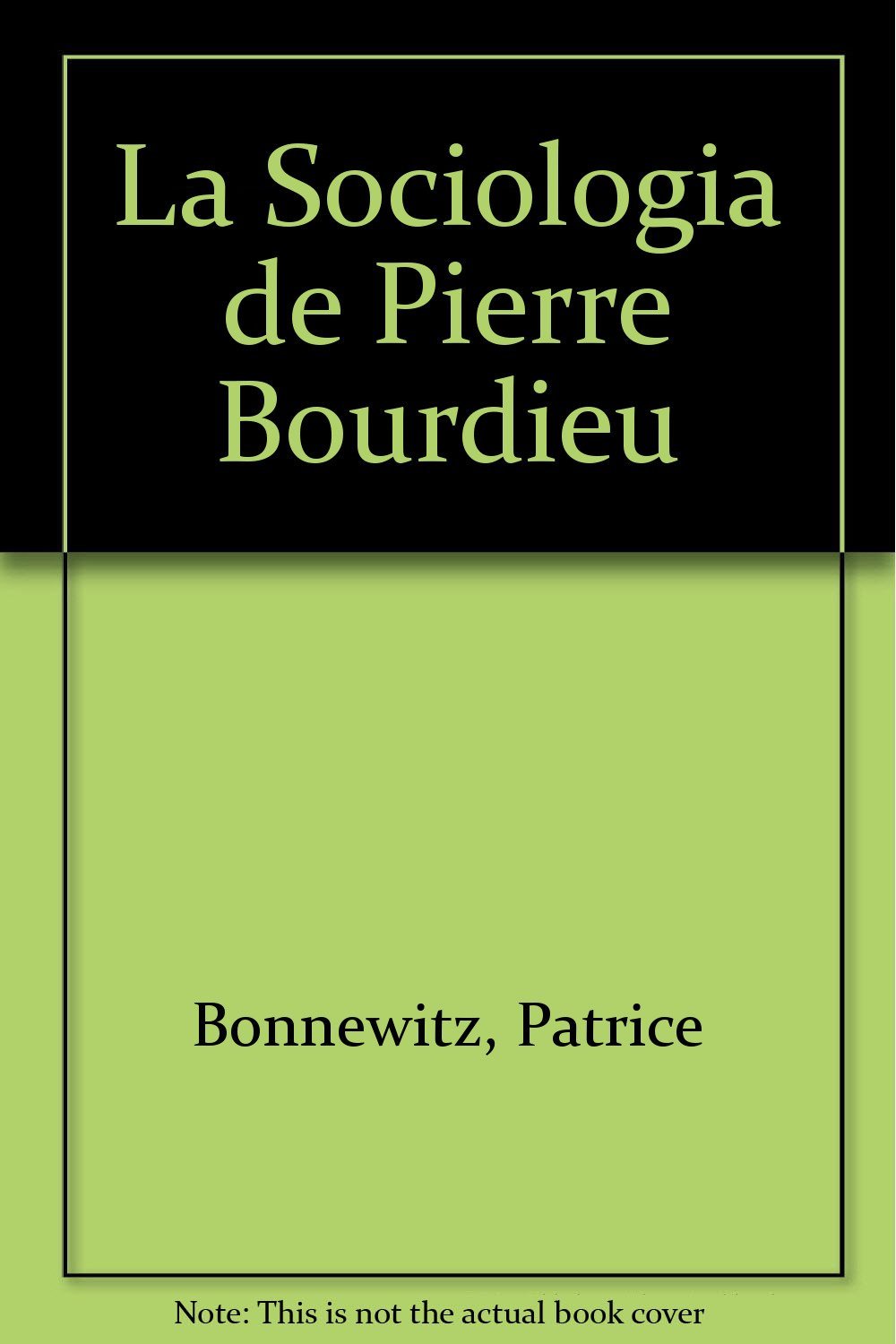

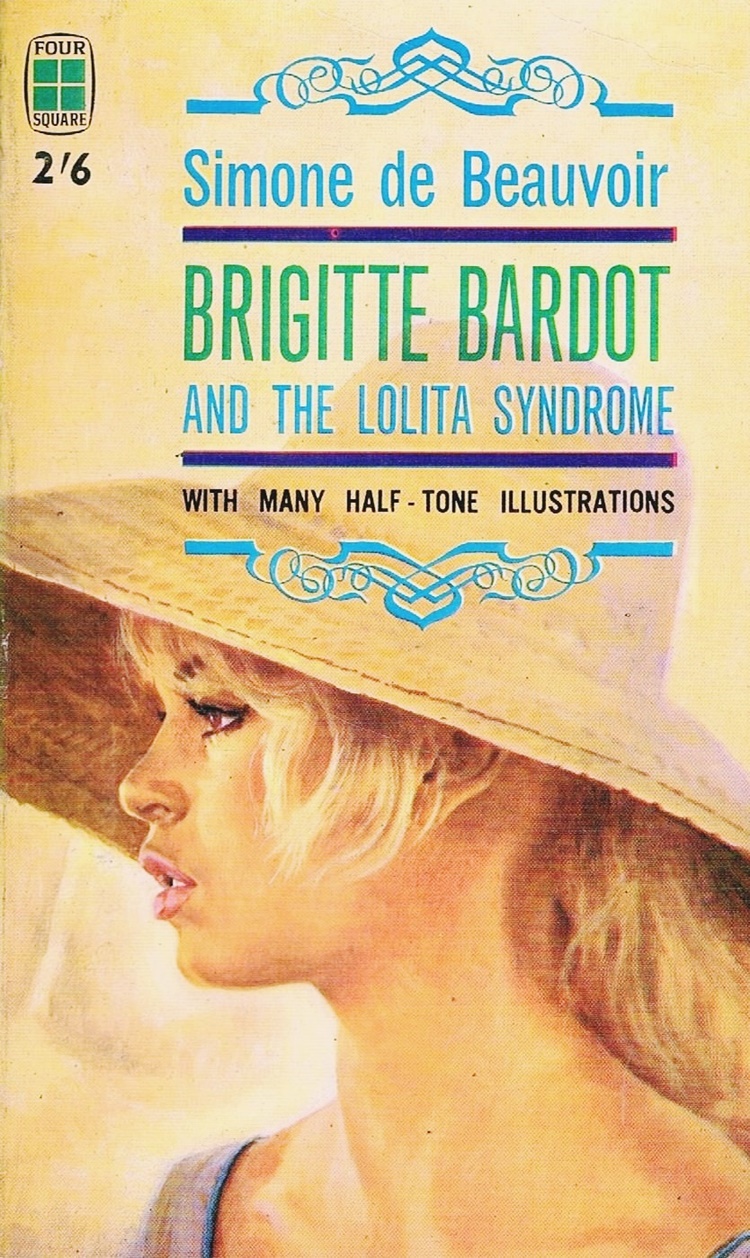




Comentarios
Publicar un comentario