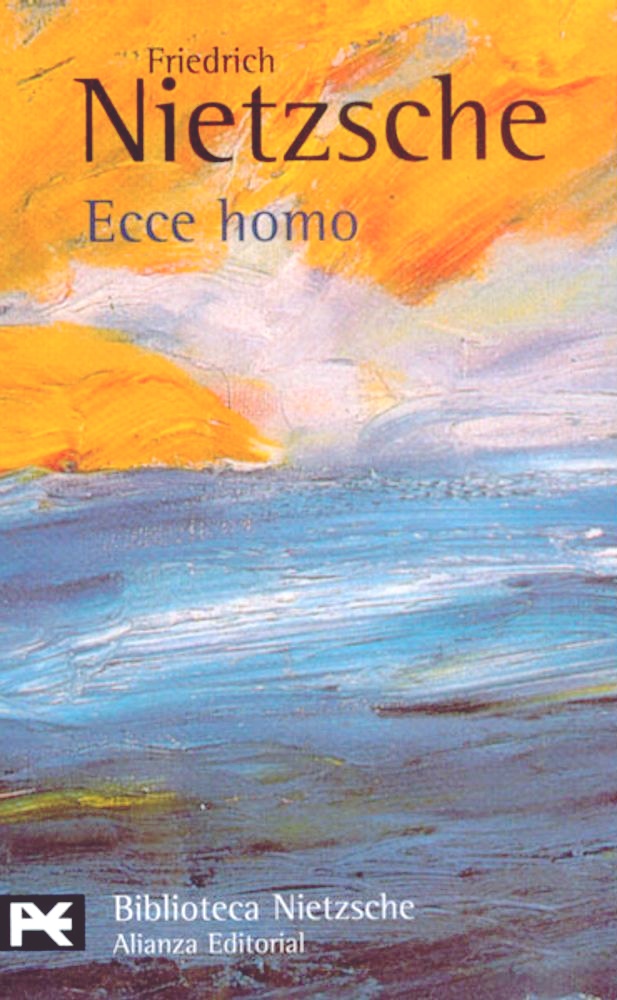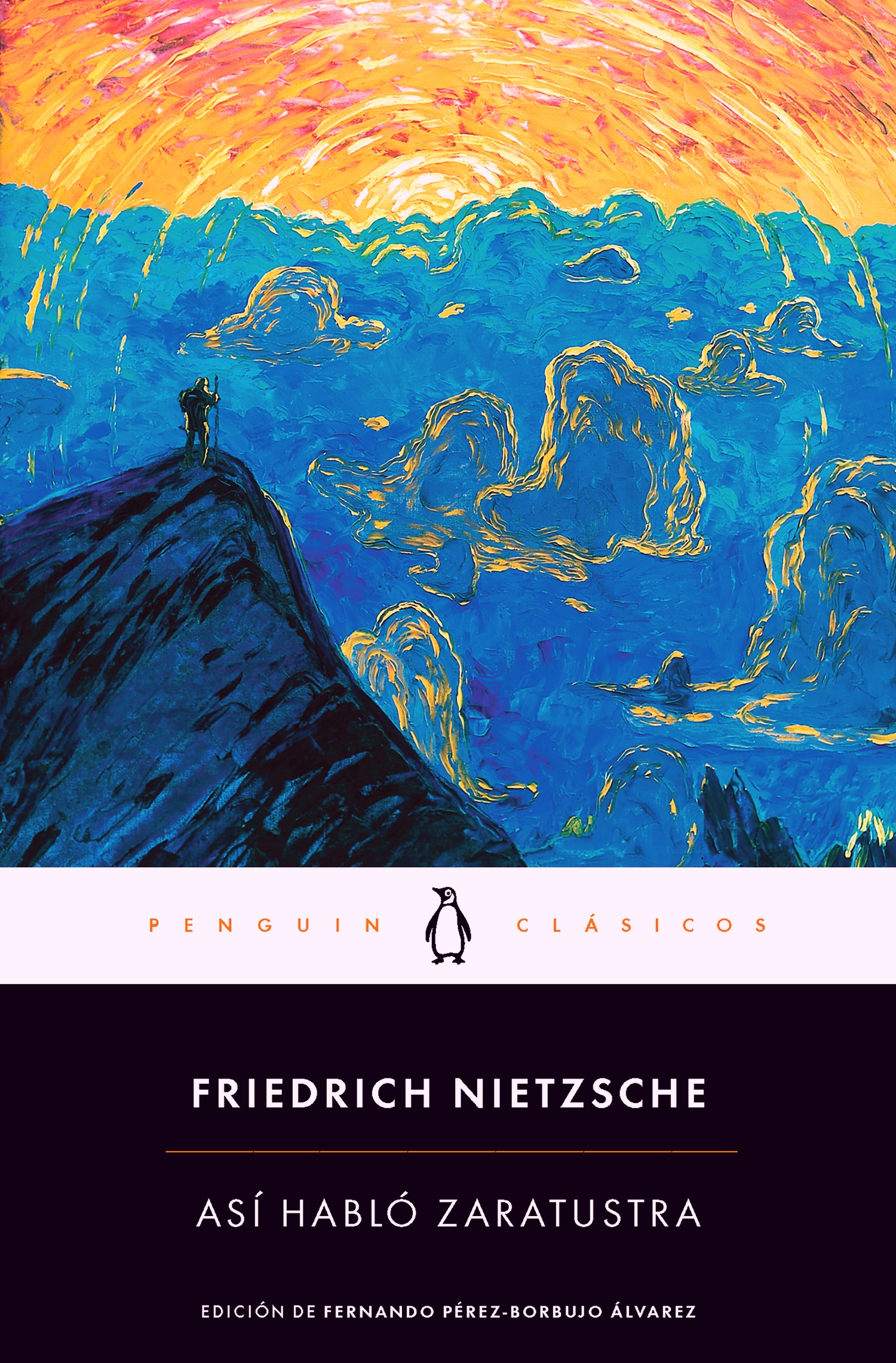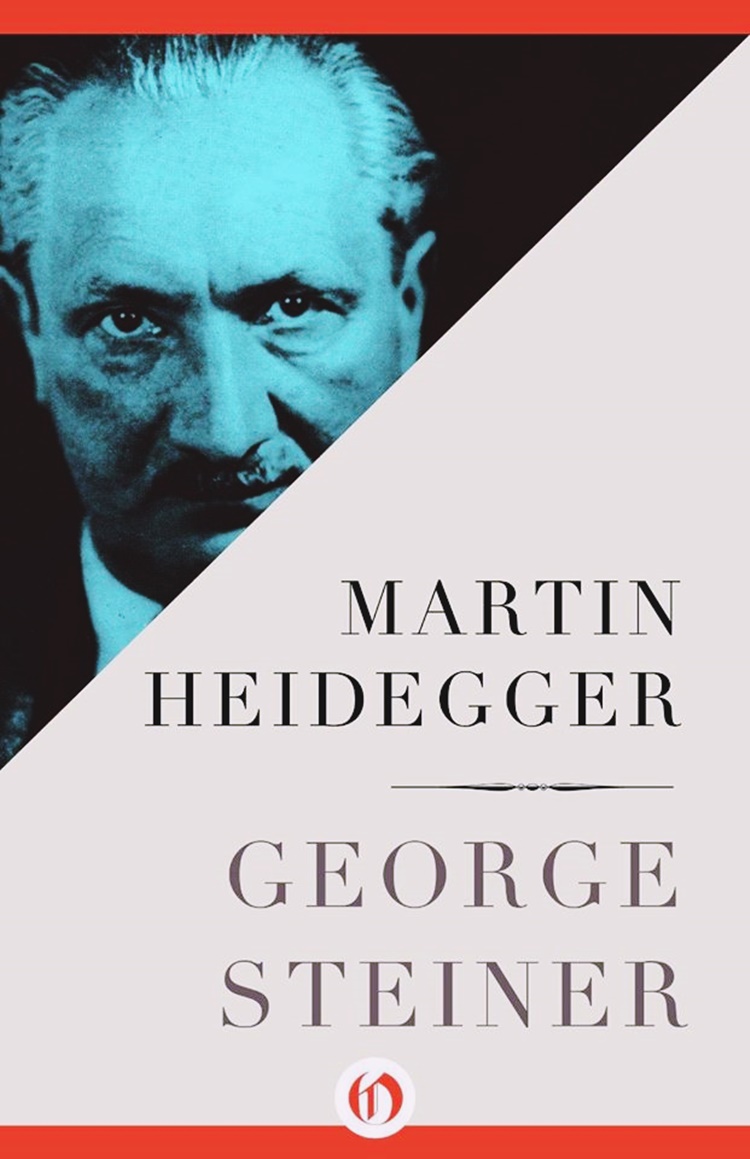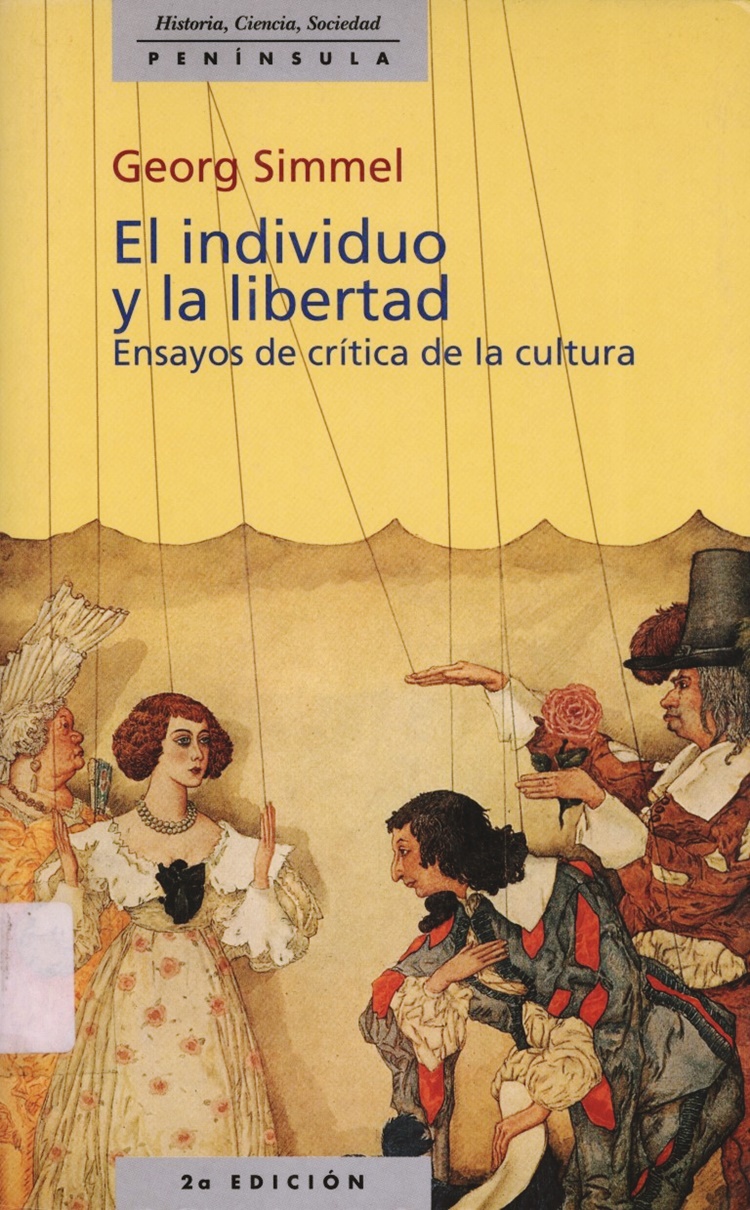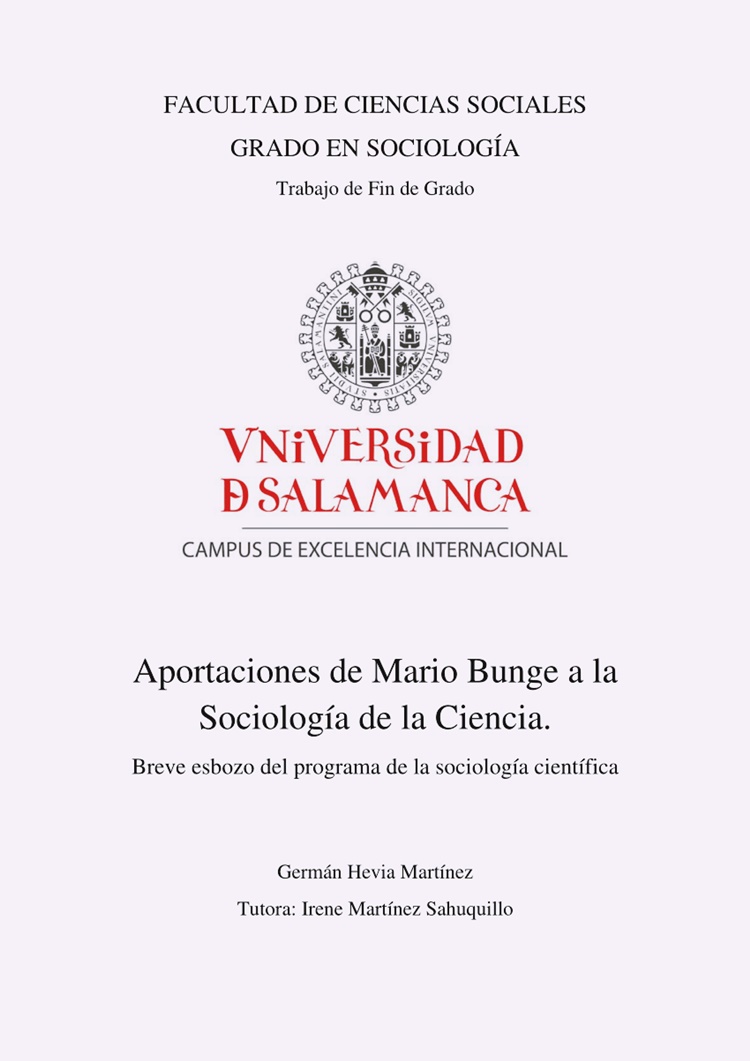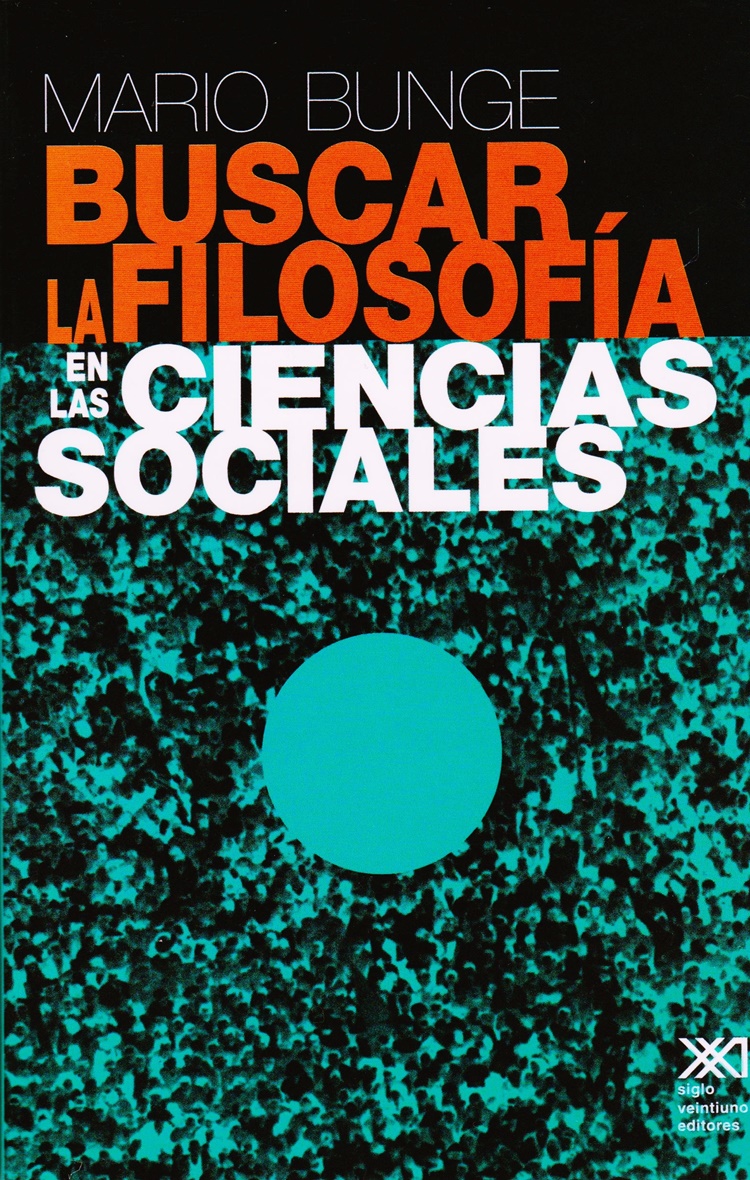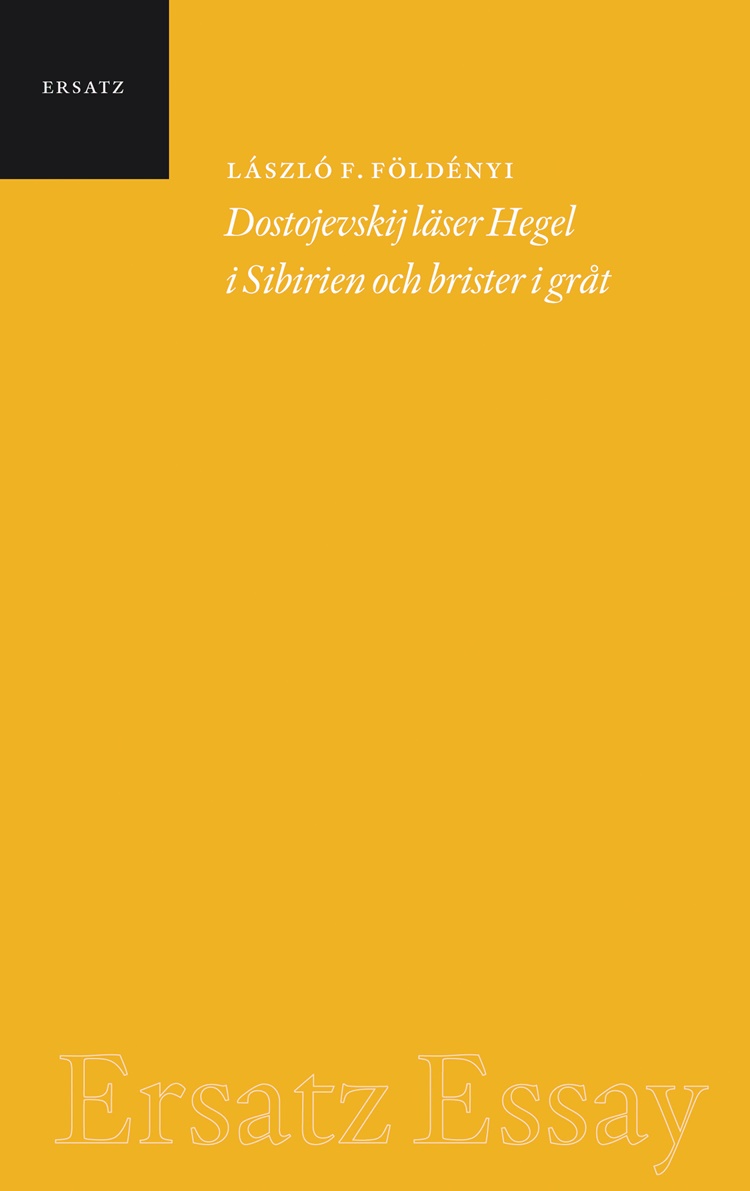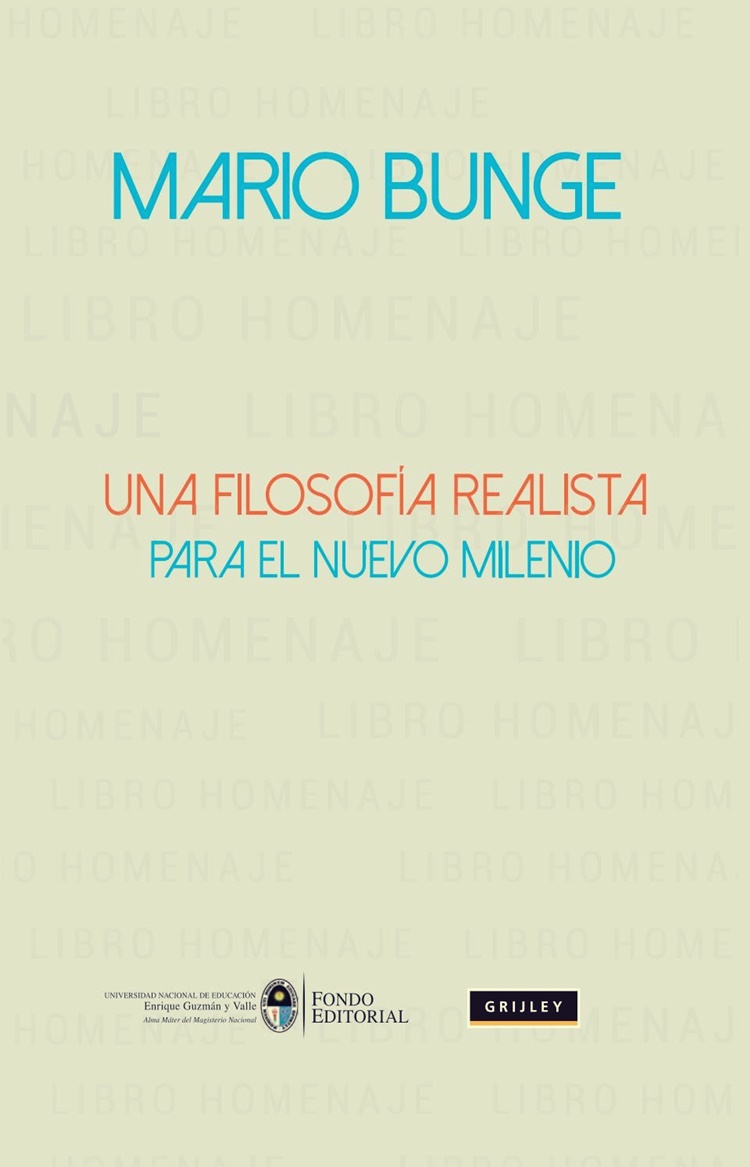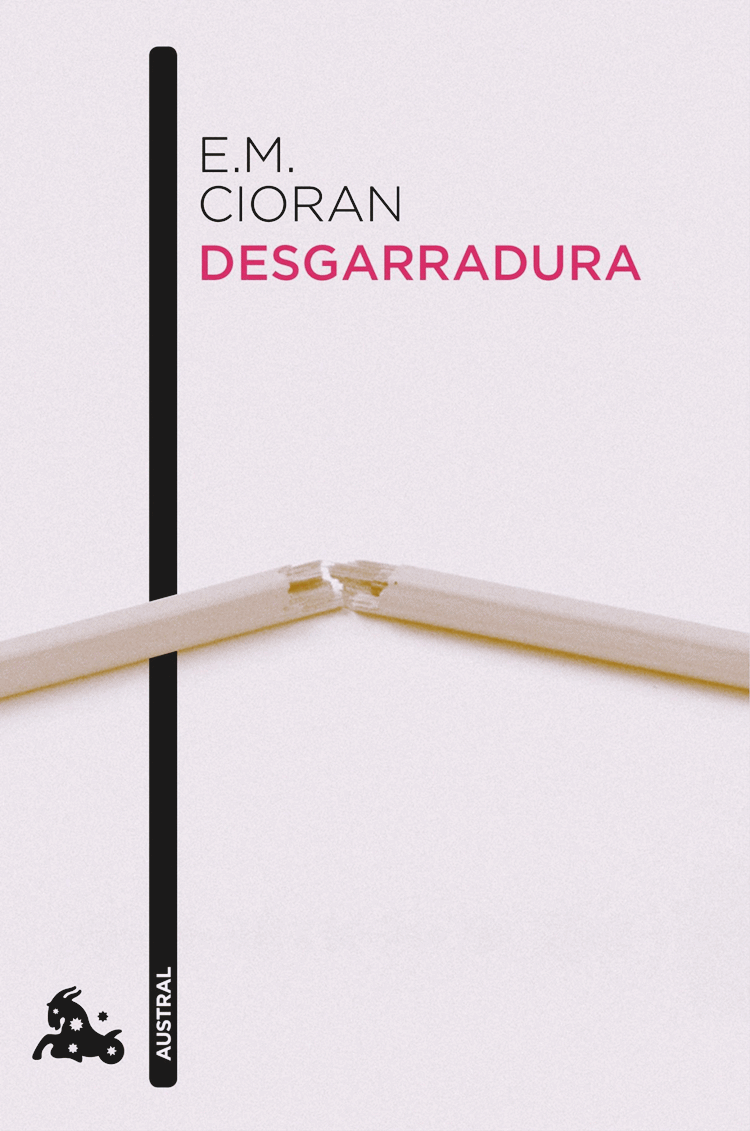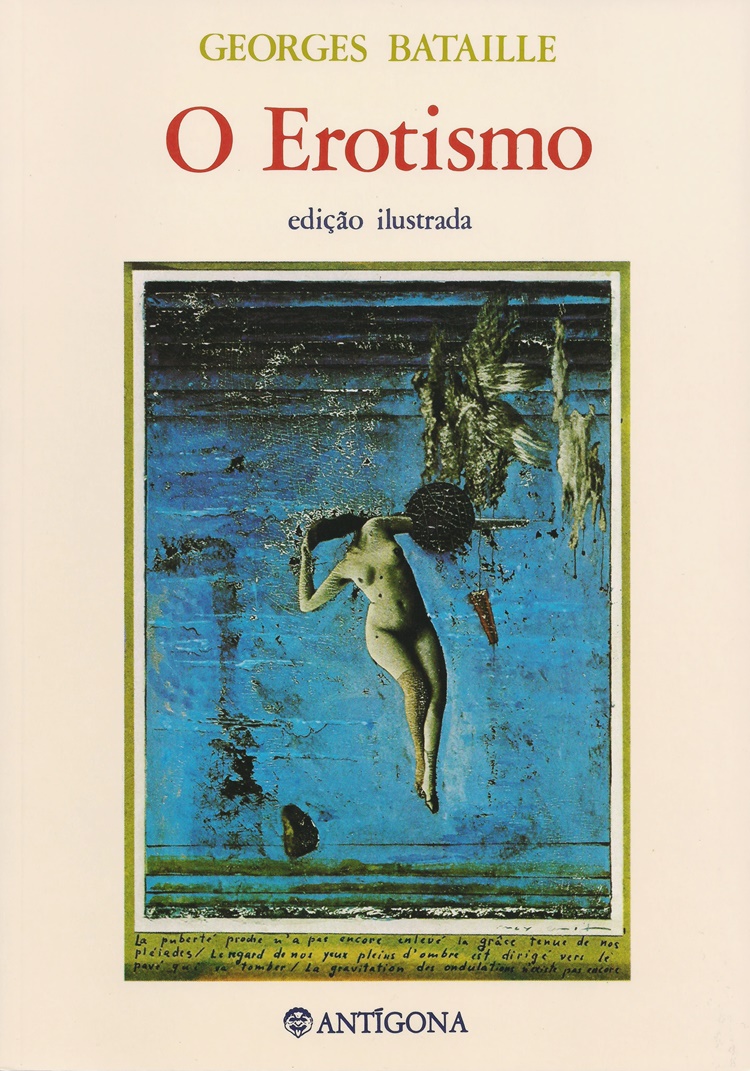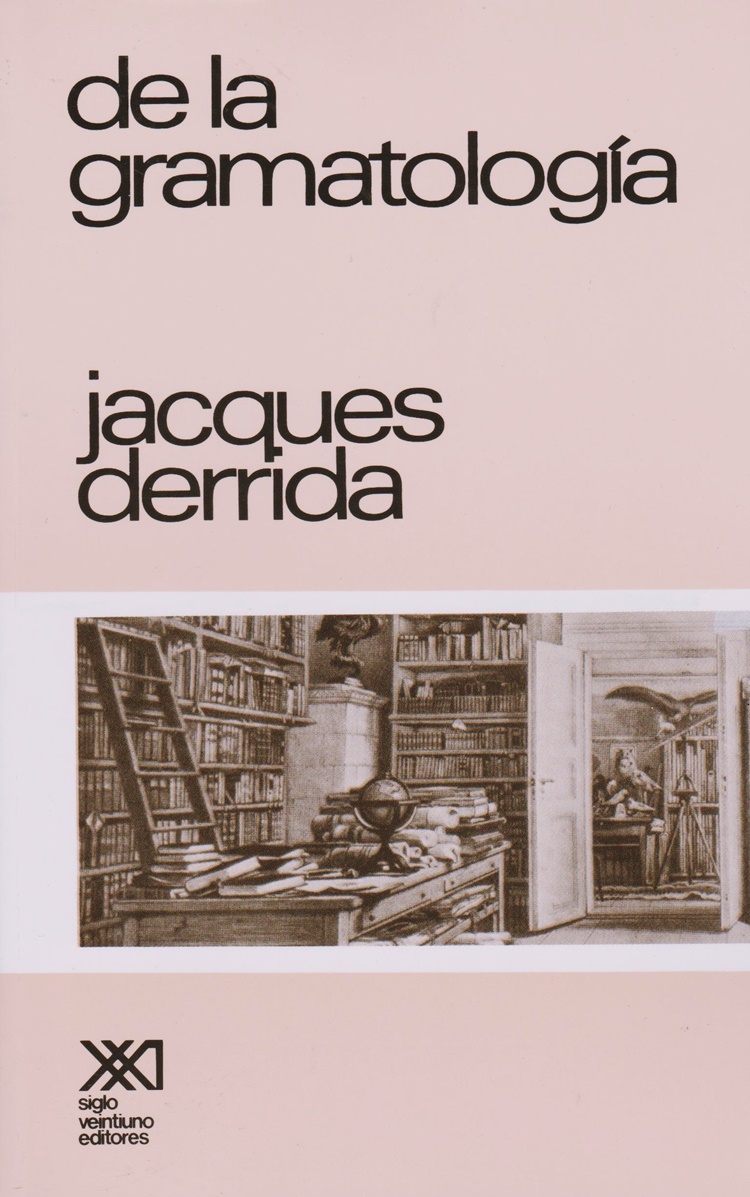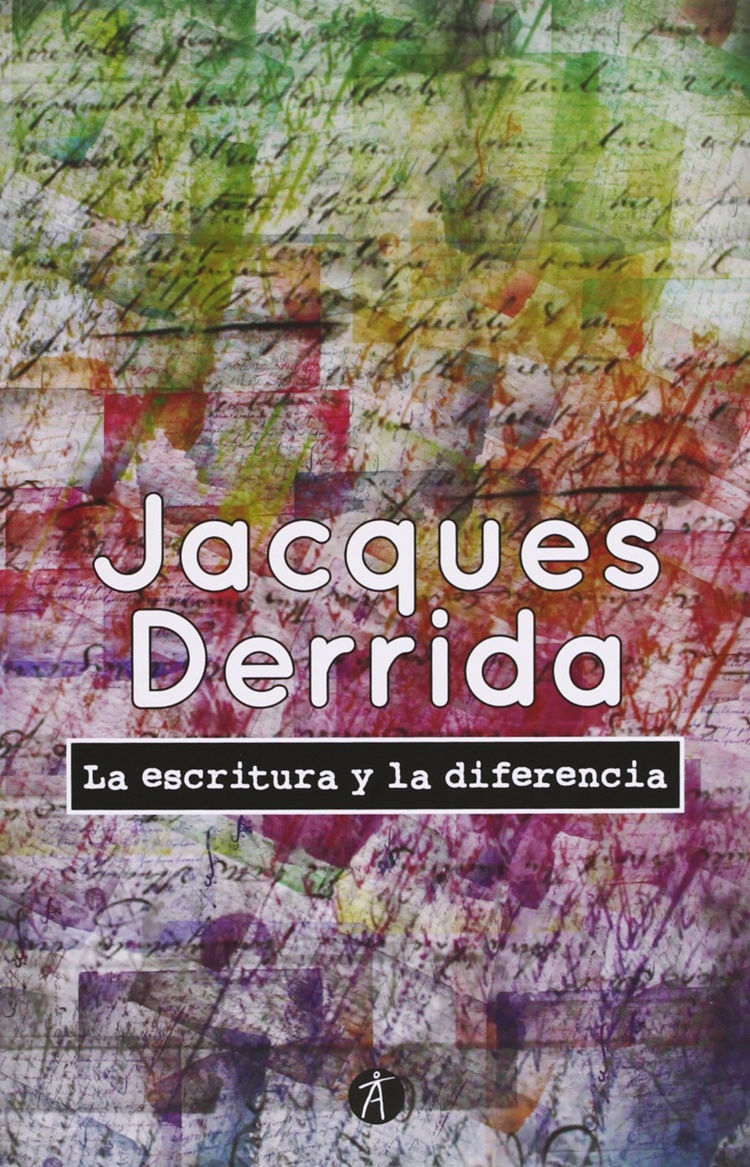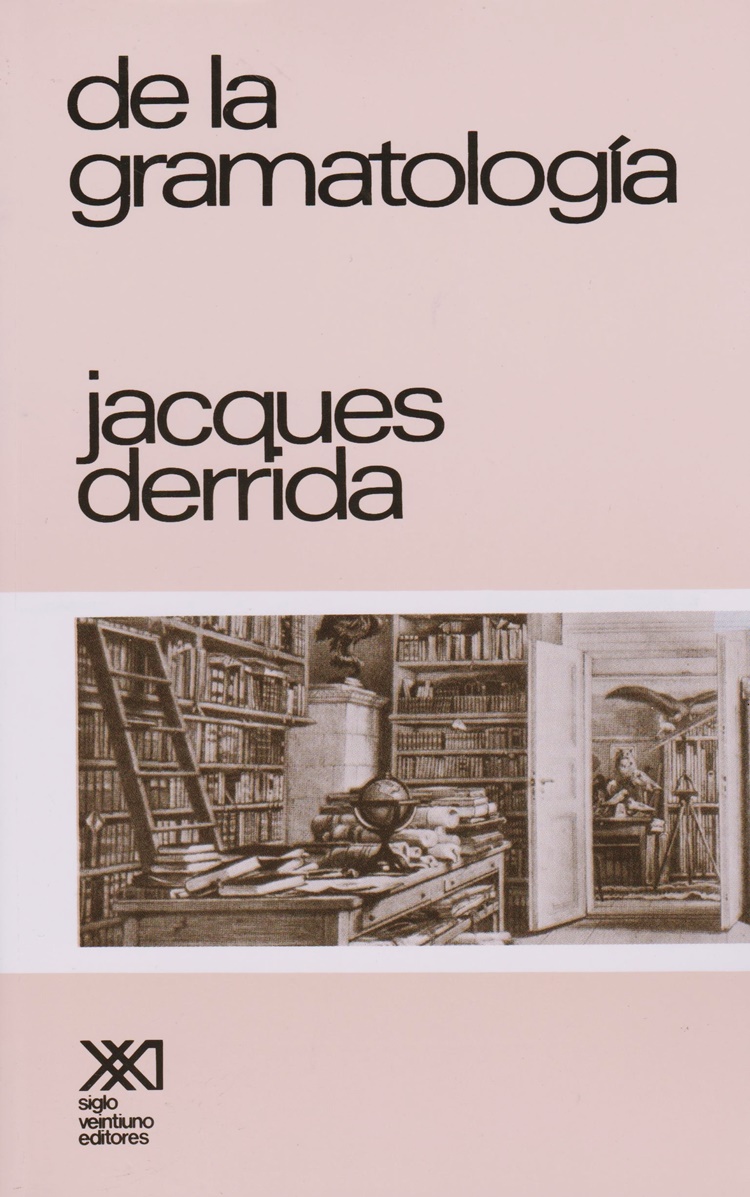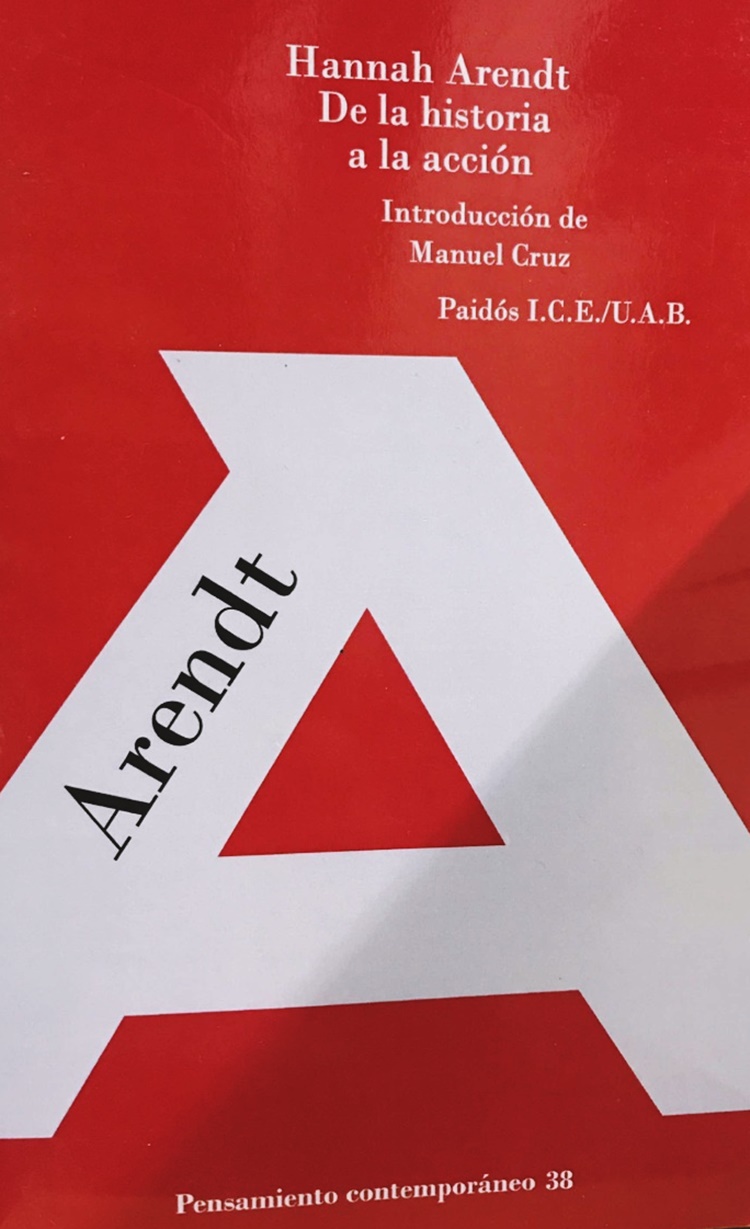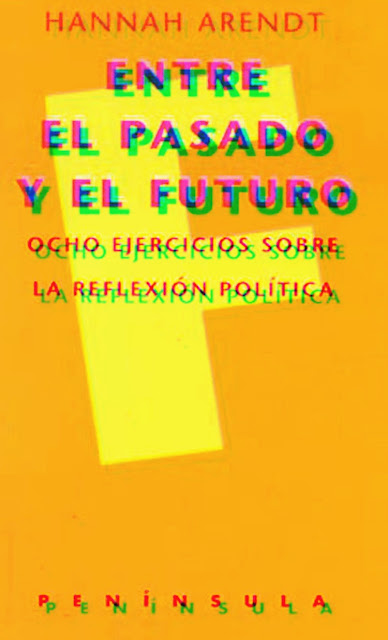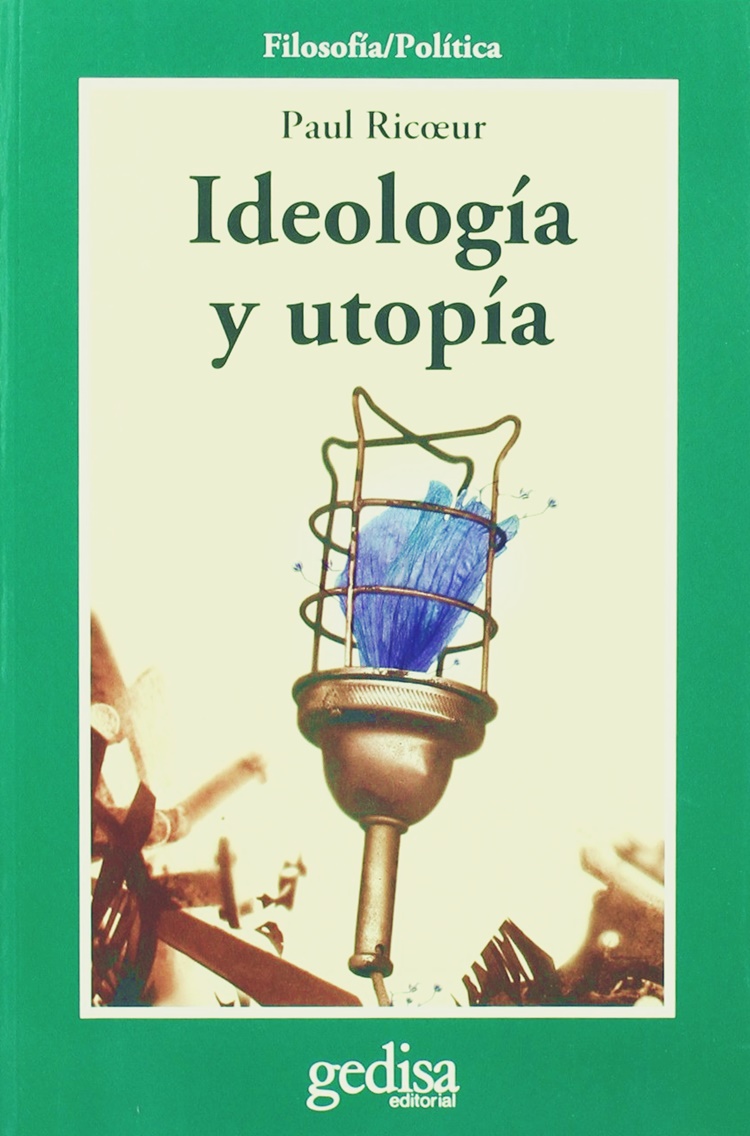Mario Bunge: Economía y Filosofía (1982) [Reseña]

Bunge, Mario, Economía y Filosofía. Madrid: Ed. Tecnos, 1985, p. 132. [1982] Reseñas bibliográficas Mario Bunge: Economía y Filosofía (1982) Innegablemente es para celebrar el hecho que un autor de reconocido prestigio como Mario Bunge se haya interesado en la metodología de la Economía. Como varios de sus ilustres predecesores Mach, Duhem, Campbell, Bridgeman, Herschel, KuhnBunge se ha formado en el campo de las ciencias físico-matemáticas antes de abordar la problemática de la filosofía de la ciencia. A diferencia de ellos, ha llegado más allá en su preocupación al tratar también los procedimientos científicos de las disciplinas sociales así como su aspecto pragmático. El autor ha dictado cátedra en las universidades de Buenos Aires, Pensylvania y Friburgo entre otras; actualmente es profesor en la Mc-Gill University de Montreal. Su producción intelectual es vasta. Su concepción filosófica no se encuadra rigurosamente en ninguna corriente en particular. Hace suyas ideas proveni...