Georg Simmel: Sociología: estudios sobre las formas de socialización - Estudio introductorio (1908)
Sociología: estudios sobre las formas de socialización (1908)
Georg Simmel
En Sociología, Simmel presenta un análisis de los procesos de individualización y socialización y traza las líneas maestras de una metodología sociológica, aislando las formas generales y recurrentes de la interacción social a escala política, económica y estética.
La «Rayuela» de Georg Simmel
Si pensamos en la célebre obra literaria de Cortázar, este libro también puede convertirse en una «Rayuela» con la cual el lector puede establecer un juego interactivo enriqueciendo la lectura conforme alterna el orden de los capítulos y reconstruye la obra a partir de su propia mirada.
Sociología es una obra monumental que presenta múltiples posibilidades de lectura. Aquel que esté interesado en pensar analíticamente lo social, puede iniciar con el primer capítulo del libro. Pero si el lector está preocupado por entender los mecanismos de subordinación, puede dirigirse al capítulo que lleva dicho nombre, donde se hace manifiesto que el dominio de un individuo o de un grupo sobre otro siempre podrá ser una realidad. Si, por otro lado, sus inquietudes se orientan a la comprensión de los procesos de resistencia y conflicto, le sugerimos atender al capítulo de la lucha. Aquellos que se inclinan más al entendimiento de los detalles de la vida cotidiana, pueden optar por iniciarse en las secciones destinadas al regalo, el adorno, los sentidos corporales, la intimidad de la pareja, las amistades y el secreto; mientras que los que se preocupan por las formas de opresión y exclusión de las mujeres y la figura del pobre, privilegiarán las secciones del texto que dan cuenta de tales situaciones.
Si la inquietud fundamental gira en torno a la angustia que producen las múltiples tareas que uno tiene que atender simultáneamente en la sociedad contemporánea, y las posibilidades de dedicarse al trabajo y la familia, así como tener algún lugar para la recreación, las actividades religiosas, culturales y deportivas, entonces le sugerimos adentrarse primero en el capítulo que da cuenta de la extensa variedad de los círculos a los que uno pertenece y con los que tiene que lidiar, y también remitirse al último capítulo donde se hace alusión a la formación de la individualidad. Quien busque reflexiones precursoras en torno a la construcción social del espacio, la arbitrariedad de las fronteras y la emergencia del extranjero como aquel lejano que se nos acerca, encontrará fuentes de inspiración en el capítulo dedicado al espacio.
Lo óptimo sería, desde luego, que se estudiara la obra en su conjunto, ya que sólo así se pueden entender cabalmente las aportaciones de Georg Simmel, un verdadero pionero, que a principios del siglo XX formula problemas que la sociología incluirá en su agenda hasta muchos años después.
Olga Sabido Ramos y Gina Zabludovsky Kupe.
Estudio introductorio
Sociología: estudios sobre las formas de socialización[1] de Georg Simmel. La riqueza de una herencia sociológica.
Por Olga Sabido Ramos y Gina Zabludovsky Kupe.[2]
Yo sé que moriré sin herederos espirituales (y eso está bien así). La herencia que dejo es como dinero en efectivo distribuido entre muchos herederos, cada uno de los cuales invierte su parte en algún negocio compatible con su carácter y naturaleza, pero que, por lo mismo, ya no sería posible reconocer la procedencia del capital original.
GEORG SIMMEL
El escritor y periodista alemán Kurt Tucholsky escribió en una ocasión: «Siempre quise leer […] la Sociología de Simmel […] pero… no tengo tiempo para ello». La referencia es recuperada por Otthein Rammstedt para referirse a la lectura inconclusa o pendiente que muchos sociólogos tienen de Sociología: estudios sobre las formas de socialización, publicada en 1908 y escrita por el pensador nacido en Berlín, Georg Simmel. Y es que no hay mejor descripción para el libro que usted tiene en sus manos, que aquella que hace el editor de las obras completas de Simmel en lengua germana: «Todo sociólogo sabe de la Sociología de Simmel, pero casi ninguno ha leído el libro en su totalidad»[3]. Si bien es cierto que algunos de los textos que componen la obra han sido multicitados a lo largo de varias generaciones, la lectura de éstos no necesariamente da cuenta de un conocimiento global del libro[4]. Lo anterior tiene diversas explicaciones que atañen no sólo a quienes se apropian de una obra cultural objetiva —para seguir la jerga simmeliana—, también implica cuestiones particulares de quien la genera, así como las condiciones en las que es producida y recibida, tanto en el momento original como en la posteridad[5]. Respecto a su creador, diversos intérpretes han señalado que Sociología está compuesta por ensayos en los que Simmel ejercita su peculiar estilo; aspecto que por sí mismo la hace proclive a una lectura fragmentada. Desde nuestra perspectiva, Sociología reúne una serie de estudios que, a pesar de que pueden leerse de forma independiente y aparecen un tanto desintegrados —pues fueron escritos en distintos momentos—, responden a una visión sociológica coherente que plantea importantes pautas para acercarse a la realidad social.
Este libro no ha tenido una fácil recepción. Lo anterior no sólo se debe al estilo e incluso al «uso idiosincrático» que Simmel hacía del alemán[6]. También vale la pena apuntar cómo las condiciones en las que escribe y publica nos remiten a un horizonte en el que el proceso de institucionalización de la sociología apenas germina y los primeros precursores de la disciplina nadan a contracorriente. Simmel es consciente de esta situación y nos deja su propio testimonio en una carta a Georg Jellinek en la que confiesa sus preocupaciones en torno a los efectos que podría causar la recepción de la obra:
Edito este libro con muchas dudas, con mayores que cualquiera de las anteriores. Dado que es un primer comienzo, no se asocia con ninguna tradición ni técnica existente —mucho en él será inacabado, tentativo, errático; es tal vez una de las primicias que serán inmoladas—. Nadie mejor que yo conoce las debilidades y lagunas de este libro, y es un pequeño consuelo que un libro, cuyo principio no tiene predecesor, no pueda ser tan completo como uno que integra una ciencia ya existente y trabaja según métodos ya probados[7].
Como señala Simmel, cuando nos topamos con Sociología estamos ante un texto predecesor de una disciplina a la que seguirán diversas contribuciones sucesoras, pero que en su momento no formaba parte de tradición alguna. Por otro lado, también es preciso señalar que la lectura de la obra de Simmel no ha sido unívoca y ello se debe en gran medida a las diversas ediciones y contextos de recepción en las que ha circulado. Por ello no puede soslayarse el peso que han tenido las diferentes presentaciones editoriales del texto. Y es que tal y como establece Bourdieu: «El editor es el que tiene el poder totalmente extraordinario de asegurar la publicación, es decir, de hacer acceder un texto y un autor a la existencia pública, conocido y reconocido»[8], pues su trabajo visibiliza ciertos aspectos, y por lo mismo también desdibuja otros. Por estas razones, conviene señalar y comparar mínimamente algunas diferencias en los procesos de edición que han acompañado al libro.
Sociología fue publicado originalmente en lengua alemana, en 1908, por la editorial berlinesa Duncker & Humblot. En 1992 reaparece en las Obras Completas de Simmel, a cargo de Otthein Rammstedt, publicadas por la editorial alemana Suhrkamp. En lengua española, la traducción integral de la obra de 1908 se hizo gracias a la promoción del filósofo español José Ortega y Gasset[9]. Como en el caso de Economía y sociedad de Max Weber, publicado en 1944 por el Fondo de Cultura Económica[10], Sociología apareció en español antes de que viera la luz pública en inglés. Así pues, la presentación completa de Sociología en español dada a conocer en 1927, en la Revista de Occidente, constituye la primera versión integral en otro idioma que no era alemán y será reeditada bajo el mismo sello en 1977. En 1939 la editorial argentina Espasa-Calpe imprime la «única edición en América autorizada por la Revista de Occidente» con la misma traducción y formato editorial, que consistía en la inclusión de «cornisas», es decir, categorías, conceptos y en ocasiones frases enunciadas por Simmel como encabezados de cada página. Tuvieron que pasar más de 40 años para que, en 1986, la casa Alianza Editorial reeditara nuevamente la obra con la misma traducción de José Pérez Bances, pero ahora sin los arreglos tipográficos de la primera edición en español.
Desde entonces, Sociología no ha vuelto a reeditarse en lengua española. De allí la trascendencia de esta iniciativa a cargo del Fondo de Cultura Económica. En el contexto internacional, no está de más señalar que fue hasta 2009 que apareció por primera vez en inglés la versión completa de Sociología, con el título Sociology: Inquiries Into the Construction of Social Forms publicada por la editorial Brill[11] —un poco más de ocho décadas después de la primera edición en español—. Esta edición a cargo de Anthony J. Blasi, Anton K. Jacobs y Mathew Kanjirathinkal recupera la versión original de 1908 en alemán, e incluye una introducción de Horst J. Helle[12]. Por otra parte, la primera traducción al francés se hizo en 1999 y apareció reeditada en 2010 con el título Sociologie. Étude sur les formes de la socialisation con la traducción de Lilyane Deroche-Gurcel y Sibylle Muller. A diferencia de la edición en inglés, la francesa recupera la versión de Sociología de 1992 de Otheinn Rammstedt y cuenta con su propio índice de autores y de materias; a esta edición se añaden, para facilitar la lectura, subtítulos al índice de Sociología[13].
Si, como señala Niklas Luhmann, el manejo minucioso y disciplinario de los clásicos exige, entre otros aspectos, «asegurar la edición de un corpus escrito como base para el trabajo posterior sobre el autor clásico»[14], con las reediciones de la obra de Simmel a nivel mundial y en lengua española[15], así como sus respectivos aparatos críticos y, en particular, con la aparición de Sociología en el Fondo de Cultura Económica, estamos sin duda ante la presentación de un clásico[16]. Si bien como hemos señalado, cada contexto de recepción ha puesto sus propios énfasis y marcas, consideramos que el solo hecho de contar nuevamente con su circulación, abre otra ruta para novedosas lecturas. No obstante, como veremos en el siguiente apartado, la sociología tuvo diversas reticencias durante algún tiempo para considerar a Simmel como un autor que entrara en este canon. El tema del siguiente apartado lo hemos dedicado al planteamiento de dicho debate.
GEORG SIMMEL: UN CLÁSICO TARDÍO
El torrente de recientes traducciones de la obra de Georg Simmel, su incorporación en planes de estudio y programas de teoría sociológica en las universidades, e incluso la aparición de esta edición, hacen parecer a Simmel de manera indubitable como un clásico. No obstante, como establece Gadamer, tratándose de una «categoría histórica[17]» la definición de quiénes son autores clásicos se va conformando a largo plazo a través de las generaciones. En la historia de la construcción de los clásicos de la sociología podemos decir que Simmel es un recién llegado y que el consenso en torno a su estatus no siempre ha sido dado por sentado[18]. Aun cuando nuestro autor hace importantes aportaciones para el surgimiento de la sociología alemana, el reconocimiento de su legado no tendrá la misma consistencia que la herencia de Max Weber, por ejemplo. Como ha señalado Joachim Radkau: «Ahondar esta interrogante podría arrojar algunas luces sobre la manera en que surge la fama de un clásico en las ciencias o se queda estancada en los meros inicios»[19].
Así, podríamos considerar a Simmel como un clásico tardío, ya que el reconocimiento de su posición como pieza clave en la sociología y la resignificación de su obra no se dan sino hasta la década de 1980. Esta situación se explica en parte por el gran impacto de la obra La estructura de la acción social. Estudio de teoría social con referencia a un grupo de recientes escritores europeos (1937) de Talcott Parsons, que se constituyó como parteaguas en la historia del canon de la teoría sociológica, pues aglutinó a quienes después serían considerados «padres fundadores» de la sociología[20].
Antes de la publicación de este libro, durante la década de 1920, los tres autores europeos de mayor influencia eran Herbert Spencer, Georg Simmel y Gabriel Tarde. Durante esta época, Max Weber y Karl Marx estaban lejos de ser los más citados[21]. En Alemania, el primero aún no era referencia en las universidades, y el segundo tampoco era mencionado de forma contundente en la mayoría de los círculos académicos. En el mismo sentido, para la ciencia social francesa, Durkheim era menos central de lo que había sido 20 años antes, y de lo que sería de nuevo después de 1945[22].
La obra de Talcott Parsons, y en especial su tesis de convergencia[23] —en la que engarza a Marshall, Pareto, Durkheim y Weber para la constitución de una teoría de la acción—, presentó a los «padres fundadores» en un marco donde se había logrado «el máximo de integración que jamás haya conocido la sociología»[24]. Lo anterior tendrá fuertes repercusiones en el pensamiento sociológico, pues como señala Jeffrey Alexander, La estructura de la acción social se convertirá durante la posguerra en un «clásico contemporáneo[25]» del que Simmel había sido excluido. Años más tarde, en Las etapas del pensamiento sociológico, otro libro fundamental escrito originalmente en francés en 1967, Raymond Aron, su autor, tampoco incluye a Simmel entre los precursores y fundadores de la sociología, entre los que sí se encuentran Montesquieu, Comte, Marx, Tocqueville, Durkheim, Pareto y Weber[26].
Así, en contraste con algunos de los representantes de la denominada Escuela de Chicago —que una década atrás habían mostrado interés por la divulgación de la obra de Simmel considerándolo un «clásico europeo»—,[27] Parsons invisibiliza el aporte simmeliano[28]. No será sino hasta las décadas de 1960 y 1970 cuando la crítica a la propuesta parsoniana —que había comenzado desde fines de la década de 1950— adquirirá suficiente fuerza en diversos frentes, y uno de ellos será lo que Alexander ha denominado la «desparsonificación de los clásicos»[29], tanto en términos de reinterpretación como de reaparición de autores olvidados. Que una de las discusiones más importantes durante este periodo se hubiese concentrado en el significado de las obras clásicas puso en evidencia la relevancia del carácter interpretativo de la ciencia social. Tanto la tesis de la «carga teórica»[30], como el énfasis en la relevancia de los conceptos y «categorías taxonómicas[31]» provenientes de las discusiones de las nuevas filosofías de la ciencia, reivindicaron lo que Alexander denominó la dimensión «no-empírica» de la ciencia social. Es en este escenario donde podemos rastrear el redescubrimiento de Simmel y de muchos otros autores excluidos o subvaluados en la lectura anterior, como George Herbert Mead y Karl Marx.
El surgimiento de perspectivas analíticas críticas del enfoque parsoniano daría cabida al nombre de Simmel. El caso más paradigmático será el de la denominada «teoría del conflicto» en la sociología anglosajona, y particularmente la obra de Lewis Coser quien a mediados de la década de 1950 retomó el capítulo «La lucha» de la Sociología para formular 16 proposiciones a partir de las cuales establece los «aspectos funcionales del conflicto»[32]. En un intento por recuperar las «propiedades estructurales de los pequeños grupos», autores como Robert Merton y Erving Goffman también recuperarán a Simmel[33]. Al mismo tiempo, la «teoría del intercambio» representada por George Homans encontrará un valioso referente en nuestro autor[34].
No obstante, no será sino hasta comienzos de la década de 1980 cuando se hará evidente la revitalización de la obra de Simmel a nivel mundial. Paradójicamente, mientras las nuevas coordenadas de la sociedad ponían en evidencia el agotamiento de los clásicos y la insuficiencia de sus diagnósticos[35], la obra del sociólogo alemán adquiere un interés inusitado[36]. Esta resignificación se da en el marco de los debates sobre la posmodernidad, el consecuente cuestionamiento de la visión de modernidad como proyecto homogéneo, y el nuevo giro cultural de las ciencias sociales. En este contexto, la tesis sobre la «tragedia de la cultura» entendida como la distancia insalvable que la modernidad genera entre la cultura objetiva (creaciones) y la subjetiva (los creadores), harán de Simmel un referente central[37].
El influyente texto «Georg Simmel. First Sociologist of Modernity» de David Frisby, posicionará su obra en el debate de la década de 1980 como un clásico al que hay que recuperar[38]. Desde 1978, Frisby y Tom Bottomore traducen por primera vez la Filosofía del dinero al inglés y presentan una pormenorizada introducción a la obra en la que detallan su contexto, sus influencias intelectuales, el debate y algunos rasgos de la recepción de la misma[39]. En 1981 aparece Sociological Impressionism. A Reassessment of Georg Simmel’s Social Theory con un epílogo publicado en 1991 en el que Frisby pretende desencasillar a Simmel de la «sociología formal», para destacar su perspectiva más estética[40]. De igual forma los debates posmodernos encontrarán en Simmel a un precursor, incluso, para algunos como Deena y Michael Weinstein será el «primer sociólogo posmoderno» y un referente fundamental para el estudio de los procesos culturales y el conflicto de la cultura[41].
Los nuevos escenarios intelectuales de la década de 1980 y el cuestionamiento al carácter unitario de la modernidad colocan la visión fragmentaria, contingente, fugaz y paradójica de Simmel en la palestra del debate[42]. Durante los últimos años, el fenómeno de la globalización y los «retos de la sociología» frente a ésta[43] terminarán por reiterar la vigencia del legado de Simmel. Nuevamente, los mismos motivos que llevan a decir a algunos que «la sociología clásica quedó atrás[44]» son los que recolocan en un buen lugar su obra. Dos de estas razones se relacionan con la necesidad de pensar a la sociedad más allá de las fronteras nacionales, por una parte; y por otra, de analizar los procesos de individualización radicales que afectan las nuevas configuraciones del self y su relación con los otros. Asimismo, la atención a la experiencia de la modernidad en las emociones y la corporalidad de las personas son otros asuntos que mundialmente comienzan a ser relevantes en los debates contemporáneos y que muestran afinidad con algunos de los temas esgrimidos por Simmel.
Respecto al primer punto, la necesidad de pensar a la sociedad contemporánea más allá de las fronteras estatales es una de las cuestiones que Rammstedt destaca de la sociología simmeliana, ya que ésta no fue concebida como tarea nacional, sino como parte de una ciencia general en relación con los problemas de la modernidad[45]. Incluso Bryan Turner señala cómo a diferencia de otros sociólogos clásicos, que en la era de la globalización han sido criticados por equiparar el concepto de sociedad con sociedad nacional e incluso con Estado-nación, Simmel resulta un sociólogo estimulante, pues ya desde Filosofía del dinero advierte cómo el referente nacional no permite ver la lógica dineraria en la modernidad[46].
Otros intérpretes como Esteban Vernik han señalado cómo ya desde su opera prima sobre la etnomusicología —la tesis Estudios psicológicos y etnológicos sobre música de 1881— el uso de fuentes, referentes históricos y culturales diversos más allá de Occidente, dan cuenta de una perspectiva que constituye un esfuerzo por «relativizar la mirada eurocéntrica y exotista en aras de un relativismo o perspectivismo cultural»[47]. Ciertamente también en Sociología podemos constatar la variedad de referentes que van de las corporaciones medievales, el imperio otomano, los incas del Perú hasta los criollos en la América española.
Por otra parte, no hay duda de que uno de los temas que vertebran la obra de Simmel es el de la individualidad en general, y el proceso de individualización desde una perspectiva sociológica en particular[48]. Como se muestra en Filosofía del dinero y en Sociología, la modernidad genera condiciones para que la personalidad se encargue crecientemente de sí misma. Por paradójico que parezca, la intensificación de las formas de relaciones impersonales y abstractas proporciona el marco más favorable para que las personas construyan su «serpara-sí individual»[49]. Es cierto que el planteamiento del tema de la individualización también se encuentra en otros clásicos[50], lo que hace distintivo el ángulo de lectura de Simmel es que éste se concentra en la experiencia (Erlebnisse) y las vivencias personales y grupales[51]. Esta lectura permite que analíticamente Simmel pueda dar cuenta de los lazos afectivos, las emociones, los estados de ánimo e incluso la afectación de los sentidos corporales en la modernidad[52].
En la medida en que estas cuestiones adquieren una creciente importancia en los debates contemporáneos, para algunos sociólogos como Scott Lash, la obra de Simmel parece hecha a la medida de la «era de la información»[53], pues toda una serie de temáticas esbozadas por el autor ha cobrado relevancia en el marco de las transformaciones actuales. Entre algunos temas que recientemente han acudido a esta revisión contemporánea podemos señalar el diagnóstico del papel de la tecnología en la vida moderna[54]; las paradojas del consumo, en tanto generan una dialéctica entre la nivelación y la diferenciación; los señalamientos respecto al carácter cada vez más abstracto del dinero[55]; las aportaciones en torno a la recomposición del espacio y sus fronteras, así como sus escritos sobre la vida urbana, e incluso sus trabajos pioneros en temas de género[56]. En este sentido se puede afirmar que la relevancia de Simmel no quedó «estancada en los meros inicios» y más bien, su reconocimiento se ha dado de manera tardía.
SIMMEL Y EL ORIGEN DE SOCIOLOGÍA:
ESTUDIOS SOBRE LAS FORMAS DE SOCIALIZACIÓN
A finales del siglo XIX y principios del siglo XX las reacciones de los académicos alemanes frente a la sociología están marcadas por una típica historia de amor y odio. Como lo ha explicado Wolf Lepenies, en esta época la sociología no sólo era «políticamente sospechosa» por su cercanía con el socialismo, además era un producto ajeno al espíritu alemán con pestilente «tufo francés»; y por si fuera poco, también competía con disciplinas de gran tradición germana como la filosofía y la historia. Así, antes de «echar raíces» en las instituciones alemanas de educación superior, la sociología tendrá que combatir con esa mala imagen[57]. Georg Simmel, Max Weber, Ferdinand Tönnies y Werner Sombart fueron sólo algunos de los que se esforzaron por abrir un camino para su institucionalización y profesionalización en Alemania. No es exagerado afirmar que en medio de este panorama «El Durkheim alemán era Georg Simmel»[58], aun cuando la historia no tenía destinada la misma posición para ambos, al menos durante algunas décadas.
Simmel contribuyó a la fundación de la primera Asociación Alemana de Sociología en 1909 y participó activamente en ésta hasta 1913[59]. También organizó numerosos seminarios sobre sociología, desde 1893 hasta 1914, en la Universidad de Berlín[60]. En 1894, a sus 36 años, Simmel se muestra por completo entusiasmado con la nueva disciplina y planea fundar una revista de sociología[61]. Paralelamente, ve la necesidad de publicar lo que a la postre será el primer capítulo de Sociología: «El problema de la sociología» que aparece en diversas lenguas, además del alemán, ya que se da a conocer en revistas académicas inglesas, norteamericanas, francesas, italianas y rusas[62]. De hecho Simmel valoraba el papel de las publicaciones periódicas como canal de la comunicación científica y fue un pensador sensible al proceso de internacionalización del conocimiento. Baste recordar cómo dicho interés fue recogido con entusiasmo por Albion Small en la American Journal of Sociology[63] y por Émile Durkheim en L’Année Sociologique[64].
Sin embargo, su propuesta sobre la sociología no fue lo suficientemente valorada. Ello hace que en 1898 se identifique más como filósofo que como sociólogo, pues como lo último «Simmel se siente aislado»[65]. Estas circunstancias explican su negativa a la invitación que en 1899 le hiciera Célestin Bouglé para participar en el Primer Congreso Internacional de Sociología celebrado en Francia en 1900. Con un tono de desánimo, Simmel añade cómo para él es «doloroso» ser conocido en el extranjero más como sociólogo que como filósofo[66]. Sin embargo, esta misma recepción errática constituye un impulso para que Simmel crea conveniente plantear un plan programático de sociología que fuera más allá de un artículo de investigación y pudiese argumentar y ejemplificar el tipo de propuesta que pretendía. De este empeño y falta de reconocimiento surge Sociología.
En la historia de su edición, Otthein Rammstedt da cuenta de cómo en ocasiones el proyecto es percibido por el autor con gran entusiasmo y en otras como una obligación no muy placentera[67]; si bien es cierto que a fines de 1907 existe una presión por verla publicada para el concurso por una plaza[68], también llegará a convertirse en un proyecto editorial que incluso involucró a su familia[69]. No resulta extraña esta variedad de motivaciones y sentimientos hacia la obra, si consideramos que su consecución duró más de una década. Por lo anterior resulta importante tener un panorama sintético de la historia de la edición que a continuación presentamos.
Sociología se desarrolló en un lapso de 15 años durante los que Simmel se dedicó a la elaboración y edición de otras obras igualmente importantes en la historia de su pensamiento como Filosofía del dinero, Kant, Filosofía de la moda, La religión, entre otros. Como proyecto, el capítulo «El problema de la sociología» germina a partir de una conferencia impartida durante el semestre de invierno entre 1893 y 1894[70]. El resto de los capítulos fueron trabajados en distintos años y previamente publicados en revistas en diversos idiomas como el alemán, el inglés y el francés, principalmente. Así, el trayecto de la escritura está atravesado por otros intereses, virajes e inflexiones de pensamiento. Al respecto Otthein Rammstedt ha identificado tres momentos en los que pueden dividirse las etapas por las que atravesó Simmel en la redacción de este libro (1893-1897, 1901-1903 y 1905-1908[71]). Conviene tener una versión sintética de dichas etapas para comprender los saltos, convergencias y divergencias que destacan en una lectura continua de la obra.
En un primer momento (1893-1897) Simmel concibe, redacta y publica en diversas lenguas los escritos que darán lugar a algunos de los capítulos como «El problema de la sociología» (1894), «La cantidad en los grupos sociales» (1895), «La subordinación» (1896) y «La autoconservación de los grupos sociales» (1898[72]). Es visible cómo en esta fase el autor está preocupado por delimitar el objeto y método de su propuesta sociológica. Al mismo tiempo se concentra en temas como la religión, la familia, la medicina, la estética, la moda y la mentira[73].
En la segunda fase (1901-1903), después de la publicación de Filosofía del dinero, Simmel se ocupa nuevamente de Sociología y sólo lo interrumpe temporalmente por sus estudios de filosofía del arte. Nuestro autor trabaja en los textos preparatorios de «El espacio y la sociedad» (1903) y «La lucha» (1903-1905). En lo que concierne al primero de estos temas, Simmel está interesado en indagar los «condicionantes de la coexistencia» espacial de las formas. Previamente en «La autoconservación de los grupos sociales» (1898) se había ocupado de los términos temporales, de los «condicionantes de la sucesión»[74]. En estos textos, el legado kantiano se traduce en la manera en la que tiempo y espacio constituyen elementos subyacentes de toda forma de socialización.
La tercera fase (1905-1908) se caracteriza por el desarrollo de temas relacionados con el secreto, el adorno, la carta, la psicología social, la gratitud y la pobreza que prueban la fertilidad de la sociología propuesta. Sin embargo —a juicio de Rammstedt— queda la duda de si cada uno de estos capítulos había sido concebido originalmente como parte de la Sociología[75]. En este periodo Simmel escribe los excursos o digresiones, cuyo sentido fundamental es desarrollar textos dedicados a ciertos fenómenos específicos de naturaleza sociológica[76]. Cada una de estas digresiones está asociada con uno de los capítulos centrales[77] y deja en evidencia la peculiaridad de la obra simmeliana por exponer imágenes momentáneas sub specie aeternitatis, que retratan el instante y permiten mostrar de forma duradera aquello que en la realidad es inasible. No menos relevante es que Simmel inaugure en Sociología el arte de la ejemplificación o ilustración de temas complejos con genial plasticidad y claridad.
Por otro lado, vale la pena tener presente que esta obra monumental fue presentada en 1908 con el nombre de Sociología: estudio de las formas de socialización y se conoce como la «gran sociología» (grosse Soziologie) por su contenido de más de 800 páginas. Ahora bien, en la historia del pensamiento sociológico de Georg Simmel tenemos otra obra relevante, además de la mencionada, a saber, Cuestiones fundamentales de sociología (1917) —una suerte de breviario o libro de bolsillo de apenas 100 cuartillas escrito por encargo del editor G. J. Göschen[78]— bautizada en los círculos simmelianos como la «pequeña sociología» (kleine Soziologie).
En esta última, Simmel da un viraje vitalista concentrándose en problemas como la libertad y la ley individual poniendo énfasis en la especificidad del individuo en detrimento de la universalidad kantiana[79]. Igualmente en este texto destaca el planteamiento en torno a las formas de sociabilidad (Geselligkeit), entendidas como formas de relación en donde lo lúdico y el disfrute son fundamentales[80]. Tal y como señala Rammstedt, en la «pequeña sociología» la mirada se amplía, ya que va de «la sociedad hasta la cultura, e incluso, por último, hasta la humanidad»[81].
Con mayor conciencia de que su abordaje delimita un campo disciplinar específico para la sociología, al mismo tiempo que se vincula con otras dimensiones analíticas en el estudio de lo social, en la «pequeña sociología» el autor elabora un testamento sociológico en el que presenta una propuesta para tres sociologías: la sociología general, dedicada al estudio sociológico de la vida histórica; la sociología pura o formal, cuyo objeto es el estudio de las formas de socialización, y la sociología filosófica, que considera los aspectos epistemológicos y metafísicos de la sociedad. Así pues, si miramos el interés de Simmel por la sociología en un largo plazo (considerando la escritura de Sociología en 1908 y la redacción de este breviario en 1917), podemos apreciar que Sociología será uno de los legados más relevantes que hace el autor a la disciplina. A continuación daremos cuenta de los principales temas tratados en esta obra.
Sociología no es un libro dócil con el lector. Raymond Aron llegó a señalar cómo, puesto que está constituido por «brillantes ensayos» que carecen de orden sistemático, la obra «significó para el autor muchos admiradores y pocos discípulos»[82]. No todos los intérpretes han compartido esta apreciación argumentando la existencia de «supuestos básicos» que vertebran todo el contenido de la obra[83]. Desde nuestra perspectiva adoptamos algunos criterios que permitan una lectura orientada del texto.
En primer lugar, decidimos dedicar un apartado específico para cada uno de los capítulos que permita ubicar las categorías y temas principales. En este sentido vale la pena advertir que con el fin de apegarnos al propio orden en que Simmel trata los temas, presentamos los comentarios a cada capítulo por separado y en la secuencia en que se encuentran en el índice del libro, independientemente de que estos no coincidan en las fechas cronológicas de su producción y de que en ellos se toquen un conjunto de temáticas que también están en las otras secciones del libro[84]. Es por estas razones que pueden aparecer con cierta repetición.
Para abordar los temas del primer capítulo, iniciaremos con su contextualización general en el marco de la obra de Simmel, en el que delinearemos los principales intereses de su propuesta sociológica. Más adelante en la exposición de cada uno de los capítulos se presentarán las definiciones centrales de los problemas tratados, las referencias metodológicas, una descripción sucinta de los principales temas, así como las relaciones con el resto de la obra de Simmel y con otros autores. Finalmente, concluimos con algunos de los temas que resultan de gran vigencia para la sociología contemporánea y que encuentran en la obra de Simmel una riqueza intelectual que mantiene viva su herencia.
SOCIOLOGÍA: ESTUDIOS SOBRE LAS FORMAS DE SOCIALIZACIÓN:
GRANDES TEMAS Y REFINAMIENTO DE LA MIRADA SOCIOLÓGICA
Capítulo I. El problema de la sociología[85]
Como hemos señalado, «El problema de la sociología» es el capítulo inaugural del libro y, a la vez, la clave de bóveda de la propuesta simmeliana de principio a fin; el mismo texto será revisado para el primer capítulo de la «pequeña sociología» de 1917[86]. Tal y como advierte Rammstedt, ni el escrito Sobre la diferenciación social (1890) ni Introducción a la ciencia moral (1892-1893) son vistos por Simmel como punto de partida de su Sociología, no así estas breves cuartillas[87], donde se esboza el germen de un plan programático que no abandonará aun cuando en 1917 muestre un claro viraje al vitalismo filosófico.
El tipo de reflexiones que se vierten en este primer capítulo son claramente epistemológicas, teóricas y metodológicas. En aras de establecer un objeto de estudio legítimo, Simmel se preocupa por fundamentar cómo conoce la sociología; cuáles son sus límites frente a otras disciplinas de las ciencias sociales; cómo es posible la construcción del objeto de estudio; cuáles son los conceptos y categorías clave de la sociología formal, sus métodos y peculiaridades. Lejos de abogar por una disciplina cuyo objetivo sea la identificación de determinados hechos empíricos, Simmel señala que el mérito de su propuesta es hacer que la sociología sea algo «teóricamente concebible»[88].
Simmel considera que los referentes disponibles sólo mostraban un «caos de opiniones». Esto porque a la sociología se le atribuía una tarea que apuntaba al estudio de todo lo humano, generando así una falta de precisión ante la ausencia de fronteras analíticas. La sociología se veía como una especie de «El Dorado» al que acudían todos los desarraigados disciplinares. Por estos motivos, Simmel consideró que de lo que se trataba no era de darle un «nuevo nombre» a la disciplina, sino de plantear «nuevos problemas» que le dieran contenido a sus fundamentos dentro de la academia. Lo que se requería era especificar la perspectiva que adoptaría la sociología. Desde una concepción epistemológica de origen kantiano, este «punto de vista» considera que no es la realidad la que define cómo debe ser estudiada, sino la mirada de un sujeto cognoscente que establece los puntos de vista desde los cuales ésta puede ser abordada, organizada y ordenada lógicamente[89]. De ahí que —al igual que Max Weber— Simmel insista en la necesidad de los conceptos y los recursos analíticos propios del sujeto cognoscente[90]. Heredero sui generis del neokantismo[91], es notable la distancia de Simmel frente al positivismo al que denomina «realismo ingenuo», pues considera que, incluso en el caso de las «ciencias naturales» se trabaja desde símbolos y categorías, y no desde la realidad a secas[92]. Por ello, para Simmel la ciencia es lo que el retrato a la realidad, a saber, una mera representación.
La distancia y la mirada constituyen metáforas de un problema epistemológico en el autor[93]. En la medida en que las disciplinas observan la realidad desde diferentes distancias e intenciones del conocimiento, su visibilidad es distinta aun cuando contemplen el mismo referente[94]. La diferencia de la sociología frente a la ética, historia de la cultura, economía, ciencia de la religión, estética, demografía y etnología no es «su objeto» sino «el modo de considerarlo».
Desde esta concepción particular, la sociedad existe cuando «varios individuos están en acción recíproca». Ahí donde se da un entrelazamiento de personas, grupos, instituciones o países, desde la unión efímera para dar un paseo, el intercambio de miradas en el trasporte público, hasta el hecho de pertenecer a un Estado o grupo, el conflicto entre una empresa y un sindicato, ahí se da la sociedad. No en las personas o entidades objetivas, sino en lo que sucede entre éstas; en los «hilos invisibles» que atan unos a otros y en cómo las acciones de cada uno se codeterminan en una relación de causa y efecto. El objeto de la sociología es para Simmel captar esas acciones y efectos recíprocos (Wechselwirkung[95]).
En esta última palabra se esconde lo que Donald Levine denominó el «principio de reciprocidad» que supone una superación tanto del realismo como del nominalismo sociológico, entendiendo por el primero la idea de que la sociedad es una sustancia, y por el segundo, que sólo es resultado de acciones individuales. En lugar de ambas perspectivas, Simmel opta por señalar cómo la sociedad es el resultado de los efectos recíprocos entre las personas[96]. En este sentido, el autor argumenta desde Filosofía del dinero cómo «[…] la sociedad no es una unidad absoluta que hubiera de existir previamente […] La sociedad no es más que el resumen, o el nombre general para designar el conjunto de esas relaciones recíprocas especiales»[97]. Con tal razonamiento no es casual que para Simmel el intercambio sea la forma más pura de acción recíproca, mas no sólo el que tiene carácter económico, en el que muchas personas, aún sin conocerse entran en relación, sino también en toda acción que implique el determinarse mutuamente; desde una conversación hasta el intercambio de miradas llevan la impronta de la reciprocidad.
La propuesta de Simmel consiste en señalar que este principio de reciprocidad puede registrarse bajo las formas de socialización (Vergeschellschaftung)[98], que son resultado del ejercicio analítico que hace el sociólogo al distinguir entre forma y contenido. Ésa es la propuesta metodológica que Simmel atribuye a la sociología. El contenido o materia de socialización son los intereses, fines e incluso necesidades fisiológicas que nos impulsan a relacionarnos con otros[99]. La forma se presenta cuando al establecer relación con los otros, somos generadores de efectos y a la vez receptores de influencias; la forma es el mutuo determinarse, pues con nuestras acciones influimos en los demás y sufrimos las consecuencias de los otros, hacemos y padecemos; afectamos y somos afectados al mismo tiempo[100]. La reciprocidad puede ser simétrica, como será ilustrado en la forma de la gratitud, pues las personas mantienen un vínculo de agradecimiento con aquellos que han otorgado una dádiva material o simbólica, aun cuando el ejercicio de dar y recibir ha desaparecido. Pero cuando no existe igualdad de condiciones la reciprocidad también puede ser asimétrica, como el caso de la forma subordinación, en la que el mando depende de la obediencia del otro.
La distinción forma/contenido significa una peculiar «disposición de la mirada», ya que la realidad no contiene dicha distinción, el sociólogo la realiza según sus propios intereses de investigación[101]. El propósito consiste en recoger el enlazamiento y las influencias recíprocas: las formas de ser con otros, sean de cooperación, competencia, subordinación, secreto, intimidad, complicidad, gratitud, fidelidad, coqueteo, proximidad o distanciamiento. Es por ello que la sociología guarda un paralelismo con la geometría. Así como esta última considera las formas más allá de los materiales con los que éstas pueden estar hechas, así la sociología escinde los contenidos y se concentra en las formas, por ejemplo, en cómo la subordinación puede encontrarse en una pareja, la familia, las organizaciones burocráticas y hasta en una banda de conspiradores.
En relación con lo anterior, uno de los aspectos que destaca en los capítulos de Sociología es el constante uso de referentes históricos y culturales de diversa índole. Al respecto, Simmel señala que la confianza que pueda tenerse respecto a dicho material tendría que considerar dos cuestiones. La primera es que estos referentes son recuperados de «fuentes secundarias» pues difícilmente podrían ser comprobados por una «investigación personal». La segunda está relacionada con el hecho de que el libro fue trabajado en un lapso extenso de años, por lo que no todos los datos fueron confrontados con investigaciones actualizadas. Consciente de estas limitaciones, Simmel señala que si el objetivo de la obra fuera la exposición de datos y hechos, sería inadmisible este margen de error, sin embargo hay que tomar en cuenta que «este libro intenta mostrar la posibilidad de una nueva abstracción científica de la existencia social» (p. 137, nota 1). Incluso, Simmel lo plantea sin titubeos: «en bien de la claridad metódica, diré que lo que importa es que estos ejemplos sean posibles, y no que sean reales» (idem). En suma, su preocupación no está en el dato, sino en la manera de mirarlo.
Las formas de socialización pueden ser desde aquellas que se han cristalizado y son duraderas, como las relaciones entre los ciudadanos que conforman un Estado, hasta las más efímeras, como la convivencia fugitiva en un hotel. En la «pequeña sociología» Simmel enfatiza un aspecto relevante de la relación forma/contenido, a saber, cómo una de las características de la forma es que puede llegar a autonomizarse de los contenidos originales[102]. Así, ciertos contenidos pueden llevarnos a relacionarnos con otras personas, y ese interés original puede desaparecer, mientras que la forma, esto es, el tipo de enlace que nos ata con ellas, sigue determinándonos. Un ejemplo paradigmático lo constituye el uso de ciertas formas lingüísticas de etiqueta como el «usted»[103]; las personas pueden entablar una relación en el plano de un distanciamiento cortés, sin embargo, en ocasiones aún el acercamiento y la familiaridad impiden usar el tuteo libremente.
A pesar del esfuerzo por ganar la autonomía disciplinar de la sociología —que también se encuentra en otros pensadores de la época—, la peculiaridad de la propuesta de Simmel reside en el refinamiento de la mirada sociológica, y al respecto es posible enunciar tres aspectos que la caracterizan. Por un lado, una concepción relacional que plantea una perspectiva reticular de la sociedad, en donde la sociología tiene como misión visibilizar dichas relaciones, cuya suma de resultados es la sociedad misma en la medida en que «palpando lo tocable, sólo encontraríamos individuos y entre ellos nada más que espacio vacío»[104]; la mirada sociológica es la que logra captar lo invisible, lo que sucede entre los individuos; desde los adornos hasta los secretos que guardamos, desde lo que nos hace fieles y gratos con los otros, hasta lo que genera conflicto y subordinación.
La analogía con la visión del discurso biológico en torno al cuerpo humano y el significado de la aparición del microscopio, deja ver lo que Simmel entiende por sociedad y sociología. Si la ciencia biológica se dedicó durante algún tiempo al estudio de órganos vitales como el corazón, el hígado o los pulmones, con la aparición de este instrumento fue posible conocer aquellos tejidos no nombrados ni conocidos, sin los cuales aquellos órganos no habrían podido existir. Mutatis mutandis para el caso de la sociología, pues da visibilidad a aquellas relaciones que sostienen grandes configuraciones sociales. No es casual que en este sentido se aprecien los orígenes de una semántica relacional en la sociología, que posteriormente será destacada por autores como Norbert Elias, entre otros.
En segundo lugar, la sociedad es caracterizada como un acontecer[105], no como algo dado sino como algo que está siendo, que está permanentemente en status nascens y por ello abierta a la posibilidad de ser siempre de otro modo. Las formas de socialización se conectan y se desconectan como un «constante fluir[106]» que no obedece a ninguna finalidad o dirección. Finalmente y en tercer lugar, para Simmel la sociedad también es un acontecimiento fugaz. Esta perspectiva atiende no sólo a los fenómenos que ya se «han cristalizado» en entidades objetivas, como la familia o el Estado, sino también a aquellos fenómenos de «mínima monta» que, a fuerza de familiares y cotidianos, pasan desapercibidos. Incluso aquellos que se caracterizan por su fugacidad y labilidad, como el intercambio de miradas cuya especificidad radica en que dicha forma de socialización concluye en tanto las miradas se separan. Lo relevante para Simmel es que el lenguaje, la moral, la religión y todas las formas de organización complejas son el resultado de esas acciones recíprocas y actos «pequeños y cotidianos» frente a los cuales la sociología tiene que afinar la mirada.
Este capítulo inicial incorpora el primero de los excursos intitulado «Digresión sobre el problema: ¿cómo es posible la sociedad?». Este escrito da cuenta de cómo la sociología se encuentra «flanqueada» por dos disciplinas filosóficas, la metafísica y la teoría del conocimiento. Mientras que la primera aborda conceptos que no están en la experiencia sino más allá de ella y que la sociología tiene que dar por supuestos; la segunda se ocupa de las condiciones, conceptos y supuestos de toda investigación: «estos problemas no pueden ser tratados en cada ciencia en particular, siendo más bien sus antecedentes necesarios» (p. 118). No obstante que estas inquietudes transcienden la delimitación del quehacer sociológico, es posible plantear una pregunta contundente que abreva de problemas filosóficos, y que incluso podría considerarse como una especie de «epistemología social», a saber, no ¿qué es la sociedad? sino ¿cómo es posible?
Frente a dicha pregunta, Simmel retoma la batería de problemas y categorías kantianos cuestionándose por las condiciones de posibilidad de la sociedad. Así como Kant se pregunta ¿cómo es posible la naturaleza?, Simmel se plantea ¿cómo es posible la sociedad? A diferencia del filósofo de Königsberg, quien señala que el conocimiento de la naturaleza es posible por condiciones a priori propias del sujeto cognoscente, Simmel aduce que la sociedad no requiere de un «contemplador» externo, sino que sus mismos elementos la constituyen. Por ello el problema consiste en preguntarse qué requieren las personas, qué modalidades de conciencia, qué a prioris sociales propios de las «almas individuales» se necesitan para que la sociedad sea posible. De allí la importancia de una conciencia práctica, pues si bien el individuo no cuenta con un conocimiento abstracto de formar parte de la sociedad, «sabe que el otro está ligado a él»; esas condiciones «no son conocimiento sino procesos prácticos», es en resumen la «conciencia de socializarse o estar socializado».
Llama la atención que en este apartado Simmel dé un viraje, de las acciones recíprocamente orientadas a las «condiciones interiores» que permiten que las personas entren en relación. Si bien en algún momento plantea que «el tratamiento de los hechos del alma no es necesariamente psicología», como advierte Natàlia Cantó Milà: «No resulta fácil leer de la mano del padre de la sociología relacional una digresión sobre lo que pasa en los sistemas psíquicos»[107]. Quizá resulte conveniente considerar el señalamiento de Rammstedt cuando indica que este excurso fue redactado en un momento en que Simmel «se ve obligado a escribir un marco social-filosófico[108]» para articular el proyecto general de la Sociología con capítulos como «El cruce de círculos sociales» y «La ampliación de los grupos y la formación de la individualidad», donde uno de los argumentos subyacentes consistía en la «comprobación de lo social en lo individual»[109]. Así, para Simmel, la sociedad es posible en tanto exista en los individuos una «conciencia de socializarse o estar socializado» constituida por tres a prioris que no se constituyen de forma individual sino socialmente, es decir, se trata de a prioris sociales.
El primer a priori consiste en la idea generalizada que una persona se forma de otra en el contacto con ésta. Para «los efectos de nuestra conducta práctica» se trata de una reducción que realizamos de los demás a un «tipo general», pues nunca podremos aprender a los otros en su individualidad; incluso, ni siquiera a nosotros mismos en tanto «todos somos fragmentos», tan sólo indicaciones, notas, retazos que la «mirada del otro completa», pues gracias a la generalización que realiza logra hilvanar una idea de nosotros acorde con el círculo social en el que participamos, el tipo de relación, su intensidad y duración[110]. Sin embargo, siempre se nos escapa algo del otro.
Lo anterior está relacionado con el segundo a priori basado en que cada elemento de un grupo no sólo forma parte de la sociedad, sino además es algo fuera de ella. Este a priori juega con las nociones dentro/fuera, interioridad/exterioridad, inclusión/exclusión y se presenta tanto a nivel individual como social. En el primero de los casos, porque siempre existe una parte propia que no subsume el desempeño de nuestros roles, por ejemplo, sabemos que el empleado no sólo es empleado, sino que existe una parte relacionada con su temperamento, intereses y personalidad, que le dan un «matiz» particular y que está fuera de las expectativas que demanda su rol. Por otro lado, a nivel social existen algunos «tipos sociológicos» que presentan la particularidad de «estar excluidos de la sociedad», pero al mismo tiempo, su existencia es importante para ésta. Aquí Simmel hace alusión a ciertas figuras sociológicas que desarrollará en otros capítulos, como el extranjero (extraño), el enemigo, el delincuente y el pobre. Tales figuras representan formas de relacionarse con los demás y suponen la dinámica entre la dupla dentro/fuera. Por ejemplo, cuando consideramos a alguien como extranjero, esto sólo es posible en tanto entra en contacto con nuestro grupo (dentro), aun cuando sus cualidades se adscriben a otro círculo (fuera).
El tercer a priori se refiere al hecho de que la sociedad es una red de relaciones en la que cada individuo ocupa y desempeña diversos papeles, pero para ello es necesario que cada uno se sienta como un «miembro» de la sociedad. En la sociedad moderna y diferenciada es necesario que exista una correspondencia entre las distintas funciones y las expectativas individuales. Simmel hace alusión a la burocracia como una forma estilizada de dicho a priori, pues a pesar de que descansa en el anonimato de quienes ocupan los puestos y de que para su funcionamiento no requiere de individualidades específicas, sí es necesario que sus integrantes tengan una vocación, entendida como aquel llamado a ocupar el puesto en virtud de «una cualificación que el individuo percibe como enteramente personal» (p. 133). Por eso, para Simmel la sociedad resulta posible gracias a ese a priori que «culmina en el concepto de profesión» y que permite la conciliación entre la estructura y la individualidad. La relación con la obra de Weber es visible en este aspecto[111].
Capítulo II. La cantidad en los grupos sociales[112]
La cuestión de las formas de socialización es también un asunto de números. Simmel señala cómo existen dos sentidos relevantes de la determinación de la cantidad en las formas de socialización. Por una parte, cierta cantidad de personas reunidas determina el tipo de relación que es posible establecer entre éstas; por ejemplo, si el número es grande supone formas impersonales y distanciadas en comparación con un círculo reducido. Por otra, las formas de relación también determinan el número de personas que pueden participar en éstas, desde la aristocracia que en principio es el gobierno de pocos, hasta un club exclusivo que por definición no permite la admisión de muchos. De manera que, para Simmel, el número de personas, grupos, instituciones o Estados en relación se convierte en uno de los aspectos determinantes del tipo de vínculos, pues el condicionamiento recíproco de las acciones varía según el número de integrantes.
Los temas centrales que el lector puede encontrar en este capítulo se vinculan con las relaciones entre el número de participantes de un grupo y sus acuerdos normativos; los diferentes principios de división que puede tener un grupo; el tipo de relación social que suele establecerse si se trata de uno, dos, tres, 10 o 100 elementos, y que incluyen la soledad, la libertad, el matrimonio, la alianza entre Estados, el tercero imparcial. Asimismo, Simmel presenta argumentos que trazan una sociología de la intimidad donde establece el «papel sociológico» que juegan los celos, los secretos y la confianza en un número reducido de participantes —aspecto que también será tratado en otros capítulos—. Igualmente plantea la figura del tertius gaudens —el tercero que obtiene ventaja del conflicto entre dos—, y cómo éste puede llegar a presentarse en conflictos entre partidos políticos que compiten por obtener una correlación de fuerzas ventajosa, entre otros.
La relevancia del número en las formas de socialización puede verse de manera simple en la comparación entre grupos pequeños y grandes: mientras que en los primeros las relaciones persona a persona constituyen su «principio vital», en los segundos es necesaria la «distancia y frialdad de las normas objetivas y abstractas» (p. 144). Simmel explica cómo los «grandes círculos» logran organizar las relaciones que han trascendido la situación de persona a persona y conllevan al surgimiento de cargos, representaciones, leyes y símbolos que son característicos de la modernidad. Este aspecto también es desarrollado en Filosofía del dinero en donde éste es considerado símbolo expresivo de una tendencia cultural que mediatiza y representa una cantidad diversa y extensa de relaciones. No sólo en la economía, sino en los más diversos ámbitos de la vida moderna «aumenta la simbolización de las realidades[113]» en cuanto se requiere de «imágenes y resúmenes» que condensen la multiplicidad de intereses y las relaciones de una gran cantidad de personas.
Igualmente, Simmel establece cómo las reglas de convivencia también se modifican dependiendo del número de integrantes, y cada círculo otorga a sus miembros diferentes lineamientos de conducta. En los más grandes, dado su carácter general, las personas se someten a normas jurídicas, mientras que en ámbitos más estrechos predomina el apego a las costumbres. El carácter de estas últimas tiende a ser más específico que el de la norma abstracta jurídica, pues ésta otorga mayor movilidad y libertad en virtud de las consecuencias paradójicas de la creciente individualización de la sociedad moderna, tema que será analizado de manera recurrente en la obra de nuestro autor.
La cantidad tiene gran importancia sociológica para la organización de los grupos, como lo muestran los casos que a continuación se enumeran: 1. cuando el número actúa como principio de división del grupo y éste forma subdivisiones para la coordinación de sus miembros, como ocurre en la estructura de los ejércitos; 2. cuando el número caracteriza al círculo directivo, ya sea mediante comisiones, consejos o grupos. Aunque no se trate de su expresión exacta en términos aritméticos, la nominación de unos cuantos representa una relación directiva que permanece vigente en la representación mental de las personas; 3. cuando es la formación cuantitativa en subgrupos la que organiza al grupo en la división del trabajo, y no las relaciones de parentesco; 4. cuando el número de personas reunidas tiene implicaciones en las relaciones de la vida cotidiana. Por ejemplo, en una reunión la cantidad de asistentes y el tipo de relación que guarden entre sí y con el anfitrión, determinan si se está ante un gran festejo o una reunión íntima. Como se aprecia, Simmel muestra interés no sólo por las formas «cristalizadas», sino por aquellas que suelen ser fugaces como una fiesta o un baile de salón.
El capítulo también desarrolla las formas de relación social que operan de acuerdo con una cantidad específica de elementos. Si pensamos en la función numérica que tiene el uno, tenemos la figura del «hombre aislado» ya sea en situación de soledad o libertad. No obstante, fiel a su perspectiva relacional, Simmel señala cómo detrás de estas situaciones se ocultan vínculos sociales que las explican. Así por ejemplo, la soledad no es una ausencia de relaciones, sino una posición frente a éstas, se trata de una «acción recíproca» (p. 160) que supone que una persona se ha separado del influjo de otras[114]. La cuestión de la libertad —a la cual Simmel le dedicó una parte significativa de su obra[115]— también debe ser entendida desde una perspectiva relacional, como un proceso continuo de liberación en los vínculos que tenemos con los demás, e incluso con la posibilidad de ejercer poder sobre la voluntad de los otros[116].
Una de las modalidades prototípicas de las formas de socialización es la relación entre dos, que descansa en la individualidad de los participantes, ya sea con fines amistosos, de pareja o de matrimonio. En el caso de este último, Simmel destaca sus diferentes configuraciones históricas. El tema ya había sido tratado por el autor en 1895 en un ensayo intitulado «Sobre la familia[117]» donde hace un repaso de sus diversas formas históricas, así como del surgimiento del «amor individual» en el matrimonio moderno[118]. En las páginas de Sociología se muestra cómo «en último término no es una pareja la que ha inventado la forma del matrimonio, sino que ésta se halla vigente en cada ámbito cultural, como algo relativamente fijo, no sometido al capricho» (p. 169). De manera tal que «[…] la relación más personal de todas se encuentra acogida y dirigida por instancias histórico-sociales, transpersonales, tanto por el lado de su contenido como por el de su forma» (p. 170).
En este capítulo resulta relevante el abordaje de la intimidad que hace el autor, con ello se convierte en uno de los precursores en la sociología en el tratamiento de este tema. Y es que para Simmel pueden existir «consecuencias sociológicas cualitativas de la causa cuantitativa»; así por ejemplo, una relación entre pocos y concretamente entre dos, posibilita vínculos íntimos que una muchedumbre obstaculizaría. Sin embargo, además de la cantidad es necesario considerar la duración de la relación, ya que pueden existir relaciones de «singular intimidad», como el contacto corporal entre parejas de baile en las que, a pesar de la intensidad de la cercanía física, la duración del contacto es breve.
Para poder considerar que una relación es íntima, es importante tomar en cuenta el tipo de vínculos entre las personas y cómo ello se relaciona con el principio de individualización que permite a los participantes valorar las características particulares del otro con quien comparten aquello que «no compartirían con nadie más». Como lo señala el autor: «El carácter “íntimo” de una relación me parece fundado en la inclinación individual a considerar cada cual que lo que le distingue de otros, la cualidad individual, es el núcleo, valor y fundamento principal de su existencia» (p. 166). Igualmente por ello: «La condición de la intimidad es que la relación consista tan sólo en estar el uno frente al otro, sin sentir al mismo tiempo como existente y activo un organismo supraindividual» (p. 167).
En una relación de dos la presencia de un tercer elemento puede ser motivo de unión, conciliación o separación. Ante ello, Simmel señala los tipos de relación que es posible establecer cuando entra un tercer elemento en juego. En primer lugar tenemos al imparcial y el mediador, que aparecen cuando existe antagonismo entre dos partes, desde una pareja, dos Estados, o la relación entre trabajadores y capitalistas. El tercer elemento puede jugar un papel mediador, lo cual requiere de su imparcialidad, que le permita exponer argumentos objetivos y razonados frente al conflicto que involucra a las partes[119]. Esta imparcialidad dependerá de si «es ajeno a los intereses y conflictos en colisión, o cuando participa igualmente de ambos» (p. 184). Sin embargo, este papel nunca deja de ser difícil, pues la desconfianza que pueda generar en alguna de las partes siempre estará latente. A diferencia del tercero imparcial, el árbitro representa la confianza por parte de ambos contendientes, pues ya no es un simple mediador frente al que uno de los implicados guardará alguna sospecha, sino que se convierte en alguien en quien se deposita la confianza para solucionar un conflicto. En ambos casos, el tercer elemento tiene una función relevante para la conservación del grupo. La objetivación en instituciones como las cámaras o juntas de conciliación son referentes históricos de esta dimensión de lo social destacada por Simmel.
En segundo lugar tenemos la figura del tertius gaudens, en la cual un tercero puede obtener ventaja del conflicto entre dos contendientes y cambiar la correlación de fuerzas, como sucede en el caso de que para molestar a su contrincante, un partido otorgue beneficios a un tercero. Los ejemplos de tertius gaudens abarcan desde la competencia amorosa hasta la política y lógica mercantil.
Finalmente, este tercer elemento también puede llegar a jugar el papel divide et impera y tratar de producir voluntariamente el enfrentamiento entre dos para obtener una situación de dominio. Con diversos «grados de la escala», este principio político constituye un elemento central que impide la «formación de las mayorías incómodas», intenta contener la formación de asociaciones y puede utilizar los más diversos medios psicológicos para sembrar celos o generar desconfianza entre los grupos que podrían llegar a unirse.
Capítulo III. La subordinación[120]
Simmel concibe la subordinación de forma relacional y dinámica. Se trata de una acción recíproca que no se limita al ejercicio del poder coactivo y a la obediencia pasiva, ya que en ella siempre subsiste un ámbito de libertad personal y espontaneidad del sometido. De hecho, interiormente «el hombre mantiene una relación doble con el principio de la subordinación» (p. 214). Por una parte, quiere ser dominado, no puede vivir sin acatar una dirección, busca una autoridad superior que lo proteja y lo libre de la propia responsabilidad. Pero por otro, se resiste a este poder. Así, para el autor «la obediencia y la oposición, constituyen dos aspectos de una misma conducta» (idem).
Como es común en toda su sociología, la perspectiva de análisis de Simmel incluye lo que podríamos denominar tanto cuestiones «macro» como aspectos «micro» sociológicos, es decir, plantea el papel de la subordinación desde la dimensión estatal hasta las relaciones matrimoniales, del soberano a los súbditos o de los hijos a los padres, entre otros referentes. Asimismo, Simmel da importancia a los aspectos cuantitativos y cualitativos, desde las diversas posiciones, desempeños y características que contemplan distintas formas de subordinación, hasta las manifestaciones afectivas y emocionales que implica toda relación de mando y obediencia.
Desde el enfoque entre subordinación y libertad que está presente a lo largo de su argumentación, en este capítulo Simmel propone una interesante tipología de la subordinación de las mayorías que puede ser: 1. a una sola persona (p. 224); 2. a una pluralidad o un grupo (p. 229); 3. a los principios objetivos de una potencia supraindividual como sucede con el Estado y la ley (p. 257[121]).
En cada una de estas modalidades también pueden darse variaciones o subtipos. Así, en el caso de la subordinación de un grupo a una persona, puede ser que el primero siga al jefe o que esté en oposición a él. En este último caso, Simmel observa que tener adversarios compartidos es, en general, uno de los medios más poderosos para obligar a los individuos a reunirse y esto se intensifica cuando el enemigo es el propio señor. Sin embargo, la sumisión común no siempre conduce a la unificación. La subordinación a un poder individual también puede tener consecuencias disociadoras, como sucede con los sentimientos de celos que suelen enemistar a los sujetos. De allí la importancia de contar con una «instancia superior» capaz de construir un campo compartido que vaya más allá de la hostilidad entre intereses y partidos.
Ahora bien, la unificación por subordinación común puede manifestarse de dos formas: la nivelación y la jerarquía. El primer caso se da cuando un grupo de hombres está uniformemente sometido a uno solo como en el despotismo o en el igualitarismo. La «absoluta eminencia del soberano» es correlativa a la nivelación de los súbditos, por lo cual el primero debe combatir la formación de privilegios y poderes intermedios o locales. En contraste con el gobierno unipersonal que se sustenta en la nivelación radical de los sometidos, existe un segundo tipo en el cual las capas son organizadas en forma de una pirámide según sus grados de poder. La autoridad del dirigente también recae sobre otros que participan en su superioridad a través de recompensas, distinciones, ascensos jerárquicos o gradación de títulos o posiciones. En su desarrollo sobre la temática, Simmel se detiene en el caso de la nobleza, la monarquía y sus relaciones con los campesinos y los burgueses[122].
Nuestro autor retoma el tema de la jerarquía para advertir cómo los «poderes intermedios» suelen desarrollar intereses propios que los llevan al conflicto con los de arriba y los de abajo, como ha sucedido con la nobleza y sus beneficios privados. Cabe señalar que este tema será recuperado una vez más por Simmel en otros momentos, específicamente en la «Digresión sobre la nobleza» del último capítulo[123]. Las referencias a lo que ocurre en la vida de la corte lo vinculan con el interés sobre el tema que Norbert Elias desarrolla décadas después en su estudio sobre La sociedad cortesana[124].
En sus análisis, Simmel se muestra preocupado por entender el advenimiento de la «sociedad de masas» y el funcionamiento de la subordinación en la sociedad moderna. Sin embargo, a diferencia de otros teóricos de la época como Gaetano Mosca, Wilfredo Pareto y Robert Michels, e incluso Max Weber, el enfoque de nuestro autor no se limita a la cuestión política o económica, sino que desde una perspectiva eminentemente sociológica aborda la temática en un sentido mucho más amplio, incluyendo tanto los aspectos objetivos como subjetivos. De allí que la concepción de las masas en Simmel se vincule con una teoría sobre la «escisión de la personalidad». Nadie es enteramente ciudadano, ni miembro de una Iglesia, ni de una unidad económica, sino que siempre hay aspectos del individuo que se quedan fuera de estos ámbitos. Consecuentemente, es necesario distinguir aquello que los hombres tienen en común con «la masa» de lo que reservan para su libertad individual y su propia personalidad[125]. De hecho, un grupo puede ser regido tanto más fácil y radicalmente por un solo hombre, cuanto menor sea la parte de su personalidad total que como individuo entregue a la masa.
Simmel desarrolla estas cuestiones con base en otras tesis que están presentes en una gran parte de su obra, como son la amplitud de los círculos, la diferenciación social y el surgimiento de la individualidad. Para distinguir lo que en cada persona queda dentro del ámbito de la dominación de lo que queda fuera, es importante que los individuos cuenten con una «estructura espiritual diferenciada». Sólo a partir de ésta se puede resolver la contradicción entre sumisión y libertad, pues podrán distinguirse aquellos elementos que son susceptibles de dominio y los que escapan a éste. Desde el enfoque sociológico que lo caracteriza, Simmel no limita sus ejemplos a los de la política sino que los hace extensivos a la vida religiosa y a la relación de paternidad señalando cómo en las primeras el sacerdote pretende dominar toda la vida de sus fieles, y en las segundas, los padres no reconocen fácilmente la individualidad irreductible de sus hijos.
En cuanto a las estructuras sociales que se caracterizan por la subordinación a una pluralidad o un grupo, Simmel ejemplifica con el caso de las modernas sociedades anónimas. A pesar de la exigencia de objetividad —que se suele producir porque la acción colectiva tiende a eliminar ciertos sentimientos y conductas—, esto de ninguna manera significa que no haya arbitrariedad. Por el contrario, la desaparición del sujeto individual en favor de una colectividad que, como tal, carece de estados de ánimo subjetivos, suele acentuar el abuso del poder ya que es difícil que en ella puedan manifestarse compasión y benignidad. Para abordar este punto, Simmel retoma nuevamente la noción de masas y señala cómo éstas pueden presentar cambios bruscos de opinión que despierten «los más oscuros y primitivos instintos», una «parálisis hipnótica», «una embriaguez de poder» que hace que, por la falta de responsabilidad del individuo frente a la muchedumbre, la «multitud obedezca a todo impulso sugestivo». Este tipo de afirmaciones parecen tener una carga profética ya que el lector contemporáneo difícilmente puede dejar de relacionarlas con algunas de las actitudes propias del fascismo y del nazismo que Europa padeció durante la primera mitad del siglo XX.
Para mostrar un referente de subordinación bajo una pluralidad, Simmel dedica un apartado específico al desarrollo del tema que presenta como una «Digresión sobre la sumisión de las minorías a las mayorías» (pp. 249-257). Uno de los primeros temas que trata dentro de éste es el de la importancia y significado de la votación como «uno de los medios más geniales que se han inventado para hacer que la contradicción entre los individuos venga a parar, finalmente en un resultado unitario». En este terreno nuestro autor destaca la importancia del principio de mayoría que, a diferencia de la unanimidad, admite la existencia de elementos disidentes. Cuando las decisiones se toman por mayoría, la sumisión de las minorías puede obedecer a dos motivos de gran importancia sociológica: que los muchos sean más fuertes que los pocos, como es el caso de la votación, o que se trate de una especie de mandato unitario, lo cual supone que el grupo tiene una totalidad ideal y una voluntad originaria que le es propia (pp. 249-255).
Desde esta perspectiva Simmel señala las dificultades inherentes a la concepción de la mayoría como poder coactivo y cuestiona tanto las nociones de voluntad general de Rousseau y otros pensadores iusnaturalistas, como las visiones unitarias que son propias de la Iglesia. La reducción a una acción voluntaria común de una totalidad compuesta por individuos divergentes presenta serias dificultades y el resultado no puede ser exacto ya que, de una forma u otra, los miembros de la minoría penetran como individuos disidentes en la totalidad del grupo (pp. 300-308).
Al concluir las páginas dedicadas a esta digresión, Simmel retoma el tema de los tipos de subordinación, para abordar la tercera modalidad que se produce cuando no se trata ni del individuo ni de la pluralidad, sino de un principio impersonal y objetivo. Esta forma es propia del sentir moderno que discierne la persona y la obra y corresponde a la sumisión frente a la ley y el Estado.
La subordinación a un principio objetivo adquiere interés sociológico en dos casos fundamentales. El primero tiene que ver con los imperativos y la conciencia moral, con la cual nos sentimos subordinados a un precepto que no parece surgir de ningún poder humano personal sino de una instancia autónoma fuera del sujeto. En un tipo de argumentación que tiene similitudes con la de su contemporáneo francés, Émile Durkheim[126], Simmel señala que esta «voz de la conciencia» hace que el individuo se exija a sí mismo lo que la sociedad le demanda en términos de subordinación y de fidelidad (p. 260).
La segunda cuestión de carácter sociológico que plantea la subordinación a un principio ideal, es su determinación sobre las relaciones mutuas de los subordinados. Muchos vínculos que antes eran personales, en la época moderna adquieren un carácter técnico y objetivo (p. 267), como lo muestran los contratos colectivos que acrecientan la impersonalidad en la relación de trabajo (p. 268).
Una vez tratadas las diferentes modalidades que asume la subordinación en relación con quienes ejercen la soberanía, en la parte final del capítulo, Simmel retoma nuevamente las preguntas iniciales en torno a la oposición libertad-dominio para desarrollar esta cuestión a la luz de los cambios cuantitativos, la intensidad de la vida colectiva, la división en capas sociales, los términos de la superioridad de los dirigentes y los significados de «libertad individual» y «libertad de grupo». Al abordar estos tópicos, Simmel trata algunos temas que son de gran vigencia para los debates actuales. Entre éstos vale la pena mencionar sus reflexiones en torno a las autonomías y las «jurisdicciones especiales». Nuestro autor destaca cómo en la práctica estos debates pueden ser más rigurosos con los individuos, a diferencia de lo que sucede en círculos más amplios que suelen otorgar a sus miembros una mayor libertad que los círculos más reducidos, cuya existencia depende más inmediatamente del comportamiento que mantengan sus integrantes. Lo anterior puede llevar a una autonomía local, en donde los parlamentos particulares acaben defendiendo sus propios intereses limitados y egoístas.
Simmel continúa desarrollando la subordinación en relación con las formas democráticas y con consideraciones sobre las relaciones entre «saber» y «poder» que demuestran preocupaciones afines a las que Max Weber desarrollaría hacia 1919 en la conferencia “La política como vocación”, donde destacó la importancia de diferenciar entre el funcionario, que «vive de la política» y el político con vocación de poder que «vive para la política»[127]. Refiriéndose nuevamente a las jerarquías burocráticas, Simmel señala que al alto dirigente le falta con frecuencia el conocimiento sobre los detalles técnicos y cotidianos que tiene el funcionario inferior, quien suele moverse durante toda su vida dentro del mismo círculo de problemas.
Para terminar el capítulo, Simmel hace un breve recuento de la evolución que ha llevado de la subordinación personal a la especializada dentro del proceso de diferenciación social. Mientras en los tiempos previos a la modernidad se exigían cualidades extraordinarias de los príncipes, en los más actuales la subordinación se ejerce a partir de organizaciones permanentes de supremacía y subordinación.
Capítulo IV. La lucha[128]
El capítulo constituye uno de los ejes fundamentales del pensamiento simmeliano ya que en él se defiende el carácter de la lucha como fuerza socializadora. A partir de las tesis expuestas en esta sección, el lector podrá comprender los alcances excepcionales del programa de nuestro autor y sus aportes a la que más tarde sería considerada como una particular «sociología del conflicto» para la cual, en oposición a lo que a veces se afirma, la expresión del dualismo y las disidencias hacen posible la preservación de la unidad y la «cohesión social».
A partir de un análisis exhaustivo, Simmel presenta una amplia tipología y subtipología que cubre los más distintos ámbitos de vida social, desde las guerras entre Estados hasta las diferencias al interior de los matrimonios y las familias. Con un eminente propósito teórico-conceptual, las definiciones siempre están acompañadas por referencias históricas que aluden a realidades ocurridas en las más diversas regiones y periodos. Lejos de defender sus propuestas a partir de afirmaciones contundentes, el autor siempre tiene el cuidado de señalar las excepciones y tendencias inversas que en el texto suelen presentarse como contra ejemplos a las distintas formas del conflicto.
Como suele suceder en el resto de la obra, en este marco de análisis la lucha es interpretada tomando en cuenta la parte de la personalidad que en ella se involucra; los elementos espaciales, temporales y de intensidad; la estructura de los círculos sociales; el peso de lo subjetivo y lo objetivo; los factores normativos, y el proceso de individualización y diferenciación que se expresan en forma aguda en las grandes ciudades.
Simmel explica cómo la lucha opera en todos los ámbitos de la vida, ya que en ella siempre hay elementos convergentes y divergentes que se expresan como fuerzas de atracción y de repulsión, de asociación y de competencia. En contraste con las relaciones de indiferencia que pueden llegar a ser peligrosas, el dualismo que produce la lucha tiene un valor eminentemente positivo para la sociedad, ya que proporciona «vivacidad a nuestras relaciones» y, a menudo, constituye el único medio para salvarlas y permitir la convivencia (p. 303). Cuando la disensión significa un peligro para el grupo se trata más bien de la enemistad, un odio recíproco que suele agravar el antagonismo entre partes de una misma unidad colectiva (p. 322).
La lucha adquiere las más diversas formas, desde las manifestaciones de hostilidad que, con una clara tendencia belicosa a menudo se originan en un mero placer por combatir en el que no están ausentes los prejuicios, hasta las contiendas jurídicas modernas de carácter formal, objetivo y abstracto atenidas a leyes y normas (p. 314) y, también, las disputas matrimoniales y familiares, causadas por las más pequeñas diferencias en los círculos más íntimos (p. 321).
En el ámbito de lo que podría ser considerado como una «sociología de las emociones», nuestro autor incluye dentro de las formas de lucha la envidia y los celos, que tienen en común la consecución o conservación de aquello considerado valioso impedido por un tercero, pero que se diferencian porque, mientras la primera «trata de conseguir» lo apetecible, la segunda se sustenta en el derecho a poseer lo que se considera como propio (pp. 323-327).
Entre las formas de conflicto más importantes para la vida moderna se encuentra sin duda la competencia, una lucha indirecta con una importante fuerza socializadora producida cuando las energías individuales se canalizan a la ganancia de un bien que, en la medida en que no es asequible para todos, queda reservado al vencedor. Simmel explica cómo la competencia se vincula al riesgo y puede darse en los más diversos círculos como el comercial, el económico, el deportivo, el científico, el artístico, el político, el familiar e incluso el religioso. Nuestro autor reconoce otro tipo de «competencia pasiva» que se da en la lotería y otros juegos de azar, donde los participantes suelen mirarse con mayor distancia e indiferencia. En algunos casos, la competencia se elimina o sublima, como sucede en el socialismo o en la organización uniforme del trabajo. También puede ser limitada por la moral o el derecho; por las acciones de asociaciones gremiales que defienden intereses comunes, o por los acuerdos entre competidores.
Para entender la lucha es importante también tomar en cuenta el grado de unidad y centralización de las partes involucradas en el conflicto, y las consecuentes dificultades para lograr ventajas decisivas cuando una de ellas carece de unidad y se presenta como una masa difusa de enemigos (pp. 347-349). De hecho, contar con un adversario común puede tener un efecto cohesionador que obliga a la concentración de personas y grupos que de otra forma no tendrían coincidencias y estarían divididos. Lo anterior puede observarse tanto en la lucha de la Iglesia contra los herejes, como en las guerras nacionales y en la unificación de una clase social frente a otras. En situaciones de guerra, todo lo personal de los combatientes tiende a relegarse a un segundo término y los elementos más heterogéneos pueden llegar a formar parte de una coalición.
Según sus diferentes condiciones, los sentimientos de unidad derivados de la lucha pueden ser permanentes y abstractos o concretos y pasajeros. En el primer caso, la unidad que ha nacido para la disputa trasciende la meta inmediata y lleva a la emergencia de intereses y energías socializantes, que ya no tienen que ver con el fin originariamente guerrero (p. 355). Sin embargo, esto no siempre ocurre ya que, como lo muestran las coaliciones ad hoc, también puede suceder que una vez conseguido el fin (o fracasado el intento), las partes tornen a su existencia separada. En la coexistencia de la vida social, los estados de la lucha y la paz no se dan como secuencias del paso lineal de uno a otro, sino más bien coexisten, de tal manera que en toda paz se están gestando las condiciones para la guerra futura, y en toda guerra las de la paz siguiente (p. 361). De alguna forma, la guerra y la paz se dan siempre en cierta medida, y según sea el temperamento de cada individualidad. Esta afirmación es válida para el amor que siempre necesita algo de lucha y conciliación, e incluso se encuentra en aquellos que buscan la discordia para mantener una relación. Así, Simmel desmitifica la idea de que en el seno de las relaciones íntimas existe una armonía plena y afirma, por el contrario, que en los vínculos de amistad, familiares y de pareja el conflicto siempre está presente[129].
El paso de la paz a la guerra puede darse de forma abierta o difusa, perceptible o latente. Cuando se trata del proceso inverso, las cosas se producen de otra manera, ya que la paz no surge inmediatamente después de la guerra. El fin de la lucha no pertenece ni a una ni a otra categoría (p. 361), ya que, cuando finaliza el conflicto, puede seguir un proceso irracional y turbulento donde perduran el movimiento de combate y la inculpación mutua. Esto se debe a que el sentimiento es más conservador que la inteligencia, la excitación prosigue aun cuando la causa de la contienda ha desaparecido, pues las antiguas diferencias se renuevan y continúa la agitación contra el adversario.
El modo más sencillo de pasar de la lucha a la paz es la victoria, pero el proceso también puede lograrse por el carácter objetivo de la avenencia, el movimiento sentimental del perdón, o el modo meramente subjetivo de la conciliación. Las tendencias hacia las reconciliaciones posibles tienen una gran importancia para el desarrollo de los vínculos entre las personas, y de hecho, Simmel finaliza el capítulo explicando cómo éstas determinan todas las relaciones que tienen lugar entre los hombres.
Como lo hace en otras partes de su obra, Simmel adopta en este capítulo reflexiones que bien podrían ser consideradas con perspectiva de género, que no es común en otros pensadores de la época[130]. Sus estudios en torno a la lucha incluyen referencias al peso de las costumbres en el marco de una situación poco favorable para las mujeres que, privadas de derecho, tienen que lidiar con una hostilidad típica.
En una sociedad donde los medios de comunicación no adquirían la relevancia que tienen hoy día, Simmel reconoce la importancia de la palabra pública para expresar diferencias, por lo cual podríamos echar a andar un poco la imaginación y suponer que, si hubiera conocido los medios de comunicación masiva que se desarrollan en el siglo XX, también éstos hubieran sido incorporados como territorios por excelencia donde se manifiestan, desarrollan y resuelven el conflicto y la lucha.
Capítulo V. El secreto y la sociedad secreta[131]
El capítulo desarrolla un elemento fundamental de las formas de socialización, a saber, el papel de la información y su circulación en las relaciones sociales. Para la argumentación de Simmel, el conocimiento que se tiene del otro es un a priori de toda socialización; todas las relaciones requieren de este supuesto —lo que se sabe y lo que no se sabe del otro— que va transformándose conforme la relación se desarrolla. Conocimiento y desconocimiento, mentira, discreción, confianza y traición son algunos de los aspectos tratados en este apartado.
El tema central del capítulo es el secreto. Para Simmel toda acción intencional de ocultar algo, ya sea acción, idea, actividad o sentimiento, genera secretos. El secreto es entendido como forma en la medida en que, independientemente de los contenidos que lo caractericen, implica el establecimiento de ciertas relaciones con los otros, trátese de personas, grupos o Estados. Desde una perspectiva sociológica, el secreto es relevante ya que establece formas de relación entre quienes lo comparten y a quienes se oculta, por ello incluso pueden llegar a existir «sociedades secretas».
La estrategia metodológica que acoge Simmel consiste en exponer diferentes niveles en los que se manifiestan las implicaciones de tener conocimiento o no tenerlo, guardar secretos y organizarse como grupo a partir de actividades o doctrinas que tienen que ser confidenciales. En este apartado Simmel establece la relevancia que tienen la confianza, la mentira y el secreto en las acciones recíprocamente orientadas, con especial énfasis en los matices que adquieren en la sociedad moderna. En dicha tesitura, el secreto contribuye y a su vez es resultado del proceso de individualización que implica el advenimiento de una personalidad diferenciada. Una de las paradojas es que el reverso del secreto está constituido por la posibilidad de revelación, por ello Simmel indaga esta contracara en las digresiones sobre el adorno y la comunicación escrita, específicamente la carta, en tanto formas de exponer lo que el secreto oculta.
Saber y no saber, conocimiento e ignorancia son dos aspectos centrales en toda relación. Con base en el primer a priori de socialización, Simmel reitera que nunca es posible conocer al otro en su totalidad, sino sólo algunos fragmentos a partir de los cuales nos damos una idea general de los demás. Todas las relaciones se establecen sobre la base de este «saber mutuo» que nunca es total ni definitivo. Así como este conocimiento del otro nos sirve para actuar, también resulta conveniente la ignorancia de cierta información de la que no sólo no disponemos sino que no requerimos. Y es que, desde la perspectiva del autor, la comunicación que establecemos con los demás, incluso con las personas más íntimas, implica sólo una parte seleccionada de nuestra compleja vida interna. Es por ello que tanto la verdad como la mentira tienen una importancia significativa en todas las relaciones, pues en ocasiones una dosis de ignorancia y distancia resulta necesaria.
No obstante, Simmel es perspicaz al señalar que en la sociedad moderna la mentira puede llegar a ser sumamente dañina, pues la interdependencia con los demás requiere que confiemos en que no somos engañados, ya que obedecemos a un sinnúmero de supuestos que damos por sentado y que no podemos comprobar uno a uno. Desde el intercambio económico hasta la misma lógica de la ciencia y los investigadores, se requiere de la confianza en el otro para poder operar. Ya en Filosofía del dinero este tema estaba presente; ahí Simmel señala cómo el incremento de relaciones de interdependencia supone confiar cada vez más en ciertos símbolos y en lo que ellos representan, desde el papel moneda hasta un sello o una firma[132]. El sociólogo berlinés advierte cómo esta tendencia cultural propia de la modernidad implica el aumento de una mediación simbólica en las relaciones y la adaptación mental de las personas a ello a través del mecanismo de confianza[133].
Sobre esta última, Simmel identifica diferentes niveles y formas. En primer término, la confianza genera un estado psicológico asociado con la tranquilidad y la certeza que nos permite actuar, pues «ofrece seguridad suficiente para fundar en ella una actividad práctica» (p. 378). Por otro lado, existe un tipo de confianza en los demás que se asemeja a la creencia y la fe, pues implica entregarse sin reparos a una persona (p. 379). Si tenemos en cuenta que en 1906 Simmel prepara algunos escritos sobre religión[134] no resulta extraña la alusión a este tipo de confianza. La analogía se debe a que tanto la fe religiosa como la confianza entendida como fe en ciertas personas, orientan la práctica sin necesidad de ningún tipo de comprobación o garantía[135]. En Filosofía del dinero Simmel señalará cómo el mundo económico está «emparentado» con este tipo de fe religiosa[136]. Otro tipo de confianza es aquella que se otorga a las funciones institucionales o actividades específicas que los otros realizan, como sucede con los investigadores que en su mayoría «tienen que aplicar resultados hallados por otros» (p. 376), y en los cuales tienen que confiar.
Simmel observa que en las sociedades modernas el conocimiento que se tiene de los demás se reduce significativamente, ya que sólo es necesario enterarse de ciertos aspectos de los otros para poder entablar una relación. Para comprender esta variabilidad, el autor establece una tipología respecto a los límites del «conocimiento mutuo» según la situación: trátese de las «asociaciones para determinados fines»; las relaciones persona a persona; el derecho a la privacidad de los demás, y los vínculos más íntimos, como la amistad y el matrimonio. En las asociaciones destinadas a ciertos fines donde, generalmente, la relación con los demás está mediada por el dinero, lo que prevalece es el anonimato y el conocimiento de los integrantes está claramente demarcado. El aumento de formas de organización cada vez más impersonales demanda un conocimiento acotado y específico de sus miembros, lo cual contrasta con las asociaciones precedentes que exigían el conocimiento integral de sus participantes.
Otra dimensión relativa a los límites del conocimiento se establece cuando las personas tienen noticia de la existencia del otro. En un estilo que a la postre es posible relacionar con los razonamientos de Erving Goffman en La presentación de la persona en la vida cotidiana[137], Simmel señala cómo en la «presentación» entre las personas (p. 380) sólo puede conocerse la información que los actores dan de sí mismos. En tanto no se trata de un conocimiento «interior» del otro, sino sólo de aquello que se vuelve «externo», es preciso que cobre lugar la discreción, pues entrometerse y no respetar cierta distancia generaría diversas disrupciones. El grado extremo sería la «violación de la personalidad», pues existe una dimensión «espiritual» del otro que debe ser respetada. Aun cuando la consideración de lo que debería ser estrictamente público y privado varía según la época, Simmel no deja de apuntar cómo —de acuerdo con los dispositivos de intimidad de su tiempo—, en un contexto de individualización, resulta reprobable en extremo escuchar tras las puertas o leer cartas ajenas.
Simmel continúa desarrollando diversos argumentos que resultan sumamente pertinentes para una sociología de la intimidad (p. 375). Por ejemplo: apunta cómo, aun con las personas más cercanas, ya sea entre los amigos más entrañables o las parejas, existen límites del conocimiento. Los procesos de diferenciación y de individualización permiten que sea sumamente complicado tener un conocimiento total y omniabarcante, pues en el caso de la amistad, por muy cercanos que sean los amigos, no se comparte «todo». Es por ello que la sensibilidad moderna se inclina más a las «amistades diferenciadas» que se limitan a ciertos aspectos de la personalidad dejando fuera otros. Lo mismo ocurre en el matrimonio donde siempre existen ámbitos de reserva frente al otro, lo contrario amenazaría la relación ya que podría desdibujarse por ausencia de sorpresas.
El secreto juega un papel importante en la estructura de las acciones recíprocas, ya que quienes lo comparten se codeterminan mutuamente. La tensión que puede surgir de estas relaciones obedece a que el secreto tiene su contraparte en la traición que conlleva la posibilidad de develarlo. Simmel explica cómo los secretos contribuyen al proceso de individualización, pues las relaciones que descansan en una diferenciación personal marcada los permiten y fomentan. Lo anterior es posible en tanto que mantener un secreto con personas que pertenecen a uno solo de nuestros círculos de pertenencia, es más factible que hacerlo en un círculo reducido.
Además de lo que ocurre en el ámbito interpersonal, en el seno de la economía monetaria también se generan nuevas formas de secreto que eran impensables en las formas económicas anteriores. Ello se debe a tres cualidades del dinero: 1) El hecho de ser comprimible hace posible que una persona se enriquezca con un cheque deslizado hacia su mano, de forma imperceptible para los demás; 2) su carácter cada vez más abstracto posibilita el secreto en las transacciones, adquisiciones y cambios de propiedad que no se hacen visibles; 3) su acción a distancia permite hacer diversos movimientos «escondiéndolos así a la mirada de los más próximos» (p. 391). Todas esas posibilidades de simulación y ocultamiento son las que explican las demandas de publicidad de las operaciones financieras de los Estados como medida protectora para el ciudadano. Para Simmel no es casual que a partir del siglo XIX los gobiernos publiquen oficialmente datos que hasta entonces todo régimen debía mantener secretos.
El extremo contrario del secreto y la ocultación como elemento constitutivo es el adorno, ya que su función es mostrarse a los demás. Bajo tal supuesto es que se desarrolla el excurso «Digresión sobre el adorno», en donde se nos muestra cómo éste se enlaza con la mirada de los otros. Como el autor lo señala en el capítulo «El espacio y la sociedad», el adorno es a la vista lo que el perfume al olfato, pues su finalidad es agradar y ser visto por los demás. En el adorno se conjugan dos tendencias: su disposición para los otros y la necesidad de ser reconocido por parte de quien lo usa, ser para sí y ser para otros: «Somos señores de cosas más extensas, y distinguidas cuando disponemos de un cuerpo adornado» (p. 399). Desde los tatuajes, el vestido, la elegancia del traje nuevo que aún no se amolda a la «intimidad del cuerpo», el adorno posibilita una ampliación hacia algo transindividual que llame la atención de los demás. Por ello, los adornos poseen estilo, es decir, encajan con formas estéticas asequibles y compartidas por muchos[138]. En sus reflexiones sobre el tema, Simmel alude al recurso de la «extravagancia del urbanita», quien utiliza las «rarezas» en su atuendo y adornos como estrategia para «ser-diferente», «destacar-se» y «hacerse notar» en el mundo impersonal y anónimo de las grandes urbes[139].
Cuando el grupo toma el secreto como base de su existencia se puede hablar de sociedades secretas para las cuales resulta indispensable la confianza mutua entre los integrantes y donde suelen establecerse medios específicos para mantener la discreción, que van del juramento al castigo. Es por lo anterior que generalmente se «prohíba fijar por escrito» los contenidos «espirituales» del grupo.
En ese contexto, Simmel incorpora de nuevo un excurso titulado «Digresión acerca de la comunicación escrita», donde explica cómo ésta siempre implica publicidad en potencia, pues cualquier persona puede conocer el secreto más allá de las intenciones de guardarlo por parte de quienes lo hayan escrito. Nuestro autor explica cómo «una vez fijado por escrito, el contenido espiritual ha adquirido forma objetiva» (p. 405). En un breve apartado sobre «sociología de la carta», se indica cómo, a diferencia de la interacción que se apoya en gestos, tonos e inflexiones de voz, lo escrito en una correspondencia queda descorporeizado, por lo que la carta se abre a diversas interpretaciones. Por la indefensión que tiene el documento escrito, la indiscreción de leer cartas ajenas es calificada como un acto «innoble».
Simmel retoma el tema de las sociedades secretas para señalar algunos de sus principios de organización, desde el tipo de iniciación de sus miembros, jerarquías y división interna del trabajo, hasta la importancia de signos de pertenencia y rituales severos que son necesarios para forjar una forma de vida que establezca fuertes vínculos y obligaciones por parte de los miembros y haga posible la autorregulación del grupo. No muy alejado del razonamiento de Émile Durkheim en Las formas elementales de la vida religiosa[140], Simmel señala cómo el «simbolismo del rito» evoca sentimientos de pertenencia (p. 411). Por otro lado, sirve para imponer una «coacción formal» mediada por signos y símbolos que legitiman la participación en la sociedad secreta.
Simmel también aborda las peculiaridades de las sociedades secretas de carácter ilegal, y observa cómo, por lo general, cuanto más criminales sean los fines de la asociación, más ilimitado es el poder de los jefes y la crueldad de su poderío. Ello se debe a que la necesidad de cohesión interna que requiere el grupo para proteger en secreto sus actividades delictivas está acompañada de una acentuada centralización del poder. Las sociedades secretas requieren de una obediencia ciega e incondicional a los jefes. Los referentes históricos que Simmel recupera van del grupo los Asesinos de Arabia, los Garduñas de España hasta una sociedad de pederastas de la que habla Bismarck en sus Memorias (p. 421).
Capítulo VI. El cruce de los círculos sociales[141]
Este capítulo está dedicado al análisis de los diferentes ámbitos de la vida en común a las que pertenece el individuo, de las asociaciones que lo conforman, y de cómo éstas se han ido transformando a partir del proceso de diferenciación social y de división del trabajo propio de las sociedades modernas. Cabe señalar que en el texto Sobre la diferenciación social ya se habían planteado las ideas centrales de dicho proceso. De hecho, el capítulo «El cruce de los círculos sociales» fue recuperado y revisado por Simmel para la edición de Sociología[142].
Como ocurre en el resto de Sociología, Simmel lleva a cabo un minucioso tratamiento de la cuestión mediante un razonamiento conceptual que introduce una amplia gama de ejemplos de las más diversas sociedades. Las circunstancias propias de la etapa medieval se contrastan con las que se dan a partir del Renacimiento humanista, la creciente importancia del intercambio económico, el surgimiento de las ciudades y una nueva división de las clases sociales. Una característica de esta configuración es la combinación y pertenencia a diferentes círculos, lo cual es revelador de la cultura y de los procesos de diferenciación e individualización que caracterizan la modernidad.
En su exposición sobre el tema, Simmel desarrolla el mismo tipo de estrategias encontradas en el resto de los capítulos. El análisis toma en consideración los aspectos de la personalidad que se involucran en los distintos círculos y los que quedan excluidos. Aun cuando se toquen problemas relacionados con la ciencia política y la economía, el tratamiento se desarrolla dentro de un campo eminentemente sociológico que muestra las preocupaciones del autor por darle fundamento académico a la naciente disciplina.
Lo anterior se hace evidente en las concepciones de libertad con las que arranca el capítulo. Lejos de circunscribirse al marco de la filosofía política que suele contraponer el poder del individuo frente al del Estado, Simmel analiza la libertad que se da en distintos ámbitos sociales a partir del margen de elección que puede brindar la pertenencia a un oficio, a una ciudad o a cualquier agrupación basada en simpatías individuales o vínculos elegidos que van más allá de las relaciones originales de vecindad y parentesco.
Los motivos de unión y las características de los grupos pueden ser de la más diversa índole, e incluyen tanto a las organizaciones guerreras centralizadas, como a las comunidades que se dan entre distintos géneros y al interior del grupo familiar. En este último caso las conexiones originarias se modifican por la individualidad de cada uno de sus miembros y su ingreso a otros círculos de carácter económico, militar, político, intelectual, sentimental y religioso.
De hecho, «el número de los diversos círculos en que se encuentra comprendido el individuo, es uno de los índices que mejor miden la cultura». Como lo señala Simmel: «El hombre moderno pertenece primeramente a la familia de sus padres; luego, a la fundada por él y, por consiguiente, a la de su mujer; después, a su profesión» (p. 431). A la par, también forma parte de los círculos determinados por su carácter de ciudadano y su pertenencia a una clase social.
A diferencia de lo que sucede en las sociedades modernas que dejan al individuo la libertad de pertenencia a diversos ámbitos, en las sociedades no modernas había una estrecha y severa dependencia que hacía que el grupo en su totalidad limitara las acciones personales a los intereses generales de la comunidad. El individuo tenía plena libertad para comportarse como quería con aquellos que no pertenecían a la tribu, pero no para actuar a su libre criterio dentro de ella.
Durante la Edad Media, las asociaciones ocupaban la personalidad entera y la decisión de vincularse a diferentes círculos tenía un carácter más grupal, como lo ilustran los casos de las comunidades gremiales o de la confederación de ciudades que dieron lugar a las guildas. En la medida en que se consideraba que la plenitud del hombre medieval consistía en consagrar su existencia a la corporación, lo que colocaba al individuo en una comunidad de círculos era la unión entre asociaciones.
En la sociedad moderna, debido al aumento del número de esferas a las que pertenece el individuo, es menos probable que haya otras personas con la misma combinación de pertenencia grupal, situación que va formando y fortaleciendo la individualidad de las personas entendida como «la singularidad de las cuantías y combinaciones en que se reúnen en ellas» (p. 433). Si bien es cierto que la pertenencia a diferentes órbitas sociales provoca conflictos que amenazan al individuo con un dualismo espiritual y hasta con íntimos desgarrones, esto de ninguna manera lleva a la afectación de la unidad del yo.
En una argumentación que es congruente con las tesis expuestas en el capítulo «La lucha», Simmel considera que «el dualismo y la unidad se compadecen muy bien» y «cuanto más variados sean los círculos de intereses que en nosotros confluyen, más conciencia tendremos de la unidad del yo» (p. 433). La pertenencia a varios ámbitos requiere que el individuo realice equilibrios internos y externos que acaban fortaleciendo enérgicamente su personalidad. Por eso la posibilidad de la individualización crece indefinidamente, por el hecho de que la misma persona pueda ocupar situaciones completamente distintas en los diversos círculos de los cuales forma parte al mismo tiempo.
Simmel se detiene en el caso de las uniones de comerciantes y de patronos para mostrar cómo aquellos que regularmente están en competencia pueden llegar a agruparse para la defensa de una comunidad de intereses. De hecho, cuando el individuo pertenece a una pluralidad de círculos se abre una amplia gama de posibilidades que varían en relación con la proporción que hay de competencia y colaboración entre los diferentes elementos.
Lo anterior también ocurre entre los trabajadores a sueldo. Con la creciente importancia de la economía monetaria y el industrialismo, en virtud de las relaciones unitarias frente al capital, el concepto general de «obrero asalariado» hace abstracción, ya se trate de un tejedor o maquinista, constructor de cañones o juguetes.
Finalmente, junto a los círculos de obreros y de comerciantes, Simmel considera que las asociaciones de mujeres constituyen un nuevo ámbito de intersección. Desde una perspectiva que resulta sumamente innovadora para la sociología de la época, nuestro autor explica cómo durante mucho tiempo las mujeres tuvieron una posición que no les permitía tejer puentes de solidaridad con otras mujeres, ya que debían estar confinadas a los límites de la casa, dedicarse a personas singulares y no salir del círculo de relaciones determinado por el matrimonio, la familia, la vida social y, en todo caso, la beneficencia y la religión. Sin embargo, Simmel apunta que esta situación tiende a cambiar y observa la emergencia del feminismo como un movimiento que busca la igualdad a partir de la acción conjunta de las mujeres para trascender su situación de subordinación y aislamiento, y así luchar para llegar a obtener independencia económica, formación espiritual, un papel en la vida pública y conciencia de la personalidad.
Con el enfoque sociológico que lo caracteriza, Simmel advierte que no se deben olvidar las diferencias que existen entre las mujeres debido a su inserción en distintas clases sociales y el hecho de que el movimiento femenino proletario se mueve en direcciones prácticamente opuestas al burgués, ya que sus aspiraciones y las relaciones entre libertad económico-social y libertad individual son muy distintas según sea el caso. Sin embargo, a pesar de esta diversidad de aspiraciones, queda aún espacio para ciertas coincidencias en aspectos como los del derecho conyugal y patrimonial, y la potestad sobre los hijos, que permiten que las mujeres se sienta unidas a la causa de otras mujeres en general (pp. 458-459).
Más allá de las agrupaciones de obreros, patronos y mujeres, el capítulo tiene importantes reflexiones sobre la oportunidad de pertenecer a un círculo, como el de la experiencia religiosa que involucra a personas que son muy distintas en diversos aspectos. Los correligionarios suelen unirse por encima de los demás ámbitos de pertenencia fusionando a las personas y sus intereses sobre los restantes motivos de separación[143].
Preocupado por entender la forma en que se rigen las nuevas organizaciones tal y como lo hace en el capítulo «La subordinación», en esta sección Simmel trata también la situación peculiar de los funcionarios modernos, y explica cómo la importancia del talento personal suele ser mayor en los puestos jerárquicamente más altos que en los subalternos, donde la actividad tiende a ser menos individual.
Bajo el eje de la creciente diferenciación laboral y los aspectos de la personalidad que se involucran en distintas actividades, Simmel analiza los efectos internos y externos de la especialización y de las nuevas técnicas en distintos ámbitos de la vida social, desde lo que sucede al interior de las familias, hasta lo que ocurre en las distintas profesiones, en los parlamentos, partidos políticos y organizaciones militares.
Como ya se ha apreciado y como vimos en el capítulo sobre «La lucha», resultan de una particular importancia sus reflexiones sobre las mujeres, mismas que lo hacen un autor pionero en lo que ahora se conoce como enfoque de género, y sumamente original en relación con sus contemporáneos, sobre todo si se toma en cuenta que en la misma época, de una forma por demás simplista, Durkheim atribuía las desigualdades sociales a la diferencia en el tamaño del cerebro[144] de hombres y mujeres. En contraste con esta perspectiva, Simmel sitúa históricamente la cuestión y advierte sobre los grandes cambios en las relaciones entre los géneros a partir de la independencia de la mujer y el potencial que adquiere su unión con otras mujeres para la transformación social[145].
Capítulo VII. El pobre[146]
Para Simmel la pobreza es un concepto relativo: «Es pobre aquél cuyos recursos no alcanzan a satisfacer sus fines» (p. 494), pero cada clase social e incluso cada grupo, establece tales fines así como las necesidades para alcanzarlos y la jerarquía y orden de prioridad en la satisfacción de éstos. Igualmente la pobreza es relacional, pues hay personas que pueden considerarse pobres en su clase, pero no serían consideradas así en otra clase inferior.
Desde esta concepción, la forma del pobre debe entenderse como una manera específica de ser con los otros, de la que se desprenden vínculos de socorro y asistencia marcados por el condicionamiento mutuo entre donador y receptor que abarcan los más diversos ámbitos y niveles, desde la limosna otorgada al mendigo en forma personal hasta la política asistencial del Estado. El «principio de reciprocidad» —vértice de la propuesta sociológica del autor— permite poner atención en las relaciones que se dan entre el que da y el que recibe, ya que este último «da también algo; de él parte una acción sobre el donante, y esto es, justamente, lo que convierte la donación en una reciprocidad, en un proceso sociológico» (p. 475).
A partir de referencias históricas y geográficas diversas —desde la alusión a la ley talmúdica y la mendicidad medieval, hasta el código civil alemán, los cartagineses y persas—, Simmel explica cómo la relación entre quien otorga asistencia y quien la recibe compromete de algún modo a ambas partes. Por ello, a lo largo de la historia, el deber y el derecho aparecen intrínsecamente relacionados con este tipo de vínculo. En algunos casos, el derecho de los pobres a ser asistidos depende de las obligaciones que generan los vínculos de pertenencia a un grupo; como el caso de los antiguos semitas[147], o los «parientes pobres» de una familia adinerada o, incluso, las situaciones de aquellos países donde la mendicidad se ha convertido en un «oficio regular» y la recurrencia de la limosna genera una expectativa de deber tanto en el que recibe como en el mismo donador. En algunos casos, el necesitado ve la acción del donante como una mera obligación, sobre todo si el primero forma parte de la «clase explotadora» a quien se considera generadora de las desigualdades. Desde la perspectiva del pobre, «toda persona bien vestida» es vista como un enemigo.
Desde el plano del donador, el acto de asistencia y de dar responde a diversas circunstancias y significados históricos. Así por ejemplo, más que la preocupación orientada a mejorar las condiciones del pobre en sí mismo, la limosna cristiana sirvió para mitigar la incertidumbre del futuro del alma del donante. En otras ocasiones el hecho de dar genera un «sentimiento» y «deber de continuarlo», que hacen que el donante se sienta culpable o avergonzado ante la posibilidad de suspender las dádivas o interrumpir el proceso.
Como ya se ha señalado, en el desarrollo de sus tesis, Simmel incorpora ejemplos de los más diversos momentos históricos y entornos culturales. Sin embargo, su interés básico gira en torno a la necesidad de entender el significado de las medidas de asistencia a los pobres en el Estado moderno. Sobre este tema, Simmel opina que, lejos de ser el «fin último de la cadena teleológica», estas estrategias son básicamente un medio para mitigar el peligro que significa la existencia del pobre que incluso ha llegado a considerarse como un potencial enemigo para la sociedad. Si bien es hacia el pobre a quien se dirige la acción —verbigracia algún contenido específico de lo que hoy día denominamos política pública—, el fin último no es tanto él, sino la colectividad en su conjunto[148]. Así, lejos de pretender suprimir la inequidad social, la asistencia al pobre se sostiene en una estructura desigual y únicamente busca mitigar aquellas manifestaciones extremas que podrían llegar a amenazar el statu quo.
Desde esta perspectiva, los argumentos de Simmel trascienden la dimensión cara-a-cara y muestran cómo la figura del pobre constituye un elemento de análisis sociológico con importantes implicaciones políticas y jurídicas relacionadas con la democracia moderna y el ejercicio de la ciudadanía. Sorprende que en el Estado moderno «la beneficencia pública es quizá la única rama de la administración en que las personas esencialmente interesadas no tienen participación alguna» (p. 473). En este sentido, la posición del pobre es similar a la del extraño, ya que se encuentra en cierto modo fuera del grupo en el que vive y al mismo tiempo dentro de éste, pero en una situación particular que hace que la sociedad lo provea de asistencia o socorro para que éste no se convierta en enemigo. Así, el pobre está fuera y dentro de la sociedad, pues «el estar fuera, en este caso, no es más que, para decirlo brevemente, una forma particular del estar dentro» (p. 492). Finalmente, en materia de asistencia, lo más común es que el Estado moderno sólo atienda las necesidades más apremiantes e inmediatas de los pobres, dotándolos del mínimum necesario para la vida.
Como ya hemos señalado, una de las preocupaciones fundamentales de Simmel es llegar a entender el papel que en la sociedad moderna desempeñan los grandes grupos que, por estar constituidos por una pluralidad de intereses[149], requieren un programa mínimo para poder ser aglutinados. En la medida en que es imposible conocer las voluntades particulares de quienes la conforman, la acción en masa tiene el carácter de mínimum. Por ello no resulta difícil coincidir en el «no», pues —a juicio de Simmel— solamente la negación puede reunir la diversidad de muchos. Tal característica permite al autor incorporar la «Digresión sobre la negatividad de ciertas conductas colectivas».
El cierre del capítulo nos presenta una sugerente sociología del regalo. Como en el caso de la pobreza y las acciones de asistencia, el obsequio de distintos tipos genera una diversidad de relaciones a partir de la situación específica, el contenido, la recepción del regalo y los derechos y obligaciones que ello genera. Esta argumentación tiene una estrecha similitud con la desarrollada por el conocido antropólogo Marcel Mauss en su texto El ensayo sobre el don, de 1925, en el cual se analiza el fenómeno del intercambio y la obligación de devolver los obsequios como principio de reciprocidad fundamental para la organización social[150]. Como hemos visto, tanto en lo referente al estudio del regalo como al de la política de asistencia a los pobres, la sociología de Simmel abre nuevas pautas de acercamiento a los problemas sociales que permiten visibilizar sus dimensiones simbólicas a partir del análisis relacional.
Capítulo VIII. La autoconservación de los grupos sociales[151]
En este capítulo se analiza «La autoconservación de los grupos sociales» a través del tiempo y el papel que en ella juegan los diversos factores de carácter territorial, espiritual y organizacional. La preservación grupal es estudiada a la luz de la división del trabajo, la existencia de distintas clases sociales, el balance entre las fuerzas de cohesión y cambio y la importancia de la lucha y el conflicto en la transformación social. Simmel presta atención especial a algunas formas de dominio como las que son propias de las dinastías; se detiene en el papel de las clases medias en la sociedad moderna, y dedica tres digresiones a tratar la importancia de los cargos hereditarios, la utilidad de la psicología social, y la relevancia que tienen los conceptos de fidelidad y gratitud para la continuidad de las relaciones.
Como en el resto de su obra, el tema es tratado tomando en consideración los más diferentes aspectos y niveles de la realidad, desde la forma en que se sostienen los gobiernos hasta lo que ocurre en las relaciones matrimoniales y de amistad. El autor estudia la continuidad de los cargos hereditarios, los factores generacionales y otras cuestiones que juegan un papel relevante en la autoconservación de los grupos. La amplia y exhaustiva exposición sobre el tema incluye el análisis de lo que ocurre en la nobleza, la Iglesia y los cargos eclesiásticos, las organizaciones sindicales y de comerciantes, el parlamento y los partidos políticos. Desde una argumentación eminentemente teórica, el autor nutre su discurso con los más diversos ejemplos históricos que incluyen referencias a la Grecia clásica, al feudalismo europeo, a las condiciones diaspóricas de los judíos, las corporaciones urbanas en Inglaterra, el carácter de las organizaciones religiosas en China y la peculiaridad de las monarquías orientales.
El capítulo inicia con un recordatorio de la importancia del conflicto y la resistencia que, como vimos, está ampliamente desarrollada en el capítulo sobre «La lucha». Los individuos que viven en sociedad tienen la constante necesidad de salir a la conquista o de defenderse contra ataques, de resistir tentaciones, recibir golpes y contragolpes o establecer el equilibrio perdido. Frente a sus miembros individuales, los grupos colectivos poseen una «relativa eternidad», sin embargo, no se trata de una vida rígida y sin problemas, sino que también ellos deben restaurar sus equilibrios perdidos para autoconservarse a través del tiempo (p. 501).
Simmel analiza los elementos útiles para la salvaguarda de la unidad colectiva entre los cuales destaca la continuidad territorial a partir de la cual existen la ciudad y el Estado, y mediante la que se sustenta el patriotismo del hombre moderno. Otro lazo importante para la preservación lo constituye la herencia y el hecho de que el paso de una generación a otra ocurra de forma paulatina, con la lentitud de la sustitución apropiada para que el grupo anterior pueda preservarse y asegurar su identidad (p. 507). Esta continuidad en el cambio de individuos que sostienen la unidad del grupo se da, por ejemplo, en el relevo del clero católico —que tiene condiciones peculiares debido al carácter vitalicio de los cargos— y, en otra medida, también se observa en la organización jerárquica de los funcionarios de los Estados modernos, donde las jubilaciones sólo se dan después de mucho tiempo. De hecho, para alcanzar una existencia prolongada, el cambio debe hacerse de forma lenta y gradual y también conviene contar con una nivelación de los miembros del grupo (p. 509).
Como contrapartida, la conservación del conjunto suele sufrir cuando la ocupación de puestos se vincula a personalidades efímeras e irremplazables. De allí que cuanto más anónimos sean los individuos, más apropiados resulten para ser sustituidos y asegurar la preservación ininterrumpida del conjunto. Así, cuando el grupo está ligado a un director dominante que constituye el punto central de las funciones, la continuidad puede hacerse más difícil y muchas veces se requieren instituciones especiales para preservar la unidad. Como se ha observado en las abejas que «una anarquía completa sobreviene cuando la colmena se ha quedado sin reina» (p. 510).
Algunos grupos políticos han intentado evitar los peligros de las personalidades fuertes, adoptando como principio que «el rey no muere» (p. 511). La distinción entre el carácter permanente de la realeza frente a los atributos perecederos del monarca permite salvaguardar la soberanía sin quebrantar la unidad grupal. La forma más inmediata en la que se manifiesta la existencia perdurable de este tipo es la sustitución del padre por un hijo destinado de antemano para la sucesión, independientemente de cuáles sean las cualidades personales de este último.
A partir de estos señalamientos Simmel dedica un apartado especial a la «Digresión sobre los cargos hereditarios» y explica cómo la transmisión de la función social de padre a hijo suele aminorar las discrepancias fundamentales que existen entre la forma y la exigencia objetivo-social y la subjetividad de cada persona (p. 517). En este sentido, nuestro autor advierte cómo la lucha de un individuo con base en sus propias cualidades para ascender a un puesto directivo, puede contener más peligros y más estados de inseguridad que los «inconvenientes de la herencia». Hay muchos casos en los cuales el empleo del padre se transmite a los hijos, quienes gozan de los privilegios propios del oficio familiar (p. 521).
Con la aparición de los gremios, la debilitación de los lazos feudales, el crecimiento del grupo y la separación entre Estado y sociedad, la transmisión hereditaria se fue debilitando a medida que la ocupación de los puestos y la formación de los futuros funcionarios se vinculó con el derecho y la responsabilidad de entidades públicas. Lo anterior se hace extensivo a los contratos privados, sin embargo, en algunas esferas que aún no están maduras para el cambio, el principio hereditario logró mantener cierta inercia (p. 523).
Una vez terminada esta digresión sobre los cargos hereditarios, como en el caso de los estudios de las sociedades secretas y sus ritos, Simmel aborda otras cuestiones de importancia simbólica para la preservación del grupo relacionadas con la relevancia que pueden adquirir los estandartes, banderas y distintas insignias para la identidad comunitaria, así como los efectos que puede traer la destrucción de un símbolo colectivo para la unidad y / o decadencia. Otros elementos importantes para la continuidad de los grupos son el manejo y la percepción de las propiedades territoriales y otros patrimonios; así como las cuestiones espirituales que dan lugar a sentimientos de diversa índole como el patriotismo que se despierta hacia el Estado o la ciudad, la devoción a la comunidad religiosa y el amor a la familia y los semejantes (p. 531).
El derecho, la moral y el honor también constituyen importantes formas de autopreservación del conjunto. Mientras el primero necesita contar con un poder coactivo exterior, la segunda se propone regular la conducta total del individuo. Por su parte, el honor ocupa una posición intermedia ya que la violación a sus códigos no implica pena jurídica o reproche moral, sino que responde a una combinación de elementos interiores y subjetivos y una serie de exigencias sociales externas basadas en el prestigio y la «buena conducta» que permiten la continuidad grupal (pp. 531-532).
En una sociedad de masas con una creciente división de funciones, generalmente se hace necesaria una asociación pasajera, un órgano especial, un conjunto de representantes o comité que tiene un carácter propio que puede asegurar la preservación del grupo. Gracias a su carácter menos numeroso, a través de éste se logra la flexibilidad y precisión de la actividad social, frente a la lentitud y rigidez que suelen caracterizar los movimientos del grupo total. Así han surgido los funcionarios, que han dado lugar a las burocracias, una organización de muchos que se constituye como unidad transpersonal (p. 538).
Las ventajas del órgano especial para la conservación del grupo no sólo se explican por sus características cuantitativas, sino también por sus aspectos cualitativos que le permiten actuar frente a «la acción total de la muchedumbre» que, a juicio de Simmel, suele tener un bajo nivel intelectual (p. 539). En sus análisis de lo que podría ser considerado como una «sociología de las masas», nuestro autor observa que ésta se caracteriza por una «nerviosidad colectiva» (p. 546) y una intensidad de los sentimientos que deja fuera la reflexión intelectual, y prescindiendo de su propio juicio, generalmente se convierte en seguidora acrítica de un «individuo bien dotado».
Después de estos señalamientos, el capítulo dedica una sección especial a la «Digresión sobre la psicología social», donde se desarrollan las diferencias cualitativas de esta disciplina y sus relaciones con la psicología individual. El ser humano actúa de forma diferente cuando está en una acción recíproca que cuando está aislado, y la psicología social no puede perder de vista que la homogeneidad de un conjunto de personas es resultado de la existencia de influencias mutuas y de acciones recíprocas.
Al terminar esta digresión, Simmel destaca nuevamente la importancia de la separación de un órgano que represente al grupo y que en las sociedades modernas está constituido por el cuerpo de funcionarios. Sin embargo, nuestro autor también advierte que es necesario cuidar que éstos no lleguen a poseer una independencia absoluta ni adquieran una «vida propia» que los haga entrar en conflicto con el grupo amenazando su preservación. En este sentido, Simmel considera a la burocracia como uno de los organismos más inofensivos siempre y cuando no se apegue demasiado al «esquematismo» que lo caracteriza, que lo puede llevar a olvidar sus compromisos de servicio (p. 558).
Lo anterior también puede ocurrir en la clase judicial, que suele llegar a cohesionarse apelando a un formalismo del derecho que entra en contradicción con las necesidades reales de los grupos. De igual forma, puede acontecer en el ejército, ya que, si se vuelven demasiado extremos, sus atributos de rigidez y el absolutismo pueden llegar a promover su separación del grupo mayor, al grado de convertirse en un «Estado dentro del Estado» (p. 560). Por estas razones, Simmel advierte que la duración vitalicia en los cargos tiende a fomentar las actitudes hacia la independencia y destaca la importancia de una rotación frecuente que sirva como contrapeso y protección de los abusos egoístas y permita reclutar a funcionarios con nuevos ímpetus que alejen la organización de la rutina.
La continuidad del grupo también puede entrar en riesgo cuando las diferencias sociales son muy considerables y las clases medias no son lo suficientemente importantes como para atenuar y distribuir las conmociones inevitables en una estructura social con contrastes acentuados.
En cuanto a la amplitud de los círculos, Simmel explica cómo los más grandes tienden a buscar la estabilidad de sus instituciones, que los pequeños sustituyen por una adaptación más rápida. En la medida en que el aumento cuantitativo de un grupo también exige modificaciones cualitativas, es conveniente no apegarse a un conservadurismo demasiado rígido (p. 566). Sin embargo, no se debe perder de vista que la flexibilidad y la evolución también pueden propiciar un movimiento extremo que acabe favoreciendo a los competidores del grupo.
El motivo individual y psicológico en que se encarna mejor el mantenimiento de una relación en la forma de estabilidad es la fidelidad, a la cual, junto con la gratitud, Simmel dedica la «Digresión sobre la fidelidad y la gratitud». El fenómeno de la fidelidad —que por sus propias características se resiste al análisis cuantitativo—, es concebido como un puente entre «la vida interior y la exterior» que es sumamente importante para asegurar el carácter duradero de las relaciones, las convivencias y la conservación de la sociedad, ya que otro tipo de motivos basados en la coacción, el idealismo, el sentimiento del deber y el amor no son suficientes para impedir la desagregación. La fidelidad debe ser entendida como el peculiar estado anímico y sociológico que asegura la perduración de un vínculo, después de que se extinguieron las fuerzas que lo produjeron. La fidelidad no genera la relación, pero se empapa en ella una vez fundada, adhiriendo los elementos para su conservación y haciendo posible que, pese a la interioridad fluctuante de las personas, éstas logren establecer vínculos estables (pp. 570-577).
En cuanto a la gratitud, Simmel explica cómo ésta se constituye como el residuo subjetivo del acto de recibir o de entregar (p. 578). Este afecto personal se convierte en un intenso lazo de unión de carácter sólido y sutil que permite una vida estable constituyéndose como «la memoria moral de la humanidad» (idem).
Al terminar esta digresión, Simmel retoma otros aspectos de la estabilidad de los grupos explicando que, mientras unos círculos necesitan de firmeza, otros requieren formas sociológicas flexibles. En este último caso se encuentran las minorías como los gitanos y los judíos, cuya existencia es «soportada de mala gana» por el grupo mayoritario, por lo cual tienden a adaptarse constantemente a las nuevas circunstancias.
Estas vías de conservación social contrastan con las que son propias de las aristocracias políticas y eclesiásticas, para las cuales lo fundamental es la permanencia, tienden a ser conservadoras y se basan en una concepción de desigualdad entre los hombres, esperando que no se modifique. A pesar de su diferencia en términos numéricos, lo anterior también es característico de las grandes masas que mantienen una «perseverancia obstinada» y una psicología rígida e inconmovible (p. 587).
Simmel retoma nuevamente la cuestión de la importancia de la clase media como elemento de conservación del grupo, explicando cómo la confusión de fronteras y la fluctuación ininterrumpida entre los «de arriba» y «los de abajo» la llevan a una serie de transiciones constantes y flexibles. Lo anterior amplía el margen de oportunidades individuales, y permite preservar la cohesión sin llegar a mayores rupturas (p. 588).
Sin embargo, como sucede en toda su argumentación, Simmel no se limita a enunciar las características positivas, sino que también analiza la contraparte señalando cómo, en muchos casos, la flexibilización de la clase media puede engendrar su desarraigo. Para entender en su debido alcance estas cuestiones, Simmel nos remite al capítulo de «La lucha» y nos recuerda la importancia de que «siempre existan los contrarios» y la gran influencia del conflicto y la división social del trabajo en el cambio y la continuidad social.
Además de las cuestiones hasta aquí tratadas, a lo largo del capítulo Simmel desarrolla otros asuntos de gran importancia para la vida social, como el tema de las familias, cuyos lazos se ven crecientemente afectados por los antagonismos internos y los afanes de independencia de sus miembros que son propios del proceso de individualización (p. 582).
En cuanto a los sociólogos que fueron sus contemporáneos, el análisis de Simmel sobre la vinculación entre la división del trabajo, la cohesión y los tipos de solidaridad tiene también convergencias con los planteamientos de Durkheim sobre esta cuestión. Por otro lado, las observaciones en torno a la naturaleza de la autoridad ejercida por personalidades fuertes, y el contraste que presentan con las organizaciones más estables tiene importantes coincidencias con la teoría de la dominación que Max Weber desarrolla en Economía y sociedad, y cuyo eje es la contraposición entre el liderazgo carismático y las autoridades más duraderas que pueden ser tradicionales o burocráticas. Al igual que lo hace Simmel, Weber considera que estas últimas se caracterizan por la existencia de un órgano de administración integrado por funcionarios especializados y relativamente anónimos que pueden darle continuidad al ejercicio de la autoridad[152].
Como se ha visto, Simmel considera que las burocracias modernas constituyen un organismo sumamente importante para asegurar la continuidad del grupo en la sociedad de masas, pero también advierte que su excesivo esquematismo y el «formalismo del derecho» pueden hacerlas demasiado rígidas para responder adecuadamente a las necesidades variables de la vida social práctica (p. 560). Esta preocupación es similar a la que desarrollaría Robert Merton hacia finales de la década de 1940. El reconocido sociólogo estadunidense observa que cuando la «adhesión a las reglas» se convierte en la finalidad más importante de la burocracia, el resultado es una conducta estereotipada y un ritualismo burocrático que impide adaptarse a los problemas particulares[153].
Como lo hace en el resto de su obra, nuestro autor se muestra preocupado por el advenimiento de la sociedad de masas e indica que una muchedumbre tiende a arrastrar un «lastre de prejuicios» y a hacer que la dirección caiga «en manos de los elementos más apasionados, más radicales y más sueltos de la lengua» (p. 545).
Capítulo IX. El espacio y la sociedad[154]
Antes de la publicación de Sociología, Simmel ya contaba con textos previos sobre esta temática, entre los que destaca «Las grandes urbes y la vida del espíritu», que fue publicado en 1903[155]. Tanto en este último como en Filosofía del dinero, Simmel aborda problemas relativos a la configuración del espacio, las formas de percibirlo en la modernidad y las transformaciones de la vida social y afectiva en las grandes urbes.
El interés es congruente con la propia biografía de Simmel, quien no se concebía a sí mismo fuera de Berlín. Los primeros momentos de su vida se dieron en el cruce de las calles Leipzierstrasse y Friedrichstrasse, principales avenidas comerciales de la recién declarada capital germana[156], por lo que tal y como señala su hijo, Hans Simmel, no habría sido posible ser más berlinés que cuando se había nacido en la citada esquina. Tan estrecha era la relación que Simmel sentía con su ciudad natal que, cuando en 1914 tiene que abandonarla para la obtención de una plaza en la ciudad fronteriza de Estrasburgo, escribió un artículo periodístico titulado «Simmel sin Berlín»[157].
Como heredero del legado kantiano, Simmel recupera el problema del espacio en clave sociológica. Si para Kant el espacio es la «posibilidad de coexistencia», para el berlinés «la acción recíproca convierte al espacio, antes vacío, en algo, en un lleno para nosotros» (p. 598). El capítulo aborda el significado social que tiene el espacio a partir del supuesto de que éste en sí mismo no produce efecto alguno, ya que son las relaciones sociales las que le otorgan sentido. Lo que posibilita la vecindad no es la cercanía física, como tampoco es la lejanía geográfica la que produce extranjerías; son las acciones recíprocamente orientadas las que generan significados específicos al espacio.
Como sucede en otros capítulos, el abanico de recursos históricos y culturales del cual parte el autor es sumamente amplio y variado. El recurso metodológico al que acude para la exposición de este tema consiste en plantear en un primer momento los efectos de la organización del espacio en las acciones recíprocas y, en segundo lugar, los efectos de las formas de socialización sobre la organización del espacio. En la parte inicial, Simmel describe ciertas cualidades del espacio como la exclusividad, divisibilidad, fijación, proximidad, distancia y movilidad. En esta sección aparecen también tres excursos: «Digresión sobre la limitación social», «Digresión sobre la sociología de los sentidos» y «Digresión sobre el extranjero». En un segundo momento se abordan los efectos de la división espacial basada en principios racionales, la soberanía territorial, el significado que tienen las sedes de los grupos y el espacio vacío.
Simmel distingue los efectos que tienen las cualidades del espacio en las acciones recíprocas, a partir de los siguientes ejes:
a) Exclusividad. Ciertas formas o tipos de asociación sólo pueden realizarse en un lugar espacial donde no caben otras, como ocurre en el caso del Estado nación que está ligado a un territorio. Aun cuando Simmel destaca esta peculiaridad, es consciente de cómo las grandes ciudades «no acaban en sus límites geográficos» (p. 599), sino que se extienden más allá de éstos dada su influencia cultural, económica y política. El polo opuesto de esta exclusividad espacial puede encontrarse en la Iglesia católica que, dada su tendencia a la expansión, no está afectada por ningún límite local. Entre ambas formas existen diversas mediaciones que responden ya sea a la exclusividad o independencia del espacio, según las formas de relación.
b) División y establecimiento de límites. El argumento, estrictamente sociológico, radica en señalar que «todo límite es arbitrario» (p. 602). Las fronteras no están dadas por naturaleza sino que son construcciones sociales, resultado de límites políticos, pues incluso el límite «natural» de una isla es artificial, ya que aun el mar puede ser «objeto de posesión». Consciente de la importancia del límite espacial en tanto es consecuencia del límite social, Simmel dedica un excurso a la cuestión intitulada «Digresión sobre la limitación social». Ahí señala cómo entre los seres humanos erigir un límite significa establecer un mutuo condicionamiento, un adentro y afuera que tiene manifestaciones en los límites de pertenencia a un grupo, las inclusiones parciales a ciertas esferas (verbigracia distinción entre ser socio o semisocio), o los límites frente a la intimidad y los secretos del otro. Los límites son sociales y pueden llegar a tener manifestaciones espaciales, por ello son arbitrarios, o tal y como expresa en «Puente y puerta», «el hombre es el ser fronterizo que no tiene ninguna frontera»[158].
c) Fijación del espacio. Ésta posibilita la articulación de personas y que estén juntas en un espacio determinado alrededor de algún interés, ya sea religioso, erótico o político. El tráfico generado en las ciudades o la cita romántica son manifestaciones de cómo ciertas relaciones se desenvuelven en lugares fijos y establecidos para el encuentro de personas. La noción de un «punto fijo en el espacio» también se relaciona con procesos de «individualización del lugar» (p. 613), como el hecho de dar nombres propios a las casas. No obstante, con el advenimiento de la modernidad se instauran procesos de racionalización urbanos manifiestos en la numeración de los domicilios y erradicación de las calles torcidas para generar uniformidad. Para el berlinés, estas formas de significar el espacio no son más que expresiones de las formas de relación. Como reverso de la fijación espacial, en un escrito dedicado a sus impresiones de «La exposición comercial de Berlín», Simmel anotaba cómo las formas arquitectónicas de la feria estaban pensadas para propósitos temporales y faltos de permanencia[159]. Con ello el autor daba cuenta de cómo el carácter efímero de la modernidad también tiene manifestaciones espaciales.
d) Proximidad o distancia con los otros. Estar juntos no significa proximidad social: es posible estar físicamente próximos pero socialmente lejos, como en las grandes urbes donde el anonimato es la regla. Este tipo de distancia también tiene manifestaciones emocionales como la indiferencia y en grado extremo la indolencia, que sirven como armaduras emocionales sin las que uno se vería «desquiciado y destrozado» (p. 621[160]). Igualmente, en este apartado Simmel incluye una brillante reflexión sobre el significado de la proximidad corporal intitulada «Digresión sobre la sociología de los sentidos». Ahí establece qué tipo de relaciones se generan con los demás a partir de los sentidos corporales tales como los intercambios de miradas, el significado del rostro[161], las impresiones olfativas, las atribuciones de sentido a lo que escuchamos y la proximidad sensible en los espacios que compartimos. Perceptivo de la relevancia que tiene la imagen en la modernidad, Simmel señala cómo el sentido de la vista adquiere preponderancia en los medios de transporte públicos donde, como nunca antes, las personas comparten «la situación de estar mirándose mutuamente, minutos y horas, sin hablar» (p. 626).
e) Movimiento en el espacio. Sobre este tema, Simmel desarrolla cuáles son los efectos y las formas de la socialización en los grupos migrantes (p. 641). En lo que podría ser considerada una sociología de la migración, nuestro autor hace alusión al nomadismo, la migración de pueblos enteros, la necesidad de cultivar los vínculos grupales por parte de quienes pierden el «apoyo de su patria» (p. 644), las formas de relación de amistad y confidencia que se establecen en los viajes[162] y la particularidad de algunos tipos sociológicos como el vagabundo, el aventurero y el caso célebre del extranjero, al cual le dedica un excurso especial titulado «Digresión sobre el extranjero»[163]. Con este término, Simmel hace referencia no sólo a los que provienen de otro país, sino a todos aquellos que no comparten características del círculo al que se acercan y traen cualidades que no forman parte de éste[164].
El extraño juega con la paradoja cerca y lejos, pues es la cercanía de lo lejano. Es una forma en tanto el surgimiento de esta figura es posible porque entra en contacto con el círculo al que no pertenece y al que no se arraigará nunca. El extraño tiene diversas manifestaciones históricas, como aquella representada por los comerciantes europeos judíos, ligados a la movilidad que impone la circulación monetaria[165]. La relación con el extraño igualmente es diversa, puede ser tanto positiva como negativa. Dada su posición, puede llegar a considerársele como alguien con objetividad y digno de confianza —como el caso del mediador visto en el capítulo de «La cantidad y los grupos sociales»—, dada la distancia que tiene frente al grupo[166]. Aunque también puede ser sospechoso y calificado como agente de la agitación que viene de fuera. En casos extremos el grupo puede negarle su condición de otredad y señalarlo como bárbaro.
En cuanto a los efectos de las formas de socialización sobre la organización del espacio, Simmel señala los siguientes aspectos:
a) La división espacial basada en principios racionales y abstractos en la política y la economía. En la misma línea argumentativa que Ferdinand Tönnies en Comunidad y asociación. El comunismo y el socialismo como formas de vida social, en el razonamiento de Simmel subyace una caracterización tipológica entre formas de relación orgánicas y mecánicas que utiliza como recurso metodológico para distinguir las características entre sociedades no modernas y modernas, respectivamente. El principio de división espacial, basado en criterios racionales y abstractos más allá de los lazos de sangre y parentesco, posibilita la organización extensiva del Estado en unidades territoriales, donde convergen elementos de muy distintas clases que forman una unidad. Igualmente, en la economía moderna la división espacial de productores no restringe las posibilidades del consumo, sino que permite establecer relaciones no sólo con el productor más inmediato, también con el «otro que vive muy apartado» (p. 662).
b) La soberanía territorial. Simmel señala cómo ésta tiene manifestaciones en las formas en las que se divide el espacio, en cómo se concentra o distribuye. En este sentido, las relaciones de dominio tienen sus referentes espaciales, que se muestran en la importancia administrativa y simbólica de las capitales. A la luz de diversos ejemplos históricos, Simmel da cuenta de cómo la localización del poder soberano es relativa y depende de configuraciones específicas.
c) Las asociaciones y su fijación espacial. Las familias, los sindicatos, las comunidades religiosas y diversos grupos instalan sus respectivas sedes espacialmente. La «casa» de la agrupación simboliza la unidad del grupo, ya que «significa el pensamiento de la sociedad misma, localizado» (p. 665). Simmel da cuenta de las diversas manifestaciones espaciales y simbólicas de las asociaciones, desde la sepultura familiar, el templo religioso, hasta la casa universitaria.
d) El espacio vacío. Los límites entre pueblos, Estados o personas, pueden contar con un «espacio intermedio» que no pertenezca a ninguno, o bien que pueda ser potencialmente de ambos. La caracterización de este espacio radica en su neutralidad, en tanto que su posesión no es de alguna de las partes implicadas en la relación.
Capítulo X. La ampliación de los grupos y la formación de la individualidad[167]
La tesis que Simmel esboza en este apartado se enuncia en el título del capítulo: la ampliación de un grupo da lugar a la formación de la individualidad. El problema de la individualidad es sin lugar a dudas uno de los temas centrales en toda su obra[168] y es abordado desde diferentes aproximaciones que parten de la ética, la estética y la sociología. Así, un año antes de su muerte, en Cuestiones fundamentales de sociología, aborda la cuestión en el apartado sobre las concepciones del individualismo cuantitativo y cualitativo; y en el último de sus libros, Intuición de la vida. Cuatro capítulos de metafísica, dedica el capítulo IV al tema «La ley individual». En el transcurso de su vida también hace monografías de ciertas personalidades como Rembrandt, Rodin, Miguel Ángel, Goethe y Nietzsche, que se inscriben en el marco del análisis relativo de la individualidad[169].
Evidentemente en lo que constituye la última parte de esta obra, la aproximación es estrictamente sociológica. En contraste con los otros capítulos que hemos abordado previamente y en los que se desarrolla un concepto y se visibilizan sus diferentes manifestaciones (verbigracia lucha, subordinación, espacio, etc.), en este último, el eje discursivo está puesto en una proposición: la ampliación de un grupo y su diferenciación genera condiciones para la individualización de las personas. O en palabras del autor: «La individualidad del ser y del hacer crece, en general, en la medida en que se amplía el círculo social en torno al individuo» (p. 674). Pese a las garantías y certezas que ofrece un círculo estrecho, éste no permite el desarrollo de la capacidad electiva de las personas, pues el horizonte de posibilidades es reducido.
Simmel ofrece una serie de razonamientos sociológicos que explican la emergencia del individuo moderno a la luz de procesos sociales. Para ello, hace referencia a determinados procesos históricos que permiten identificar este surgimiento, como la evolución de la economía monetaria. Es evidente cómo a Simmel le interesa dar cuenta del advenimiento del individuo moderno, por lo cual hace una serie de reflexiones que explican el surgimiento del «sentimiento del yo personal» como paradoja constituyente de la modernidad, en la que al mismo tiempo se presentan procesos de nivelación y masificación.
Como ya hemos señalado, el problema de la diferenciación social y su relación con el proceso de individualización como características constitutivas de la sociedad moderna son temas que están presentes a lo largo de la obra sociológica de Simmel. En el texto Sobre la diferenciación social, ya se habían planteado las ideas centrales de dicho proceso[170]. La relevancia de dicho trabajo en el tema es reconocida por el mismo Émile Durkheim, que en 1893 publica La división del trabajo social, y hace referencia en una nota a la obra de Simmel, aunque establece la diferencia de enfoque entre ambos: «Desde 1893 han aparecido o han llegado a nuestro conocimiento dos obras que interesan a la cuestión tratada en nuestro libro. En primer lugar, la Soziale Differenzierung de Simmel […] en la que no es especialmente problema la división del trabajo, sino el procesus de individualización, de una manera general»[171]. Es necesario señalar que para Simmel individualización y diferenciación no corren por senderos separados sino se condicionan recíprocamente, pues la diferenciación posibilita la individualización.
A la luz del legado spenceriano, Simmel recupera las metáforas del movimiento para señalar cómo los grupos presentan tendencias centrípetas y centrífugas; los grupos pequeños y cerrados tienden a restringir sus relaciones al interior; mientras que en los más amplios aumenta la necesidad de ir más allá de sus límites originarios. En la Filosofía del dinero, Simmel ya había explicado cómo la economía monetaria posibilitó el intercambio con los otros más allá de los límites estrechos del círculo económico inmediato, permitiendo así la especialización del individuo económico. Cuando no existe «división de la producción» las personas consumen lo que su círculo produce, aun cuando no satisfaga sus «necesidades y deseos». En cambio, «cuando hay productores especiales para cada necesidad, cada cual puede buscar lo que le agrade y, por tanto, no necesita consumir sin deseo» (p. 717). De esta manera, «la diferenciación e individualización aflojan el lazo que une a los que están más inmediatos, pero en cambio crean un vínculo nuevo —real o ideal— con los más alejados» (p. 677). Lo anterior permite no sólo la diferenciación entre los individuos sino también la aproximación a los grupos extraños[172].
En tal escenario, el tratamiento de la libertad adquiere gran relevancia. Tal y como advierte Simmel, cuanto más estrecho sea el círculo en el que nos desenvolvemos, gozamos de menor libertad individual (p. 745). En sentido contrario, mientras más amplio es el grupo, se tiene más espacio para el desarrollo de la individualidad y la libertad. Como hemos señalado previamente, para Simmel el concepto de libertad individual tiene varios significados que dependen de las esferas de interés en las que se mueva el individuo, desde la libertad para elegir pareja, hasta la libertad en las iniciativas económicas.
La concepción de la libertad también se encuentra ampliamente desarrollada en Filosofía del dinero, en particular en el capítulo IV «La libertad individual», donde se explica cómo «En sentido social, la libertad es al igual que la falta de libertad, una relación entre humanos»[173]. En este último capítulo de Sociología, Simmel explica cómo gracias a la expansión del horizonte de posibilidades «es mucho más severa la selección individual» (p. 688). En otras palabras, la elección se convierte en una obligación, ya que «Llamamos libertad a algo que no suele ser otra cosa más que el cambio de obligaciones»[174].
Consciente de que la atribución de significados al concepto individualidad es histórica, Simmel plantea dos referentes para su comprensión en la sociedad moderna: el individualismo cuantitativo y el individualismo cualitativo[175]. El principio o ideal de libertad individual adquiere un significado específico en el marco del «individualismo cuantitativo». Para éste la liberación de tutelas ya fueran de clase, religiosas, políticas o económicas, significa la posibilidad de ejercer la libertad y el establecimiento de la igualdad de todos los seres humanos. En este individualismo, libertad e igualdad son «dos valores que se compaginaban pacíficamente». La Revolución francesa será un referente histórico fundamental para este tipo de individualismo que, al inclinarse por la «concepción cosmopolita del mundo», trasciende los supuestos nacionales y apunta a la idea de humanidad.
En cambio, para el individualismo cualitativo las personas no sólo son libres, sino se distinguen de las demás y ese ser distinto es lo que le da sentido a su vida. Este significado es producto del siglo XIX, tiene como fuente teórica al romanticismo y como referente histórico la división del trabajo, la cual supone que el individuo está en un puesto que ningún otro puede ocupar. En la medida en que esta concepción pone acento en la diferencia y no en lo que es común a todos los seres humanos, su concepción sobre los individuos presupone que estos no son como «átomos iguales» y absolutamente libres, sino más bien son «seres que gracias a sus particularidades crean una división del trabajo y se complementan recíprocamente y se necesitan unos a otros» (p. 690). A diferencia del individualismo cuantitativo que propugna el cosmopolitismo, éste se inclina por el nacionalismo. Pese al contraste, ambas formas coinciden en que sólo pueden desarrollarse en la medida en que el círculo que rodea al individuo se amplía.
Las relaciones entre individuo y grupo también pueden tener manifestaciones intermedias, como el caso de la nobleza. En la «Digresión sobre la nobleza», Simmel señala que tanto la nobleza de la antigua Roma, el Imperio normando, la casta brahmánica o el Antiguo Régimen europeo, comparten en tanto forma sociológica un denominador común basado en una posición intermedia entre el soberano y el pueblo o el resto de la sociedad. Eso da cuenta del carácter excepcional, exclusivo y unificado de la nobleza. Como en una obra de arte, cada uno de sus elementos «recibe del conjunto su sentido». En ésta, el grupo mantiene una relación muy particular con la individualidad de sus miembros, pues existe un reflejo de todo el grupo en el individuo. Los valores acumulados y el refinamiento objetivado en formas y estilos «reflejan su esplendor» como grupo, en el individuo.
En el caso de las sociedades modernas, son las condiciones de diferenciación del grupo, y no su unificación, las que posibilitan la individualización. Simmel visibiliza no sólo el impacto que tiene la diferenciación como proceso social en el surgimiento del individuo, sino también el arribo de la individualización diferenciada. En tanto el círculo se extiende y la posibilidad de relacionarnos con otros se amplía, las «excitaciones psíquicas» se incrementan en la medida en que las personas se enfrentan a la abundancia de lo diverso, distinto y extraño. Por lo anterior, el sentimiento del yo surge cuando individuos muy diferenciados conviven con otros que están en sus mismas condiciones.
En consonancia con el interés previamente trazado, Simmel dedica el último excurso a la «Digresión sobre la analogía entre las relaciones psicológicas individuales y sociales». Ahí señala cómo esta analogía no es de naturaleza sociológica sino filosófico-social. En éste se desarrolla la idea de los diferentes tipos de influencias entre individuo y sociedad. Entre otros temas, Simmel plantea que los sentimientos y el pensamiento de un individuo presentan «conflictos internos», como las posiciones partidistas que se desenvuelven en la vida social. Nuestra vida anímica cognitiva y emocional está caracterizada por ese tipo de contiendas en las que las personas ceden, se defienden, resisten, atacan o llegan a ciertas negociaciones hasta nuevo aviso.
Por último, Simmel señala cómo individuo y sociedad son conceptos metódicos y, por ello, dos modos diferentes de aprehensión de la realidad, pero como tal, dicha división no existe ontológicamente sino se trata de una distinción analítica: «Si hemos de expresar esto con un radicalismo conceptual, que en la práctica naturalmente sólo se manifiesta en fragmentos, debemos decir que todos los acontecimientos y formaciones de ideales del alma humana han de ser comprendidos, sin excepción, como contenidos y normas de la vida individual, pero también, sin excepción, como contenidos y normas de la existencia social» (p. 725).
VIGENCIA DE GEORG SIMMEL
La lectura de Sociología, desde la mirada del presente, permite apreciar la riqueza de las aportaciones de Simmel y su vigencia para el análisis de la sociedad contemporánea, tanto en términos del debate intelectual como en el plano del análisis de problemas específicos. Lo anterior se hace evidente en la herencia de su pensamiento en algunos de los autores más importantes del siglo XX.
La pregunta enunciada por Simmel respecto a ¿cómo es posible la sociedad? ha sido retomada de forma explícita por pensadores como Talcott Parsons, Niklas Luhmann y otros autores que han reconocido la actualidad de este planteamiento y su relevancia para el debate de la teoría sociológica contemporánea[176]. Las respuestas frente a esta interrogación han sido de la más diversa índole[177], ya que, en el fondo, ésta plantea una cuestión fundacional que permite formular una teoría sobre la «constitución de la sociedad»[178].
En cuanto al tratamiento de temas más específicos, las reflexiones de Simmel sobre la naturaleza de la subordinación en las sociedades modernas lo hacen aparecer como un precursor de la sociología de la organización. Como lo desarrollaría de una forma más puntual Max Weber unos años después, Simmel destaca la relevancia que, en las sociedades más diferenciadas, adquieren las burocracias y las jerarquías basadas en el conocimiento a partir de un ejercicio de la autoridad que apela a la disciplina y la definición de las responsabilidades propias del cargo sobre las características personales de quien lo ocupa[179].
Sin embargo, más allá de los análisis de las instituciones modernas, la sociología de Simmel resulta verdaderamente pionera en los estudios sobre intimidad, emociones y sentimientos y, por lo tanto, se ha constituido en un invaluable referente clásico en la incursión contemporánea de estos temas. El papel que desempeñan los celos, la envidia, la ira, la gratitud, la fidelidad, la confianza y el amor en los grupos de diversos tamaños, y en las relaciones de subordinación, lucha y / o secreto, resultan relevantes para entender la configuración e intensidad de las formas de socialización con particular atención al ámbito afectivo[180]. En este sentido, también la digresión sobre los sentidos corporales ha tenido un eco importante en los recientes estudios sobre el cuerpo, e incluso, el texto ha llegado a ser considerado como producto del análisis de «un francotirador que abrió muchos caminos»[181].
Asimismo, los elementos contemplados en la sección destinada al análisis de «La lucha», resultan importantes para el estudio del conflicto desde el punto de vista filosófico, sociológico y psicológico. El énfasis de Simmel en la importancia de la competencia como forma «civilizada» de la lucha y las limitaciones que ésta puede sufrir por la moral o el derecho, resulta sumamente pertinente para los actuales debates en torno a políticas económicas. De igual manera, sus tesis también pueden ser de una gran utilidad para el estudio de la acción política y las tendencias a la escisión que comúnmente se observan en partidos y naciones.
El capítulo relativo al secreto muestra la actualidad de la sociología simmeliana para explicar el papel de la confianza en el mundo contemporáneo, desde cómo ésta se diversifica según el tipo de relaciones intersubjetivas, hasta su papel en el ámbito económico[182]. No es una casualidad que planteamientos de Simmel fueran retomados por Anthony Giddens para distinguir entre las concepciones de confidence y trust, es decir, entre la confianza atribuida a las personas y la fiabilidad depositada ante las «señales simbólicas», como el dinero y las capacidades de los «sistemas expertos»[183].
Por otra parte, los actuales reacomodos de la relación entre lo que se considera confidencial en el ámbito del poder, convierten a Simmel en un autor pertinente para la comprensión del papel que juega el acceso a la información y —tal y como señala Jorge Lozano—, «la lucha abierta entre la opacidad y la transparencia»[184]. Las reflexiones sobre corrupción y grupos de delincuentes que se hacen en el capítulo «El secreto y la sociedad secreta» resultan sumamente sugerentes para abrir nuevas rutas de interpretación de la sociedad contemporánea.
En cuanto al tratamiento de otras cuestiones presentes en la obra, en la medida en que, en el capítulo «El pobre», Simmel logra vincular «las percepciones y vivencias de la pobreza[185]» con los ámbitos institucionales, culturales y grupales, algunos de sus planteamientos teóricos resultan pertinentes para el análisis de las actuales condiciones mundiales de marginación, el aumento de «parias urbanos[186]» y otros asuntos relacionados con esta cuestión que ahora son analizados por un amplio espectro de investigaciones multidisciplinares[187].
El pensamiento de Simmel también aborda otros temas como el advenimiento de la «sociedad de consumo[188]» y así, de alguna forma, adelanta las tesis desarrolladas posteriormente por Herbert Marcuse y, en general, por los pensadores de la Escuela de Fráncfort[189]. Por otra parte, los vínculos que nuestro autor establece entre la diferenciación social y la participación en diversos círculos constituyen importantes puntos de partida para estudiar los sentimientos y convicciones cosmopolitas de los seres humanos en el mundo contemporáneo.
En virtud de las transformaciones que ha tenido la construcción social del espacio en tiempos de la globalización, el capítulo «El espacio y la sociedad» resulta pertinente para nutrir los debates recientes y las coordenadas teóricas sobre la cuestión[190]. En este sentido, también la figura del extraño ha sido recuperada de forma emblemática por diversos autores —Zygmunt Bauman por ejemplo—, como símbolo de nuestro tiempo, pues expresa el desarraigo y movimiento característicos de la sociedad moderna[191].
Por último, en diversos capítulos el autor incluye importantes planteamientos en torno a la elasticidad de las formas sociales, el factor de incertidumbre de nuestras decisiones y la profundización de un modo inusitado del self y su respectiva diferenciación psíquica[192], que resultan sumamente actuales. Las aportaciones que Simmel desarrolla principalmente en capítulos como «El cruce de los círculos sociales» y «La ampliación de los grupos y la formación de la individualidad», tienen una gran vigencia para la sociología contemporánea ya que sus planteamientos resultan sumamente afines a las tesis que vinculan la creciente individualización con el aumento en el rango de decisiones, que plantean autores de mediados de la década de 1930 como Norbert Elias, y pensadores contemporáneos como Zygmunt Bauman, Ulrich Beck, Anthony Giddens y Robert Whutnow[193].
En la misma dirección, los análisis de Simmel relativos a la posibilidad de elegir vínculos más allá de los meramente adscriptivos; los conflictos familiares por la tendencia a la independencia de sus miembros; el surgimiento de las amistades diferenciadas y el énfasis de la concepción moderna del amor y la individualidad del amado tienen grandes afinidades con tesis desarrolladas por autores como Zygmunt Bauman, Ulrich y Elizabeth Beck-Gernsheim, quienes estudian la cambiante naturaleza del amor en la modernidad tardía[194].
Así, aun cuando el proceso de individualización estudiado por Simmel difiere del escenario sociohistórico contemplado por los sociólogos contemporáneos, existen coincidencias fundamentales que señalan las diversas paradojas que aquejan al individuo moderno, como las pugnas entre masificación y distinción, igualdad y diferencia, libertad y nuevas formas de sometimiento.
En contraste con otros pensadores, Simmel no reduce sus análisis de una «estructura social» entendida en términos nacionales sino que, de una forma más flexible, considera que el análisis de los círculos de pertenencia puede desarrollarse en ámbitos intra o extra estatales. Esta perspectiva resulta pertinente para el análisis de actuales condiciones de globalización, que han hecho evidente que los problemas de la sociología ya no pueden reducirse al ámbito de lo que ocurre dentro del Estado nación[195].
Como puede apreciarse a lo largo de Sociología, la vasta temática abordada por Simmel continúa siendo en gran medida vigente y está constantemente sujeta al acervo de nuevas claves interpretativas.
En este sentido, aludiendo a una fábula rescatada por Georg Simmel en torno a lo que implica la búsqueda de un «tesoro», podemos afirmar que la lectura de Sociología permitirá a los lectores «remover un mundo» y que ello les llevará a cosechar importantes frutos.
Cuenta la fábula que, a la hora de morir, un campesino confió a sus hijos que tenía enterrado un tesoro en el sembrado. Muerto el padre, los hijos removieron de arriba abajo el campo, excavándolo profundamente, sin dar con el tesoro. Su esfuerzo resultó vano, pero al siguiente año la tierra así trabajada rindió una cosecha tres veces mayor que las anteriores. Tal es el símbolo de la línea de metafísica aquí trazada. No encontraremos el tesoro, pero el mundo que habremos removido en su busca rendirá un fruto triple al espíritu.
Bibliografía
Acta Sociológica, «En torno a Georg Simmel», Nueva época, núm. 37 (enero-abril de 2003).
Acebo Ibañez, Enrique del, Espacio y sociedad en Georg Simmel. Acerca del principio de estructuración espacial en la interacción social, Fades, Buenos Aires, 1984.
Aguilar, Luis, «El programa teórico-político de Max Weber», en Luis Cervantes y Francisco Galván (comps.), Política y des-ilusión, UAM-Azcapotzalco, México, 1984.
Albrow, Martin, y Elizabeth King (comps.), Globalization, Knowledge and Society, Sage, Londres, 1990.
Alexander, Jeffrey, «La centralidad de los clásicos», en Anthony Giddens y Jonathan H. Turner (eds.), La teoría social hoy, trad. de Jesús Alborés, Alianza, Madrid, 1991, pp. 22-80 (Alianza Universidad: Ciencias Sociales).
—, «Moderno, Anti, Post y Neo: Cómo se ha intentado comprender en las teorías sociales el Nuevo mundo de Nuestro tiempo», en Sociología cultural. Formas de clasificación en las sociedades complejas, trad. de Isidro Cisneros y Germán Pérez Fernández del Castillo, Anthropos, Barcelona, 2000, pp. 55-125 (Autores, textos y temas. Ciencias sociales, 23).
—, «Rethinking Strangeness: From Structures in Space to Discourses in Civil Society», Thesis Eleven, vol. 79, núm. 1 (noviembre de 2004), pp. 87-104.
Aron, Raymond, La sociología alemana contemporánea, trad. de Carlos A. Fayard, Paidós, Buenos Aires, 1953.
Aron, Raymond, Las etapas del pensamiento sociológico, 2 t., trad. de Aníbal Leal, Ediciones Fausto, Argentina, 1996.
Baudrillard, Jean, y Marc Guillaume, Figuras de alteridad, trad. de Victoria Torres, Taurus, México, 2000 (Pensamiento).
Bauman, Zygmunt, Pensando sociológicamente, Ediciones Nueva Visión, Argentina, 1994.
—, The Individualized Society, Polity Press, Cambridge, 2001.
—, La cultura como praxis, trad. de Albert Roca Álvarez, Paidós, Barcelona, 2002.
—, Liquid Modernity, Polity Press, Cambridge, 2003.
—, Modernidad y ambivalencia, trad. de Enrique y Maya Aguiluz Ibargüen, Anthropos, Barcelona, 2005 (Autores, textos y temas. Ciencias sociales, 44).
—, Amor líquido. Acerca de la fragilidad de los vínculos humanos, trad. de Mirta Rosenberg y Jaime Arrambide, FCE, Buenos Aires, 2005 (Sociología).
Becher, Heribert J., «Georg Simmel en Estrasburgo (1914-1918). Tres entrevistas con un testigo: Charles Hauter (1888-1981)», Revista Colombiana de Sociología, trad. de Jorge Enrique González, núm. 31 (2008), pp. 69-81.
Beck, Ulrich, y Elisabeth Beck-Gernsheim, El normal caos del amor. Las nuevas formas de la relación amorosa, trad. de Dorothee Schmitz, Paidós, Madrid, 1998 (Contextos).
—, La individualización: el individualismo institucionalizado y sus consecuencias sociales y políticas, trad. de Bernardo Moreno, Paidós, Barcelona, 2003 (Estado y Sociedad, 114).
Bericat Alastuey, Eduardo, «La sociología de la emoción y la emoción en la sociología», Papers, vol. 62 (2000), pp. 145-176.
Blasi, Anthony J., Anton K. Jacobs y Mathew Kanjirathinkal, «A note on the traslation», en Georg Simmel, Sociology: Inquiries into the Construction of Social Forms, Brill, Leiden/Boston, 2009, pp. XIII-XVI.
Bourdieu, Pierre, Intelectuales, política y poder, trad. de Alicia Gutiérrez, Eudeba, Buenos Aires, 2000.
Cantó Milà, Natàlia «Revisando los aprioris de la vida social. La actualidad de la teoría sociológica de Georg Simmel», en Gilberto Díaz (ed.), Una actitud del espíritu. Interpretaciones en torno a Georg Simmel, Universidad de Antioquia, Medellín, 2013, pp. 21-33 (en proceso de publicación).
Collins, Randall, Cuatro tradiciones sociológicas, trad. de Ángel Carlos González, UAM-Iztapalapa, México, 1996.
—, «Símbolos interiorizados: El proceso social del pensamiento», en Cadenas de rituales de interacción, Anthropos, UAM-Azcapotzalco/FCPyS, UNAM/Universidad Nacional de Colombia, Barcelona, 2009, pp. 247-295.
Collins, Randall, y Michael Makowsky, «The discovery of the invisible world: Simmel, Cooley and Mead», en The discovery of Society, Random House, Nueva York, pp. 138-157.
Coser, Lewis Alfred, Las funciones del conflicto social, trad. de Berta Bass, Ruby Betancourt y Félix Ibarra, FCE, México, 1961 (Sociología).
—, «Georg Simmel», en Masters of logical thought. Ideas in Historical and
Social Context, Harcourt Brace Jovanovich, Nueva York, 1971, pp. 177-215.
Díaz Zubieta, Cecilia, «La importancia de Georg Simmel para la sociología contemporánea», Cuadernos Políticos, núm. 1 (1983), pp. 1-50.
Díaz, Gilberto (ed.), Una actitud del espíritu. Interpretaciones en torno a Georg Simmel, Universidad de Antioquia, Medellín, 2013 (en proceso de publicación).
Durkheim, Émile, La división del trabajo social, trad. de Carlos G. Posada, Planeta, Buenos Aires, 1993.
—, «Reseña de la Filosofía del dinero», en Esteban Vernik, (comp.), Escritos contra la cosificación. Acerca de Georg Simmel, trad, de Carlos L. Freytes, Altamira, Buenos Aires, 2000, pp. 139-143.
—, «El ámbito de la sociología como ciencia», Sociológica, trad. de Patricia Gaytán, año 17, núm. 50 (septiembre-diciembre de 2002), pp. 179-200.
—, Las formas elementales de la vida religiosa. El sistema totémico en Australia (y otros escritos sobre religión y conocimiento), trad. de Jesús Héctor Ruiz Rivas, FCE/UAM-Cuajimalpa/UIA, México, 2012 (Sociología).
Elias, Norbert, La sociedad cortesana, 2.ª ed., trad. de Guillermo Hirata, FCE, México, 2012 (Sociología).
—, La soledad de los moribundos, 3.ª ed., trad. de Carlos Martín, FCE, México, 2009 (Centzontle).
—, La sociedad de los individuos, trad. de José Antonio Alemany, Península, Barcelona, 1990.
Frederiksen, Morten, «Dimensions of trust: An empirical revisit to Simmel’s formal sociology of intersubjective trust», Current Sociology, vol. 60, núm. 6 (noviembre de 2012), pp. 733-750.
Frisby, David, «Primer sociólogo de la modernidad», en José Picó (comp.), Modernidad y Postmodernidad, trad. de Francisca Pérez Carreño, Alianza, Madrid, 1988, pp. 51-81 (Libros Singulares).
—, Georg Simmel, trad. de José Andrés Pérez Carballo, FCE, México, 1990 (Breviarios, 512).
—, «Bibliographical Note on Simmel’s Works in Translation», Theory, Culture & Society, vol. 8, núm. 3 (agosto de 1991), pp. 235-241.
—, Fragmentos de la modernidad. Teorías de la modernidad en la obra de Simmel, Kracauer y Benjamin, trad. de Carlos Manzano, Visor, Madrid, 1992 (La balsa de la Medusa, 51).
Frisby, David, Sociological Impressionism. A Reassessment of Georg Simmel’s Sociological Theory, Routledge, Londres, 1992.
—, «Introduction to Georg Simmel’s “On the Sociology of the Family”», Theory, Culture & Society, vol. 15, núm. 3 (agosto de 1998), pp. 277-281.
Frisby, David, y Tom Bottomore, «Introduction to the Translation», en Georg Simmel, The Philosophy of Money, Routledge, Londres, 1978, pp. 1-49.
Gadamer, Hans-Georg, «La historicidad de la comprensión como principio hermenéutico», en Verdad y Método, t. I, trad. de Ana Ayud Aparicio y Rafael de Agapito, Ediciones Sígueme, Salamanca, 1999, pp. 331-377.
García Blanco, José María, «Sociología y sociedad en Simmel», REIS. Monográfico: Georg Simmel en el centenario de Filosofía del dinero, núm. 89 (enero-marzo de 2000), pp. 97-117.
García, José Luis, «Simmel on Culture and Technology», Simmel Studies, vol. 15, núm 2 (2005), pp. 123-178.
Gaytán, Patricia, «Émile Durkheim y Georg Simmel: Un encuentro no planeado», Sociológica, año 17, núm. 50 (septiembre-diciembre de 2002), pp. 171-177.
—, «Dualidad y contradicción en Simmel: por una teoría sociológica del género», en Olga Sabido (coord.), Georg Simmel. Una revisión contemporánea, Anthropos/UAM-Azcapotzalco, Barcelona, 2007, pp. 274-289 (Autores, textos y temas. Ciencias sociales, 59).
Giddens, Anthony, Consecuencias de la modernidad, trad. de Ana Lizón Ramón, Alianza, Madrid, 1994 (Alianza Universidad: Sociología).
—, «La transición a una sociedad en la modernidad tardía», Sociológica, trad. de Adriana García Andrade, año 14, núm. 40 (mayo-agosto de 1999), pp. 203-218.
Gil Villegas, Francisco, «Max Weber y Georg Simmel», Sociológica, año 1, núm. 1 (1986), pp. 73-79.
—, Los profetas y el Mesías. Lukács y Ortega como precursores de Heidegger en el Zeitgeist de la modernidad (1900-1929), FCE/Colmex, México, 1996 (Filosofía).
—, «El fundamento filosófico de la teoría de la modernidad en Simmel», Estudios Sociológicos, vol. XV, núm. 43 (enero-abril de 1997), pp. 3-46.
—, «El ensayo precursor de la modernidad», Vuelta, año XXII, núm. 257 (abril de 1998), pp. 13-23.
—, «La influencia de Simmel en Max Weber: la condición trágica de la modernidad racionalizada», Acta Sociológica. En torno a Georg Simmel, núm. 37 (abril de 2003), pp. 181-198.
Gil Villegas, Francisco, «Georg Simmel: El diagnóstico de la modernidad de un existencialista neokantiano», en Olga Sabido (coord.), Georg Simmel. Una revisión contemporánea, Anthropos/UAM-Azcapotzalco, Barcelona, 2007, pp. 23-40 (Autores, textos y temas. Ciencias sociales, 59).
Giner, Salvador, «Durkheim y Simmel, ¿las dos vías de la sociología», Revista Internacional de Sociología, vol. LXVI, núm. 51 (septiembre-diciembre de 2008), pp. 9-18.
Girola, Lidia, Anomia e individualismo. Del diagnóstico de la modernidad de Durkheim al pensamiento contemporáneo, Anthropos/UAM-Azcapotzalco, México, 2005 (Autores, textos y temas. Ciencias sociales, 46).
Goffman, Erving, La presentación de la persona en la vida cotidiana, trad. de Hildegarde B. Torres Perrén y Flora Setaro, Amorrortu, Buenos Aires, 1997.
González, José Ma., «Max Weber y Georg Simmel. ¿Dos teorías sociológicas de la modernidad?», REIS. Monográfico: Georg Simmel en el centenario de Filosofía del dinero, núm. 89 (enero-marzo de 2000), pp. 73-95.
Guillaume, Marc, «El otro y el extraño», Revista de Occidente, trad. de Pilar Vázquez, núm. 140 (enero de 1993), pp. 43-58.
Hanson, Norwood Russel, «Observación», en Observación y explicación: guía de la filosofía de la ciencia. Patrones de descubrimiento, trad. de Enrique García Camarero y Antonio Montesinos, Alianza, Madrid, 1977, pp. 77-112 (Alianza Uiversidad, Ciencias Sociales).
Helle, Hosrt J., «Introduction to the traslation», en Georg Simmel, Sociology: Inquiries into the Construction of Social Forms, Brill, Leiden/Boston, 2009, pp. 1-18.
Herranz González, Roberto, «Georg Simmel y la sociología económica: el mercado, las formas sociales y el análisis estratégico», Papers, vol. 87 (2008), pp. 269-286.
Hochschild, Arlie, La mercantilización de la vida íntima. Apuntes de la casa y el trabajo, trad. de Lilia Mosconi, Katz, Buenos Aires, 2008.
Jaworski, Gary, Georg Simmel and the American Prospect, University of New York Press, Nueva York, 1997.
Kemple, Thomas M., «A Chronology of Simmel’s Works in English», Theory, Culture & Society, vol. 29, núms. 7-8 (diciembre de 2012), pp. 317-323.
Kuhn, Thomas, «Las ciencias naturales y humanas», Acta sociológica, trad. de Fernando Castañeda, núm. 19 [enero-abril de 1997], pp. 11-19.
Lash, Scott, «Lebenssoziologie (Sociología de la vida/vitalista): Georg Simmel en la era de la información», Estudios Sociológicos, vol. XXI, núm. 63 (septiembre-diciembre de 2003), pp. 523-540.
Lahire, Bernard, El hombre plural. Los resortes de la acción, trad. de Juliá De Jodár y Marie José Devillard, Ediciones Bellaterra, Barcelona, 2004.
Lazcano, David, y Yolanda Mutiloa, «Los escritos de Georg Simmel», REIS. Monográfico: Georg Simmel en el centenario de Filosofía del dinero, núm. 89 (enero-marzo de 2000), pp. 269-286.
Le Breton, David, La sociología del cuerpo, trad. de Paula Mahler, Nueva Visión, Buenos Aires, 2002.
Lechner, Frank, «Simmel on Social Space», Theory, Culture & Society, vol. 8, núm. 3 (agosto de 1991), pp. 195-201.
Lehmann, Jennifer, Durkheim and Women, University of Nebraska Press, Nebraska, 1994.
Lepenies, Wolf, «Disciplinas en competencia: sociología y ciencia de la historia», en Las tres culturas. La sociología entre la literatura y la ciencia, trad. de Julio Colón, FCE, México, 1994, pp. 249-273 (Sociología).
Levine, Donald N., «Simmel at a Distance: On the History and Systematics of the Sociology of the Stranger», Sociological Focus, vol. 10, núm. 1 (1977), pp. 15-29.
—, «Simmel as a resource for Sociological Metatheory», Sociological Theory. A Semi-Annual Journal of the American Sociological Association, vol. 7, núm. 2 (otoño de 1989), pp. 161-174.
—, «On the Critique of “Utilitarian” Theories of Action. Newly Identified Convergences among Simmel, Weber and Parsons», Theory, Culture & Society, vol. 17, núm. 1 (febrero de 2000), pp. 63-78.
—, «Introducción», en Georg Simmel, Sobre la individualidad y las formas sociales, trad. de Esteban Vernik, Universidad Nacional de Quilmes, Buenos Aires, 2002, pp. 11-75.
Levine, Donald N., Ellwood B. Carter y Eleanor Miller Gorman, «Simmel’s Influence on American Sociology», American Journal of Sociology, vol. 81, núm. 4 (enero de 1976), pp. 813-845.
Leyva, Gustavo, «La genealogía del sujeto individual moderno. Proceso de civilización y constitución de la subjetividad en Norbert Elias», en Gustavo Leyva, Héctor Vera y Gina Zabludovsky (coords.), Norbert Elias: legado y perspectivas, Lupus Inquisitor, México, 2002, pp. 127-152.
—, «El problema de la individualidad en Georg Simmel», en Olga Sabido (coord.), Georg Simmel. Una revisión contemporánea, Anthropos/UAM-Azcapotzalco, Barcelona, 2007, pp. 41-60 (Autores, textos y temas. Ciencias sociales, 59).
Lindón Villoria, Alicia, «El espacio y el territorio: contexto de significado en las obras de Simmel, Heidegger y Ortega y Gasset», Estudios Sociológicos, vol. XIV, núm. 40 (enero-abril de 1996), pp. 227-239.
Lozano, Jorge, «Sentidos y estrategias del secreto. Presentación», Revista de Occidente, núms. 374-375 (julio-agosto de 2012), pp. 5-6.
Luhmann, Niklas, ¿Cómo es posible el orden social?, trad. de Pedro Morandé Court, Herder/UIA, México, 2009.
Lyon, David, Posmodernidad, trad. de Belén Urrutia Domínguez, Alianza, Madrid, 1997 (El libro de bolsillo, Ciencias Sociales).
Marcuse, Herbert, El hombre unidimensional, Planeta, México, 1967.
Martinelli, Mónica, «Idea y experiencia de libertad. Algunas consideraciones sobre el pensamiento de Georg Simmel», Sociológica, año 27, núm. 76 (mayo-agosto de 2012), pp. 89-114.
Mauss, Marcel, Ensayo sobre el don. Forma y función del intercambio en las sociedades arcaicas, Julia Bucci, Katz, Buenos Aires, 2009.
Mead, George H., Espíritu, persona y sociedad. Desde el punto de vista del conductismo social, trad. de Florial Mazia, Paidós, Barcelona, 1993.
Merton, Robert K., Teoría y estructura social, 4.ª ed., trad. de Florentino M. Torner y Rufina Borques, FCE, México, 2002 (Sociología).
Olvera, Margarita, «Espacio, modernidad e individualización. El legado simmeliano», en Olga Sabido (coord.), Georg Simmel. Una revisión contemporánea, Anthropos/UAM-Azcapotzalco, Barcelona, 2007, pp. 240-258 (Autores, textos y temas. Ciencias sociales, 59).
Parsons, Talcott, La estructura de la acción social. Estudio de teoría social con referencia a un grupo de recientes escritores europeos, 2 t., trad. de Juan José Caballero y José Castillo Castillo, Ediciones Guadarrama, Madrid, 1968.
—, Biografía intelectual, UAP, Puebla, 1986.
Poggi, Gianfranco, Dinero y modernidad. La Filosofía del dinero de Georg Simmel, trad. de Nora Dottori, Nueva Visión, Buenos Aires, 2006.
Radkau, Joachim, Max Weber. La pasión del pensamiento, trad. de Edda Webels, FCE, México, 2011 (Sociología).
Rammstedt, Otthein, «Historia de la Sociología de Simmel de 1908», Revista Colombiana de Sociología, trad. de Carlos A. Mosqueta O., vol. 3, núm. 1 (1996), pp. 123-146.
—, «La Sociología de Georg Simmel», Acta Sociológica. En torno a Georg Simmel, trad. de Sara Martínez y José Luis Hoyo, núm. 37 (enero-abril de 2003), pp. 41-76.
—, «Posfacio. Las imágenes momentáneas de Georg Simmel», en Georg Simmel, Imágenes momentáneas sub specie aeternitatis, trad. de Ricardo Ibarlucía y Oliver Strunk, Gedisa, Barcelona, 2007, pp. 121-135 (Dimensión Clásica).
—, «Sobre la sociología del Simmel tardío», en Gilberto Díaz (ed.), Una actitud del espíritu. Interpretaciones en torno a Georg Simmel, trad. de Guillermo Gómez García y Andrés Felipe Quintero, Universidad de Antioquia, Medellín, 2013, pp. 10-20 (en proceso de publicación).
Rammstedt, Otthein, y Natàlia Cantó Milà, «Georg Simmel (1858-1918)», en Olga Sabido (coord.), Georg Simmel. Una revisión contemporánea, Anthropos/UAM-Azcapotzalco, Barcelona, 2007, pp. 112-127 (Autores, textos y temas. Ciencias sociales, 59).
Reséndiz, Ramón, «La sociología de Georg Simmel: Una mirada moderna de lo social, entre la estética y la geometría», en Gina Zabludovsky (coord.), Teoría sociológica y modernidad. Balance del pensamiento clásico, UNAM/Plaza y Valdés, México, 1998, pp. 155-186.
—, «La exploración sociológica. Estructura analítica y recursos metodológicos en Georg Simmel», en Olga Sabido (coord.), Georg Simmel. Una revisión contemporánea, Anthropos/UAM-Azcapotzalco, Barcelona, 2007, pp. 161-176 (Autores, textos y temas. Ciencias sociales, 59).
Roth, Guenther, «Marianne Weber y su círculo», en Marianne Weber, Biografía de Max Weber, trad. de María Antonia Neira de la Bigorra, FCE, México, 1995, pp. 11-55 (Política y Derecho).
Sabido, Olga (coord.), Georg Simmel. Una revisión contemporánea, Anthropos/UAM-Azcapotzalco, Barcelona, 2007 (Autores, textos y temas. Ciencias sociales, 59).
Sabido, Olga, «El sentir de los sentidos y la sociología de las emociones en la obra de Georg Simmel», en Olga Sabido (coord.), Georg Simmel. Una revisión contemporánea, Anthropos/UAM-Azcapotzalco, Barcelona, 2007. pp. 211-230 (Autores, textos y temas. Ciencias sociales, 59).
—, «Imágenes momentáneas sub specie aeternitatis de la corporalidad. Una mirada sociológica sensible al orden sensible», Estudios Sociológicos, vol. XXVI, núm. 78 (septiembre-diciembre de 2008), pp. 617-646.
—, «Posfacio. La mirada a la religiosidad en Georg Simmel» en Georg Simmel, La religión, trad. de Laura Carugati, Gedisa, Barcelona, 2012, pp. 111-121 (Dimensión Clásica. Teoría Social).
—, «Tres miradas sociológicas al extrañamiento del mundo», en Georg Simmel, El extranjero. Sociología del extraño, Séquitur, Madrid, 2012, pp. 9-19.
—, «Fragmentos amorosos en el pensamiento de Georg Simmel», en Gilberto Díaz (ed.), Una actitud del espíritu. Interpretaciones en torno a Georg Simmel, Universidad de Antioquia, Medellín, 2013, pp. 101-119 (en proceso de publicación).
Salles, Vania, «El dilema cultural de las mujeres y el diagnóstico de la modernidad en Simmel», Acta Sociológica. En torno a Georg Simmel, núm. 37 (enero-abril de 2003), pp. 201-229.
Salles, Vania, y María de la Paz López, «Pobreza. Conceptualizaciones cambiantes y realidades transformadas», en Gina Zabludovsky Kuper (coord.), Sociología y cambio conceptual, UAM-Azcapotzalco/UNAM/Siglo XXI Editores, México, 2007, pp. 140-170 (Sociología y Política).
Schuster, Federico, «Del naturalismo al escenario postempirista», en Filosofía y métodos de las ciencias sociales, Manantial, Buenos Aires, 2002, pp. 33-58.
Schütz, Alfred, «El forastero», en Estudios sobre teoría social, trad. de Néstor Míguez, Amorrortu, Buenos Aires, 1974, pp. 95-107.
—, El problema de la realidad social, trad. de Néstor Míguez, Amorrortu, Buenos Aires, 1995.
Simmel, Georg, El conflicto de la cultura moderna, Universidad Nacional de Córdoba, Córdoba, 1923.
—, Sociología. Estudios sobre las formas de socialización, trad. de José R.
Pérez-Bances, Revista de Occidente, Madrid, 1927.
—, Schopenhauer y Nietzsche, trad. de Francisco Ayala, Kier, Buenos Aires, 1944.
—, Goethe. Seguido del estudio de Kant y Goethe, para una historia de la concepción moderna del mundo, trad. de José Rovira Armegol, Nova, Buenos Aires, 1949.
—, Problemas de filosofía de la historia, trad. de Elsa Tabernig, Nova, Buenos Aires, 1950.
—, Rembrandt. Ensayo de filosofía del arte, trad. de Emilio Estiu, Nova, Buenos Aires, 1950.
—, Problemas fundamentales de la filosofía, trad. de Héctor Rogel, UTEHA, México, 1961.
—, Filosofía del dinero, trad. de Ramón García Cotarelo, Instituto de Estudios Políticos, Madrid, 1977.
—, El individuo y la libertad. Ensayos de crítica de la cultura, trad. de Salvador Mas Torres, Península, Barcelona, 1986.
—, Sociología. Estudios sobre las formas de socialización, 2 vols., trad. de José Pérez Bancés, Alianza, Madrid, 1986 (Alianza Universidad).
—, Sobre la aventura. Ensayos filosóficos, trad. de Salvador Mas Torres y Gustavo Muñoz, Península, Barcelona, 1988.
—, «The Berlin Trade Exhibition», Theory, Culture & Society, vol. 8, núm. 3 (agosto de 1991), pp. 119-123.
—, «On the Sociology of the Family», Theory, Culture & Society, vol. 15, núm. 3 (agosto de 1998), pp. 283-293.
—, «Estética de la gravedad», en Esteban Vernik (comp.), Escritos contra la cosificación. Acerca de Georg Simmel, trad. de Valentina Salvi, Altamira, Buenos Aires, 2000, pp. 133-137.
Simmel, Georg, Intuición de la vida. Cuatro capítulos de metafísica, trad. José Rovira Armengol, Altamira, Buenos Aires, 2001.
—, Cuestiones fundamentales de sociología, trad. de Ángela Ackermann Pilari, Gedisa, Barcelona, 2002.
—, Sobre la individualidad y las formas sociales, Universidad Nacional de Quilmes, Buenos Aires, 2002.
—, «Nota completaria a El problema de la sociología», Sociológica, trad. de Patricia Gaytán, año 17, núm. 50 (septiembre-diciembre de 2002), pp. 201-203.
—, La ley individual y otros escritos, trad. de Anselmo Sanjuán, Paidós, Barcelona, 2003, pp. 33-112 (Pensamiento Contemporáneo, 72).
—, Estudios psicológicos y etnológicos sobre música, Cecilia Abdo Ferez, Gorla, Buenos Aires, 2003 (Novecento).
—, Problemas fundamentales de la filosofía, trad. de Héctor Rogel, Prometeo Libros, Buenos Aires, 2006 (Filosofía).
—, «Sobre la libertad», en Olga Sabido (coord.), Georg Simmel. Una revisión contemporánea, trad. de Jorge Galindo, Sabine Honak y Adriana García, Anthropos/UAM-Azcapotzalco, Barcelona, 2007, pp. 315-344 (Autores, textos y temas. Ciencias sociales, 59).
—, Roma, Florencia, Venecia, trad. de Oliver Strunck, Gedisa, Barcelona, 2007 (Dimensión Clásica).
—, Imágenes momentáneas sub specie aeternitatis, trad. de Ricardo Ibarlucía y Oliver Strunck, Gedisa, Barcelona, 2007 (Dimensión Clásica).
—, De la esencia de la cultura, Prometeo Libros, Buenos Aires, 2008 (Filosofía).
—, Pedagogía escolar, trad. de Cecilia Abdo Ferez, Gedisa, Barcelona, 2008 (Dimensión Clásica).
—, Sociology: Inquiries into the Construction of Social Forms, trad. de Anthony J. Blasi, Anton K. Jacobs y Mathew Kanjirathinkal, Brill, Leiden/Boston, 2009.
—, Sociologie. Étude sur les formes de la socialisation, trad. de Lilyane Deroche-Gurcel y Sibylle Muller, PUF, París, 2010 (Quadrige).
—, Cultura líquida y dinero. Fragmentos simmelianos de la modernidad, trad. de Celso Sánchez Capdequí, Anthropos/UAM-Cuajimalapa, Barcelona, 2010 (Autores, textos y temas. Ciencias sociales, 76).
—, La religión, trad. de Laura Carugati, Gedisa, Barcelona, 2012 (Dimensión Clásica).
Simmel, Georg, El extranjero. Sociología del extraño, trad. de Javier Eraso Ceballos, Sequitur, Madrid, 2012.
Swedberg, Richard, y Wendelin Reich, «Georg Simmel’s Aphorisms», Theory, Culture & Society, vol. 27, núm. 1 (enero de 2010), pp. 24-51.
Tejeiro, Clemencia (ed.), Georg Simmel y la modernidad, Universidad Nacional de Colombia, Bogotá, 2011.
Turner, Bryan, «How is society possible?», Journal of Classical Sociology, vol. 13, núm 1 (febrero de 2013), p. 104.
—, «Sociology: Inquiries into the Construction of Social Forms», Journal of Classical Sociology, vol. 13, núm 1 (febrero de 2013), pp. 104-107.
Vernik, Esteban (comp.), Escritos contra la cosificación. Acerca de Georg Simmel, trad. de Valentina Salvi, Altamira, Buenos Aires, 2000.
Vernik, Esteban, «Presentación», en Georg Simmel, Estudios psicológicos y etnológicos sobre música, Gorla, Buenos Aires, 2003, pp. 7-9 (Novecento).
—, Simmel. Una introducción, Biblioteca Nacional, Buenos Aires, 2009 (Pensamientos locales).
—, «Recepción de Simmel en Hispanoamérica», en Clemencia Tejeiro (ed.), Georg Simmel y la modernidad, Universidad Nacional de Colombia, Bogotá, 2011, pp. 29-45.
—, «Simmel y Weber ante la nación y la guerra. Una conversación con Grégor Fitzi», Sociológica, año 26, núm. 74 (septiembre-diciembre de 2011), pp. 277-300.
—, «Georg Simmel y la idea de nación. Una conversación con Otthein Rammstedt», REIS, trad. de Agustín Prestifilippo, núm. 137 (enero-marzo de 2012), pp. 151-162.
Wacquant, Loïc, Parias urbanos. Marginalidad en la ciudad a comienzos del milenio, trad. de Horacio Pons, Manantial, Buenos Aires, 2001.
Wallerstein, Immanuel, «El legado de la sociología, la promesa de la ciencia social», en Immanuel Wallerstein, Roberto Briceño-León y Heinz Rudolf Sonntag (eds.), El legado de la sociología, la promesa de la ciencia social, trad. de Miguel Llorens, Nueva Sociedad, Venezuela, 1999, pp. 11-61.
Watier, Patrick, Georg Simmel. Sociólogo, trad. de Emilio Bernini, Nueva Visión, Buenos Aires, 2005.
Weber, Max, El político y el científico, trad. de Francisco Rubio Llorente, Alianza, Madrid, 1972.
—, Economía y Sociedad, 2.ª ed., trad. de José Medina Echavarría, Juan Roura Parella, Eugenio Ímaz, Eduardo García Máynez y José Ferrater Mora, revisión, introducción y notas de Francisco Gil Villegas M., FCE, México, 2014 (Sociología).
Weber, Max, «Georg Simmel como sociólogo», Sociológica, trad. de Francisco Gil Villegas M., año 1, núm. 1 (primavera de 1986), pp. 81-85.
—, Ensayos sobre metodología sociológica, trad. de José Etcheverry, Amorrortu, Buenos Aires, 1997.
Weinstein, Deena, y Michael A. Weinstein, «Simmel and the Theory of Postmodern Society», en Bryan S. Turner (ed.), Theories of Modernity and Postmodernity, Sage, Londres, 1990, pp. 75-87.
Wieviorka, Michel, «¿Sociología posclásica o declive de la sociología?», Sociológica, trad. de Nelson Arteaga Botello, año 24, núm. 70 (mayo-agosto de 2009), pp. 227-262.
Wuthnow, Robert, «Obrar por compasión», en Ulrich Beck (ed.), Hijos de la libertad, 2.ª ed., trad. de Mariana Rojas Bermúdez, FCE, Buenos Aires, 1999, pp. 33-57 (Sociología).
Zabludovsky Kuper, Gina, Patrimonialismo y modernización: poder y dominación en la sociología del Oriente de Max Weber, FCE/UNAM, México, 1993 (Sociología).
—, «Los retos de la sociología frente a la globalización» en Sociología y política, el debate clásico y contemporáneo, Miguel Ángel Porrúa/UNAM, México, 1995, pp. 71-97.
—, «Clásicos y contemporáneos de la teoría sociológica. Entrevista con Jeffrey Alexander», en Sociología y política, el debate clásico y contemporáneo, Miguel Ángel Porrúa / UNAM, México, 2002.
—, «Durkheim and Women, de Jennifer M. Lehmman», Sociológica, año 17, núm. 50 (septiembre-diciembre de 2002), pp. 243-247.
—, «Max Weber y Georg Simmel», en Olga Sabido (coord.), Georg Simmel. Una revisión contemporánea, Anthropos/UAM-Azcapotzalco, Barcelona, 2007, pp. 143-160 (Autores, textos y temas. Ciencias sociales, 59).
—, Norbert Elias y los problemas actuales de la sociología, FCE, México, 2007 (Breviarios, 558).
—, Intelectuales y burocracia. Vigencia de Max Weber, Anthropos/UNAM, Barcelona, 2009 (Autores, textos y temas. Ciencias sociales, 68).
—, Modernidad y globalización, Siglo XXI Editores/UNAM, México, 2010 (Sociología y Política).
—, «Norbert Elias frente a la teoría sociológica clásica y contemporánea», en Vera Weiler (ed.), Norbert Elias y el problema del desarrollo humano, Ediciones Aura/Universidad Nacional de Colombia, Bogotá, 2011, pp. 19-53.
—, «Individualización y juventud en México: educación, actitudes laicas y redes mediáticas», Este país, núm. 249 (2012), pp. 57-64.
—, «El concepto de individualización en la sociología clásica y contemporánea», Política y cultura, núm. 39 (primavera de 2013), pp. 229-248.
Zelizer, Vivian A., La negociación de la intimidad, trad. de María Julia de Ruischi, FCE, Buenos Aires, 2009 (Sociología).
—, El significado social del dinero, trad. de María Julia de Ruschi, FCE, Buenos Aires, 2011 (Sociología).
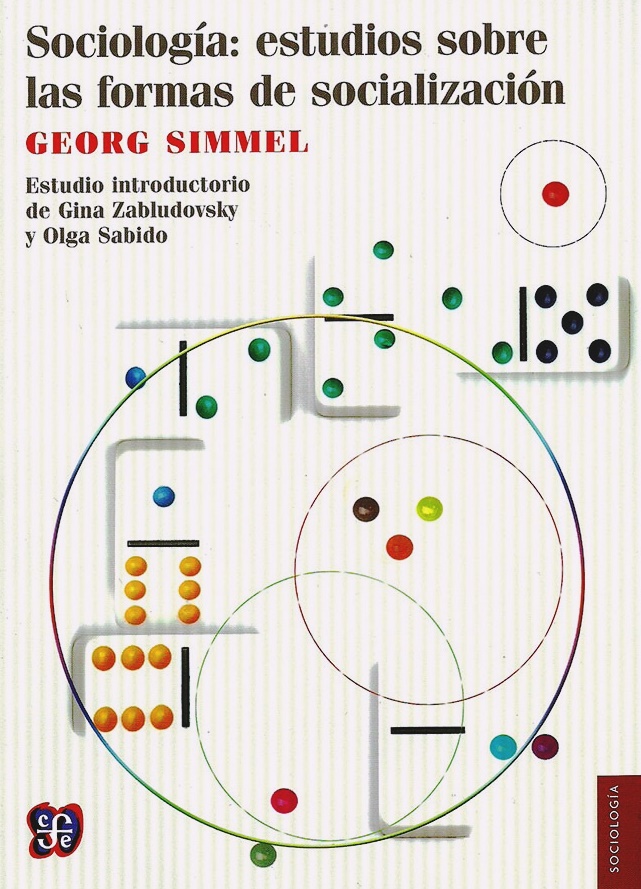 |
| Georg Simmel: Sociología: estudios sobre las formas de socialización - Estudio introductorio (1908) |
Sociología: estudios sobre las formas de socialización (1908)
Capítulo I. El problema de la sociología.
Estudio introductorio de Gina Zabludovsky y Olga Sabido
Georg Simmel
México, FCE, 2014.









Comentarios
Publicar un comentario