Michel de Montaigne: Prólogo de Los Ensayos (1580-1595)
Los ensayos
Michel de Montaigne
En 1580, Michel de Montaigne dio a la imprenta la primera edición de sus dos libros de Los ensayos. El éxito fue tan arrollador que, dos años más tarde, apareció una nueva edición, aumentada con un tercer libro y con notables adiciones y correcciones en los dos primeros. Se completaba así la redacción de uno de los libros que mayor prestigio e influencia han tenido en el pensamiento occidental. Sin embargo, el gentilhombre perigordino siguió trabajando en el texto de sus ensayos hasta su muerte, acaecida en 1592. Tres años más tarde, Marie de Gournay, «fille d’alliance» de Montaigne, presentaba una edición de Los ensayos siguiendo las instrucciones que le diera su autor, edición que durante siglos ha sido considerada canónica, hasta que Strowski preparó la suya entre 1906 y 1933. Hoy, el de Marie de Gournay es visto de nuevo, con justicia, como el texto de referencia, y sirve de base a todas las ediciones recientes fiables. Éste es también el que el lector hispano encontrará en la presente edición, enriquecida con referencias a los múltiples estadios que experimentó el texto y con un completo aparato de notas. Una edición útil al especialista y próxima al lector común.
 |
| Michel de Montaigne: Los Ensayos (1580-1595) |
Prólogo
Montaigne hoy
Desde Marie de Gournay, su «filie d’alliance», cada generación ha forjado su propio Montaigne eligiendo en Los ensayos tal o cual capítulo preferido, y Montaigne no ha abandonado nunca las candilejas. Pascal se enfrentó a él en el Entretien avec M. de Saci (Conversación con el señor de Saci) como si se tratara de su adversario más vivo. Malebranche juzgó indispensable refutarlo largamente en la Recherche de la vérité (Investigación de la verdad). En los inicios de la Tercera República se atacó su conservadurismo político y su legitimismo monárquico, y hasta se le acusó de cobardía como alcalde de Burdeos, bajo el pretexto de que habría desertado de su ciudad enferma de peste. Si su pretendida mala influencia había de ser combatida, significaba que se imponía. En 1892, en el tercer centenario de su muerte, que coincidió con la desaparición de Ernest Renán, se hizo de ellos compañeros en el escepticismo y el diletantismo. En 1933, en el cuarto centenario de su nacimiento, la República ya no buscó el enfrentamiento con él; por el contrario, le canonizó definitivamente gracias a la evolución que Pierre Villey había discernido en su pensamiento: del estoicismo al escepticismo y al epicureismo. De este modo, se le reducía al orden y a la cordura, se le volvía inofensivo y disponible para los niños de las escuelas.
En su fotografía oficial como presidente de la República francesa, tomada por Giséle Freund en 1981, François Mitterrand se hizo retratar en la biblioteca del palacio del Elíseo sosteniendo Los ensayos en la mano. Durante catorce años en las postrimerías del siglo XX, el libro de Montaigne figuró en todos los ayuntamientos y las embajadas de Francia, en los despachos de los cargos electos y de los funcionarios. Para dar de sí mismo a los franceses una imagen de hombre de cultura y humanista, y para dar al mundo la imagen de una Francia apasionada por la libertad y por la tolerancia y creadora de los derechos del hombre, François Mitterrand eligió a Montaigne. En realidad, ¿qué otro escritor podría haber escogido?
Le plantearon a André Gide, en 1929 en Berlín, la tradicional pregunta del Panteón de las letras europeas: ¿qué escritor francés poner junto a Goethe como faro de la cultura europea? De acuerdo con el cliché impuesto desde el romanticismo, cada literatura nacional —y cada nación, puesto que la literatura constituye la mejor expresión de su espíritu— se encarna idealmente en un escritor supremo, como Dante, Shakespeare, Cervantes, Goethe y Pushkin, pero la literatura francesa carece de este ser supremo cuyo nombre grabar en el frontón de los monumentos y las bibliotecas junto a Homero y a Virgilio. ¿Acaso Molière o Hugo se ajustarían al puesto? Pero uno es cómico y el otro polémico. ¿O acaso Voltaire o Rousseau? Pero la falta que se les atribuye comúnmente divide todavía el país. Ningún escritor parece imponerse, porque la continuidad y la disputa no han cesado de marcar la literatura francesa, que abunda en parejas, en cada momento de su historia y a lo largo de su tradición: Corneille y Racine en la era clásica, o precisamente Montaigne y Pascal entre uno y otro siglo.
Pues bien, Gide respondió Montaigne sin vacilación. El autor de L’Inmoraliste (El inmoralista) veía en el autor de Los ensayos el Goethe francés, es decir, no sólo el mejor representante del espíritu de la nación sino también un escritor de valor universal. Porque Montaigne —esto explica la elección de Gide— no se reduce al espíritu francés que él representa por excelencia, o al ideal de la cultura del «hombre honesto» que transmitió a la edad clásica y a la Ilustración, o siquiera a la tradición del «humanismo cívico» que había de conducir hasta la invención del «intelectual» francés a finales del siglo XIX, Montaigne es, como afirmaba Charles du Bos, «el más grande europeo de la literatura francesa». Discípulo de Plutarco, traductor de Raimond Sebond (Ramón Sibiuda), lector de Tasso, es con Erasmo el gran transmisor del Renacimiento. Shakespeare le debe el Calibán de La tempestad, mucho antes de que Emerson y Nietzsche o Walter Pater y Stefan Zweig dialoguen fraternalmente con él. En los mismos años de entreguerras que vieron las últimas brasas del humanismo, es decir, de la creencia en que la lectura asidua de los grandes libros nos permite vivir mejor, Albert Thibaudet hacía de él «el padre del espíritu crítico», es decir, del discernimiento, de la escucha, de la simpatía. En Berlín, Gide —sin duda vale la pena señalar que el periodista que le hacía las preguntas se llamaba Walter Benjamín— defendía en él un modelo para la reconciliación franco-alemana y para la defensa de la paz en una Europa de la cultura, porque esta Europa habría tenido una muy buena idea si hubiera cultivado la tradición que constituía su unidad, como Montaigne había intentado, con aquellos a quienes entonces se llamaba los «políticos», superar las divisiones religiosas de Francia durante las guerras civiles. La estatua de Montaigne realizada por Paul Landowski fue erigida entonces frente a la Sorbona: los transeúntes, sin importar su origen, acarician su base, como la mula del Papa que Montaigne había besado durante su viaje a Italia.
Todos estos elogios —igual que las censuras— proceden sin duda del malentendido, del prejuicio, hasta de la propaganda, pero la literatura vive de este género de quidproquos o de abusos. Los historiadores de la literatura, con un esfuerzo «sisifiano», tratan de reconducir los textos a su sentido original, pero, por una parte, no lo consiguen jamás, y felizmente —porque tienden a congelar la interpretación de la literatura—; por otra parte, no es posible detener el progreso, si puede llamarse progreso a la sucesión de las lecturas que renuevan a los grandes escritores, los deforman y les atraen nuevos lectores, a menudo a despecho del sentido original. ¿Acaso el contrasentido no constituye la vida misma de la literatura? Sin él, permanece encerrada en las bibliotecas como los muertos en los cementerios. A la filología, que vuelve al origen de los textos, se le opone el movimiento ininterrumpido de la alegoría, que arrastra los textos hasta nosotros, los adapta a nuestras preguntas, los maltrata y los transmite. Así pues, no nos quejemos de que Montaigne, como el resto de grandes escritores, haya sido a menudo leído en contra de sí mismo, arrastrado en una y otra dirección, y aceptemos que la lectura que hoy hacemos de él sea tan provisional como todas las que la han antecedido. Como nuestros predecesores, tenemos nuestro Montaigne, nos fijamos en un capítulo en el que no se había insistido demasiado hasta el momento, en una frase que armoniza con nuestra sensibilidad actual, y es mucho mejor así, porque así es como la tradición vive, como el pasado tiene futuro.
El Montaigne de François Mitterrand en 1981 era todavía el de Gide en 1929, un Montaigne universal, un gran escritor inspirado en el modelo de los románticos, un moderno, precursor del nacimiento del individuo, de la filosofía de las Luces, del progreso y de los derechos del hombre. «Sin duda, la importancia de un autor no sólo depende de su valor intrínseco, sino también y mucho de la oportunidad de su mensaje», reconocía Gide. Uno y otro apreciaban no el Montaigne de los filólogos, sino el Montaigne de los aficionados, el de la «gente honesta»: en él, el «lector capaz» encuentra respuestas a los nuevos interrogantes que se plantea; descubre en Los ensayos, como lo preveía Montaigne, «perfecciones distintas de aquellas que el autor ha puesto y percibido en su obra». Por más que los filólogos pudieran objetarnos que Montaigne era un premoderno, ha sido leído durante mucho tiempo, con un anacronismo fecundo, desde el punto de vista de las Luces, del romanticismo, de la modernidad o incluso de la postmodernidad, como nuestro hermano mayor.
Así pues, junto al Montaigne de la escuela, el Montaigne de los profesores, hay pues otro Montaigne que cuenta más, el de los «lectores capaces». Estos lo comprenden a su manera, aunque, en el fondo, lo que todos buscan, generación tras generación, no sea más que un poco de «sabiduría humana», una ética de la buena vida, una moral de la vida pública así como de la vida privada. Ahora bien, los dos Montaigne han cambiado recientemente. Profesores o aficionados, ya no leemos Los ensayos como hace veinte o treinta años, como en 1980, en el cuarto centenario de su primera edición, o como en 1992, en el cuarto centenario de la muerte de su autor. La tradición es el cambio a lo largo del tiempo, y por ello debemos rehacer periódicamente nuestras ediciones y nuestras traducciones de las grandes obras del pasado, ponerlas al día para que correspondan mejor a nuestras expectativas.
*
Nuestro texto de Los ensayos se ha renovado mucho desde hace veinte años, de manera bastante imprevista y sorprendente. Cuando yo era estudiante, todos leíamos a Montaigne en el Ejemplar de Burdeos y no podíamos imaginar otra cosa. Por lo demás, en las librerías no había otro texto disponible. Pues bien, desde hace una década, la balanza se inclina a favor de otro texto, el de la edición postuma de 1595 procurada por Marie de Gournay, que hoy parece ser aceptado casi unánimemente por editores y traductores. Es curioso observar tales vuelcos del consenso crítico.
Montaigne publicó en vida dos ediciones de Los ensayos, la de los libros I y II en 1580, y la de los libros I, II y III, con adiciones importantes en los dos primeros, en 1588. Después continuó, hasta su muerte en 1592, haciendo añadidos en los márgenes de su libro. Marie de Gournay publicaría la edición de 1595, que comprende adiciones copiosas y capitales a los tres libros y difiere sensiblemente del texto de 1588. Es esta edición postuma de Los ensayos la que fue reeditada tradicionalmente hasta finales del siglo XIX y en ella se leyó a Montaigne, desde Pascal hasta Renán, pasando por Rousseau y Montesquieu, o Emerson y Nietzsche.
Pero la tradición crítica fue de repente trastornada por la Edición Municipal de Los ensayos, establecida por Fortunat Strowski en el inicio mismo del siglo XX, a partir del Ejemplar de Burdeos, es decir, de un volumen de la edición de 1588, perteneciente a la Biblioteca Municipal de Burdeos y que contiene numerosos añadidos de la mano de Montaigne. Strowski lo editó distinguiendo los estratos sucesivos del texto: 1580, 1588, adiciones posteriores. Al parecer fue el eminente crítico Ferdinand Brunetiére quien, inspirándose en las ediciones sinópticas de la Biblia, le sugirió la idea de tal presentación. Pierre Villey, gran erudito montaignista, especialista en las fuentes antiguas de Los ensayos, retomó este principio hacia 1920 en una edición más accessible que la Edición Municipal, y designó los tres estratos del texto mediante letras (a: 1580; b: 1588; c: adiciones manuscritas del Ejemplar de Burdeos). En lo sucesivo, ésta fue la edición retomada por todas las ediciones corrientes de Los ensayos, por ejemplo la de la Pléiade de Albert Thibaudet y Maurice Rat, hasta finales del siglo XX.
Por desdicha las diferencias entre el Ejemplar de Burdeos y la edición postuma de Marie de Gournay eran numerosas y significativas. Strowski y Villey, que recelaban de las intervenciones de ésta, eligieron el Ejemplar de Burdeos como texto de base porque estaba acreditado, pero a veces se vieron en la obligación de tener en cuenta la edición de 1595, en particular cuando el Ejemplar de Burdeos presentaba lagunas o recortes, de suerte que la edición en la cual nos habíamos acostumbrado a leer a Montaigne completaba, cuando hacía al caso, el texto del Ejemplar de Burdeos mediante las lecciones de la edición postuma. Así pues, disponíamos de un texto compuesto en el que los especialistas no podían confiar en detalle y que les forzaba a verificar sin descanso el estado del texto que comentaban: en 1580, 1588, 1592, 1595, ¿qué decía exactamente?
Siempre es difícil pronunciarse sobre el origen de las revoluciones, ya sean políticas o textuales, pero los especialistas empezaron a quejarse cada vez más vivamente de las ediciones de Los ensayos basadas en el Ejemplar de Burdeos. En respuesta, se volvieron hacia la edición de 1595 y emprendieron la tarea de rehabilitar a Marie de Gournay. Para salvar su edición, bastaba con forjar la hipótesis de que se basó en una copia establecida por Montaigne que contenía sus últimas anotaciones. Esta copia hoy perdida —un ejemplar de la edición de 1588 repleto de adiciones— habría sido facilitada por Marie de Gournay al impresor. En cuanto al Ejemplar de Burdeos, no habría sido otra cosa que el manuscrito de trabajo y, por tanto, no representaría las últimas intenciones de Montaigne. De este modo, hemos vuelto a Marie de Gournay y desde ahora leemos a Montaigne en un texto que los editores modernos no han tocado y no han reconstruido como una catedral de Viollet-le-Duc.[1] En unos cuantos años el Ejemplar de Burdeos ha descendido al rango de borrador, mientras que, por un hermoso mea culpa de la tradición crítica, la fidelidad de Marie de Gournay y la exactitud de su edición postuma han sido enteramente reevaluadas.
*
Éste es el punto donde nos encontramos: la nueva edición de la Pléiade, publicada en 2007, igual que la nueva traducción española que aquí presentamos, sigue el texto de 1595 tal cual es. Otros vuelcos acompañan a esta primera revolución crítica y atestiguan el gusto contemporáneo. Strowski y sobre todo Villey, así como todos sus descendientes, habían juzgado necesario, como buenos alumnos de la Tercera República que eran, hacer el texto de Los ensayos más accesible para los lectores que tenían en la mente, es decir, para los estudiantes de instituto y de universidad. Así pues, habían modernizado considerablemente la ortografía, transformado la puntuación para volverla coherente y lógica, y sobre todo —era la adaptación más visible— dividido el texto en párrafos, en tanto que los capítulos de Montaigne se presentaban como un continuo, a veces a lo largo de un gran número de páginas —varios centenares en el caso de la «Apología de Ramón Sibiuda»—, pues el párrafo todavía no se había inventado en su tiempo. En resumen, las ediciones de Montaigne a las que estábamos acostumbrados eran artefactos, y leíamos un libro distinto del que creíamos y del que Montaigne había querido.
Hoy en día, el purismo parece imponerse y preferimos volver a un texto auténtico, fiel al propósito de su autor, incluso si este texto es de lectura más difícil: la nueva edición de la Pléiade no sólo nos ofrece, pues, el texto de 1595, sino también la puntuación de 1595 sin la división en párrafos del siglo XX. Por otro lado, en conformidad con la edición de 1595 de Marie de Gournay y para apurar la recusación del Ejemplar de Burdeos, el texto de Los ensayos se nos entrega ahora en ediciones que ya no distinguen los estratos del texto. Como si se quisiera impedir que el lector se aferre a una hipotética evolución de las ideas de Montaigne para acceder con más facilidad a un sentido pretendidamente firme de Los ensayos; como si se deseara que los explore sin señales orientadoras, que se extravíe en su terreno intrincado y trace por sí mismo su camino.
No estamos ya frente a una reconstrucción arqueológica ideal o escolar de Los ensayos y leemos a Montaigne como se le leyó en los siglos XVII, XVIII y XIX. Pero la autenticidad tiene un coste evidente. Sin la división en párrafos, con una puntuación extraña, y sin la indicación de los estratos, penetrar en Los ensayos es más duro. Por ejemplo, la indicación de los estratos del texto permite recorrer la primera redacción de un razonamiento de Montaigne y reconocer los enlaces y los cambios de rumbo —las y y los pero—, antes de que se disuelvan con las adiciones y queden enterrados bajo los estratos del texto. Se dice que permitir que el lector remonte los distintos estratos del texto y de la historia de la publicación facilita su lectura, pero es contrario al propósito del autor, que remitió a su editor el texto uniforme.
Despidámonos, por tanto, del Montaigne de nuestra juventud, de ese Montaigne del siglo XX que Villey había inventado para nosotros, pues la elección del Ejemplar de Burdeos y la indicación de los estratos del texto eran dos decisiones solidarias. En efecto, los tres estratos correspondían grosso modo a las tres épocas que se distinguían cómodamente en su pensamiento —estoicismo, escepticismo y epicureismo—, pero también eran aproximaciones pedagógicas. En suma, el Montaigne del siglo XX, el de mis años de estudiante, era un poco demasiado ordenado, demasiado aseado, demasiado escolar, y hoy se nos ofrece un Montaigne más embrollado, más confuso, y en ese sentido probablemente más fiel.
La nueva traduccción española, si ha elegido ofrecer el texto de la edición de 1595, como las ediciones francesas más recientes, se ha resistido, sin embargo, al abandono de la división en párrafos y de la indicación de los estratos del texto, decisión a mi entender juiciosa, porque aumentará el número de lectores de Montaigne, y tal vez no es preciso ser más papista que el Papa.
*
Montaigne no imaginaba que hoy le leyéramos. «Escribo mi libro para pocos hombres, y para pocos años», anunciaba con prudencia, a menos que se tratara de una profesión de humildad. Su experiencia le había enseñado que la lengua francesa había evolucionado tanto en el curso de su propia vida que no pensaba que los siglos siguientes pudiesen comprender la lengua de sus Ensayos: «Si se hubiera tratado de una materia duradera, habría sido necesario confiarla a una lengua más firme. Ateniéndonos a la continua variación que ha seguido la nuestra hasta ahora, ¿quién puede esperar que su forma actual siga en vigor dentro de cincuenta años?». Sin embargo, Montaigne escribió Los ensayos en francés, no en latín, porque su proyecto de pintarse en su verdad ordinaria era inseparable de la elección de la lengua vulgar, la de la vida cotidiana, la del día a día.
Sus Ensayos siguen hablándonos tras haber transcurrido mucho más del medio siglo que él preveía. Con todo, cerca de cinco siglos después de su redacción, ¿quién puede leerlos todavía? Su lengua, que no siempre es fácil, confunde cada vez más, se dice, a los jóvenes lectores. Por un lado, las ediciones actuales se vuelven más auténticas y por tanto más difíciles. Por el otro, cuando se proponen ediciones de Los ensayos en francés moderno, es decir, traducciones, los puristas protestan violentamente. ¿Es preciso imponer la lectura de Montaigne en el original, incluso si cada vez menos lectores son capaces de ello, o bien ofrecer traducciones de Los ensayos al francés moderno para que sigan teniendo lectores jóvenes? La cuestión produce perplejidad y no está resuelta.
Fuera de Francia, se tiene la buena fortuna de que no se plantea de la misma manera, y, si esto continúa, asistiremos pronto a la paradoja siguiente: Montaigne será más leído y mejor comprendido en otros lugares que en el país donde nació, porque los aficionados extranjeros tendrán la opción de leerlo en una lengua moderna. Tienen sobre los franceses esta gran ventaja: se les procuran regularmente traducciones nuevas, rehechas en su lengua actual, sin que ello choque a nadie. Por eso, en los Estados Unidos, he aconsejado a menudo a mis estudiantes empezar por leer los capítulos que incluía en su programa en la excelente traducción de Donald Frame antes de abordarlos en francés, camino que no les desviaba del texto original sino que les volvía más sensibles a las sutilezas de la lengua de Montaigne así como a la complejidad de su pensamiento.
Como si esto no bastara, la dificultad que puede experimentarse en la lectura de Los ensayos se acrecienta con el cuerpo de citas con que Montaigne los sembró cada vez más copiosamente, hasta sumar alrededor de mil cuatrocientas. Al principio —no es fácil cambiar: a pesar de los filólogos de hoy, me apoyo por reflejo en la historia del texto para intentar comprenderlo— estas citas procedían sobre todo de la poesía latina; en las adiciones posteriores a 1588 Montaigne empezó a citar mucha prosa. Estas citas, igual que los añadidos, distienden los razonamientos al acumularse; enturbian el pensamiento porque algunas veces lo confirman, pero otras también lo impugnan y lo desorientan. El lector actual ya no sabe muy bien cómo comportarse frente a estas citas. Desde Villey conocemos las fuentes, y los editores nos facilitan la traducción. Es ya un punto ganado. Ello no impide que el lector común —yo mismo: me conozco— tenga tendencia a saltarse las citas, como si no formaran parte del pensamiento del autor, como si constituyeran una sobrecarga, algo que, por lo demás, en algún caso Montaigne mismo sugiere, pero también aquí con un grano de sal.
Ahora bien, estas citas Montaigne no las entendía como un obstáculo que podía evitarse sino como un rodeo indispensable: «No alego a los otros sino para alegarme tanto más a mí mismo», advertía. Sin los otros, sin sus lecturas y sin sus citas, Montaigne no tendría nada que decir y ni siquiera se conocería. Por eso, si puedo recomendar a mis estudiantes extranjeros leer a Montaigne primero en su lengua, debo sin embargo insistir para que no se salten las citas en torno a las cuales se forjan el pensamiento y la lengua de Montaigne, en un diálogo indefinido con todos los otros.
*
El Montaigne de los filólogos ha cambiado: es más puro y duro que nunca. Pero el otro Montaigne, el de los lectores, el que arrastramos hacia nosotros para seguir leyéndolo, para hacerle nuestras propias preguntas, tampoco es en verdad el mismo.
Cuando yo tenía veinte años, el último Montaigne, el que leíamos con pasión, era por ejemplo el que Jean-Yves Pouilloux acababa de revelar en Lire les «Essais» (Leer los «Ensayos») (1969), título calcado del Lire «Le Capital» (Leer «El capital») de Althusser. Pouilloux leía a Montaigne como Althusser había leído a Marx: volvía al texto desdeñando las glosas y desechaba el pretendido humanismo de su autor. Este Montaigne era rebelde a la sabiduría burguesa en la que se le clasificaba desde que Pierre Charron extrajo de su desorden máximas morales unívocas. Era refractario a la evolución filosófica que permitía explicarlo a los estudiantes desde Brunetière, Strowski y Villey. Volviendo al texto, Pouilloux se mostraba atento al detalle de su acumulación, en especial a sus citas, a sus aporías y a sus errores. Este es el Montaigne, estructuralista si se quiere, o incluso ya deconstruido, al que fui iniciado al principio, un Montaigne muy alejado de las lecciones biempensantes que aprendíamos en el instituto.
Después, ha habido otros Montaigne. El mío, aquel en el cual he trabajado, ha sido el prototipo de la intertextualidad. Descubrimos en Los ensayos —mejor todavía que en Rabelais— la culminación del dialogismo a la manera de Bajtin, desde la cita hasta el plagio.[2] «No hacemos sino glosarnos los unos a los otros», había reconocido su autor: este Montaigne no ignoraba ni la teoría del texto ni las sofisticaciones de la lingüística. Hicimos de él un nominalista y un profeta de la panretórica entonces reinante: no puede salirse del lenguaje, del discurso y de la interpretación, pues «todo está lleno de comentarios». Todo esto se encuentra en Los ensayos, pero también otra cosa. En tal punto nos hallábamos en 1980, en el cuarto centenario de los libros I y II.
Hacia 1992, en el cuarto centenario de su muerte, se impuso otro Montaigne, justamente el Montaigne del Otro con O mayúscula, el del viaje, el del Nuevo Mundo, el de los capítulos «Los caníbales» y «Los carruajes». Lévi-Strauss, en Tristes Tropiques (Tristes trópicos) (1955), había ya adoptado como patrón junto a Rousseau a este Montaigne sensible a la diferencia de las culturas y a la arbitrariedad de las costumbres: «Así pues, podemos muy bien llamarlos bárbaros con respecto a las reglas de la razón, pero no con respecto a nosotros, que los superamos en toda suerte de barbarie». El autor de Los ensayos era erigido en inventor del relativismo cultural o incluso del multiculturalismo a la moda a finales de siglo: «Todo eso no está demasiado mal; pero, ¡vaya!, no llevan pantalones».
Hubo también el Montaigne de «Los versos de Virgilio», en el centro del hermoso libro de Jean Starobinski, Montaigne en mouvement (Montaigne en movimiento) (1982): sólo se refutaba decididamente la tesis de la evolución, dado que la rueda del estoicismo, del escepticismo y del epicureismo se repetía por doquier y siempre en Los ensayos, sin importar el tema tocado —éste era el «movimiento» perpetuo en el que Starobinski insistía—, sino que la dialéctica del mismo y del otro tampoco concluía, y el Montaigne intertextual o nominalista era, también él, despedido. Para hablar de lo más íntimo de sí mismo —su cuerpo, su sexo—, Montaigne había descubierto que debía pasar por la cita de los poetas latinos, en particular Lucrecio y Virgilio; además, había comprendido que, para decir las cosas más desnudas, era preciso no hablar franca y directamente, sino sugerir y dar a entender: «Los versos de estos dos poetas, que tratan la lascivia con tanta reserva y discreción, me parecen descubrirla e iluminarla más de cerca». De este modo, la forma indirecta, la metáfora, la literatura eran salvadas y se revelaban superiores a todos los demás discursos, en especial la filosofía.
En la era de la escritura sobre uno mismo, el autorretrato de Montaigne tenía evidentemente que atraer la atención. «Yo mismo soy la materia de mi libro», confiaba el autor en la dedicatoria, anuncio que, por un anacronismo, tenemos excesiva tendencia a comprender en el sentido de la confesión romántica de la subjetividad, incluso si en verdad Montaigne no traza su primer retrato de sí mismo hasta bien entrado el libro II, en el capítulo «La presunción». Pero Michel Foucault nos recordó, en Le Souci de soi (El cuidado de sí mismo) (1984), la tradición de otra «escritura sobre uno mismo» o «técnica de la vida» procedente de la Antigüedad, y nos hizo comprender mejor que Montaigne ya hablaba de sí mismo en los capítulos llamados impersonales del libro I, que olvidábamos. Sin embargo, el capítulo «La ociosidad» nos había prevenido: Montaigne se retiró para reencontrarse, para «conversar consigo mismo, y detenerse y fijarse en sí»; en lugar de esto, topó con la melancolía, con «quimeras y monstruos fantásticos», y se puso a escribir para curarse; empezó a llevar un registro de sus lecturas como los ascetas de la Antigüedad tardía pagana y cristiana. Consignando ejemplos, pensamientos y citas en carnés, la introspección de Montaigne no fue en principio nada personal. El yo no le preexistía; al contrario, se trataba de constituirlo a través de las lecturas y la escritura. En Los ensayos, la escritura sobre uno mismo es inseparable de la constitución de uno mismo. La identidad no ha de buscarse en la revelación de una historia oculta, como lo querría la tradición de la autobiografía fundada en las Confesiones de san Agustín o de Rousseau, sino en la composición de un yo estudioso a través de los libros y el libro.
En la época del postcolonialismo y del postmodernismo, la gran lección de Los ensayos ha podido entenderse como la del relativismo o incluso del nihilismo que los recorre, desde la apertura del libro I con «Puede lograrse el mismo fin con distintos medios», pasando por la recuperación del mismo tema en el umbral del libro II con «La inconstancia de nuestras acciones», hasta la impresionante conclusión del libro II: «Y jamás hubo en el mundo dos opiniones iguales, como tampoco dos cabellos o dos granos. Su característica más universal es la diversidad». Y ya no se pretendía que después hubiese un progreso hacia una lección, fuere la que fuere.
Evitemos, sin embargo, hacer de Montaigne demasiado rápido un nihilista, transformando su escepticismo metafísico en indiferencia moral, con el pretexto de sus propias declaraciones, por ejemplo en «Reservar la propia voluntad»: «He podido desempeñar cargos públicos sin apartarme de mí ni la distancia de una uña, y entregarme a otros sin arrebatarme a mí mismo». Apartado de los asuntos mundanos, refugiado en su torre, este hombre siguió pese a todo manteniendo una vida pública intensa: fue el alcalde de Burdeos en la época de los conflictos entre católicos y protestantes y de la guerra civil, el peor de los males —«guerra monstruosa», como dice—, y un intermediario político comprometido entre el rey de Francia y el rey de Navarra. Este hombre de introspección fue también un hombre de acción. Conoció «la deslealtad, la tiranía, la crueldad, que son nuestras faltas ordinarias», recuerda en «Los caníbales», pero jamás estuvo dispuesto a excusarlas en nombre de la relatividad de los valores morales. Enemigo declarado del maquiavelismo contemporáneo, negando que el fin justifique nunca los medios, cree en la antigua virtud de la fides o de la fe, es decir, de la fidelidad a la palabra dada, la base misma de la confianza y del trato entre los hombres. Dicho de otro modo, el límite de su relativismo ontológico son unas cuantas certezas morales a las que nosotros dedicamos más atención que en la época de mis estudios. Todo se mueve en este mundo, ningún conocimiento es cierto, pero esto es justamente una razón de más para mantener la palabra, para defender una ética de la justicia, del honor y de la responsabilidad.
Un gran texto sobrevive a los azares de sus lecturas. Se ha leído todo lo que se ha querido en Los ensayos, y está muy bien así: es una prueba de la fuerza de la literatura. Si dejamos de discutir a propósito de su sentido y de su contrasentido, quiere decir que se nos vuelve indiferente. No seré yo, pues, quien se lamente del uso ni del abuso que se hace de Los ensayos, a menudo a pesar de su contexto. Me inquietaría más que se dejara de interpretarlos en contra de ellos, porque esto significaría que ya no nos hablan. La mejor defensa de la literatura es la apropiación, no el respeto estremecido.
Pero los escritores de hoy parecen haber perdido el hábito de comentar la literatura del pasado. Hasta ahora era una tradición francesa: los escritores escribían sobre sus predecesores y pasaban el relevo a sus sucesores, como en el Tableau de la littérature française (Cuadro de la literatura francesa) reunido en 1939 por Malraux, en el que Gide hizo el «Montaigne». Después de Michel Butor o Michel Chaillou, ¿quién nos ha dado a leer su Montaigne? Tan sólo Pierre Bergounioux lo evoca brevemente en su Bréviaire de littérature à l’usage des vivants (Breviario de literatura para uso de los que están vivos) (2004) al lado de Cervantes y de Shakespeare, alabando la novedad y la temeridad de un pensamiento que continúa siéndonos cercano.
*
En lo sucesivo abordados sin una clave de interpretación de conjunto, sin un esquema impuesto desde arriba, Los ensayos han vuelto a ser para nosotros una intrincada masa de detalles, de anotaciones y de reflexiones, un texto reescrito, corregido y amplificado sin tregua, pero nunca clausurado ni acabado. Montaigne había aprendido de Plutarco el interés por el detalle: «Cualquier movimiento nos descubre», reconocía. Esto es lo que le opone a los «artífices de libros»: «No hay asunto tan vano que no merezca un sitio en esta rapsodia», decía del suyo. Nosotros aceptamos con más facilidad que nuestros abuelos que el ensayo sea por definición una puesta en cuestión abierta, que las formulaciones propuestas en él puedan ser siempre prolongadas y profundizadas, y que Montaigne las complique incansablemente mediante nuevos ejemplos y nuevas citas. ¿Acaso no decía él mismo hacia el final de Los ensayos: «¿Quién no ve que he tomado una ruta por la cual, sin tregua y sin esfuerzo, marcharé mientras queden tinta y papel en el mundo?»?
La ética de Los ensayos, de la que nos apartábamos en la gran época de la teoría literaria, como de la ilusión intencional, la ilusión referencial y la ilusión psicológica, ha regresado al centro de nuestro compromiso con la literatura. Y, como en otros tiempos, somos sensibles a la suma infinita de observaciones morales contenida en Los ensayos. La humildad del vencido incita a veces al vencedor a la magnanimidad, pero puede ocurrir que un vencido se salve por su orgullo, nos dice Montaigne en la primera página de Los ensayos. Jugando con las escuelas y las doctrinas sin detenerse en ninguna, yendo y viniendo entre los libros y la experiencia, Montaigne va siempre en búsqueda de la vida buena: Montaigne ou la conscience heureuse (Montaigne o la conciencia feliz), decía Marcel Conche en su retrato de 1964, vuelto a las librerías en el cambio de siglo.
El momento presente es modesto, reflexivo. Desconfiamos de los sistemas. En Montaigne no los hay: por eso nos reencontramos en él. Su tarea es «el uso del mundo», siguiendo el discreto título del relato de viajes de Nicolás Bouvier, tomado de Los ensayos. Su actualidad es la de un pensamiento emancipado, deambulante y plural, de un pensamiento sometido a ensayo, enemigo de todos los fanatismos y de todos los fundamentalismos, de un pensamiento político en el sentido noble, que tiene por objeto la identidad de la nación por encima de las creencias y las devociones. Si la palabra no se hubiera vuelto sospechosa en francés contemporáneo, no vacilaríamos en celebrar en Montaigne al fundador mismo del liberalismo. La tolerancia y la libertad —la libertad negativa de Isaiah Berlín—, tales son en efecto los valores supremos exaltados en Los ensayos, e incluso la igualdad entre sexos: «Es mucho más fácil acusar a un sexo que excusar al otro. Es lo que suele decirse: el atizador se burla de la pala».
—Antoine Compagnon.
Montaigne es el hijo por excelencia del Renacimiento. Y de su padre, naturalmente, que se empeñó en que la lengua materna de su hijo fuese el latín. De ese modo, el pequeño Michel a los seis años leía las "Metamorfosis" en su lengua original, y uno después a Virgilio, cuyas "Geórgicas" admiraría hasta el final. Estudió leyes en Toulouse; fue alcalde de Burdeos como su padre; leyó el "Heptamerón" y hospedó en su casa a Enrique de Navarra; viajó por Suiza, Italia y Alemania, y dejó un "Diario de viaje" que vio la luz doscientos años después. Tuvo un amigo, Étienne de la Boétie: su amistad, como la de Niso y Euríalo, como la de Pílades y Orestes, ha pasado a ser figura y paradigma. Los "Ensayos" es una de esas obras que puede figurar sin reparo en la biblioteca esencial de la humanidad y nos reconcilia con ella. Montaigne -aquel "bordelés escéptico", como lo llamó Carpentier- habla con la misma libertad y sensatez del conocimiento, de la razón o de la tortura, que de las dimensiones (discretas) de su pene. No mitifica nada, todo lo mira con un saludable escepticismo y cierta melancólica distancia, pues, dice él, "solo los locos están seguros y resolutos"; un oportuno distanciamiento que le impedía caer en fáciles idolatrías. Incluso de las letras escribe: "Téngolas en gran estima, mas no las adoro". Incluso de la razón -"cántaro de doble asa, que se puede agarrar por la derecha y por la izquierda"-, sabe añadir que "proporciona fundamento para distintas acciones" (II,12).
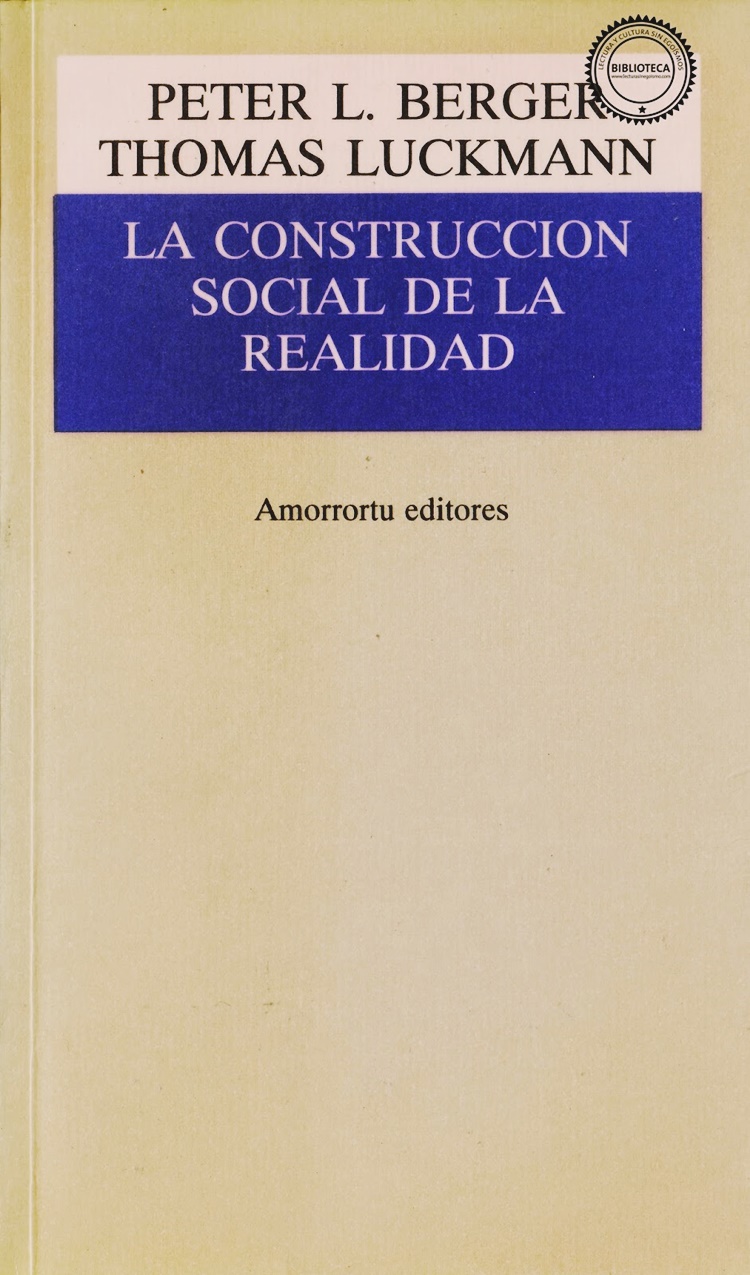

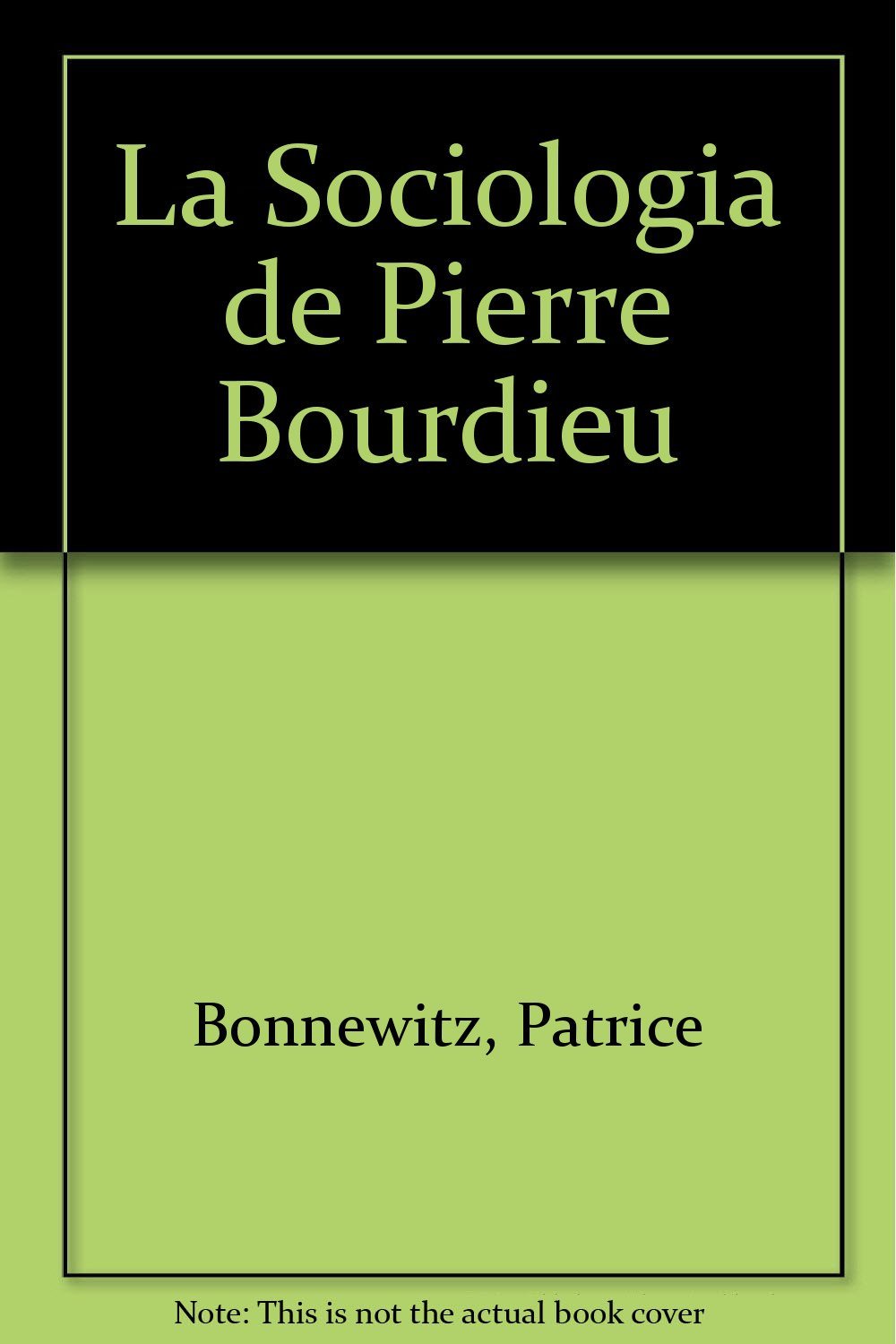

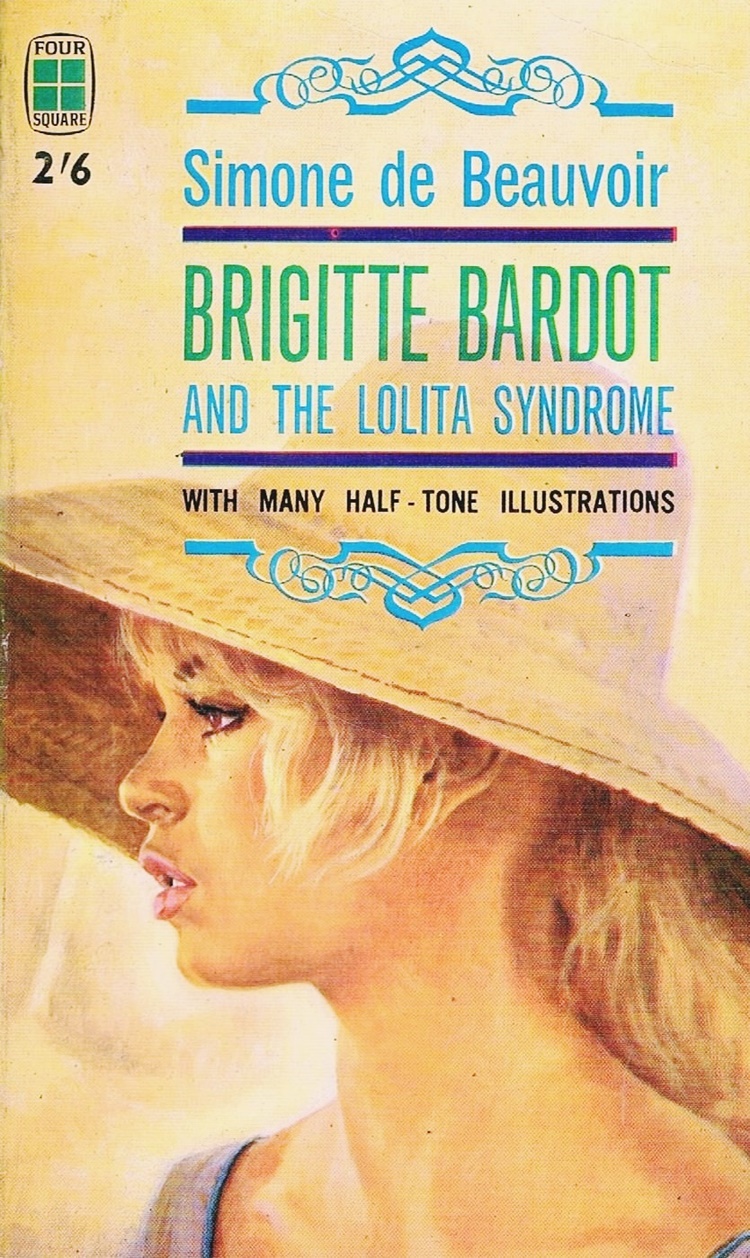




Comentarios
Publicar un comentario