Diana Pipkin: Pensar lo social (2007)
Pensar lo social
Diana Pipkin
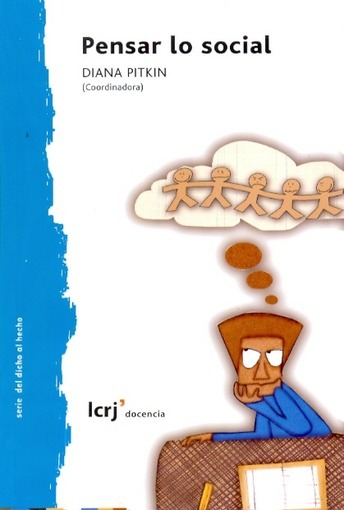 |
| Diana Pipkin: Pensar lo social (2007) |
¿Cuáles son los caminos para incorporar a la Economía en el área de las ciencias sociales? ¿Qué significa considerar el estatus social de la Economía? ¿Cuáles son las implicancias de esta definición para la enseñanza de la Economía? Las respuestas a estas preguntas se abordan a partir de dos reflexiones: la primera se refiere al lugar de la Economía en la escuela. La segunda parte de las respuestas encontradas a interrogantes referidos a la función de la educación en la actualidad, al papel de las ciencias sociales en el cumplimiento de esa función y a lo que habría que enseñar para que “las sociales” cumplan ese rol.
El tema que nos convoca es la enseñanza de la Economía, sin embargo no voy a hablar desde esta disciplina sino desde las ciencias sociales3. Me interesa, en esta ocasión, compartir dos reflexiones –en realidad, una reflexión y una convicción fruto de reflexiones previas– que se originan, por un lado, en las preocupaciones que compartimos con muchos colegas acerca de la pérdida de relevancia y significatividad de las disciplinas sociales en la escuela y también en la sociedad. Por otro, en las investigaciones que realizamos en el marco de la cátedra de Práctica de la Enseñanza del profesorado de Sociología de la UBA4.
La primera reflexión, la más breve, se refiere al lugar de la Economía en la escuela.
A pesar de la renovación que se ha producido en las ciencias sociales en los ámbitos académicos y de los cambios curriculares –tanto a nivel nacional como en las distintas jurisdicciones-, pocas de estas transformaciones tuvieron un impacto en las prácticas docentes.
3. Mi formación de base no es en Economía sino en Historia. Pero gran parte de mi desarrollo profesional (estudios de postgrado e inserción laboral) está relacionado con otras ciencias sociales, como la Sociología, la Ciencia Política y la Geografía. Por lo tanto, desarrollo estas ideas desde un campo más amplio, el de la enseñanza de las ciencias sociales, lo que implica hacer hincapié en los aspectos comunes de estas disciplinas, aunque siendo respetuosos de las especificidades de cada una de ellas.
4. En el proyecto de investigación estudiamos las “Contribuciones de la enseñanza de la Sociología a la formación del pensamiento social en la Escuela Media: obstaculizadores y facilitadores”. Es un proyecto UBACYT, Programación Científica 2004/07.
Una explicación posible se relacionaría con la permanencia de concepciones disciplinares y de enseñanza y aprendizaje tradicionales en la formación de profesores, sumado al bajo impacto de las acciones de capacitación. Este es el caso, entre otros, de la Economía y de la Geografía. En ambas, los ámbitos académicos han reconocido su estatus de disciplinas sociales. Sin embargo, esto no siempre es aceptado en la escuela.
En el caso de la Geografía, más allá de los discursos oficiales, sigue preponderando la descripción y enumeración de elementos del ambiente y la enseñanza está centrada en el estudio de las características físicas de las regiones sin vinculación con la organización de las sociedades. Incluso, muchos profesores sostienen que la Geografía tiene su lugar en el área de las ciencias naturales. Algo similar ocurre con la Economía, lo que nos plantea nuestros primeros interrogantes.
¿Cuáles son los caminos, entonces, para incorporar a esta disciplina en el área de las ciencias sociales? ¿Qué significa considerar el estatus social de la Economía? ¿Cuáles son las implicancias de esta definición para la enseñanza de la Economía, que es el tema que nos ocupa?
La construcción de relaciones entre las distintas ciencias sociales tuvo su origen a fines del siglo XIX y principios del XX, cuando las disciplinas recién llegadas -la Antropología, la Sociología o la Ciencia Política-, luchaban por un lugar y reconocimiento en el ámbito académico. Una de las primeras propuestas –aunque sin demasiado éxito- provino de la Sociología, de la mano de Durkheim y sus discípulos.
Proponían, por ejemplo, la incorporación del método sociológico al empirismo histórico.
Más, tarde, en 1929, Marc Bloch y Lucien Febre propusieron un intercambio entre la Historia y las ciencias sociales pues, consideraban, que los acercamientos de la Historia al presente que estudiaban las ciencias sociales y de éstas al pasado permitirían enriquecer tanto la experiencia del pasado como la interpretación de lo contemporáneo.
Desde entonces y desde distintas perspectivas disciplinares se fue construyendo una práctica de esa relación. En algunos casos, los intercambios interdisciplinarios originaron una serie de tentativas de hibridación a partir de la especialización científica, la fragmentación de disciplinas y la posterior recombinación de los fragmentos en dominios híbridos. Los casos de hibridación se pueden leer como un esfuerzo por reformular, en conjunto, la distribución de relaciones de fuerza entre las ciencias sociales y las reglas del intercambio interdisciplinario.
En los ámbitos científicos - académicos, las relaciones entre las distintas disciplinas sociales son un terreno muy controvertido. Algunos plantean reparos debido al trabajo interdisciplinario por las incertidumbres y confusiones del mundo presente, a la "anarquía epistemológica" y a la crisis de los paradigmas unificadores "que habían servido de arquitectura englobante al desarrollo de las ciencias sociales"6, y proponen una re-disciplinarización parcial.
Otros, en cambio, consideran que los estudios interdisciplinarios son el único camino posible frente a la excesiva especialización que prevalece en el desarrollo de la ciencia contemporánea.
Sin embargo, todos acuerdan en garantizar una circulación efectiva de conocimientos fundada sobre la autonomía y sobre la diferencia de los puntos de vista y de procedimientos de trabajo. "No se trata entonces de re-encerrar el espacio científico en nombre de particularismos disciplinarios, sino de desplegar una pluralidad de proyectos que no se superpongan unos a otros."7 En síntesis, tanto en el ámbito académico como en la enseñanza, la Economía debe -utilizando la metáfora de E. Carr- construir un camino de fronteras abiertas, fluido y de doble dirección.
Un punto inicial en este proceso es pensar que las realidades sociales son los objetos de estudio y de enseñanza de las disciplinas sociales: la forma en que los seres humanos se organizan para satisfacer sus necesidades, las causas de las problemáticas sociales del pasado y del presente, las ideas más o menos sistematizadas que los individuos elaboran sobre su realidad… Esto implica, enriquecer las explicaciones que realiza la Economía con la incorporación de los aportes - conceptos, categorías, temas- que provienen de otras disciplinas sociales. Por ejemplo, el estudio de las políticas del Estado – no solo las económicas-, la relación entre ellas y su impacto diferenciado en la sociedad civil; la explicación del comportamiento de los actores a partir de las representaciones que éstos construyen en torno a estas políticas, el proceso que generó políticas y modelos económicos y las transformaciones espaciales que éstos han producido; las relaciones entre la economía y los derechos humanos, entre muchos otros.
El segundo aspecto, -que es en realidad una convicción, una profunda convicción-, parte de las respuestas encontradas a interrogantes referidos a la función de la educación en la actualidad, al papel de las ciencias sociales en el cumplimiento de esa función y a lo que habría que enseñar para que “las sociales” cumplan ese rol.
La escuela ha perdido la función que tuvo en sus comienzos. Hacia fines del siglo XIX, era la institución fundamental para la construcción de una nación y de una identidad nacional. En pos de esta función, las disciplinas sociales escolares, la Historia y la Geografía, se convertían en “la Historia de los héroes” y la “Geografía de la gran nación”.
Hoy estamos en otra etapa, otra sociedad y otra función de la escuela. ¿Cuál? Podríamos coincidir, aunque sea provisoriamente que una de las funciones más importantes de la escuela en la actualidad es la formación de una ciudadanía activa.
Entonces, siguiendo con nuestros interrogantes ¿Cómo contribuyen las ciencias sociales en esta tarea? ¿Qué tenemos que enseñar los profesores de las disciplinas sociales? Un primer paso para encontrar las respuestas provino de la reflexión de un alumno luego de haber realizado su período de prácticas en Historia.
Pablo -así se llama este alumno- sostiene:
"...La única (pero también la más grandiosa) posibilidad que nos queda a los historiadores es que la historia sirva para pensar.
A una didáctica renovada no le interesa que los estudiantes aprendan Historia (o biología, o actividades prácticas, lo mismo da), sino que se entrenen en el trabajo de pensar. [...].
Enseñar historia sirve para hacer pensar a los pibes, no para que éstos adquieran saberes históricos o saberes de producción de saberes históricos. Estas finalidades sólo pueden interesar a los historiadores.
Tal vez, mañana, la alumna D –una alumna suya-, siga la carrera de matemáticas y pueda usar las destrezas de pensamiento cultivadas en la clase de historia. Tal vez se convierta en vendedora en una panadería y pueda usar las destrezas de pensamiento cultivadas en la clase de historia. No sabemos dónde ni cómo; sin embargo, en donde fuere, pensar le será deseable y la clase de historia (o biología, o actividades prácticas, lo mismo da) se lo habrá hecho realizable.
Respecto del profesor, afirma:
[...] Como se ve, para que los alumnos piensen, el maestro debe pensar, y no simplemente "transmitir". Como vi en las anécdotas que relaté, para que los alumnos piensen, el maestro debe dejar que (trabajar de tal manera que) se le suponga, y se le pida, un saber, pero no debe devolver saber, sino la capacidad de pensar.
Para lograr esto, el maestro, más que saber historia, debe pensar. Enseñar es pensar...".
El objetivo de las ciencias sociales es pensar, sí, pero ¿pensar, en general, es lo mismo que pensar en términos sociales? ¿Qué significa enseñar a pensar socialmente la realidad? Desde la didáctica de las ciencias sociales podríamos acordar que implica enseñar, al alumno, a concebir la realidad social como una síntesis compleja y problemática, a contextualizar la información que recibe articulándola y significándola en explicaciones multidimensionales, a comprender su inserción en el mundo de las relaciones sociales, a construir y aplicar herramientas teóricas y metodológicas para analizar desde un abordaje científico su propia realidad superando estereotipos devenidos del pensamiento social dominante.
En este sentido, el acento de nuestra práctica docente no debería estar puesto en que el alumno aprenda una teoría económica, la organización de una sociedad en una determinada época o las formas de legitimación del poder. Sino, todo ello pero en función de que le posibilite construir los mecanismos de pensamiento, las capacidades para analizar, comprender la realidad en la que vive e intervenir en ella.
Sé, por experiencia propia, que no es una tarea sencilla. Hay muchos obstáculos.
En el marco de la investigación mencionada al comienzo, los docentes-practicantes del profesorado de Sociología que hicieron sus prácticas en el nivel medio, pudieron identificar los siguientes obstáculos para la formación de un pensamiento social en los jóvenes: - la presencia de preconceptos o saberes previos con fuerte arraigo de un sentido común que propician una visión mecanicista, simplista, unicausal y determinista de la realidad;
- la valorización negativa que tienen los alumnos respecto de los aspectos relacionados con las prácticas políticas;
- la dificultad para vincular lo aprendido en la escuela con su vida cotidiana;
- la existencia de actitudes como la discriminación y la xenofobia frente a sus pares y, también, la falta de compromiso con los problemas sociales.
Hay que reconocer, además, que muchos de estos obstáculos son fruto del escaso desarrollo de capacidades que resultan indispensables para analizar socialmente la realidad producto de una tradición – y persistencia – de modelos de enseñanza que no los favorecen.
Sin embargo, y a pesar de éstos y otros obstáculos, estamos convencidos que podemos superarlos construyendo estrategias didácticas que facilitan la formación de un pensamiento social. Nuevamente, a partir de la investigación mencionada, se pudo identificar las siguientes:
Estrategias que permitan vincular conceptos y teorías con situaciones, problemas cercanos a la realidad de los estudiantes y significativos para ellos. Ya sea las que permitan al alumno aplicar los conceptos o categorías aprendidas a casos concretos o las que, partiendo de casos concretos vinculados al alumno, permitan la construcción posterior del concepto o categoría a enseñar. El camino es la construcción de puentes necesarios entre, por un lado, las teorías, modelos o conceptos más abstractos y, por el otro, la realidad social –presente o pasada- como objeto de análisis. Dicha construcción se efectúa generalmente a partir de la combinación de diversas técnicas interactivas o expositivas, siempre utilizadas con el propósito de establecer vinculaciones recíprocas entre la teoría y la práctica, en el sentido de enseñar los conceptos como producto del análisis social y a su vez como herramientas necesarias para comprender, analizar y resignificar la realidad social circundante.
Estrategias que impliquen una concepción del alumno como sujeto social autónomo, un otro que demanda respeto por su individualidad. Son las que tienen como propósito fundamental el reconocimiento de los alumnos como sujetos sociales, es decir, como individuos que forman parte de una sociedad, que tienen una biografía propia y, siguiendo a Wright Mills, contribuyen, en pequeña escala, a la formación de la sociedad en que viven y en el curso de su historia. Es decir, estrategias que parten de considerar al otro –alumno- como un interlocutor válido y no como un simple receptor homogéneo de saberes acabados. Esta estrategia está vinculada con las actividades grupales, con las que parten de los intereses de los propios alumnos y con las actividades generadoras de participación colectiva e incremento del compromiso con el aprendizaje.
Estrategias que consideren el carácter controversial, polémico y conflictivo del conocimiento social. Son las que se dirigen fundamentalmente, a debilitar o contrarrestar la visión simplista o mecanicista de la realidad que suele predominar en las aulas de nuestras escuelas (uno de los principales obstaculizadores de la comprensión de la realidad social), promoviendo actividades centradas en el debate, el descubrimiento de la contradicción, del conflicto, que no presenten lo dado como algo incuestionable sino, por el contrario, que habiliten la duda, el interrogante.
En definitiva, consideramos que direccionar nuestra tarea docente hacia la formación de las habilidades que le permitan al alumno analizar, comprender y pensar críticamente su realidad e intervenir en ella desde su papel como ciudadano, es nuestro desafío como profesores de disciplinas sociales. Esta convicción orienta y le da sentido a cada una de las decisiones didácticas. Podría, además, ser el camino para que el área vuelva a tener la relevancia social y la valorización por parte de los alumnos que tuvo tiempo atrás.
Bibliografía
• Benejam, P. y J. Pagés (Coord.) (1997): Enseñar y aprender Ciencias Sociales, Geografía e Historia en la Educación Secundaria. Colección Cuadernos de Formación del Profesorado, ICE / Horsori, Universitat de Barcelona, Barcelona.
• Berger, P. (1967): Introducción a la Sociología, Editorial Limusa Wiley, S.A., México.
• Bourdieu P. (1996): “Espíritus de Estado”, en Revista Sociedad, Facultad de Ciencias Sociales, N° 8. Abril de 1996.
• Bourdieu, P. (1998): Capital cultural, escuela y espacio social, Siglo XXI, México.
• Braudel, F. (1966): “Historia y ciencias sociales: la larga duración”, Historia Social, Estudios Monográficos, Facultad de Filosofía y Letras, UBA.
• Carr, E. H. (1984): ¿Qué es la historia?, Barcelona, Planeta-Agostini.
• Dogan, Mateo y Pahre, R. (1993): Las nuevas ciencias sociales, Grijalbo, México.
• Litwin, E. (1997): Las configuraciones didácticas. Paidós. Buenos Aires.
• Martín, J. F. (1997): Sociología en Fuentes para la transformación curricular Ciencias Sociales II. Ministerio de Cultura y Educación de la Nación. Argentina.
• Pipkin, D., Varela, C. y Zenobi, V. (2001): “Aportes para el Debate Curricular. Trayecto de Formación centrado en la Enseñanza. Enseñanza de las Ciencias Sociales 1 y 2.” Secretaría de Educación. GCBA, 2001.
http://www.buenosaires.gov.ar/educacion/docentes/planeamiento/fdpdf/mcs1y2npw eb.pdf • Revel, J. (1996): “Historia y Ciencias Sociales”, en Estudios Sociales, Revista Universitaria Semestral, Nº 10, Año VI, Primer Semestre, Santa Fe.
• Rojas Osorio, Carlos: “¿Qué es pensamiento crítico? Sus dimensiones y fundamentos histórico-filosóficos.” Publicación electrónica: www.pddpupr.org • Santos, J. (1989): Historia social / sociología histórica, Siglo XXI, España, 1º ed.
• Wright Mills, C. (1975): La imaginación sociológica, Fondo de Cultura Económica, México
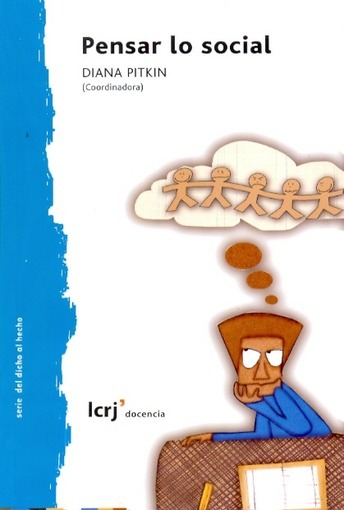 |
| Diana Pipkin: Pensar lo social (2007) |
Pensar lo social: Este escrito fue elaborado en base a la Conferencia dictada en el marco de las Primeras Jornadas sobre Enseñanza de la Economía, 1 de junio de 2007.
Diana Pipkin: Profesora Adjunta a cargo de la materia Práctica de la Enseñanza del profesorado de Sociología. Facultad de Ciencias Sociales. UBA. Directora del Proyecto de Investigación Ubacyt sobre Enseñanza de la Sociología.









Comentarios
Publicar un comentario