Irving Zeitlin: La sociología marxista del trabajo alienado (Ideología y teoría sociológica, 1970)
La sociología marxista del trabajo alienado
Irving Zeitlin
Cap. 10 de Zeitlin, Irving M. Ideología y teoría sociológica. Amorrortu Editores, España, 2001.
Todas las citas de este capítulo (cuyas páginas se hallarán después de cada cita) están tomadas de Kari Marx, El Capital, Moscú: Ediciones en Lenguas Extranjeras, vol. 1, 1954. Esta frase aparece en la página 322.
Das Kapital, o El capital, podría haberse titulado con igual propiedad Die Arbeit (El trabajo), pues, en toda su extensión, y particularmente en el primer volumen, es un estudio sociológico del mundo del trabajo alienado. Al mismo tiempo, Marx explora allí con detalle los aspectos que considera fundamentales del sistema capitalista en expansión: sus fuerzas productivas en desarrollo y sus relaciones de producción básicas. El capital es, pues, un cuidadoso examen de las condiciones existenciales cambiantes de los hombres y, simultáneamente, de su carácter y conciencia en proceso de cambio. Es la documentación de su tesis de que en el proceso de la producción material los hombres modifican, junto con las condiciones de su existencia, toda su estructura psicológica.
Marx llamaba a la primera fase del desarrollo de las fuerzas productivas en el modo capitalista de producción, «cooperación simple». Si bien la cooperación es una caractetística de toda producción en gran escala, la cooperación simple predomina durante el perfodo en el cual el capital opera en gran escala, pero la división del trabajo y la maquinaria desempeñan un papel secundario. «Un número mayor de operarios que trabajan juntos, al mismo tiempo y en el mismo lugar, para producir el mismo tipo de mercancía bajo las órdenes de un capitalista, constituye, histórica y lógicamente, el punto de partida de la producción capitalista.» * La cooperación de esta especie se encuentra principalmente en la manufactura en sentido estricto, es decir, en la producción manual.
Así, en estas primeras etapas, la producción solo se distingue de la producción artesanal de las corporaciones por el mayor número de obreros que emplea en forma simultánea uno y el mismo capitalista. Aquí, se hace hincapié en la fuerza socialmente productiva que surge al agrupar a muchos hombres para que trabajen uno al lado del otro y cooperen entre sí. El capitalista paga a cada obrero su fuerza de trabajo individual y percibe más de lo que ha pagado. Obtiene entonces su ganancia en forma dirécta de la cooperación, de la nueva fuerza socialmente productiva. El capitalista no podía ganar tanta plusvalía empleando doce hombres aislados, cada uno de los cuales trabajara doce horas, como empleando doce hombres que trabajaran juntos y cooperaran durante doce horas. Además, sin que nadie lo percibiera, el incremento de la escala de producción, junto con el estrechamiento de la «liza» —es decir, la reunión de muchos obreros 'bajo el mismo techo— creó los requisitos para el posterior desarrollo de las «fuerzas productivas», algo 'imposible de lograr cuando los obreros y los medios de producción están aislados y dispersos, como sucede en el sistema de pequeñas industrias domésticas (cottage system), por ejemplo.
Para Marx, esta forma de cooperación caracterizó a la primera fase del capitalismo y fue una importante fuerza productiva nueva. Era novedosa, no porque no hubieran existido antes en la historia ejemplos de cooperación simple, sino a causa de que la utilización y el crecimiento de esta fuerza productiva dependían ahora de «relaciones de producción» específicas. La existencia de grandes reservas de capital se convirtió en un requisito para la cooperación de muchos obreros. Estos solo podían cooperar si eran empleados simultáneamente por el mismo capitalista.
En el caso específico del capitalismo inglés del período considerado, se impusieron esas relaciones de producción»: por una parte capitalistas con medios de producción apropiados y dinero, y por la otra, obreros sin unos ni otro. En esta fase, pues, las «relaciones de producción» aún no se habían convertido en cadenas, y las «fuerzas productivas» todavía no habían entrado en conflicto con ellas. Por el contrario, las relaciones existentes brindaron el marco dentro del cual podían continuar desarrollándose las fuerzas productivas. La concentración de los medios de producción en manos de los capitalistas se convirtió en el requisito para la cooperación de muchos obreros, y la medida de su cooperación dependió del grado de concentración. Todo el proceso se basó en las relaciones de producción o relaciones de propiedad capitalistas.
Si la primera fase de la manufactura se caracterizó por una forma relativamente simple de cooperación, la fase siguiente se basó en una división del trabajo más compleja. La manufactura surge del artesanado, en algunos casos uniendo los ofícios que antes eran independientes y en otros agrupando a los miembros de un mismo oficio. Y esta unión de los oficios que los funde en una. misma organización productiva cuyas partes son seres humanos es lo que distingue a la manufactura como fase nueva en el crecimiento de las fuerzas productivas. Dicha fase mantiene un carácter artesanal porque cada operación todavía se realiza a mano y, por lo tanto, depende de la habilidad y destreza del trabajador individual en el manejo de las herramientas.
Pero, puesto que ahora solo realiza una operación simple, el trabajador se aliena de algunas de las prerrogativas creadoras que tenía antes. Todo su cuerpo se convierte en una «herramienta automática y especializada para esa operación» (pág. 339). Lo que pierde en posibilidad creadora lo gana en eficiencia. El obrero emplea ahora menos tiempo en realizar la operación específica que el artesano que debe realizar sucesivamente la serie completa de operaciones. La división del trabajo entre muchos obreros, cada uno de los cuales tiene su operación especializada, es la base del sistema productivo llamado manufactura, nueva organización bajo la cual se incrementa la fuerza de trabajo socialmente productiva. Bajo el sistema capitalista se logra esta nueva fuerza productiva en la manufactura concentrando la potencia ya existente en la sociedad en su conjunto. Así, la manufactura, según Marx, «...produce la habilidad del trabajador de detalle, reproduciendo y llevando sistemáticamente hasta el fin, dentro del taller, la diferenciación natural de los oficios ya establecida en la sociedad» (pág. 339).
Ya en esta temprana etapa del desarrollo del capitalismo, el empresario capitalista comprendió que todo lo que interrumpe el «flujo constante» del proceso de trabajo reduce también sus beneficios. La producción de mercancías en un tiempo de trabajo mínimo, cuestión que no eta tenida en cuenta para nada bajo el sistema de las corporaciones, adquirió entonces fundamental importancia. Disminuir el tiempo de trabajo necesario para la producción de mercancías era imposible mientras el obrero tuviera que realizar una serie de operaciones parciales que le exigían, al mismo tiempo, cambiar de lugar y cambiar de herramientas. Estos traslados interrumpían el flujo de trabajo, produciendo blancos en la jornada laboral que debían ser llenados atando al obrero a la misma operación durante todo el día. Según Marx, el relleno de esos blancos logrado por la manufactura dio como resultado un nuevo aumento en la potencia productiva del trabajo, en las fuerzas productivas, bajo el capitalismo.
La concentración de la producción de los diversos oficios e industrias en un taller también hizo necesario efectuar cambios en las herramientas utilizadas. A diferencia del artesano, que usaba unas pocas herramientas para realizar muchas operaciones, el obrero empleó una herramienta especial para cada operación especializada. Al respecto, dice Marx: «La manufactura se caracteriza por la diferenciación de los instrumentos de trabajo, diferenciación por la cual los instrumentos de un tipo determinado adquieren formas fijas, adaptadas a cada aplicación particular; y por su especialización, cada instrumento especial alcanza su plena utilidad solo en manos de un trabajador parcelatio específico» (pág. 341).
Marx consideraba que este avance fue importante por una serie de razones. Constituía en sí mismo una nueva revolución de los medios de producción. Además, provocó cambios radicales en el mundo del trabajo. Las viejas formas sociales estaban en descomposición y sus elementos se convirtieron en partes de una nueva organización social del trabajo. La transformación del obrero en trabajador parcelario no podía producirse, creía Marx, sin origlnar al mismo tiempo importantes cambios en el carácter y la personalidad del obrero. La división del trabajo cada vez más compleja alienaba al obrero de sus facultades creadoras y, por consiguiente, lo disminuía como set humano. La mayor productividad de la nueva organización del trabajo era posible, precisamente, por la división, la clasificación y el agrupamiento de los obreros según sus funciones específicas. Se da a la organización todo lo que se quita al obrero en cuanto A habilidad artística, capacidad creadora y facultades reflexivas. Las deficiencias del segundo se convierten en las virtudes de la primera. La organización se ha enriquecido como totalidad alienando al obrero de sus facultades individuales.
Además, la manufactura crea una jerarquía del trabajo. Si bien los obreros están ahora encadenados a funciones limitadas, se ubica a estas en una jerarquía y se las distribuye entre aquellos de acuerdo con sus habilidades socialmente” adquiridas. En la parte inferior de la jerarquía se hallan los que realizan las manipulaciones más simples, las que cualquiera puede efectuar. Aquí, en contraste con la producción de los gremios, la manufactura da origen a una clase de obreros no especializados, clase desconocida en la producción artesanal. Al describir este cambio, Marx escribió: «Si por-una parte [la manufactura] desarrolla una especialidad monofacética hasta la perfección, a expensas de la capacidad total de trabajo del hombre, por otra comienza a convertir en una especialidad la ausencia de todo desarrollo. Junto a la gradación jerárquica, establece la simple división de los trabajadores en especializados y no especializados» (pág. 330).
Marx quiete destacar el crecimiento de la fuerza de trabajo socialmente productiva, su dependencia de las relaciones de propiedad capitalistas y el precio que el obrero individual paga por este aumento de la productividad. Para él, las tendencias principales del sistema capitalista se afirman en este período. En primer término, la expansión del capital concomitante con su concentración en unidades cada vez mayores ya se manifiesta con claridad en la fase manufacturera. En segundo término, este proceso, junto con la fragmentación de los viejos oficios y la conversión de los artesanos en trabajadores parcelarios, tiene como consecuencia la “alienación del obrero de sus facultades creadoras humanas. El conocimiento, el juicio y la voluntad, que antes eran funciones —al menos hasta cierto punto — de los artesanos individuales, se convierten ahora en funciones de la organización productiva como un todo. El obrero se «enfrenta con las potencias intelectuales del proceso material de la producción como con la propiedad del otro, como con un poder dominante» (pág. 361). El proceso que comenzó en la cooperación simple, donde el capitalista representaba para el obrero el poder y la voluntad del trabajo asociado, se hizo más pronunciado en la manufactura, que redujo al obrero a la condición de trabajador parcelario.
Si en la manufactura la revolución en los medios de producción comenzó con la organización de la fuerza de trabajo, en la industria moderna se inició con los instrumentos de producción. Para Marx, la maquinaria y su empleo en la industria moderna es la fase más importante del desarrollo del modo capitalista de producción. Aunque en sus comienzos se funda totalmente en la manufactura, la producción mecánica se aparta luego del sistema anterior.
En contraste con la manufactura, donde el proceso productivo se adaptaba a las habilidades del obrero, el sistema mecánico obligó al obrero a adaptarse a la máquina. Desaparece el principio subjetivo y se examina objetivamente todo el proceso. Se divide la producción en una sucesión de fases, y se resuelve cada una de estas fases por medio de máquinas. Ahora se considera al sistema total más eficiente cuanto más continuo es el proceso, cuanto menos interrupciones hay entre sus diversas fases y cuanto mayor es el uso que se hace de la maquinaria para pasar de una fase a otra, en lugar de efectuar el cambio manualmente.
En su examen del desarrollo del modo capitalista de producción, Marx fue uno de los primeros que describió en forma detallada el cambio del papel del obrero y los efectos de la máquina sobre él. Explicó, por ejemplo, cómo la vieja división del trabajo, aunque desplazada por la maquinaria, se mantenía en la fábrica bajo una «forma más horrible» aún. «La especialización vitalicia en el manejo de una misma herramienta se convierte ahora en la especialización vitalicia en el cuidado de una misma máquina.» De esta manera, la dependencia del obrero con respecto a la fábrica y, por lo tanto, al capitalista es completa. En la manufactura, el obrero usaba la herramienta; en la fábrica, la máquina lo usa a él. En estas circunstancias, las facultades intelectuales del obrero se vuelven superfluas y desaparecen ante las gigantescas fuerzas físicas de la organización fabril total y la mente que tras ella se oculta.
Marx considera crítica esta fase del desarrollo del modo capitalista de producción. En el curso de ella, la industria moderna: acelera la concentración del capital y conduce al predominio exclusivo del sistema fabril. Destruye todas las formas anteriores de producción y las reemplaza por la moderna forma capitalista y por el poder directo y manifiesto del capital. Pero dicho proceso, según Marx, también engendra la oposición directa al imperio del capital. El proceso que lleva al poder del capital también lleva a «las contradicciones y antagonismos de la forma capitalista de * producción, con lo cual crea, junto con los elementos necesarios para la formación de una nueva sociedad, las fuerzas para destruir la vieja» (pág. 503).
Resulta claro, pues, que para Marx el desarrollo de las fuerzas productivas bajo el capitalismo, desarrollo que es la base social y técnica de la futura emancipación del hombre, era, hasta entonces, una manifestación de la creciente alienación de este. El hombre pierde cada vez más el control del proceso de producción.
Solo con la pérdida creciente de sus facultades humanas creadoras, contribuye el obrero al incremento de la organización productiva. Por lo tanto, lejos de abandonar el concepto de alienación, Marx aguzó y concretó su significado: lo vinculó con la deshumanización cada día mayor del hombre en las condiciones del capitalismo industrial.
La réplica revolucionaria de Marx a esta situación es bien conocida: si bien nunca podrá abolirse totalmente el trabajo —pues es el proceso por el cual los hombres producen y reproducen su vida misma— En cambio puede eliminarse de la experiencia humana el trabajo alienado, la explotación y la opresión. Quienes sufren más directamente por estas condiciones, los trabajadores, tarde o temprano las juzgarán intolerables y arrancarán el capital y el poder de las manos de sus opresores. Á partir de entonces, y con la posterior abolición de las clases y de los conflictos de clases, los hombres podrán algún día llegar a una situación en la que «el libre desarrollo de cada uno conduzca al libre desarrollo de todos».
A los ojos de la posteridad, pues, y aunque sus contemporáneos no las hayan juzgado de igual modo, las ideas de Marx fueron las más acuciantes de todas las expuestas en el transcurso del siglo XIX. En nuestro siglo se hicieron revoluciones en su nombre, y formas diversas de «marxismo» continúan agitando a grandes masas humanas en todo el mundo. En este libro no podemos ni siquiera comenzar a estudiar dicho fenómeno ni la relación de los diversos «marxismos» con el original. En cambio, nos concentraremos en la reacción intelectual frente a Marx (y al marxismo), que tuvo lugar después de su muerte en los diversos círculos académicos de Europa.
Esto nos lleva al segundo tema de este libro: la reacción crítica frente a Marx; pues de igual modo que la «sociología» surgió en el siglo x1x como parte de la reacción conservadora frente a la filosofía del luminismo, así también en el siglo xx una gran porción de la sociología tomó forma en el choque crítico con las teorías de Karl Marx.
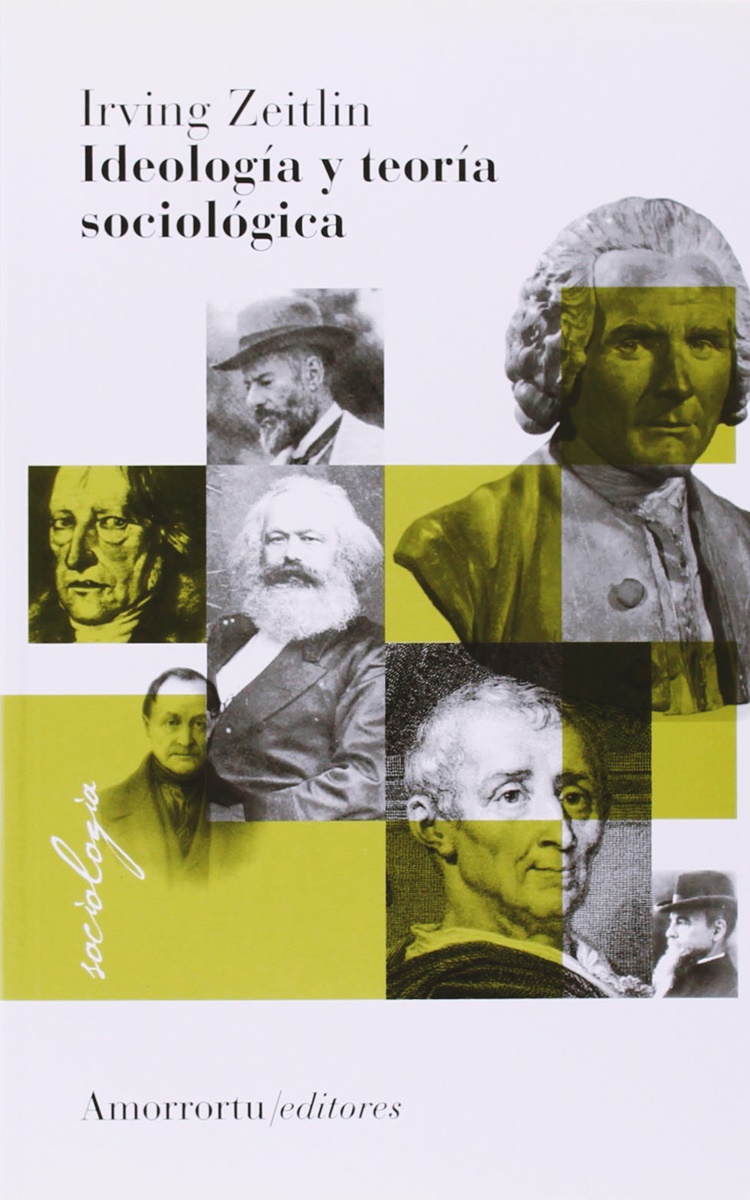 |
| Zeitlin: Ideología y teoría sociológica (1970) |
Ideología y teoría sociológica
Irving M. Zeitlin
Amorrortu Editores, España, 2001
Este libro, concebido como un examen crítico del desarrollo de la teoría sociológica y en particular de sus elementos ideológicos, parte de un análisis de los principios fundamentales del Iluminismo y de la obra de sus dos grandes expositores: Montesquieu y Rousseau, para describir luego las etapas de la denominada "reacción romántico-conservadora". Tras la síntesis histórica de Hegel, tanto Bonald y Maistre como Saint-Simon anticiparon, en su enfrentamiento con los iluministas, la creación formal de una nueva ciencia, a la que Comte bautizó con el nombre de "sociología". Marx se presenta como el paso lógico siguiente. Su contribución al pensamiento sociológico es, según Zeitlin, una de las más importantes de fines del siglo XIX, y el "debate con su fantasma" dejó una huella indeleble. Las teorías de pensadores como Weber, Pareto, Mosca, Michels, Durkheim y Mannheim se examinan principalmente en relación con el pensamiento de aquel. Al tiempo que brinda una crítica elaborada del pensamiento social de Marx, este enfoque indica la medida en que los supuestos, los conceptos y las teorías del pensamiento posterior se formaron en el debate con el marxismo y pone de relieve los aspectos polémicos y los elementos ideológicos de la teoría sociológica clásica.
Fecha de publicación original: 1970









Comentarios
Publicar un comentario