Pierre Bourdieu: La distinción (Capítulo 1: Títulos y cuarteles de nobleza cultural) (1979)
La distinción
Criterios y bases sociales del gusto
Pierre Bourdieu
Primera parte.
Crítica social del juicio de gusto.
"... y en estos momentos aún no sabemos si la vida cultural puede sobrevivir a la desaparición de la servidumbre".
A. BESANCON, Etre russe au XIXéme siécie.
Capítulo 1: Títulos y cuarteles de nobleza cultural
Existen pocos casos en los que la sociología se parezca tanto a un psicoanálisis social como aquél en que se enfrenta a un objeto como el gusto, una de las apuestas más vitales de las luchas que tienen lugar en el campo de la clase dominante y en el campo de la producción cultural. No sólo porque el juicio del gusto sea la suprema manifestación del discernimiento que, reconciliando el entendimiento y la sensibilidad, el pedante que comprende sin sentir y el mundano que disfruta sin comprender, define al hombre consumado. No sólo porque todos los convencionalismos designen de antemano el proyecto de definir este indefinible como una manifestación evidente del filisteísmo": tanto el convencionalismo universitario que, desde Riegl y W6Ifflin a Elie Faure y Henri Focillon.y desde los más académicos comentaristas de los clásicos a los semiólogos vanguardistas, impone una lectura formalista de la obra de arte, como el convencionalismo mundano que, al hacer del gusto uno de los índices más seguros de la verdadera nobleza, no puede concebir que se le relacione con cualquier otra cosa que no sea el gusto mismo.
La sociología se encuentra aquí en el terreno por excelencia de la negación de lo social. No le basta con combatir las evidencias primarias; con relacionar el gusto, ese principio increado de toda "creación", con las condiciones sociales en las que se produce, sabiendo que los mismos que se ensañan en rechazar la evidencia de la relación entre el gusto y la educación, entre la cultura en el sentido de estado de lo que es cultivado y la cultura como acción de cultivar, se sorprenderán de que pueda emplearse tanto trabajo para probar científicamente esta evidencia. Le es preciso aún examinar atentamente esta relación que sólo en apariencia es autoexplicativa; y buscar la razón de la paradoja que pretende que la relación con el capital escolar" permanezca igual de fuerte en los dominios que la escuela no enseña. Y ello sin poder nunca contar por completo con el arbitraje positivista de lo que llamamos hechos: detrás de las relaciones estadísticas entre el capital escolar o el origen social y tal o cual saber, o tal o cual manera de utilizarlo, se ocultan relaciones entre grupos que mantienen a su vez relaciones diferentes, e incluso antagónicas, con la cultura, según las condiciones en las que han adquirido su capital cultural y los mercados en los que pueden obtener de él, un mayor provecho. Pero no hemos acabado con las evidencias: es a la propia interrogación a la que es preciso interrogar -es decir, a la relación con la cultura que tácitamente privilegia- a fin de establecer si una modificación del contenido y de la forma de la interrogación no bastaría para determinar una transformación de las relaciones observadas. No salimos, pues, del juego cultural; y no existe ninguna probabilidad de objetivar la verdad del mismo si no es a condición de objetivar, lo más completamente posible, las propias operaciones a las que es obligado recurrir para realizar esta objetivación.
De te fabula narratur. Este recordatorio va dirigido no sólo al lector sino también al sociólogo. Paradójicamente, los juegos culturales están protegidos contra la objetivación por todas las objetivaciones parciales a las que mutuamente se someten todos los agentes comprometidos en el juego: los doctos no pueden aceptar la verdad de los mundanos si no renuncian a llegar a comprender su propia verdad: y lo mismo ocurre con sus adversarios. La misma ley de lucideces y cegueras cruzadas rige el antagonismo entre los "intelectuales" y los "burgueses" (o sus portavoces en el campo de la producción cultural). Y no basta con tener en la mente la función que la cultura legítima cumple en las relaciones de clase, para tener la seguridad de poder evitar la imposición de una u otra de las representaciones interesadas de la cultura que los "intelectuales" y los "burgueses" indefinidamente se lanzan unos a otros. Si la sociología de la producción y de los productores culturales nunca hasta el momento ha escapado al juego de las imágenes antagónicas, en el que "intelectuales de derecha" e "intelectuales de izquierda", según la taxonomía vigente, someten a sus adversarios y a sus estrategias a una reducción objetivista, tanto más fácil cuanto más interesada, es porque la explicitación está condenada a seguir siendo parcial, y por consiguiente falsa, mientras que excluya la comprensión del punto de vista a partir del cual se enuncia, o sea, la construcción del juego en su conjunto: solamente en el campo de posiciones se definen tanto los intereses genéricos asociados al hecho de participar en el juego como los intereses específicos ligados a las diferentes posiciones, y, a través de ellos, la forma y el contenido de las posturas en las que se expresan estos intereses. A pesar de la apariencia de objetividad, la "sociología de los intelectuales" que es tradicionalmente el quehacer de los "intelectuales de derecha", y la crítica del "pensamiento de la derecha", que incumbe de preferencia a los "intelectuales de izquierda", no son otra cosa que agresiones simbólicas que se dotan de una eficacia suplementaria cuando toman el aspecto de la impecable neutralidad de la ciencia. Ambas se ponen tácitamente de acuerdo para dejar oculto lo esencial, es decir, la estructura de las posiciones objetivas que está en el origen, entre otras cosas, de la visión que los ocupantes de cada posición puedan tener de los ocupantes de las otras posiciones, y que confiere su forma y su fuerza propias a la propensión de cada grupo a tomar y a dar la verdad parcial de un grupo como la verdad de las relaciones objetivas entre los grupos.
Con vistas a conseguir determinar cómo la disposición cultivada y la competencia cultural, aprehendidas mediante la naturaleza de los bienes consumidos y la manera de consumirlos, varían según las categorías de los agentes y según los campos a los cuales aquéllas se aplican, desde los campos más legítimos, como la pintura o la música, hasta los más libres, como el vestido, el mobiliario o la cocina, y, dentro de los campos legítimos, según los "mercados" -"escolar" o "extraescolar"- en los que se ofrecen, se establecen dos hechos fundamentales: por una parte, la fuerte relación que une las prácticas culturales (o las opiniones aferentes) con el capital escolar (medido por las titulaciones obtenidas) y, secundariamente, con el origen social (estimado por la profesión del padre); y, por otra parte, el hecho de que, a capital escolar equivalente, el peso del origen social en el sistema explicativo de las prácticas y de las preferencias se acrecienta a medida que nos alejamos de los campos más legítimos'.
Cuanto más aumenta el reconocimiento por el sistema escolar de las competencias medidas, las técnicas empleadas para medirlas son también más "escolares", aumentando asimismo el grado de relación entre resultado y la titulación académica que, en tanto que indicador más o menos adecuado del número de años de inculcación escolar, garantiza el capital cultural de forma más o menos completa, según que éste sea heredado de la familia o adquirido en la escuela, y que, en consecuencia, es un indicador desigualmente adecuado de este capital. La más alta correlación entre el resultado y el capital escolar como capital cultural reconocido y garantizado por la institución escolar (que es muy desigualmente responsable de su adquisición) se observa cuando, con la pregunta sobre los compositores de una serie de obras musicales, la interrogación toma la forma de un ejercicio muy académico? sobre conocimientos muy próximos a los que enseña la institución escolar y sólidamente reconocidos en el mercado escolar.
El 67 % de los poseedores de un CEP* (certificado de educación primaria) O de un CAP (certificado de aptitud profesional) no pueden identificar más de dos compositores (entre dieciséis obras), frente al 45 % de los poseedores de un BEPC (diploma de estudios del primer ciclo de la enseñanza secundaria), al 19 % de los bachilleres, al 17 % de los que han pasado por una pequeña escuela" o han comenzado estudios superiores, y sólo al 7 % de los poseedores de una titulación igualo superior a la licenciatura. Mientras que ninguno de los obreros o empleados encuestados es capaz de identificar por lo menos doce de los compositores de las dieciséis obras propuestas, el 52 % de los productores artísticos y de los profesores encuestados (y el 78 % si nos referimos sólo a los profesores de enseñanza superior) consiguen hacerlo.
El porcentaje de los que "no contestan" a la pregunta sobre los pintores o sobre las obras musicales preferidas depende también estrechamente del nivel de instrucción, contraponiendo fuertemente la clase dominante a las clases populares, los artesanos y los pequeños comerciantes. Sin embargo, como en este caso el hecho de responder o no, depende sin duda tanto de las disposiciones como de la pura competencia, la pretensión cultural característica de la nueva pequeña burguesía -cuadros medios del comercio, miembros de los servicios médico-sociales, secretarias, intermediarios culturales- encuentra una ocasión para expresarse. De igual forma, la escucha de las cadenas de radio más "cultas", France-Musique y France-Culture, y de las emisiones musicales o culturales, la posesión de un tocadiscos, la audición de discos (sin precisión de géneros, lo que reduce la importancia de las diferencias), las visitas a los museos y el nivel de competencia en pintura, características que están muy relacionadas entre sí, obedecen a la misma lógica y, estrechamente ligadas al capital escolar, jerarquizan brutalmente las diferentes clases y fracciones de clase (variando en sentido inverso la escucha de variétés). Para unas actividades que, como la práctica de un arte plástico o de un instrumento musical, suponen un capital cultural adquirido, como es 10más frecuente, fuera de la escuela, e independiente (relativamente) del grado de titulación académica, la correlación, muy fuerte, con la clase social se establece por mediación de la trayectoria social (lo que explica la particular posición de la nueva pequeña burguesía).
Cuanto más nos dirigimos hacia los campos más legítimos, como la música y la pintura, y, ya dentro de estos universos, jerarquizados según su grado modal de legitimidad, hacia ciertos géneros o hacia ciertas obras, tanto más las diferencias de capital escolar se encuentran asociadas con diferencias importantes en los conocimientos y en las preferencias: las diferencias entre la música clásica y la canción se doblan con diferencias que, producidas según los mismos principios, separan en el interior de cada una de aquéllas los géneros, como la ópera y la opereta, el cuarteto y la sinfonía; las épocas, como la música contemporánea y la música antigua; los autores, y por último, las obras; así, entre las obras musicales, El clavecín bien temperado y El concierto para la mano izquierda (los cuales veremos que se distinguen por los modos de adquisición y de consumo que suponen) se contraponen a los valses de Strauss y a La danza del sable, músicas devaluadas, ya sea por su pertenencia a un género inferior ("la música ligera"), ya sea por el hecho de su divulgación (al remitir la dialéctica de la distinción y de la pretensión al "arte medio" devaluando las obras de arte legítimas que se "vulgarizan"); así como, en el campo de la canción, Brassens o Ferré se oponen a Guétary y a Petula Clark, correspondiendo estas diferencias, en los dos casos, a las diferencias en el capital escolar" (véase Tabla 1).
Tabla l-Preferencias en materia de canción y de música.
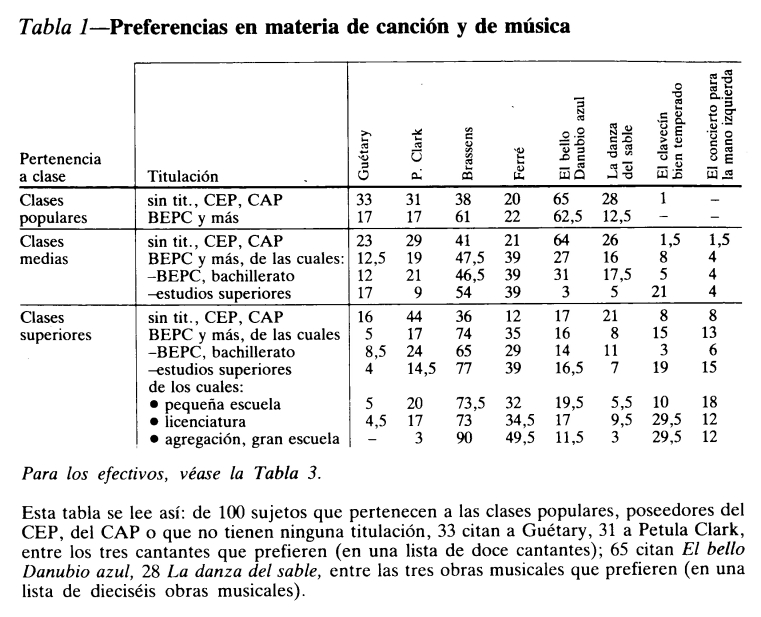 |
| Pierre Bourdieu: La distinción (Capítulo 1: Títulos y cuarteles de nobleza cultural) |
Es decir, que de lodos los objetos que se ofrecen a la elección de los consumidores, no existen ningunos más enclasantes' que las obras de arte legítimas que, globalmente distintivas, permiten la producción de distingos al infinito, gracias al juego de las divisiones y subdivisiones en géneros, épocas, maneras, autores, etc. En el universo de los gustos singulares que pueden ser reengendrados por particiones sucesivas, pueden distinguirse a SÍ, si nos atenemos a las oposiciones más importantes, tres universos de gustos que se corresponden en gran medida con los niveles escolares y con las clases sociales: el gusto legítimo, es decir, el gusto por las obras legítimas, que están representadas aquí por El clavecin bien temperado (histograma n.: 1), El arte de la fuga, El concíerto para la mano izquierda, o, en pintura, por Bruegel o Goya, y a las cuales los más infalibles estetas pueden asociar las más legítimas entre las obras de arte en vías de legitimación, el cine, el jazz o incluso la canción (como en este caso, Léo Ferré, Jacques Douai), aumenta con el nivel escolar, hasta lograr su frecuencia más alta en las fracciones de la clase dominante más ricas en capital escolar; el gusto "medio", que reúne las obras menores de las artes mayores, como en este caso la Rapsodia en blue (histograma n." 2), la Rapsodia húngara, o, en pintura, Utrillo, Buffet o incluso Renoir, y las obras más importantes de las artes menores, como, en materia de canción, Jacques Brel y Gilbert Bécaud, es más frecuente en las clases medias que en las clases populares, o que en las fracciones "intelectuales" de la clase dominante; y por último, el gusto "popular", representado aquí por la elección de obras de la música llamada "ligera" o de música culta desvalorizada por la divulgación, como El bello Danubio azul (histograma n." 3), La Traviata, La Arlesiana, y, sobre todo, por la elección de canciones totalmente desprovistas de ambición o de pretensiones artísticas, como las de Mariano, Guétary o Petula Clark, encuentra su frecuencia máxima en las clases populares y varía en razón inversa al capital escolar (lo que explica que sea un poco más frecuente en los patronos de la industria o del comercio, o incluso en los cuadros superiores, que en los maestros de enseñanza primaria y en los intermediarios culturales)".
Gráfico 1-Distribución, según la fracción de clase, de las preferencias sobre tres obras musicales.
 |
| Pierre Bourdieu: La distinción (Capítulo 1: Títulos y cuarteles de nobleza cultural) |
Títulos de nobleza cultural
Una relación tan estrecha como la que de esta forma se establece entre el capital escolar (medido por el nivel de instrucción) y unos conocimientos o prácticas en campos tan ajenos a la enseñanza escolar como la música o la pintura, por no hablar del jazz o del cine, plantea en su más alto grado, como es la relación entre la frecuentación de museos y la titulación académica, la cuestión de su propia significación, es decir, de la identidad real de los dos términos implicados que se definen en su propia relación: la relación estadística manifiesta y oculta a la vez una relación semántica que contiene la verdad de aquélla. Nada se ha explicado, nada se ha comprendido, cuando se ha llegado a establecer la existencia de una fuerte correlación entre una variable llamada independiente y una variable llamada dependiente: mientras no se haya determinado lo que designa en cada caso particular, es decir, en cada relación particular, cada uno de los términos de la relación (por ejemplo, el nivel de instrucción y el conocimiento de los compositores), la relación estadística, por muy grande que sea la precisión con que pueda determinarse numéricamente, sigue siendo un puro dato, desprovisto de sentido. Y la semi-comprehensión "intuitiva" con la que corrientemente nos damos por contentos en tales casos, haciendo recaer el esfuerzo en el afinamiento de la medida de la "intensidad" de la relación, se conjuga con la ilusión de la constancia de las variables o de los factores resultantes de la identidad nominal de los indicadores o de los términos que los designan, para impedirnos interrogar a los términos implicados, "indicadores" que no se sabe qué es lo que indican, acerca del sentido que toman en la relación considerada y que reciben de esta misma relación.
Son los dos términos de la relación lo que es necesario examinar en cada caso: la variable independiente -proíesíon, sexo, edad, profesión del padre, etc.-, por medio de la cual pueden expresarse unos efectos muy diferentes, y la variable dependiente, mediante la cual pueden predecirse disposiciones que varían mucho según las clases resultantes de las variables independientes. De esta forma, para interpretar adecuadamente las diferencias observadas, entre las clases o en el seno de la misma clase, en la relación con las diferentes artes legítimas -pintura, música, teatro, literatura, etc.- será preciso analizar en su totalidad los usos sociales, legítimos o ilegítimos, a los que se presta cada una de las artes, de los géneros, de las obras o de las instituciones consideradas. Si, por ejemplo, no existe nada que permita tanto a uno afirmar su "clase" como los gustos en música, nada por lo que se sea tan infaliblemente calificado, es sin duda porque no existe práctica más enclasante, dada la singularidad de las condiciones de adquisición de las correspondientes disposiciones, que la frecuentación de conciertos o la práctica de un instrumento de música "noble" (menos generalizadas, permaneciendo constante todo lo demás, que la frecuentación del teatro, de los museos o incluso de las galerías de arte). Pero ocurre también que la exhibición de "cultura musical" no es un alarde cultural como los otros: en su definición social, la "cultura musical" es otra cosa que una simple suma de conocimientos y experiencias unida a la aptitud para hablar sobre ella. La música es la más espiritualista de las artes del espíritu y el amor a la música es una garantía de "espiritualidad". Basta con acordarnos del extraordinario valor que en la actualidad confieren al léxico de la "escucha" las versiones secularizadas (por ejemplo, las psicoanalíticas) del lenguaje religioso.
Como lo demuestran las innumerables variaciones sobre el alma de la música y la música del alma, la música tiene mucho que ver con la "interioridad" ("Ia música interior") más "profunda" y no existen conciertos que no sean espirituales... Ser "insensible a la música" representa, sin duda, para un mundo burgués que piensa su relación con el pueblo basándose en el modo de relacionarse el alma y el cuerpo, algo así como una forma especialmente inconfesable de grosería materialista. Pero esto no es todo. La música es el arte "puro" por excelencia; la música no dice nada y no tiene nada que decir; al no tener nunca una función expresiva, contrasta con el teatro que, incluso en sus formas más depuradas, sigue siendo portador de un mensaje social y no puede "traspasar las candilejas" si no es sobre la base de un acuerdo inmediato y profundo con los valores y las expectativas del público. El teatro divide y se divide: el contraste entre el teatro de la rive droite y el teatro de la rive gauche, entre el teatro burgués y el teatro de vanguardia, es inseparablemente estético y político. Nada de esto ocurre en la música (dejando al margen algunas raras excepciones recientes): la música representa la forma más radical, más absoluta de la negación' del mundo, y en especial del mundo social, que el ethos burgués induce a esperar de todas las formas del arte.
En consecuencia, para interpretar de manera adecuada lo que se inscribe en una tabla de contingencia que pone en relación la profesión, la edad o el sexo y la preferencia por El clavecín bien temperado o por El concierto para la mano izquierda, será preciso, rompiendo simultáneamente con el uso ciego de los indicadores y con los falsos análisis esenciales, que no son otra cosa que la universalización de una experiencia singular, hacer explícitas por completo las múltiples y contradictorias significaciones que revisten estas obras, en un momento dado, para el conjunto de los agentes sociales y, en especial, para las categorías de individuos que las distinguen o que se oponen a ellas (en este caso particular, los herederos y los "recién llegados"): ello significaría tener en cuenta, por una parte, las propiedades socialmente pertinentes atribuidas a cada una de ellas, es decir, la imagen social de las obras ("barroca"/"modema", temperamento/disonancia, rigor/lirismo, etc.), de los autores y, sobre todo, quizás, de los instrumentos correspondientes (sonoridad acre y ruda de la cuerda punteada/sonoridad cálida y burguesa de la cuerda pulsada) y, por otra parte, las propiedades de distribución que tienen estas obras en su relación (más o menos conscientemente percibida, según los casos) con las diferentes clases o fracciones de clase -"esto hace ... "- y con las condiciones correlativas de la recepción (conocimiento -tardio- mediante el disco/conocimiento -precoz- por la práctica del piano, instrumento burgués por excelencia)", y es posible ver también todo lo que exigiría una interpretación adecuada de la predilección burguesa por "los impresionistas" a los que su adhesión, a la vez lírica y naturalista, a la naturaleza natural o humana coloca en oposición tanto a una representación realista o crítica del mundo social (ésta es, sin lugar a dudas, una de las dimensiones de la oposición entre Renoir y Gaya, por no hablar de Courbet o de Daumier), como a todas las formas de abstracción. De igual modo, para comprender la distribución de la práctica de los diferentes deportes entre las clases, sería necesario tomar en cuenta la representación que, en función de los esquemas de percepción y de apreciación que les son propios, las diferentes clases se hacen de los costes (económico, cultural y "físico") y de los beneficios asociados a los distintos deportes, beneficios "físicos" inmediatos o diferidos (salud, belleza, fuerza -visible, con el culturismo, o invisible, con el higienismo- etc.), beneficios económicos y sociales (promoción social, etc.), beneficios simbólicos, inmediatos o diferidos, ligados al valor distributivo o posicional de cada uno de los deportes considerados (es decir, todo lo que concurre en cada uno de ellos por el hecho de que sea más o menos raro y esté más o menos claramente asociado a una clase, considerando así el boxeo, el fútbol, el rugby o el culturismo a las clases populares, el tenis y el esquí a la burguesía, y el golf a la gran burguesía), beneficios de distínción procurados por los efectos ejercidos sobre el propio cuerpo (p. ej. esbeltez, bronceado, musculatura más o menos aparente, etc.) o por el acceso a grupos altamente selectivos que algunos de entre estos deportes abren (golf, polo, etc.).
Sería imposible, pues, eludir plenamente el intuicionismo que es inevitable compañero de la confianza positivista en la identidad nominal de los indicadores, si no es a condición de someter a un análisis propiamente interminable el valor social de cada una de las propiedades o de las prácticas consideradas, cómoda Luis XV o sinfonía de Brahms, lectura de Historia o de Le Figaro, práctica del rugby o del acordeón, y así sucesivamente. Sin lugar a dudas, las distribuciones según las clases de la lectura de los periódicos podrían interpretarse menos ciegamente si se tuviera en la mente el análisis que hace Proust de "este abominable y voluptuoso acto que se llama leer el periódico, y gracias al cual todos los cataclismos y desgracias del universo durante las últimas veinticuatro horas, las batallas que han costado la vida de cincuenta mil hombres, los crímenes, las huelgas, las bancarrotas, los incendios, los envenenamientos, los suicidios, los divorcios, las crueles emociones del hombre de Estado y del actor, transformadas para nuestro uso personal por nosotros que no estamos interesados en ellas, en un regalo matinal, se asocian excelentemente, de una forma particularmente excitante y tónica, a la recomendada ingestión de algunos sorbos de café con leche" (M. Proust, "Sentiments filiaux d'un parricide", en Pastiches et mélanges, París, Gallimard, 1" ed. 1919, Idées, 1970, p. 200). Esta descripción de la variante esteta invita a un análisis de las variaciones según la clase y de los invariantes de la experiencia mediata y relativamente abstracta del mundo social que procura la lectura del periódico en función, por ejemplo, de las variaciones de la distancia social y espacial (con, en un extremo, las noticias locales de los diarios regionales, bodas, fallecimientos, accidentes, y, en el otro, las informaciones internacionales o, según una métrica distinta, los casamientos reales y los noviazgos principescos de las revistas) o del compromiso político (desde el distanciamiento bien ilustrado por el texto de Proust hasta las indignaciones o los entusiasmos del militante).
Sucede, en efecto, que la ausencia de un tal análisis previo de la significación social de los indicadores hace impropias por completo, para la lectura socioló- gica, las encuestas en apariencia más rigurosas: así, ignorando que la aparente constancia de los productos oculta la diversidad de los usos sociales que de los mismos se hacen, numerosas encuestas de consumo les aplican taxonomías que, surgidas directamente del inconsciente social de los estadísticos, reúnen lo que debería ser separado (por ejemplo, las judías blancas y las judías verdes) y separan lo que podría estar reunido (por ejemplo, las judías blancas y los plátanos, al ser éstos respecto a las frutas, lo que aquéllas son respecto a las legumbres): ¿qué decir, en efecto, del conjunto de productos incluidos en la categoría aparentemente neutra de "cereales", pan, tostadas, arroz, pastas, harina, y, sobre todo, de las variaciones del consumo que se hace de estos productos según las clases sociales, cuando se sabe que sólo el término "arroz" cubre el "arroz con leche" o el "arroz au gras", más bien populares, el "arroz al curry" más bien burgués o, con mayor precisión, "intelectual", por no hablar del "arroz integral", que evoca por sí solo todo un estilo de vida? Si no existe, evidentemente, ningún producto "natural" o fabricado que se acomode por igual a todos los usos sociales posibles, no es menos cierto que pocos de ellos, sin lugar a dudas, son perfectamente "unívocos", y que es muy raro que de alguna manera pueda deducirse de la cosa en sí misma el uso social que de ella se hace: si se exceptuan aquellos productos especialmente fabricados con vistas a un determinado uso (como el pan llamado de régimen) o estrechamente ligados a una clase, sea por tradición (como el té), sea por el precio (como el caviar), la mayor parte de los productos sólo reciben su valor social en el uso social que de los mismos se hace; de suerte que no se puede, en estas materias, reconocer las variaciones según la clase más que a condición de introducirlas de entrada, reemplazando las palabras y las cosas cuya univocidad aparente no presenta ninguna dificultad paralas clasificaciones abstractas del inconsciente escolar, por los usos sociales en los cuales encuentran aquéllas su completa determinación -las formas de fotografiar o las formas de cocinar, en cacerola o en olla-exprés- es decir, sin tener en cuenta ni el tiempo ni el dinero, ni la rapidez ni la economía, o los productos de estas operaciones, fotografías de familia o fotografías de danzas folklóricas, buey bourguignon o arroz al curry".
Pero, sin duda, es en la búsqueda de "factores explicativos" donde se puede ejercitar libremente el modo de pensamiento substancialista que, deslizándose de lo substantivo a la substancia, como más o menos dice Wittgenstein, de la constancia de lo substantivo a la constancia de la substancia, trata las propiedades ligadas a los agentes -profesión, edad, sexo o titulación- como fuerzas independientes de la relación en la cual estas propiedades actúan: de esta forma se excluye el problema de lo que es determinante en la variable determinante y lo que es determinado en la variable determinada, es decir, el problema de lo que, entre las propiedades retenidas, consciente o inconscientemente, a través de los indicadores considerados, constituye la propiedad pertinente, capaz de determinar realmente la relación en el interior de la cual dicha propiedad se determina. El cálculo puramente estadístico de las variaciones de la íntensidad de la relación entre tal indicador y talo cual práctica no autoriza a economizar el cálculo propiamente sociológico de los efectos que se expresan en la relación estadística y que el análisis estadístico, puede contribuir a descubrir. Sólo al precio de un trabajo que, teniendo por objeto la propia relación, la interrogue sobre la significación sociológica y no sobre la significatividad estadística, puede ser reemplazada la relación entre una variable supuestamente constante y unas prácticas diferentes para una serie de efectos diferentes, relaciones constantes sociológicamente inteligibles que se manifiestan y se disimulan a la vez en las relaciones estadísticas entre un mismo indicador y diferentes prácticas. A la relación fenomenal entre talo cual "variable dependiente" y unas variables que, como el nivel de instrucción o el origen social, no son otra cosa que nociones comunes y cuya aparente "virtud explicativa" proviene de los hábitos del conocimiento común del mundo social, el trabajo científico, al precio de una ruptura con las falsas evidencias de la comprensión inmediata (a las que los falsos refinamientos del análisis estadístico -y pienso por ejemplo en el path analysisaportan un inesperado refuerzo), se esfuerza por sustituirla por "una exacta relación de conceptos bien definidos?", principio racional de los efectos que, a pesar de todo, registra la relación estadística: relación por ejemplo entre los títulos de nobleza (o, a la inversa, las marcas de infamia) que otorga el sistema de enseñanza y las prácticas que éstos implican o también entre la disposición que reclaman las obras de arte legitimo y la que inculca, sin necesidad de saberlo ni quererlo explícitamente, la scholé escolar.
El efecto de la titulación
Conociendo la relación que se establece entre el capital cultural heredado de la familia y el capital escolar por el hecho de la lógica de la transmisión del capital cultural y del funcionamiento del sistema escolar, sería imposible imputar a la sola acción del sistema escolar (y, con mayor razón, a la educación propiamente artística que éste proporcionaría, a todas luces casi inexistente) la fuerte correlación observada entre la competencia en materia de música o pintura (y la práctica que esta competencia supone y hace posible) y el capital escolar: este capital es, en efecto, el producto garantizado de los resultados acumulados de la transmisión cultural asegurada por la familia y de la transmisión cultural asegurada por la escuela (cuya eficacia depende de la importancia del capital cultural directamente heredado de la familia). Por medio de las acciones de inculcación e imposición de valores que ejerce, la institución escolar contribuye también (en una parte más o menos importante según la disposición inicial, es decir, según la clase de origen) a la constitución de la disposición general y trasladable con respecto a la cultura legitima que, adquirida conjuntamente con los conocimientos y las prácticas escolarmente reconocidas, tiende a aplicarse más allá de los límites de lo "escolar", tomando la forma de una propensión "desinteresada" a acumular unas experiencias y unos conocimientos que pueden no ser directamente rentables en el mercado escolar".
De hecho, la tendencia de la disposición cultivada a la generalización no es otra cosa que la condición permisiva de la empresa de apropiación cultural, que se inscribe como una exigencia objetiva en la pertenencia a la burguesía y a la vez en las titulaciones que abren el acceso a los derechos y deberes de la misma. Es ésta la razón por la que se hace necesario fijar la atención, antes que nada, en el efecto mejor encubierto, sin duda, de la institución escolar, el efecto que produce la imposición de titulaciones, caso particular del efecto de asignación de estatus, positivo (ennoblecimiento) o negativo (estigmatización), que todo grupo produce al asignar a los individuos a unas clases jerarquizadas. A diferencia de los poseedores de un capital cultural desprovisto de certificación académica, que siempre pueden ser sometidos a pruebas, porque no son más que lo que hacen, simples hijos de sus obras culturales, los poseedores de títulos de nobleza cultural-semejantes en esto a los poseedores de títulos nobiliarios, en los que el ser, definido por la fidelidad a una sangre, a un suelo, a una raza, a un pasado, a una patria, a una tradición, es irreductible a un hacer, a una capacidad, a una función- no tienen más que ser lo que son, porque todas sus prácticas valen lo que vale su autor, al ser la afirmación y la perpetuación de la esencia en virtud de la cual se realizan 10. Definidos por los títulos que les predisponen y les legitiman para ser lo que son, que hacen de lo que ellos hacen la manifestación de una esencia anterior y superior a sus manifestaciones, según el sueño platónico de la división de funciones fundada en una jerarquía de los seres, los poseedores de títulos de nobleza cultural están separados por una diferencia innata de los simples plebeyos de la cultura, que están irremediablemente destinados al estatus dos veces devaluado de autodidacta y de "ejecutante de una función"!'. Las noblezas son esencialistas: al tener la existencia por una emanación de la esencia, no toman en consideración para ellas mismas los actos, hechos o fechorías enumerados con todo detalle en los informes de los distintos servicios y en los expedientes judiciales de la memoria burocrática; para ellas sólo tienen valor en la medida en que manifiestan con toda claridad, con los matices propios del estilo, que tienen por único principio la perpetuación e ilustración de la esencia en virtud de la cual se realizan. Es el mismo esencialismo que les fuerza a imponerse a ellas mismas lo que les impone su esencia -"nobleza obliga"-, a exigirse a ellas mismas lo que nadie sería capaz de exigirles, a probarse a ellas mismas que están a su propia altura, es decir, a la altura de su esencia. Se entiende cómo se ejerce el efecto de las marcas y clasificaciones académicas. Pero para comprenderlo plenamente es preciso tener en cuenta esta otra propiedad de todas las noblezas: la esencia en la que se reconocen no se deja encajar en ninguna definición; al escapar al mezquino rigor de la regla o del reglamento, es libertad por naturaleza. De este modo, para la nobleza escolar, es una sola y la misma cosa identificarse con una esencia del "hombre cultivado" y aceptar las exigencias que implícitamente están inscritas en ella, exigencias que son tanto más amplias cuanto más prestigioso es el título considerado.
No hay nada, pues, de paradójico en el hecho de que la institución escolar defina en sus fines y en sus medios la empresa de autodidaxia legítima que supone la adquisición de una "cultura general", empresa más y con mayor fuerza exigida a medida que se va subiendo en la jerarquía escolar (entre las secciones, las disciplinas y las especialidades, etc., o entre los distintos niveles). Al emplear la expresión esencialmente contradictoria de autodidaxia legítima, se querría indicar la díferencia de naturaleza que separa la "cultura libre", altamente valorada, del poseedor de titulaciones académicas y la cultura libre ilegítima del autodidacta: el lector de Scíence et Vie' que habla del código genético o del tabú del incesto se expone al ridículo desde el momento en que se aventura fuera del universo de sus iguales, mientras que Lévi-Strauss o Monod no pueden sino obtener un acrecentamiento de su prestigio en sus excursiones por el terreno de la música o de la filosofía. La cultura libre ilegítima, tanto si se trata de los conocimientos acumulados por el autodidacta o de la "experiencia" adquirida en la práctica y mediante la práctica, pero fuera del control de la institución específicamente encargada de inculcar esos conocimientos y sancionar oficialmente su adquisición, como el arte culinario o de la jardinería, las habilidades artesanales o los conocimientos insustituibles del "ejecutante de una función", no tienen otro valor que el de la medida estricta de su eficacia técnica, sin ningún valor social añadido, y está expuesta a la sanción jurídica (como ocurre con el ejercicio ilegal de la medicina) cuando, saliéndose del universo privado, llega a concurrir con las competencias autorizadas.
En la definición tácita de la titulación académica que garantiza formalmente una competencia específica (como un título de ingeniero) se inscribe, pues, que dicha titulación garantiza realmente la posesión de una "cultura general", tanto más considerable y extensa cuanto más prestigiosa sea la misma'<; y a la inversa, que no es posible pedir ninguna garantía real sobre aquello que garantiza formal y realmente o, si se prefiere, sobre el grado en el cual la titulación garantiza lo que garantiza. Este efecto de imposición simbólica alcanza su máxima intensidad con los títulos de burguesía cultural: títulos como los que otorgan en Francia las Grandes escuelas garantizan, sin ninguna otra garantía, una competencia que se extiende mucho más allá de lo que se supone que garantizan y ello por una cláusula que, al ser tácita, se impone en primer lugar a los propios poseedores de los títulos, forzados de esta manera a asegurarse realmente los atributos que estatutariamente les son asígnados'".
Este efecto se ejerce en todas las fases de la carrera académica mediante la manipulación de las aspiraciones y exigencias -o, si se prefiere, de la imagen y de la estima de sí mismo- que opera el sistema escolar al orientar a los alumnos hacia posiciones prestigiosas o devaluadas que implican o excluyen la práctica legítima: el efecto de lo que los autores de lengua inglesa denominan la al/ocation, es decir, la asignación a una sección, a una disciplina (filosofía o geografía, matemáticas o geología, para situamos en los extremos), a un establecimiento (Gran escuela más o menos grande, o Facultad), se ejerce principalmente por mediación de la imagen social de la posición considerada y del futuro que se encuentra objetivamente inscrito en ella; y de la que forman parte, esencialmente, cierto proyecto de acumulación cultural y cierta imagen de lo que es la realización cultural". Las diferencias oficiales que producen las clasificaciones escolares tienden a engendrar (o a reforzar) unas diferencias reales, al producir en los individuos clasificados la creencia, colectivamente reconocida y sostenida, en las diferencias, y al producir, asimismo y de esta forma, las conductas destinadas a aproximar el ser real al ser oficial. Actividades tan ajenas a las exigencias explícitas y expresas de la institución como pueden ser el hecho de llevar un diario íntimo o de maquillarse mucho, de frecuentar el teatro o las salas de fiestas, de escribir poemas o de jugar al rugby, pueden, de este modo, encontrarse inscritas en la posición asignada en el seno de la institución, como una exigencia tácita que continuamente se está recordando gracias a diversas mediaciones, entre las cuales no son las menores las expectativas conscientes o inconscientes de los profesores y la presión colectiva del grupo de los semejantes, definida esta última en su orientación ética por los valores de clase introducidos en la institución y reforzados por la misma. Este efecto de allocation y el efecto de asignación de estatus que el primero implica contribuyen, sin duda, en gran parte, a hacer que la institución escolar llegue a imponer unas prácticas culturales que ella no inculca y que ni siquiera exige expresamente, pero que forman parte de los atributos estatutariamente ligados a las posiciones que asigna, a las titulaciones que confiere y a las posiciones sociales a las que estas titulaciones dan acceso.
Esta lógica no deja de tener, sin duda alguna, su razón de ser en el hecho de que la disposición legítima que se adquiere mediante la frecuentación de una clase particular de obras, a saber, las obras literarias y filosóficas que reconoce el canon académico, se extienda a otras obras menos legítimas, como la literatura de vanguardia, o a campos académicamente menos reconocidos, como el cine; la tendencia a la generalización está inscrita en el propio principio de la disposición para reconocer las obras legítimas, en la propensión y aptitud para reconocer en ellas la legitimidad y para percibirlas como dignas de admiración por ellas mismas, que es, inseparablemente, aptitud para reconocer algo ya conocido, a saber, los rasgos estilísticos propios que las caracterizan en su singularidad ("es un Rembrandt", e incluso "es El hombre del casco") o en tanto que pertenecen a una clase de obras ("es un impresionista"). Así se explica que la propensión y la aptitud para acumular conocimientos "gratuitos", tales como el nombre de los directores cinematográficos, estén ligadas al capital escolar de una manera más estrecha y más exclusiva que la simple frecuentación del cine, que varía más en función de los ingresos, de la residencia y de la edad.
Medida por el número de películas vistas entre las veinte propuestas en el cuestionario, la frecuentación del cine es más baja en los menos instruidos que en los más, pero también lo es más en los provincianos (en Lille) que en los parisienses, en los de bajos ingresos que entre los de altos, en los viejos que en los jóvenes, y las mismas relaciones se observan en las encuestas del "Centro de estudios de los apoyos a la publicidad": el porcentaje de los que dicen haber ido por lo menos una vez al cine en la semana que precedió a la encuesta (indicador de práctica más fiable que una pregunta que mida los hábitos de frecuentación durante el año, en la que la tendencia a declarar por encima de la realidad es particularmente fuerte) es un poco más alto en los hombres que en las mujeres (7,8 % contra 5,3 %); más alto en la aglomeración parisiense (10,9 %) que en las ciudades de más de 100.000 habitantes (7,7 %) o en los municipios rurales (3,6 %); más alto en los cuadros superiores y miembros de profesiones liberales (11,1 %) que en los cuadros medios (9,5 %), empleados (9,7 %), obreros cualificados y contramaestres (7,3 %), obreros especializados (6,3 %), pequeños empresarios (5,2 %) o agricultores (2,6 %). Pero la diferencia es sobre todo más fuerte entre los más jóvenes (el 22,4 % de los comprendidos entre los 21 a 24 años han ido por 10 menos una vez al cine la semana anterior a la encuesta) y los de más edad (sólo han ido en esa semana el 3,2 % de los comprendidos entre los 35 a 49 años, el 1,7 % de los comprendidos entre los 50 a 64 años y el1,1 % de los que tienen más de 65 años), y entre los que tienen más y los que tienen menos titulaciones académicas (el 18,2 % de entre los que han realizado estudios superiores han ido una vez al cine en dicha semana, frente a19,5 % de los que sólo han realizado estudios medios y el 2,2 % de los que sólo han realizado estudios primarios o no tienen ninguna clase de estudios) (Véase «Centre d'études des supports de publicité», Étude sur í'audience du cinéma, París, 1975, XVI, 100 pp.; F. C. XIII bis)'" El conocimiento de los directores cinematográficos está ligado de manera mucho más estrecha al capital cultural poseído que a la simple frecuentación del cine; sólo el 5 % de los sujetos que poseen una titulación elemental pueden citar por lo menos el nombre de cuatro de aquéllos (de una lista de veinte películas) frente al lO % de los que tienen el BEPe o el bachillerato y el 22 % de los que han realizado estudios superiores, mientras que la proporción de los que, dentro de cada una de estas categorías, han visto por lo menos cuatro de las películas propuestas es respectivamente del 22 %,33 % y 40 %. Así, aunque el simple consumo de películas varía también con arreglo al capital escolar (menos, sin embargo, que la frecuentación de museos y conciertos), parece que las diferencias de consumo no bastan para explicar por completo las diferencias en el conocimiento de los directores de cine que separan a los poseedores de titulaciones académicas distintas, conclusión que, sin duda, valdría también para el jazz, los comics, la novela policiaca o la ciencia-ficción, desde el momento en que estos géneros han recibido un principio de consagracíon'". Como prueba suplementaria podemos anotar que el conocimiento de los actores, aunque aumente también ligeramente con arreglo al nivel de instrucción (pasando del 13 % en los menos titulados al 18 % para los que han realizado estudios secundarios y al 23 % para los más titulados), varía y mucho sobre todo, con arreglo al número de películas contempladas; este conocimiento, del mismo modo que el conocimiento de los más insignificantes acontecimientos de los presentadores y presentadoras de televisión, supone una disposición más próxima de la que requiere la adquisición de conocimientos ordinarios sobre las cosas y las personas de la vida cotidiana que de la disposición legítima; y de hecho, los menos titulados que van con frecuencia al cine conocen tantos nombres de actores como los más titulados de los cinéfilos'". Por el contrario, si el conocimiento de los directores cinematográficos crece, a igual nivel de instrucción, con arreglo al número de películas contempladas, la regular frecuentación del cine no basta en este campo para compensar la ausencia de capital escolar: el 45,5 % de los titulados con un CEP que han visto por lo menos cuatro de las películas propuestas no pueden citar el nombre de ningún director frente al 27,5 % de los poseedores de un BEPC o del bachillerato, y al 13 % de los diplomados de enseñanza superior.
Una competencia de este tipo no se adquiere necesariamente mediante el trabajo caricaturescamente académico al que se dedican ciertos "cinéfilos" o "jazzófilos" (por ejemplo, los que llevan en fichas los genéricos de las películas'"; esta competencia es casi siempre producto de aprendizajes no intencionados que hacen posible una disposición obtenida gracias a la adquisición familiar o escolar de la cultura legitima. Provista de un conjunto de esquemas de percepción y apreciación, de aplicación general, esta disposición transportable es la que inclina hacia otras experiencias culturales y permite percibirlas, clasificarlas y memorizarlas de distinta manera: allí donde unos no habrán visto más que un "western protagonizado por Burt Lancaster", otros habrán "descubierto un John Sturges de sus primeros tiempos" o "el último Sam Peckinpah", ayudados en el reconocimiento de lo que es digno de verse y de la forma acertada de verlo por todo el grupo al que pertenece (con los "¿ha visto Vd... ?" o "hay que ver. .." que son otras tantas llamadas al orden) y por todo el cuerpo de críticos a los que este último reconoce autoridad para producir las clasificaciones legítimas y el discurso de obligado acompañamiento de toda degustación artística digna de tal nombre.
Estos análisis bastarían para explicar el hecho de que las prácticas culturales, que la institución escolar ni enseña ni exige nunca de forma expresa, varíen de tal manera con arreglo a la titulación académica (sobreentendiéndose, por supuesto, que provisionalmente se renuncia a distinguir lo que, en la correlación observada, corresponde a la escuela o a las demás instituciones de socialización, en especial a la familia). Pero no es posible explicar por completo el hecho de que la titulación académica funcione como una condición de acceso al universo de la cultura legítima, sin tomar en cuenta otro efecto, aún mejor encubierto, que la institución escolar ejerce con la mediación de las propias condiciones de la inculcación, acrecentando así la acción de la familia burguesa sobre este punto. Mediante la titulación académica lo que se designa son ciertas condiciones de existencia, aquéllas que constituyen la condición de la adquisición del título y también de la disposición estética, siendo el título el más rigurosamente exigido de entre todos los derechos de entrada que impone, siempre de manera tácita, el universo de la cultura legítima; anticipándonos a su demostración, puede afirmarse, simplificando, que las titulaciones académicas aparecen como una garantía de la aptitud para adoptar la disposición estética porque están ligadas a un origen burgués o a un modo de existencia casi burguesa, que llevan aparejados un aprendizaje escolar prolongado, o bien, como es el caso más frecuente, a estas dos propiedades juntas.
La disposición estética
Reconocer que toda obra legítima tiende en realidad a imponer las normas de su propia percepción, y que define tácitamente como único legítimo el modo de percepción que establece cierta disposición y cierta competencia, no es constituir en esencia un modo de percepción particular, sucumbiendo así a la ilusión que fundamenta el reconocimiento de la legitimidad artística, sino hacer constar el hecho de que todos los agentes, lo quieran o no, tengan o no tengan los medios de acomodarse a ello, se encuentran objetivamente medidos con estas normas. Esto significa darse la posibilidad simultánea de determinar si, como lo quiere la ideología carismática de la relación con la obra de arte, estas disposiciones y competencias son dones naturales o productos del aprendizaje, y de sacar a la luz las condiciones ocultas del milagro de la desigual distribución entre las distintas clases sociales de la aptitud para el inspirado contacto con la obra de arte y, más generalmente, con las obras de la cultura erudita.Todo análisis esencial de la disposición estética, la única forma considerada socialmente como "correcta" para abordar los objetos designados socialmente como obras de arte, es decir, como objetos que a la vez exigen y merecen ser abordados conforme a una intención propiamente estética, capaz de reconocerlos y constituirlos como obras de arte, está necesariamente destinado al fracaso: en efecto, al negarse a tener en cuenta la génesis colectiva e individual de este producto de la historia, que debe ser reproducido por la educación de manera indefinida, dicha forma de análisis se incapacita para restituirle su única razón de ser, esto es, la razón histórica en que se basa la arbitraria necesidad de la institución. Si ciertamente la obra de arte, como observa Erwin Panofsky, es aquello que exige ser percibido según una intención estética (demands 10 be experienced esthetically), y si, por otra parte, todo objeto, tanto natural como artificial, puede ser percibido de acuerdo con una intención estética, ¿cómo evitar la conclusión de que es la intención estética la que "hace" la obra de arte, 0, utilizando aquí una expresión de Saussure, que es el punto de vista estético el que crea el objeto estético? Para salir de este círculo, Panofsky se ve obligado a otorgar a la obra de arte una "intención" en sentido escolástico: una percepción puramente "práctica" contradice esta intención objetiva, de la misma suerte que una percepción estética constituiría de alguna manera una negación práctica de la intención objetiva de una señal, un semáforo en rojo, por ejemplo, que requiere una respuesta "práctica", como es pisar el pedal del freno. De este modo, dentro de la clase de objetos elaborados, definidos por oposición a los objetos naturales, la clase de los objetos artísticos se definiría por el hecho de que requiere ser percibida según una intención propiamente estética, es decir, percibida en su forma más que en su función. ¿Pero cómo hacer operativa tal definición? El propio Panofsky advierte que es casi imposible determinar científicamente el momento en que el objeto elaborado se convierte en obra de arte, es decir, el momento en que la forma triunfa sobre la función: "Cuando escribo a un amigo para invitarle a cenar. mi carta es, primero, un instrumento de comunicación; pero cuanta más atención presto a la forma de mi escritura, más tiende a convertirse en una obra caligráfica; cuanta más atención presto a la forma de mi lenguaje, más tiende a convertirse en una obra literaria o poética'?", ¿Quiere esto decir que la línea de demarcación entre el mundo de los objetos técnicos y el mundo de los objetos estéticos depende de "la intención" del productor de estos objetos? En realidad, esta "intención" es en sí misma producto de las normas y convenciones sociales que concurren para definir la frontera, siempre incierta e históricamente cambiante, entre los simples objetos técnicos y los objetos artísticos: "El gusto clásico -observa Panofsky- exigía que las cartas privadas, los discursos oficiales y los escudos de los héroes fueran artísticos [... ] mientras que el gusto moderno exige que la arquitectura y los ceniceros sean funcionales'", Pero la aprehensión y la apreciación de la obra dependen también de la intención del espectador, que, a su vez, depende de las normas convencionales que rigen la relación con la obra de arte en una determinada situación histórica y social, al mismo tiempo que de la aptitud del espectador para conformarse a esas normas, o sea, de su formación artística. Para salir de la aporía, basta con observar que el ideal de la percepción "pura" de la obra de arte, en tanto que obra de arte, es producto de la explicitación y sistematización de los principios de la legitimidad propiamente artística que acompañan a la constitución de un campo artístico relativamente autónomo. El modo de percepción estética, en la forma "pura" que ha adoptado en la actualidad, corresponde a un estado determinado del modo de producción artística: un arte que, como por ejemplo toda la pintura post-impresionista, es producto de una intención artística que afirma la primacía absoluta de la forma sobre la función, del modo de representación sobre el objeto de la representación, exige aztegóricamente una disposición puramente estética, que sólo condicionalmente exigía el arte anterior; la ambición demiúrgica del artista, capaz de aplicar a un objeto cualquiera la intención pura de una búsqueda artística que tiene su fin en sí misma, reclama la infinita disponibilidad del esteta capaz de aplicar la intención propiamente estética a cualquier clase de objeto, haya o no haya sido producido con arreglo a una intención artística.
Como objetivación de esta exigencia, el museo artístico es la disposición estética constituida en institución; nada, en efecto, manifiesta ni realiza mejor la autonomización de la actividad artística, en relación con intereses o funciones extra-estéticas, que la yuxtaposición de obras que, originariamente subordinadas a funciones muy distintas e incluso incompatibles -crucifijo y fetiche, Piedad y naturaleza muerta-, exigen tácitamente una atención a la forma más que a la función, a la técnica más que al tema, y que, construidas con arreglo a estilos perfectamente exclusivos y sin embargo igualmente necesarios, ponen prácticamente en cuestión el hecho de que pueda esperarse una representación realista, tal como la definen los arbitrarios cánones de una estética familiar, conduciendo así, de manera natural, del relativismo estilístico a la neutralización de la propia función de representación. El acceso al estatus de obras de arte de objetos tratados hasta entonces como curiosidades de coleccionistas o como documentos históricos y etnográficos, ha materializado el imperio absoluto de la contemplación estética, haciendo difícil ignorar que, bajo pena de no ser sino una afirmación decisoria, y por ello sospechosa, de este poder absoluto, la contemplación artística tiene que llevar aparejado, desde ese momento, un componente erudito apropiado para alimentar la ilusión de la iluminación inmediata, que es uno de los elementos indispensables del placer puro.
El gusto puro y el "gusto bárbaro"
Bien considerado, nunca, sin lugar a dudas, se le ha exigido tanto al espectador, que a partir de ese momento se ha visto obligado a reproducir la operación originaria mediante la cual el artista (con la complicidad de todo el campo intelectual) ha producido este nuevo fetiche'". Pero nunca, sin lugar a dudas, se le ha dado tanto a cambio: el ingenuo exhibicionismo del "consumo ostentativo" que busca la distinción en la exhibición primaria de un lujo mal dominado, no es nada si se compara con la capacidad única de la contemplación pura, poder casi creador que separa de lo común por una diferencia radical, puesto que aparentemente está inscrita en las "personas". Basta con leer a Ortega y Gasset para percibir todo el refuerzo que la ideología carismática del don encuentra en ese arte "impopular por esencia; más aún [... ] antipopular" que es, según dicho autor, el arte moderno, y en el "curioso efecto sociológico" que dicho arte produce al dividir al público en dos "castas" "antagónicas", "los que lo entienden y los que no lo, entienden". "Esto -dice Ortega- implica que los unos poseen un órgano de comprensión negado, por tanto, a los otros, que son dos variedades distintas de la especie humana. El arte nuevo, por lo visto, no es para todo el mundo, como el romántico, sino que va, desde luego, dirigido a una minoría especialmente dotada". Y atribuye a la "humillación" y a la "oscura conciencia de inferioridad" que inspira este "arte de privilegio, de nobleza de nervios, de aristocracia instintiva", la irritación que suscita en la masa "incapaz de sacramentos artísticos": "Durante siglo y medio, el 'pueblo" la masa, ha pretendido ser toda la sociedad. La música de Stravinsky o el drama de Pirandello tienen la eficacia sociológica de obligarle a reconocerse como lo que es, como 'sólo pueblo', mero ingrediente, entre otros, de la estructura social, inerte materia del proceso histórico, factor secundario del cosmos espiritual. Por otra parte, el arte joven contribuye también a que los 'mejores' se conozcan y reconozcan en el gris de la muchedumbre y aprendan su misión, que consiste en ser pocos y tener que combatir contra la multitud'Y". Y para convencer de que la imaginación auto-legitimadora de los happy few no tiene límites, se hace necesario citar este reciente texto de Suzanne Langer, a la que se está de acuerdo en considerar como uno de los "world's most influential philasaphers": "En otros tiempos, las masas no tenían acceso al arte; la música, la pintura e incluso los libros, eran placeres reservados a los ricos. Se podría suponer que los pobres, 'el vulgo', habrían gozado de ellos, de igual modo, si se les hubiera dado esa posibilidad. Pero en la actualidad, cuando todo el mundo puede leer, visitar museos, escuchar música clásica por lo menos en la radio, el juicio de las masas sobre estas cosas ha llegado a ser una realidad, y, mediante el mismo, se ha hecho evidente que el arte noble no constituye un placer sensitivo directo (a direct sensuaus pleasure). Si no fuera así, deleitaría por íguat-como ocurre con los pasteles o los cócteles- al gusto sin educación y al gusto cultivado'S".
No es necesario pensar que la relación de distinción (que puede implicar o no la intención consciente de distinguirse de lo común) sea un componente accesorio y auxiliar de la disposición estética. La contemplación pura implica una ruptura con la actitud ordinaria respecto al mundo, que representa por ello mismo una ruptura social. Puede comprenderse a Ortega y Gasset cuando atribuye al arte moderno, que no hace sino llevar a sus últimas consecuencias una intención inscrita en el arte desde el Renacimiento, un rechazo sistemático de todo lo que es "humano", entendiendo por-humano las pasiones, las emociones, los sentimientos que los hombres ponen en su existencia y al mismo tiempo todos los temas u objetos capaces de suscitarlos: "A la gente le gusta un drama cuando ha conseguido interesarse en los destinos humanos que se les propone" y en los que "toman parte como si fuesen casos reales de la vida,,25. Rechazar lo "humano" es, evidentemente, rechazar lo genérico, es decir, lo común, "fácil" e inmediatamente accesible, y, desde luego, todo lo que reduce al animal estético a la pura y simple animalidad, al placer sensible o al deseo sensual; es contraponer al interés por el propio contenido de la representación, que lleva a llamar bella a la representación de las cosas bellas, y en particular de aquéllas que de manera más inmediata dicen algo a los sentidos y a la sensibilidad, la indiferencia y la distancia que impiden subordinar el juicio basado en la representación a la naturaleza del objeto representado". Se ve que no es tan fácil describir la contemplación "pura" sin describir al mismo tiempo la contemplación ingenua, en contraste con la cual aquélla se define, y recíprocamente; y que no existe una descripción neutra, imparcial, "pura", de ninguna de estas dos visiones antagónicas (lo que no significa que tengamos que adherimos a un relativismo estético, tan evidente como es que la "estética popular" se define 'en relación con las estéticas cultas, y que la referencia al arte legítimo y al juicio negativo que formula sobre el gusto "popular" no cesa nunca de obsesionar a la experiencia popular de la belleza). ¿Rechazo o privación? La tentación de atribuir la coherencia de una estética sistemática a las posturas objetivamente estéticas de las clases populares no es menos peligrosa que la inclinación a dejarse imponer, incluso sin saberlo, la representación estrictamente negativa de la visión popular que se encuentra en la base de cualquier estética culta.
La "estética" popular
Todo ocurre como si la "estética popular" estuviera fundada en la afirmación de la continuidad del arte y de la vida, que implica la subordinación de la forma a la función, o, si se quiere, en el rechazo del rechazo que se encuentra en el propio principio de la estética culta, es decir, en la profunda separación entre las disposiciones ordinarias y la disposición propiamente estética. La hostilidad de las clases populares y de las fracciones menos ricas en capital cultural de las clases medias con respecto a cualquier especie de investigación formal se afirma tanto en materia teatral como en materia pictórica, o en materia fotográfica o cinematográfica -en estos últimos casos todavía con mayor claridad puesto que la legitimidad es menor en estas materias-o Tanto en el teatro como en el cine, el público popular se complace en las intrigas lógica y cronológicamente orientadas hacia un happy end y "se reconoce" mejor en unas situaciones y personajes dibujados con sencillez que en figuras o acciones ambiguas y simbólicas, o en los enigmáticos problemas del teatro según El teatro y su doble, por no hablar de la inexistente existencia de los lastimosos "héroes" a lo Beckett o de las conversaciones extravagantemente triviales o imperturbablemente absurdas a lo Pinter. El principio de las reticencias y de los rechazos no reside solamente en una falta de familiaridad sino también en un profundo deseo de participación, que la investigación formal frustra de manera sistemática, en particular cuando la ficción teatral, rechazando jugar a las "vulgares" seducciones de un arte de ilusión, se denuncia a sí misma, como ocurre en todas las formas de teatro dentro del-teatro, cuyo paradigma es Pirandello en aquellas obras en las que pone en escena la representación de una representación imposible -Seis personajes en busca de autor, Cada uno a su manera o Esta noche se improvisa- y de la que Genet enuncia la fórmula en el prólogo de Los negros: "Tendremos la amabilidad, aprendida de ustedes, de hacer imposible la comunicación. La distancia que nos separa, original en sí, la aumentaremos con nuestras vanidades, nuestros amaneramientos, nuestra insolencia, porque nosotros también somos comediantes." El deseo de entrar en el juego, identificándose con los sufrimientos y alegrías de los personajes, interesándose en su destino, abrazando sus esperanzas y sus causas, sus buenas causas, viviendo sus vidas, descansa en una forma de inversión, una especie de prejuicio en favor de la "naturalidad", de la ingenuidad, de la credulidad de buen público ("estamos aquí para divertimos"), que tiende a no aceptar las investigaciones formales y los efectos propiamente artísticos más que cuando pueden ser olvidados y no llegan a obstaculizar la percepción de la propia substancia de la obra.
El cisma cultural que asocia cada clase de obras a su público hace que no resulte fácil obtener un juicio realmente sincero y sensible, por parte de las clases populares, sobre las investigaciones del arte moderno. No deja de ser cierto que la televisión, que transporta a domicilio ciertos espectáculos cultos o ciertas experiencias culturales (como Beaubourg o las Casas de la cultura) que sitúan a un público popular, durante un momento, en presencia de obras cultas, a veces de vanguardia, crea verdaderas situaciones experimentales -ni más ni menos artificiales o irreales que la que produce, quiérase o no, cualquier encuesta sobre la cultura legítima realizada entre un público popular. Se observa así el desconcierto, que incluso puede llegar a una especie de pánico mezclado de indignación, delante de algunos de los objetos expuestos -pienso, por ejemplo, en el montón de carbón de Ben, expuesto en Beaubourg poco después de su apertura- cuya intención paródica, totalmente definida por referencia a un campo y a la historia relativamente autónoma de este campo, aparece como una especie de agresión, de desafío a la razón y a las personas razonables. Igualmente, cuando la investigación formal llega a insinuarse en sus espectáculos familiares -como ocurre en las variedades televisivas con los efectos especiales a lo Averty-, los espectadores de las clases populares se sublevan, no sólo porque no sienten la necesidad de estos juegos puros, sino porque a veces comprenden que los mismos obtienen su necesidad de la lógica de un cierto campo de producción que, por medio de estos juegos, les excluye: "A mí me desagradan profundamente todos esos trucos en que todo está troceado, se ve una cabeza, se ve una nariz, se ve una pierna [... ]. Se ve un cantante que es altísimo, unos tres metros de alto, después se ven brazos con una envergadura de dos metros, ¿lo encuentra usted divertido? A mí no me gusta, es de género tonto, yo no veo qué interés puede tener el deformar las cosas" (Una panadera de Grenoble).
La investigación formal -que en literatura o en teatro conduce a la oscuridad- resulta, a los ojos del público popular, uno de los índices de lo que a veces se experimenta como una voluntad de mantener a distancia al no iniciado o, como decía una encuesta a propósito de ciertas emisiones culturales de la televisión, de hablar a los otros iniciados "por encima de la cabeza del público"?". Dicha investigación forma parte del aparato mediante el cual siempre se anuncia el carácter sagrado, separado y separante, de la cultura legitima, helada solemnidad de los grandes museos, lujo grandioso de las óperas y de los grandes teatros, decorado y decoro de los conciertos". Todo ocurre como si el público popular comprendiera confusamente lo que implica el hecho de poner en forma, poner unas formas, en el arte como en la vida, es decir, una especie de censura del contenido expresivo, de aquel que estalla en la expresividad del habla popular y, a la vez, un distanciamiento, inherente a la calculada frialdad de toda investigación formal, un rechazo a comunicar oculto en el corazón mismo de la comunicación, en un arte que oculta y rechaza lo que parece ofrecer; lo mismo que la buena educación burguesa, cuyo impecable formalismo constituye una permanente llamada de atención contra la tentación de la familiaridad. Por el contrario, el espectáculo popular es el que procura, de forma inseparable, la participación individual del espectador en el espectáculo y la participación colectiva en la fiesta cuya ocasión es el propio espectáculo: en efecto, si el circo o el melodrama de bulevar (que vuelven a actualizar algunos espectáculos deportivos como el catch y, en menor grado, el boxeo y todas las formas de juegos colectivos como los que ha difundido la televisión) son más "populares" que espectáculos como la danza o el teatro, no obedece sólo al hecho de que, al ser menos formalizados (como lo muestra, por ejemplo, la comparación entre la acrobacia y la danza) y menos eufemísticos, ofrezcan satisfacciones más directas, más inmediatas. Sino también a que mediante las manifestaciones colectivas que suscitan y el despliegue del espectacular lujo que ofrecen (piénsese asimismo en las revistas, operetas o en los filmes espectaculares), maravillas de los decorados, esplendor de los trajes, fuerza de la música, vivacidad de la acción, ardor de los actores, satisfacen -igual que todas las formas de lo cómico y en especial aquellas que obtienen sus efectos de la parodia o de la sátira de los "grandes" (imitadores, cupletistas, etc.)- al gusto y al sentido de la fiesta, de la libertad de expresión y de la risa abierta, que liberan al poner al mundo social patas arriba, al derribar las convenciones y las conveniencias.
El distanciamiento estético
Es, pues, lo opuesto al desapego del esteta que, como se ve en todos los casos en los que se apropia de alguno de los objetos del gusto popular, como puede ser el western o los dibujos animados, introduce una distancia, una separación -medida de su distante distinción- en relación con la percepción "de primer grado", al desplazar el interés desde el "contenido", personajes, peripecias, etc., hacia la forma, hacia los efectos propiamente artísticos, que no se aprecian sino relacionalmente, mediante la comparación con otras obras, comparación que excluye por completo la inmersión en la singularidad de la obra inmediatamente conocida.
Desapego, desinterés, indiferencia, de los que tanto ha repetido la teoría estética que constituyen la única manera de reconocer la obra de arte por lo que ella es en sí misma, autónoma, selbstiinding, que se acaba por olvidar lo que verdaderamente significan desapego, desinterés, indiferencia, es decir, rechazo de interesarse y de tomar en serio. Lectores desilusionados de la Lettre sur les spectacles'", conocedores desde hace mucho tiempo de que nada es más ingenuo y vulgar que dedicar demasiada pasión a las cosas del espíritu o esperar demasiada seriedad de las mismas, acostumbrados a enfrentar tácitamente la libertad de espíritu y la integridad moral o la constancia política, no tenemos nada que objetar a Virginia Woolf cuando critica las novelas de H.G. Wells, John Galsworthy y Arnold Benett porque "dejan un extraño sentimiento de falta de plenitud e insatisfacción" y producen la sensación de que es indispensable "hacer algo, inscribirse en una asociación 0, con mayor desesperación aún, firmar un cheque", a diferencia de obras como Tristram Shandy u Orgullo y prejuicio que, perfectamente autosuficientes (self-contained), "'no inspiran, de ninguna manera, el deseo de hacer algo, como no sea, por supuesto, el de releer el libro y el de comprenderlo mejor"?".
Pero el rechazo de cualquier especie de involvement, de adhesión ingenua, de abandono "vulgar" a la seducción fácil y al entusiasmo colectivo que se encuentra, por lo menos de forma indirecta, en el principio del gusto por las investigaciones formales y por las representaciones sin objeto, posiblemente nunca puede ser mejor observado que en las distintas reacciones ante la pintura. De este modo, se ve aumentar con arreglo al nivel de instrucción'! el porcentaje de los que, interrogados sobre la posibilidad de realizar una bella fotografía con una serie de objetos, rechazan como "vulgares" y "feos" o desechan como insignificantes, simples, un poco ridículos o, en palabras de Ortega y Gasset, sencillamente "humanos", los objetos ordinarios de la admiración popular -primera comunión, puestas del sol sobre el mar o paisaje--, y el de los que, afirmando de este modo la autonomía de la representación en relación con la cosa representada, juzgan que se puede hacer una bella fotografía, ya fortiori una bella pintura, con objetos socialmente designados como insignificantes -una estructura metálica, una corteza de árbol y, sobre todo, con unas coles, objeto trivial por excelencia- o con objetos feos y repugnantes, tales como un accidente de automóvil, un tajo de carnicero, elegido por alusión a Rembrandt; o una serpiente, por referencia a Boileau; o incluso con objetos como personas marginadas, una mujer encinta, etc. (véase tablas 2 y 3).
Tabla 2-La disposición estética según el capital escolar.
Tabla 3- La disposición estética según la clase a la que se pertenece y según la titulación académica.
 |
| Pierre Bourdieu: La distinción (Capítulo 1: Títulos y cuarteles de nobleza cultural) |
 |
| Pierre Bourdieu: La distinción (Capítulo 1: Títulos y cuarteles de nobleza cultural) |
No pudiendo contar con un verdadero dispositivo experimental, se han recogido las declaraciones de los encuestados sobre lo que estiman "fotografiable" y lo que les parece por tanto susceptible de ser estéticamente constituido (por oposición a lo que se excluye por su insignificancia, su fealdad o por razones éticas). La aptitud para adoptar la disposición estética se encuentra así medida por la distancia (que, en un campo de producción cuya ley de evolución es la dialéctica de la distinción, es también un desajuste temporal, un retraso) entre lo que es estéticamente constituido por el individuo o el grupo considerado y lo que es estéticamente constituido, en un estado determinado del campo de producción, por los poseedores de la legitimidad artística.
Los encuestados tenían que responder a la siguiente pregunta: "¿Con cuál de los siguientes temas tiene el fotógrafo más posibilidades de hacer una foto bella, interesante, insignificante o fea?: un paisaje, un accidente de automóvil, etc.". En el pre-test, en el que se habían sometido al juicio de los encuestados unas fotografías, la mayor parte de ellas muy conocidas. de los temas que en la encuesta propiamente dicha sólo fueron simplemente nombrados -guijarros, mujer encinta, etc.-, las reacciones registradas ante el simple proyecto de la imagen fueron totalmente concordantes con las que suscitaba la imagen realizada (prueba de que el valor concedido a la imagen tiende a corresponderse con el valor concedido a la cosa). Se había recurrido a fotografías para evitar, por una parte, los efectos de imposición de legitimidad que habría producido la pintura, y por otra parte, porque al ser considerada la fotografía como más accesible, los juicios formulados podían ser menos irreales.
Si bien la prueba propuesta fue hecha más para recoger declaraciones de intención artística que para medir la capacidad de realizar esta intención en la práctica de la pintura o de la fotografía, o, incluso, en la percepción de las obras de arte, permite determinar los factores que a su vez determinan la capacidad para adoptar la postura socialmente designada como propiamente estética". Además de manifestar la relación entre el capital cultural y los índices negativos (rechazo de lo ridículo) y positivos (capacidad para promover lo insignificante) de la disposición estética (o, por lo menos, de la capacidad para efectuar la clasificación arbitraria y desconocida como tal, que distingue, dentro del universo de los objetos elaborados, los objetos socialmente designados como dignos de exigir y merecer ser abordados según una disposición capaz de reconocerlos y de constituirlos como obras de arte), la estadística estableció que los objetos favoritos de la fotografía de ambición estética, como la danza folklórica --o incluso el tejedor o la niña y su gato-, ocupan una posición intermedia: el porcentaje de los que juzgan que con ellos se puede hacer una bella fotografía llega al máximo en los niveles del CAP o del BEPe, mientras que en los niveles superiores se tiende a juzgarlos más bien como interesantes o insignificantes.
La estadística pone de manifiesto también que las mujeres expresan con mayor frecuencia que los hombres su repugnancia hacia los objetos repugnantes, horribles o poco decentes: el 44,5 % de las mujeres, frente al 35 % de los hombres, piensan que con un hombre herido sólo es posible hacer una foto fea, observándose diferencias en el mismo sentido con respecto al tajo de carnicero (33,5 % frente a 27,5 %), la serpiente (30,5 % frente a 25,5 %) o la mujer encinta (45 % frente a 33,5 %), mientras que las diferencias son nulas con respecto a una naturaleza muerta (6 % frente a 6,5 %) o a unas coles (20,5 % frente a 19,5 %). Las mujeres, a quienes la tradicional división del trabajo entre los sexos asigna las tareas y los sentimientos "humanos" o "humanitarios", y a las que dicha división autoriza más que a los hombres, en nombre de la oposición entre razón y sensibilidad, las efusiones o las lágrimas, se sienten menos estrictamente obligadas que los hombres -que están, ex officio, del lado de la cultura (encontrándose las mujeres, como el pueblo, arrojadas aliado de la naturaleza}- a la censura y a la represión de los sentimientos "naturales" que supone la adopción de la disposición estética (lo que indica, de paso, que, como se verá más adelante, el rechazo de la naturaleza o, mejor, del abandono a la naturaleza que constituye la marca de los dominantes -que saben dominarse- se encuentra en el principio de la actitud estética.
No existe, pues, nada que distinga de forma tan rigurosa a las diferentes clases como la disposición objetivamente exigida por el consumo legítimo de obras legítimas, la aptitud para adoptar un punto de vista propiamente estético sobre unos objetos ya constituidos estéticamente -y por consiguiente designados a la admiración de aquellos que han aprendido a reconocer los signos de lo admirable-, y, lo que aún es más raro de encontrar, la capacidad de constituir estéticamente cualquier clase de objetos o incluso objetos "vulgares" (porque son apropiados, estéticamente o no, por el "vulgo") o de comprometer los principios de una estética -pura" en las opciones más ordinarias de la existencia ordinaria, por ejemplo, en materia de cocina, de vestimenta o de decoración. Pero, aunque es indispensable para establecer de manera indiscutible las condiciones sociales de posibilidad (que será necesario explicitar con el mayor detalle) de la disposición pura, la encuesta estadística, que inevitablemente se parece a un test escolar que intenta medir a las personas interrogadas con una norma considerada tácitamente como absoluta, corre el riesgo de dejar escapar la significación que reviste para las diferentes clases sociales esta disposición y la actitud global con respecto al mundo que en ella se expresa. Lo que la lógica del test fuerza a describir como una incapacidad (y que por supuesto es así desde el punto de vista de las normas que definen la percepción legítima de la obra de arte), es también un rechazo que encuentra su propio principio en la denuncia de la arbitraria u ostensiva gratuidad de los ejercicios de estilo y de las investigaciones puramente formales. En efecto, es en nombre de una "estética" que quiere que la fotografía encuentre su justificación en el objeto fotografiado o en el eventual uso de la imagen fotográfica, en el que los obreros rechazan casi siempre el hecho de fotografiar por fotografiar (como ocurre, por ejemplo, con la fotografía de simples guijarros) como inútil, perverso o burgués: "Eso es estropear la película", "Hay que tener mucha película para malgastarla así", "No tienen nada que hacer, se 10 juro, no saben cómo matar el tiempo", "Se necesita no tener otra cosa que hacer para fotografiar cosas como ésta", "Es la típica foto de burgués".
Una "estética" anti-kantiana
No es pura casualidad el que, cuando se realiza el esfuerzo de reconstruir la lógica de la "estética" popular, ésta aparezca como el lado negativo de la estética kantiana y que el ethos popular oponga implícitamente a cada una de las proposiciones de la analítica de lo Bello una tesis que lo contradiga. Mientras que para comprender lo que constituye lo específico del juicio estético, Kant se ingeniaba para distinguir "lo que agrada" de "lo que produce placer" y, de manera más general, para discernir "el desinterés", única garantía de la cualidad propiamente estética de la contemplación, del "interés de los sentidos", que define "lo agradable", y del "interés de la Razón", que define "lo Bueno", los miembros de las clases populares, que esperan de cualquier imagen que desempeñe una función, aunque sea la de signo, manifiestan en todos sus juicios la referencia, con frecuencia explícita, a las normas de la moral o del placer. Así, la fotografía de un soldado muerto suscita juicios que, favorables o desfavorables, constituyen siempre respuestas a la realidad de la cosa representada o a las funciones a las que puede ser útil la representación, al horror de la guerra o a la denuncia de los horrores de la guerra que se supone ha querido producir el fotógrafo por el solo hecho de dejar ver este horror". Y de igual modo, el naturalismo popular reconoce la belleza en la imagen de la cosa bella o, pero esto con menos frecuencia, en la bella imagen de la cosa bella: "Esta foto está bien, está bien centrada. Y además es una mujer guapa y una mujer guapa siempre está bien en una foto". El obrero parisiense coincide con el lenguaje llano de Hippias el Sofista: "¿Qué es lo bello? Voy a responderle y no corro riesgo alguno de ser refutado por él nunca. En realidad, si hay que hablar con franqueza, una mujer bella, ténlo bien presente, Sócrates, eso es lo bello".
Esta "estética", que subordina la forma y la propia existencia de la imagen a su función, es necesariamente pluralista y condicional: la insistencia con la que los sujetos tienen presentes los límites y las condiciones de validez de su juicio, distinguiendo para cada fotografía los usos y los públicos posibles o, con mayor precisión, el uso posible para cada público (v como reportaje, no está mal", "si es para que las vean los críos, de acuerdo"), da fe de que ellos rechazan la idea de que una fotografía pueda complacer "a todo el mundo". "Una foto de una mujer encinta está bien para mí, pero no para los demás", dice un empleado que, sólo y gracias a la mediación de su preocupación por lo decente, encuentra la inquietud de lo que es "demostrable", luego con derecho a exigir admiración. Al ser siempre juzgada la imagen por referencia a la función que cumple para el que la contempla, o que puede cumplir, según éste, para tal o cual clase de espectadores, el juicio estético toma naturalmente la forma de un juicio hipotético, apoyándose, implícitamente en el reconocimiento de "géneros", de los cuales un concepto define a la vez la perfección y el campo de aplicación: cerca de las tres cuartas partes de los juicios comienzan con un "si" y el esfuerzo de reconocimiento se acaba con la clasificación en un género o, lo que viene a ser lo mismo, con la atribución de un uso social, al ser definidos los diferentes géneros por referencia a su utilización y a sus utilizadores ("es una foto publicitaria", "es un documento al estado puro", "es una foto de laboratorio", "es una foto de concurso", "es de tipo pedagógico", etc.), y las fotografías de desnudos casi siempre son acogidas con frases que las reducen al estereotipo de su función social: "Está bien para Pigalle", "Es la clase de fotos que se venden a escondidas". Se comprende que esta "estética", que hace del interés informativo, sensible o moral, el principio de apreciación, no pueda hacer otra cosa que rechazar la imagen de lo insignificante o, lo que resulta lo mismo en esta lógica, la insignificancia de la imagen: el juicio nunca separa la imagen del objeto de la imagen. De todas las características propias de la imagen, sólo el color (al que Kant tenía por menos puro que la forma) puede impulsar a detener el rechazo de las fotografías de lo insignificante. En efecto, nada es más ajeno a la conciencia popular que la idea de un placer estético que, por decirlo como Kant, sea independiente del placer de las sensaciones. Por eso el juicio sobre los temas rechazados con más fuerza a causa de su futilidad (guijarros, corteza de árbol, terreno baldío) se concluye casi siempre con la reserva de que "en colores, podría ser bonito"; y algunos sujetos llegan incluso a explicar la máxima que rige su actitud, cuando afirman que "si el color está logrado, la fotografía en color siempre es bella". En pocas palabras, es sin duda el gusto popular el que menciona Kant cuando escribe: "El gusto es siempre bárbaro, cuando mezcla los encantos y emociones a la satisfacción y es más, si hace de aquellas la medida de su asentimiento".
Rechazar la imagen insignificante, desprovista a la vez de sentido y de interés, o la imagen ambigua, es rehusar tratarla como finalidad sin fin, como imagen que se significa a sí misma, y por consiguiente sin otra referencia que ella misma: el valor de una fotografía se mide por el interés de la información que transmite y por la claridad con que cumple esta función de comunicación, en una palabra, por su legibilidad, que a la vez está con arreglo a la legibilidad de su intención o de su función, siendo más favorable el juicio que la misma suscita cuanto más total es la adecuación expresiva del significante al significado. Por tanto, contiene en sí misma la espera del título o de la leyenda que, al declarar la intención significante, permite juzgar si la realización la significa o la ilustra de forma adecuada. Si las investigaciones formales -las del teatro de vanguardia o de la pintura no figurativa, o simplemente la música clásica- desconciertan es, por una parte, porque uno se siente incapaz de comprender lo que, en calidad de signos, deben significar. De tal suerte que puede vivirse como inadecuada e indigna una satisfacción que no pueda basarse en una significación trascendente al objeto. Al no conocer cuál es la intención de aquéllas, no se siente uno capaz de discernir lo que es resultado de la audacia y lo que lo es de la torpeza, de distinguir la investigación "sincera" de la cínica impostura". Pero la investigación formal es también lo que, al situar en el primer plano la forma, es decir, al artista, con sus propios intereses, sus problemas técnicos, sus efectos, sus juegos de referencias, arroja a distancia la cosa en sí e impide la comunión directa con la belleza del mundo: un niño guapo, una joven hermosa, un bello animal o un bello paisaje. Se espera de la representación que sea una fiesta para los ojos y que, como la naturaleza muerta, "evoque los recuerdos y las anticipaciones de las fiestas pasadas y venideras", No existe nada más opuesto a la celebración de la belleza y de la alegría del mundo que se espera de la obra de arte, "elección que gratifica", que las investigaciones de la pintura cubista o abstracta, percibidas como agresiones, unánimemente denunciadas, contra la cosa representada, contra el orden natural y sobre todo contra la figura humana. En resumen, la obra, sea cual sea la perfección con que cumpla su función de representación, sólo aparece plenamente justificada si la cosa representada merece serlo, si la función de representación está subordinada a una función más alta, como es la de exaltar, al fijarla, una realidad digna de ser eternizada. Tal es el fundamento de ese "gusto inculto" al que se refieren siempre de manera negativa las formas más antitéticas de la estética dominante, y que no reconoce otra representación que la representación realista, es decir, respetuosa, humilde, sumisa, de los objetos designados por su belleza o por su importancia social.
Estética, ética y esteticismo
Enfrentados a las obras de arte legítimas, los más desprovistos de competencia específica les aplican los esquemas del ethos, los mismos que estructuran su percepción ordinaria de la existencia ordinaria y que, engendrando productos de una sistematicidad no querida e inconsciente para ella misma, se oponen a los principios más o menos explicitados de una estétíca'". De ello resulta una "reducción" sistemática de las cosas artísticas a las cosas de la vida, una puesta entre paréntesis de la forma en beneficio del contenido "humano", significativo por excelencia desde el punto de vista de la estética pura". Todo ocurre como si la forma sólo pudiera aflorar al primer plano al precio de una neutralización de cualquier especie de interés afectivo o ético por el objeto de la representación, neutralización que va a la par (sin que se pueda suponer una relación de causa y efecto) con el dominio de los medios para captar las propiedades distintivas que se dan en esta forma particular en sus relaciones con otras formas (es decir, por referencia al universo de las obras artísticas y a su historia).
Delante de una fotografía de las manos de una anciana, los más desposeídos expresan una emoción más o menos convencional o una complicidad ética, pero nunca un juicio propiamente estético (a no ser que sea negativo): "¡Oh! ¿qué le parece", tiene las manos extrañamente deformadas [... ] Hay algo que no me explico (la mano izquierda): se diría que el pulgar va a separarse de la mano. La foto está tomada de una manera rara. La pobre abuela ha debido trabajar duro. Se diría que tiene reuma. Sí, pero esta mujer o está mutilada o si no, tiene las manos dobladas así (hace el gesto) ¡Ah! Es extraño, sí, debe ser eso, su mano está doblada así. ¡Ah! la foto no representa desde luego unas manos de baronesa ni de mecanógrafa [... ] Bueno, cómo me impresiona ver las manos de esta pobre mujer, se podría decir que son unas manos nudosas" (Un obrero de París). Con las clases medias la exaltación de las virtudes éticas viene a un primer plano (y unas manos degastadas por el trabajo"), coloreándose a veces con un sentimiento populista ("la pobre, ¡debe de sufrir mucho con sus manos, la foto da una sensación de sufrimiento"); y también ocurre que a veces aparezca la atención a las propiedades estéticas y las referencias a la pintura: "Se diría que es un cuadro que ha sido fotografiado [... ]; en un cuadro esto debe resultar extrañamente bello" (Un empleado de provincia). "Esto me hace pensar en un cuadro que vi en una exposición de pintores españoles, un monje con las dos manos cruzadas delante y cuyos dedos estaban deformados" (Un técnico de París). "Son las manos de las primeras obras de Van Gogh, una vieja campesina o los comedores de patatas" (Un cuadro medio de París). A medida que nos elevamos en la jerarquía social, los comentarios se van haciendo cada vez más abstractos, las manos, el trabajo y la vejez (de los otros) funcionan como alegorías o símbolos que sirven de pretexto a consideraciones generales sobre problemas generales: "Son las manos de una persona que ha trabajado demasiado, con un trabajo manual muy duro [... ] Por otra parte, es bastante extraordinario ver manos así" (Un ingeniero de París). "Estas dos manos evocan indiscutiblemente una vejez pobre, desgraciada" (Un profesor de provincia). Más frecuente, más diversa y más sutilmente manipulada, la referencia estética a la pintura, la escultura o la literatura, participa de esta especie de neutralización, de distanciamiento, que supone y opera el discurso burgués sobre el mundo social. "Encuentro que es una foto muy bella. Es enteramente el símbolo del trabajo. Me recuerda a la vieja sirvienta de Flaubert. El gesto al mismo tiempo tan humilde de esta mujer... Es una pena que el trabajo y la miseria deformen hasta tal punto" (Un ingeniero de PaJis). - El retrato de una mujer muy maquillada, tomada desde un ángulo y con una iluminación insólitos, suscita reacciones muy parecidas. Los obreros, y todavía más los artesanos y los pequeños comerciantes, reaccionan con horror y disgusto: "No me gustaría tener esta fotografía en casa, en mi habitación. No causa una impresión agradable. Más bien resulta angustiosa" (Un obrero de provincia).
"¿Una muerta? Horroroso, como para no dormir por la noche [.. .], atroz, horrible, yo la quito de mi vista" (Un pequeño comerciante de provincia). Si la mayor parte de los empleados y cuadros medios miran con desprecio una foto sobre la que nada pueden decir si no es que les «causa miedo" o les "impresiona desagradablemente", algunos de ellos tratan de caracterizar su técnica: " La foto está bien tomada, es muy bella pero horrible" (Un empleado de París). "Lo que produce esta impresión de monstruosidad es la expresión del rostro del hombre o de la mujer que constituye el sujeto de la foto y el ángulo desde el que se ha tomado, esto es, de abajo a arriba" (Un cuadro medio de París). Otros recurre n a referencias estéticas relacionadas sobre todo con el cine: "Es una especie de personaje bastante fantástico o, mejor dicho, bastante extraño [...], podría ser un personaje de Dreyer , en rigor de Bergman y podría ser incluso de Eisenstein, en lván el Terrible […]. Me gusta mucho" (Un técnico de París). La mayor parte de los cuadro s superiores y de los miembros de profesiones liberales juzgan la foto "bella" , "expresiva" , y hacen referencia no sólo a los filmes de Bergman, Orson Welles, Dreyer y otros, sino también al teatro, invocando a Harnlet, Macbeth o Atalía. Ante una fotografía de las instalaciones de Lacq, que es perfecta para desconcertar los deseos realistas, tanto por su objeto, un establecimiento industrial, ordinariamente desterrado del universo de la representación legítima, como por el tratamiento a que se someten las fotografías nocturnas, los obreros permanecen pero lejos, dudan y casi siempre terminan por darse por vencidos: "A primera vista, es una construcción metálica, pero no lo comprendo en absoluto.
 |
| Pierre Bourdieu: La distinción (Capítulo 1: Títulos y cuarteles de nobleza cultural) |
 |
| Pierre Bourdieu: La distinción (Capítulo 1: Títulos y cuarteles de nobleza cultural) |
Foto2. La factoría de Lacq por la noche.
Podría ser algo relacionado con las grandes centrales eléctricas [...J. no veo lo que es, me resulta verdaderamente desconocido" (Un obrero de provincia). "Esto, desde luego, me intriga, no puedo decir nada [...] no veo nada como no sean las luces. No son de faros de automóvil, porque no serían rectilíneas como son; en la parte de abajo se ven unas rejas y un monta-cargas, no. no veo qué puede ser" (U n obrero de París). "Esto... es algo de electrónica, no sé nada sobre eso" (Un obrero de París). En los pequeños patronos, de los que se sabe que juzgan con severidad las investigaciones del arte moderno y, en general, cualquier obra en las que no puedan reconocer las marcas y huellas del trabajo, el desconcierto conduce con frecuencia al puro y simple rechazo: "No es interesante, puede estar muy bien, pero no para mí; repite siempre lo mismo. Para mí, este truco no tiene ningún interés" (Un artesano de provincia). "He intentado saber si verdaderamente se trata de una foto. Puede ser incluso una reproducción basada en un dibujo realizado con pequeños trazos de lápiz [...]. No sabría dónde situar esta foto. En fin, es algo que corresponde verdaderamente al gusto moderno. Dos golpes a la cosa y ya gusta. Y además la foto y el fotógrafo no tienen mérito alguno, no han hecho nada. Es el pintor el que ha hecho todo, al que le corresponde el mérito, es él quien ha dibujado" (Un pequeño comerciante de provincia). Los empleados y cuadros medios que, estando tan desconcertados como los obreros y los pequeños patronos, están menos dispuestos que los primeros a confesarlo y menos inclinados que los segundos a poner en tela de juicio la legitimidad de aquello que les hace dudar, renuncian con menor frecuencia a emitir un juicio42: "Me gusta como foto [... ] porque está desarrollada en extensión; son trazos, me parece algo inmenso [...]. Un gran andamiaje [...]. Es la luz capturada en vivo" (Empleado de París). "Es a Buffet al que le gusta hacer cosas como ésta" (Un técnico de París).
Pero solamente en los miembros de la clase dominante, que son los más numerosos entre los que logran identificar el objeto que la foto representa, el juicio sobre la forma adquiere su plena autonomía en relación con el juicio sobre el contenido ("Es una foto inhumana pero bella, desde un punto de vista estético"), a causa de sus contrastes, y la representación es comprendida como tal, sin referencia a ninguna otra cosa que no sea a ella misma o a realidades de la misma clase ("pintura abstracta", "obras de teatro de vanguardia", etc.)", El estetismo, que hace de la intención artística el principio del arte de vivir, implica una especie de agnosticismo moral, antítesis perfecta de la disposición ética que subordina el arte a los valores del arte de vivir. La íntención artística no puede sino contradecir las disposiciones del ethos o las normas de la ética que definen en cada momento, para las diferentes clases sociales, los objetos y los modos de representación legítimos, excluyendo del universo de lo que puede ser representado ciertas realidades y ciertas maneras de representarlas: ¿acaso la manera más fácil, y por tanto la más frecuente y la más visible de "épater le bourgeois", poniendo a prueba el alcance del poder de constitución estética, no consiste en transgredir cada vez más radicalmente las censuras éticas (en materia sexual, por ejemplo) que las otras clases se dejan imponer incluso en el terreno de lo que la disposición dominante constituye como estética? 0, expresado con mayor sutilidad, ¿en constituir como estéticos objetos o maneras de representarlos que están excluidos por la estética dominante del momento u objetos constituidos estéticamente por unas "estéticas" dominadas?.
Basta con leer el índice de materias que acaba de publicar Art. vivant (1974), "revista vagamente moderna, dirigida por el clan de universitarios vagamente historiadores del arte" (como dijo con gracia un pintor de vanguardia), que ocupa una especie de tierra de nadie en el campo de la crítica pictórica de vanguardia entre Flashart o Arte press y Artitude u Opus. En la lista de rúbricas y títulos pueden destacarse: Africa (un título: "El arte debe hacersepor todos"), Arquitectura (dos títulos, siendo uno de ellos "Arquitectura sin arquitecto"), Dibujos animados (cinco títulos, o sea nueve páginas de las 46 que se reparten entre el conjunto del índice), Escritura-ideogramas-graffiti (dos títulos, cuatro páginas), Niño (Arte y), Kitsch (tres títulos, cinco páginas), Fotografía (dos títulos, tres páginas), Calle (Arte en la) (quince títulos en veintitrés páginas, entre cuyos títulos se encuentran "¿El Arte en la calle?", "El Arte en la calle, primer episodio", "La belleza callejea. Sólo hay que saber mirar", "El ejemplo viene de un barrio de las afueras"), Ciencia-ficción-utopía (dos títulos, tres páginas), Underground (un títu- 10). La intención de inversión o de transgresión que se manifiesta con toda claridad en esta enumeración queda por ello mismo encerrada en los límites que le asignan, a sensus contrario, las convenciones estéticas denunciadas y la necesidad de hacer reconocer como estética (es decir, como conforme a las normas del grupo de los transgresores) la transgresión de los límites (de aquí la lógica cuasi-markoviana de las elecciones, con la elección, para el cine, de Antonioni , Chaplin, cinemateca, Eisenstein, erotismo-pornografía, Fellini, Godard, Klein, Monroe, underground. Warhol).
Esta postura de transgresión simbólica, que a menudo se encuentra asociada con un neutralismo político o un estetismo revolucionario, constituye la antítesis casi perfecta del moralismo pequeño-burgués o de lo que Sartre denominaba la "seriedad" de los revolucionarios". La indiferencia ética que implica la disposición estética, cuando se convierte en el principio del arte de vivir, se encuentra, en efecto, en la raíz de la repulsión ética con respecto al artista (o al intelectual) que se manifiesta con una particular fuerza en las fracciones decadentes y amenazadas de la pequeña burguesía (principalmente comerciantes y artesanos), inclinadas a expresar sus disposiciones regresivas y represivas en todos los campos de la práctica (y especialmente en materia de educación juvenil o a propósito de los estudiantes y de sus manifestaciones), pero también en las fracciones ascendentes de esta clase a las que su tensión en pro de la virtud y su inseguridad profunda hacen muy receptivas al fantasma de la "pornocracia".
La legitimidad de la disposición pura está tan enteramente reconocida que nada alcanza a recordamos que la definición del arte y, mediante el mismo, del arte de vivir, es una apuesta de la lucha entre las clases. Las artes de vivir dominadas, que prácticamente no han recibido nunca una expresión sistemática, casi siempre son percibidas, incluso por sus propios defensores, desde el punto de vista destructor o reductor de la estética dominante, de suerte que no tienen otra alternativa que la degradación o las rehabilitaciones auto-destructivas ("cultura popular"). Por eso se hace preciso invocar una expresión de Proudhon'", sistemática en su ingenuidad, de la estética pequeño-burguesa que, al subordinar el arte a los valores fundamentales del arte de vivir, ve en la perversión cínica del arte de vivir del artista el principio de la primacía absoluta conferido a la forma: "Sometido a la influencia de la propiedad, el artista, depravado en su razón, disoluto en sus costumbres, venal y sin dignidad, es la imagen impura del egoísmo. La idea de lo justo y de lo honesto resbala sobre su corazón sin arraigar en él, y de todas las clases de la sociedad, la de los artistas es la más escasa en almas fuertes y en caracteres nobles'r". "El arte por el arte, como se le ha denominado, al no tener en sí su legitimidad, no se sustenta en nada, no es nada. Sólo es libertinaje de corazón y disolución de espíritu. Separado del derecho y del deber, cultivado y buscado como el más elevado pensamiento del alma y la suprema manifestación de la humanidad, el arte o el ideal, despojado de la mejor parte de sí mismo, reducido a no ser otra cosa que una excitación de la fantasía y de los sentidos, es el principio del pecado, el origen de toda servidumbre, la envenenada fuente de donde emanan, según la Biblia, todas las fornicaciones y abominaciones de la tierra [... ]. El arte por el arte, digo yo, el verso por el verso, el estilo por el estílo, la forma por la forma, la fantasía por la fantasía, todas estas enfermedades que corroen a nuestra época, como una enfermedad vergonzosa, es el vicio en todo su refinamíento, el mal en su quintacsencia'v'". Lo que se condena es la autonomía de la forma y el derecho del artista a la investigación formal mediante la cual se arroga la supremacía de aquello que debía ser sólo una mera "ejecución": "No quiero discutir acerca de la nobleza, la elegancia, la postura. el estilo, el gesto, ni acerca de nada de lo que constituye la ejecución de una obra de arte y que son el objeto habitual de la vieja crítica"". Sometidos a la demanda en la elección de sus objetos, los artistas se toman la revancha en la ejecución: "Existen pintores de iglesia, pintores de historia, pintores de batallas, pintores de género, es decir, de anécdotas o de farsas, pintores de retratos, pintores de paisajes, pintores de animales, pintores de marinas, pintores de Venus, pintores de fantasía.
Uno cultiva el desnudo, otro los ropajes. Luego cada uno se esfuerza para distinguirse gracias a uno de los medios que concurren en la ejecución. Uno se aplica al dibujo, otro al color; éste cuida la composición, aquélla perspectiva, otro la vestimenta o el color local; uno brilla por el sentimiento, otro por la idealidad o el realismo de sus figuras; alguno compensa la nulidad del sujeto gracias al acabado de los detalles. Cada uno se esfuerza por tener un truco, una originalidad, una manera, y, con la ayuda de la moda, las reputaciones se hacen y se deshacen. En oposición con este arte separado de la vida social, sin fe ni ley, el arte digno de este nombre debe subordinarse a la ciencia, a la moral y a la justicia; debe proponerse como fin excitar la sensibilidad moral, suscitar sentimientos de dignidad y delicadeza, idealizar la realidad, sustituyendo a la cosa el ideal de la cosa, pintando lo verdadero y no lo real. En pocas palabras, el arte debe educar; para esto necesita no transmitir "impresiones personales" (como David con el Juramento del Jeu de Paume o Delacroix) sino restablecer, como Courbet en Los campesinos de Flagey, la verdad social e histórica a la que todos pueden juzgar. ("Nos bastaría a cada uno de nosotros con consultarnos a nosotros mismos para encontramos en situación después de reunir una pequeña información, de emitir un juicio sobre cualquier obra de arte,,), y cómo no citar, para concluir, un elogio a la casita individual que, con toda seguridad, recibiría la aprobación masiva de las clases medias y populares: "Yo cambiaría el museo del Louvre, Las Tullerías, Notre-Dame -y también el Obelisco- por una casa para vivir, una casita edificada a mi gusto, en la que estaría solo, en el centro de un pequeño terreno de una decena de hectáreas, cercado, donde tendría agua, sombra, césped y silencio. Si se me ocurriera situar allí dentro una estatua, no sería desde luego ni un Júpiter ni un Apolo; no tengo nada que hacer con estos señores; ni unas vistas de Londres, de Roma, de Constantinopla o de Venecia: [Dios me libre de quedarme en esto! Pondría allí lo que me falta: la montaña, el viñedo, la pradera, cabras, vacas, ovejas, segadores, pastores'?'.
Fotos 1, 2, 3 Mondrian.
 |
| Pierre Bourdieu: La distinción (Capítulo 1: Títulos y cuarteles de nobleza cultural) |
La neutralización y el universo de los posibles
A diferencia de la percepción no específica, la percepción propiamente estética de la obra de arte (que, evidentemente, tiene sus diversos grados de realización) está dotada de un principio de pertinencia socialmente constituido y adquirido: este principio de selección le hace percibir y retener, entre los distintos elementos propuestos a la mirada (por ejemplo, unas hojas o unas nubes consideradas sólo como indicios o señales investidos de una función denotadora -"es un álamo", "va a haber tormenta"-), todos los rasgos estilísticos, y solamente éstos, que, situados en el universo de las posibilidades estilísticas, distinguen una particular manera de tratar los elementos retenidos, hojas o nubes, es decir, un estilo como modo de representación, en el que se expresa el modo de percepción y de pensamiento propio de una época, de una clase o fracción de clase, de un grupo de artistas o de un artista particular. No puede decirse nada para caracterizar estilísticamente a una obra de arte que no suponga la referencia, por lo menos implícita, a las otras posibles, simultáneas -para distinguir una obra de sus contemporáneas- o sucesivas -para enfrentarla a obras anteriores o posteriores del mismo autor o de cualquier otro-. Las exposiciones dedicadas al conjunto de la obra de un pintor o de un género (por ejemplo, la naturaleza muerta en la Galería de Bellas Artes de Burdeos en 1978) constituyen la realización objetiva de este campo de posibilidades estilísticas sustituibles, que se moviliza cuando se "reconocen" las singularidades del estilo característico de una obra de arte. Con arreglo a una idea previa de la obra de Mondrian y de las anticipaciones que la misma facilita es cómo -según muestra E.H. Gombrich- el cuadro titulado El Boogie-Woogie en Broadway toma, como vulgarmente se dice, todo su sentido: la "impresión de gozoso abandono" que proporciona el juego de unas manchas de colores vivos y muy contrastados sólo puede surgir en un espíritu familiarizado con "un arte que tiene su fundamento en la línea recta y en algunos colores fundamentales, repartidos en unos rectángulos cuidadosamente equilibrados", y capaz de captar, en la desviación con respecto a su deseo de "un severo rigor", el equivalente del "estilo relajado de una música popular". y basta con imaginar que se trata de un cuadro atribuido a Gino Severini, quien, en algunas de sus obras, trata de expresar "el ritmo de la música para danza en unas composiciones de un esplendor caótico", para darse cuenta de que, remitido a este punto de referencia estilístico, el cuadro de Mondrian más bien evocaría, sin lugar a dudas, el Primer Concierto de Brandeburgot", La disposición estética como aptitud para percibir y descifrar las características propiamente estilísticas es, pues, inseparable de la competencia propiamente artística: adquirida por un aprendizaje explícito o por la simple frecuentación de las obras, sobre todo de aquéllas que se albergan en un museo y que, por el hecho de la diversidad de sus funciones originales y de su exposición neutralizante en un lugar consagrado al arte, despiertan el puro interés por la forma, esta habilidad práctica permite situar cada elemento de un universo de representaciones artísticas en una clase definida con respecto a la clase constituida por todas las representaciones artísticas excluidas de forma consciente o inconsciente. Así, la aprehensión de rasgos estilísticos que constituyen la originalídad estilística de las obras de una época en relación con las de otra época, o incluso de las obras de un autor en relación con las obras de su escuela o de su época, o también de una manera o de una obra particular de un autor en relación con el conjunto de su obra, no puede disociarse de la aprehensión de las redundancias estilísticas, es decir, de los tratamientos típicos de la materia pictórica que definen un estilo. En resumen, la retención de las semejanzas supone la referencia implícita o explícita a las diferencias, y a la inversa; la atribución descansa siempre implícitamente en la referencia a "obras-testigos", retenidas de manera consciente o inconsciente, porque representan en un muy alto grado las cualidades reconocidas, de forma más o menos explícita, como pertinentes en un sistema de clasificación determinado. Todo parece indicar que, incluso en los especialistas, los criterios de pertinencia que definen las propiedades estilísticas de las obras-testigos permanecen casi siempre en estado implícito y que las taxonomías estéticas implícitamente utilizadas para distinguir, clasificar y ordenar las obras de arte jamás tienen el rigor que a veces intentan adjudicarles las teorías estéticas.
En realidad, la simple señalización que opera el aficionado o el especialista cuando procede a unas atribuciones no tiene nada en común con la intención propiamente científica de recobrar la razón inmanente y la razón de ser de la obra al reconstruir la situación percibida, la problemática vivida, que no es otra casa que el propio espacio de las posiciones y de las tomas de posición constitutivas del campo, y en la cual se ha definido, la mayoría de las veces oponiéndose, la intención artística propia del artista considerado. Las referencias que constituyen la trama de un trabajo de reconstrucción de esta naturaleza no tienen nada que ver con esas especies de ecos semánticos o de correspondencias afectivas que adornan los discursos de celebración, pero son los instrumentos indispensables para la construcción del campo de posibilidades temáticas o estilísticas, con relación a las cuales se ha afirmado -objetivamente, y, en cierta medida, subjetivamente- la posibilidad retenida por el artista. De tal forma que para comprender la vuelta al arte primitivo de los primeros pintores románticos se necesitaría reconstruir todo el espacio de referencia de esos discípulos de David, de larga barba y vestiduras griegas, que "yendo más allá que su maestro en el culto de lo antiguo, querían remontarse a Homero, a la Biblia, a Ossian, y despreciaban por 'rococó', 'Van Loo', 'Pompadour', el estilo de la propia antigüedad clásica"53: de este modo volveríamos a encontrar las alternativas inseparablemente éticas y estéticas -como la identificación de lo sencillo con lo puro y lo natural-, con referencia a las cuales se determinaban las elecciones, y que no tienen nada en común con las oposiciones transhistóricas caras a las estéticas formalistas.
Pero la intención del celebrante o del fiel no es la de comprender y, en la rutina ordinaria del culto de la obra de arte, el juego de las referencias ilustradas o mundanas no tiene más función que la de hacer que la obra entre en la circulación circular de la interlegitimación, y así la alusión al Ramo de flores de Jan Bruegel de Velours ennoblece el Ramo de flores con papagayo de Jean-Michel Picart, del mismo modo que, en otro contexto, la referencia a este último podrá servir, puesto que es menos corriente, para dar valor al primero. Este juego de alusiones eruditas y de analogías que remiten indefinidamente a otras analogías que, como las oposiciones cardinales de los sistemas míticos o rituales, nunca tienen necesidad de justificarse, haciendo explícito el fundamento de la relación que operan, teje alrededor de las obras una estrecha red de experiencias facticias que mutuamente se afirman y refuerzan, red que constituye el encantamiento de la contemplación artística: dicho juego se encuentra en el propio principio de la "idolatría" del que habla Proust y que conduce a encontrar bello "el disfraz de la comedianta o el vestido de la mujer de mundo [... ) no porque el tejido sea bello sino porque es el tejido pintado por Moreau o descrito por Balzac".
La distancia con respecto a la necesidad
Para explicar que al aumentar el capital escolar aumenta asimismo la propensión a apreciar una obra "con independencia de su contenido", como a menudo dicen los sujetos más culturalmente ambiciosos, por lo menos, la pretensión de hacerlo, y, de manera más general, la propensión a esas inversiones "gratuitas" y "desinteresadas" que reclaman las obras legítimas, no basta con invocar el hecho de que el aprendizaje escolar proporciona los instrumentos lingüísticos y las referencias que permiten expresar la experiencia estética y constituirla al expresarla: lo que en realidad se afirma en esta relación es la dependencia de la disposición estética con respecto a las condiciones materiales de la existencia, pasadas y presentes, que constituyen la condición tanto de su constitución como de su realización, al mismo tiempo que de la acumulación de un capital cultural (académicamente sancionado o no) que sólo puede ser adquirido al precio de una especie de retirada fuera de la necesidad económica. La disposición estética que tiende a poner entre paréntesis la naturaleza y la función del objeto representado y a excluir cualquier tipo de reacción "ingenua" -horror ante lo horrible, deseo ante lo deseable, piadosa reverencia ante lo sagrado- de la misma manera que cualquier respuesta puramente ética, para no tomar en consideración más que el modo de representación, el estilo -percibido y apreciado mediante la comparación con otros estilos-, es una dimensión de una relación global con el mundo y con los otros, de estilo de vida en el que se exteriorizan, bajo una forma irreconocible, los efectos de unas condiciones particulares de existencia: condición de todo aprendizaje de la cultura legítima, ya sea implícito y difuso como es, casi siempre, el aprendizaje familiar, o explícito y específico, como el escolar, estas condiciones de existencia se caracterizan por la suspensión y el aplazamiento de la necesidad económica, y por la distancia objetiva y subjetiva de la urgencia práctica, fundamento de la distancia objetiva y subjetiva de los grupos sometidos a estos determinismos.
Para conceder a los juegos de la cultura la lúdica seriedad que reclamaba Platón, seriedad sin espíritu de seriedad, seriedad en el juego que supone siempre UD juego de lo serio, es preciso ser de los que han podido, si no hacer de su existencia, como el artista, una especie de juego de niños, por lo menos prolongar hasta muy tarde, a veces a lo largo de toda la vida, la relación con el mundo de la infancia (todos los niños comienzan su vida como burgueses, en una relación de poder mágico sobre los otros y, por ellos, sobre el mundo, pero abandonan más o menos pronto la infancia). Esto puede verse bien cuando, por un accidente de la genética social, surgen en el universo civilizado del juego intelectual esas personas que -pensemos en Rousseau 0, en otro universo, en Tchemitchevski- introducen en el juego de la cultura compromisos e intereses que no son admisibles en dicho juego; que se dejan atrapar por el juego hasta el punto de abdicar de ese mínimo de distancia neutralizante que implica la illusio; que tratan el envite de las luchas intelectuales, objeto de tantas patéticas profesiones de fe, como una simple cuestión de verdadero o falso, de vida o muerte. Por eso la misma lógica del juego les ha asignado de antemano unos papeles que, a pesar de todo, ellos "interpretarán" a la vista de los que, sabiendo mantenerse en los límites de la ilusión intelectual, no pueden verlos de otra manera; el papel del excéntrico o el del mal educado.
Capacidad generalizada de neutralizar las urgencias ordinarias y de poner entre paréntesis los fines prácticos, inclinación y aptitud duraderas para una práctica sin función práctica, la disposición estética no se constituye si no es en una experiencia del mundo liberada de la urgencia y en la práctica de actividades que tienen en si mismas su propio fin, como los ejercicios escolares o la contemplación de las obras de arte. Dicho de otra manera, esta disposición supone la distancia con respecto al mundo (de la que la "distancia con respecto al papel", ideada por Goffman, es una dimensión particular) que constituye el principio de la experiencia burguesa del mundo. Contrariamente a lo que puede hacer creer una representación mecanicista, la acción pedagógica de la familia y de la escuela, incluso en su dimensión más específicamente artística, se ejerce por lo menos tanto por medio de unas condiciones económicas y sociales que constituyen la condición de su ejercicio, como por medio de unos contenidos que la misma inculca'": el universo escolar del juego reglamentado y del ejercicio por el ejercicio está, al menos en este aspecto, menos alejado de lo que parece del universo "burgués" y de los innumerables actos "desinteresados" y "gratuitos" que le confieren su distintiva singularidad, tales como la conservación y la decoración de la casa, ocasiones para un derroche cotidiano de cuidados, tiempo y trabajo (a menudo por medio de intermediarios, los criados), el paseo y el turismo, desplazamientos que no tienen otro fin que el ejercicio corporal y la apropiación simbólica de un mundo reducido a la condición de paisaje, o también las ceremonias y recepciones, pretextos para un despliegue de lujos rituales, decorados, conversaciones, adornos, por no hablar, por supuesto, de las prácticas y consumos artísticos. Se comprende que, próximos en esto a las mujeres de la burguesía que, parcialmente excluidas de la empresa económica, encuentran su realización en la organización del decorado de la existencia burguesa, cuando no buscan en la estética un refugio o una revancha, los adolescentes burgueses, al mismo tiempo económicamente privilegiados y (provisionalmente) excluidos de la realidad del poder económico, opongan a veces al mundo burgués, que no pueden realmente apropiarse, una negación a la complicidad que encuentra su expresión en la propensión a la estética o al esteticismo.
El poder económico es, en primer lugar, un poder de poner la necesidad económica a distancia: por eso se afirma universalmente mediante la destrucción de riquezas, el gasto ostentoso, el despilfarro y todas las formas del lujo gratuito.
Así es como la burguesía, al cesar de hacer de toda la existencia, a la manera de la aristocracia de corte, una continua exhibición, ha constituido la oposición de lo rentable y de lo gratuito, de lo interesado y de lo desinteresado bajo la forma de la oposición, que la caracteriza por sí misma según Weber, entre el lugar de trabajo y el lugar de residencia, los días de trabajo y los días de fiesta, el exterior (masculino) y el interior (femenino), los negocios y el sentimiento, la industria y el arte, el mundo de la necesidad económica y el mundo de la libertad artística arrancado, por el poder económico, de esta necesidad.
El consumo material o simbólico de la obra de arte constituye una de las manifestaciones supremas de la aisance, en el doble sentido de condición y de disposición que otorga el lenguaje corriente a esta palabra.57. El distanciamiento de la mirada pura no puede ser disociado de una disposición general a lo "gratuito", a lo "desinteresado", paradójico producto de un condicionamiento económico negativo que, mediante determinadas facilidades y libertades, engendra distancia con respecto a la necesidad. Por ello mismo, la disposición estética se define también, objetiva y subjetivamente, en relación con otras disposiciones: la distancia objetiva con respecto a la necesidad y a los que se encuentran envueltos en ella se acompaña de un distanciamiento intencionado que duplica la libertad por medio de la exhibición. A medida que aumenta la distancia objetiva con respecto a la necesidad, el estilo de vida se convierte cada vez más en el producto de lo que Weber denomina una "estilización de la vida", sistemático partido que orienta y organiza las prácticas más diversas, ya sea la elección de un vino por el año de su cosecha y de un queso, ya sea la decoración de una casa de campo. Como afirmación de un poder sobre la necesidad dominada, contiene siempre la reivindicación de una superioridad legítima sobre los que, al no saber afirmar el desprecio de las contingencias en el lujo gratuito y el despilfarro ostentoso, continúan dominados por los intereses y las urgencias ordinarias: los gustos de libertad no pueden afirmarse como tales más que en relación con los gustos de necesidad, introducidos por ello en el orden de la estética, luego constituidos como vulgares. Esta pretensión aristocrática tiene menos probabilidades que cualquier otra de ser discutida, puesto que la relación de la disposición "pura" y "desinteresada" con las condiciones que la hacen posible, es decir, con las condiciones materiales de existencia más singulares al ser las más liberadas de la necesidad económica, tiene todas las posibilidades de pasar desapercibida, teniendo de este modo el privilegio más enclasante el privilegio de aparecer como el que tiene más fundamento por naturaleza.
El sentido estético como sentido de la distinción
Por eso, la disposición estética es una dimensión de una relación distante y segura con el mundo y con los otros, que a su vez supone la seguridad y la distancia objetivas; una manifestación del sistema de disposiciones que producen los condicionamientos sociales asociados con una clase particular de las condiciones de existencia, cuando aquéllos toman la paradójica forma de la mayor libertad que puede concebirse, en un momento dado del tiempo, con respecto a las coacciones de la necesidad económica. Pero es también una expresión distintiva de una posición privilegiada en el espacio social, cuyo valor distintivo se determina objetivamente en la relación con expresiones engendradas a partir de condiciones diferentes. Como toda especie de gusto, une y separa; al ser el producto de unos condicionamientos asociados a una clase particular de condiciones de existencia, une a todos los que son producto de condiciones semejantes, pero distinguiéndolos de todos los demás y en lo que tienen de más esencial, ya que el gusto es el principio de todo lo que se tiene, personas y cosas, y de todo lo que se es para los otros, de aquello por lo que uno se clasifica y por lo que le clasifican.
Los gustos (esto es, las preferencias manifestadas) son la afirmación práctica de una diferencia inevitable. No es por casualidad que, cuando tienen que justificarse, se afirmen de manera enteramente negativa, por medio del rechazo de otros gustos'": en materia de gustos, más que en cualquier otra materia, toda determinación es negación'"; y sin lugar a dudas, los gustos son, ante todo, disgustos, hechos horrorosos o que producen una intolerancia visceral ("es como para vomitar") para los otros gustos, los gustos de los otros. De gustos y colores no se discute: no porque todos los gustos estén en la naturaleza, sino porque cada gusto se siente fundado por naturaleza -y casi lo está, al ser habitus", lo que equivale a arrojar a los otros en el escándalo de lo antinatural. La intolerancia estética tiene violencias terribles. La aversión por los estilos de vida diferentes es, sin lugar a dudas, una de las barreras más fuertes entre las clases: ahí está la homogamia para testificarlo. Y lo más intolerable para los que se creen poseedores del gusto legítimo es, por encima de todo, la sacnlega reunión de aquellos gustos que el buen gusto ordena separar. Lo que quiere decir que los juegos de artistas y estetas y sus luchas por el monopolio de la legitimidad artística son menos inocentes de lo que parecen; no existe ninguna lucha relacionada con el arte que no tenga también por apuesta la imposición de un arte de vivir, es decir, la transmutación de una manera arbitraria de vivir en la manera legítima de existir que arroja a la arbitrariedad cualquier otra manera de vívir'", El estilo de vida del artista constituye siempre un desafío al estilo de vida burgués, cuya irrealidad, e incluso absurdidad aquél intenta poner de manifiesto mediante una especie de demostración práctica de la inconsistencia y vanidad de los prestigios y poderes que éste persigue: la relación neutralizante con el mundo que define por sí a la disposición estética alberga en sí la falta de realización del espíritu de seriedad que implican las inversiones burguesas.
Como los juicios visiblemente éticos de los que no poseen los medios necesarios para hacer del arte el fundamento de su arte de vivir, de ver al mundo y a los otros a través de las reminiscencias literarias o de las referencias pictóricas, los juicios "puros" y puramente estéticos del artista y del esteta encuentran su principio en las disposiciones de un ethos'": pero como resultado de la legitimidad que les es reconocida mientras que permanezca desconocida su relación con las disposiciones e intereses propios de un grupo definido por un fuerte capital cultural y un débil capital económico, proporcionan una especie de término absoluto al juego necesariamente indefinido de los gustos que se relativizan mutuamente; contribuyendo de este modo, mediante una inversión paradójica, a legitimar la pretensión burguesa a la "distinción natural" como absoluíizacián de la diferencia.
Las posturas objetiva y subjetivamente estéticas que suponen, por ejemplo, la cosmética corporal, el vestido o la decoración doméstica, constituyen otras tantas ocasiones de probar o de afirmar la posición ocupada en el espacio social como categoría que hay que tener o distancia que se debe mantener. Resulta evidente que todas las clases sociales no están igualmente impelidas y preparadas para entrar en este juego de rechazos que rechazan otros rechazos, de superaciones que superan otras superaciones, y que las estrategias que intentan transformar las disposiciones fundamentales de un estilo de vida en sistema de principios estéticos, las diferencias objetivas en distinciones electivas, las opciones pasivas -constituidas en exterioridad por la lógica de las relaciones distintivas- en posturas conscientes y electivas, en partidos estéticos, están reservadas, de hecho, a los miembros de la clase dominante e incluso a la muy alta burguesía, o a los inventores y profesionales de la "estilización de la vida" que son los artistas, los únicos que están en condiciones de hacer de su arte de vivir una de las bellas artes. Por el contrario, la entrada de la pequeña burguesía en el juego de la distinción se pone de manifiesto, entre otros indicios, por la ansiedad que suscita el sentimiento de dar motivo para la clasificación, al exponer al gusto de los otros indicios tan seguros de su propio gusto como los vestidos o los muebles, un simple par de butacas como en alguna novela de Nathalie Sarraute. Por lo que respecta a las clases populares, no tienen, sin duda, ninguna otra función en el sistema de posturas estéticas que la de contraste, de punto de referencia negativo con respecto al cual se definen, de negación en negación, todas las estéticas, Ignorando o rechazando la manera y el estilo, la "estética" (en sí) de las clases populares y de las fracciones menos culturalmente dotadas de las clases medias constituye como "bonito", "gracioso", "adorable" (con preferencia a "bello") lo que ya está constituido como tal en la "estética" de los calendarios, carteles y tarjetas postales, puestas de sol o niña jugando con un gato, danza folklórica o cuadro célebre, primera comunión o procesión infantil. La intención de distinción aparece con el esteticismo pequeño-burgués que, al hacer sus delicias de todos los sustitutivos pobres de los objetos y prácticas elegantes, madera torneada y guijarros pintados, mimbre y rafia, artesanado y fotografía artística, se define contra la "estética" de las clases populares, de la que rechaza sus objetos predilectos, temas de "cromos" tales como paisajes de montaña, puestas de sol sobre el mar y bajo el bosque, o fotografías de recuerdos, primera comunión, monumento o cuadro célebre (véase gráfico 2). En materia de fotografía, este gusto se orienta hacia objetos próximos a los de la "estética" popular pero ya semineutralizados por la referencia más o menos explícita a una tradición pictórica o por una intención visible de investigación que asocia el pintoresquismo social (tejedor trabajando en su oficio, riña entre mendigos, danza folklórica) y la gratuidad formal (guijarros, cuerda, corteza de árbol'". Y es significativo que el arte medio por excelencia encuentre uno de sus objetos predilectos en uno de los espectáculos más característicos de la "cultura media" (junto con el circo, la opereta y las corridas de toros), la danza folklórica (de la que se sabe que gusta particularmente a los obreros cualificados y contramaestres, cuadros medios y empleados)?', De la misma manera que el registro fotográfico del pintoresquismo social, cuyo objetivismo populista sitúa a distancia a las clases populares, al constituirlas en objeto de contemplación o incluso de conmiseración o de indignación, el espectáculo del "pueblo" ofreciéndose a sí mismo en espectáculo, como sucede en la danza folklórica, constituye una ocasión de experimentar la relación de proximidad distante, bajo la forma de la falta de realización operada por el realismo estético y la nostalgia populista, que es una dimensión fundamental de la relación de la pequeña burguesía con las clases populares y con sus tradiciones. Pero este esteticismo "medio" sirve a su vez de contraste a los más informados de los miembros de las nuevas fracciones de clases medias que rechazan los objetos favoritos de éstas, y también a los profesores de enseñanza secundaria cuyo esteticismo de consumidores (practican relativamente poco la fotografía y las demás artes) se afirma como capaz de constituir estéticamente cualquier clase de objeto con excepción de los que son constituidos por el "arte medio" de los pequeños-burgueses (como son el tejedor y la danza folklórica, a los que califican de "interesantes")6'.
Gráfico 2-La disposición estética en la pequeña burguesía.
 |
| Pierre Bourdieu: La distinción (Capítulo 1: Títulos y cuarteles de nobleza cultural) |
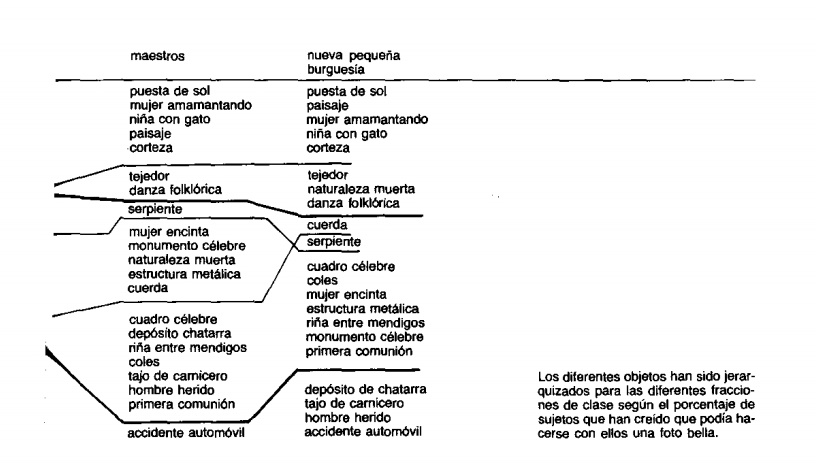 |
| Pierre Bourdieu: La distinción (Capítulo 1: Títulos y cuarteles de nobleza cultural) |
Estetas en intención, testimonian con claridad, por medio de sus rechazos distintivos, que poseen la habilidad práctica de las relaciones entre los objetos y los grupos que se encuentran en el principio de todos los juicios sobre la forma, "esto parece... " ("Esto parece pequeño-burgués", "esto parece de nuevo rico", etc.), sin estar en condiciones de tener el valor de declarar bellos los objetos más característicos de la "estética" popular (una primera comunión) o de la pequeño-burguesa (la maternidad, la danza folklórica) a los que las relaciones de proximidad estructural les induce a detestar de forma espontánea.
Las elecciones estéticas explícitas con frecuencia se constituyen, en efecto, por oposición a las elecciones de los grupos más próximos en el espacio social, con los que la competencia es la más directa e inmediata, y sin duda, con mayor precisión, por lo que respecta a aquéllas de entre estas elecciones en las que se manifiesta mejor la intención, percibida como pretensión, de señalar la distinción con respecto a los grupos inferiores, como por ejemplo, para los intelectuales, los Brassens, Ferrat o Ferré de los maestros. De este modo, en calidad de bien cultural casi universalmente accesible (como la fotografía) y realmente común (por el hecho de que no existe casi nadie que no esté expuesto, en cualquier momento a los "éxitos" pasajeros), la canción requiere, por parte de quienes intentan marcar su diferencia, una vigilancia muy particular: los intelectuales, los artistas y los profesores de la enseñanza superior parecen vacilar entre el rechazo en bloque de aquello que no puede ser, como mucho, más que un "arte medio", y una adhesión selectiva, apropiada para manifestar la universalidad de su cultura y de su disposición estética'"; por su parte, los patronos y los miembros de profesiones liberales, poco inclinados a la canción llamada intelectual, marcan su distancia con respecto a la canción corriente rechazando con disgusto a los cantantes más divulgados y más "vulgares" (Compagnons de la Chanson, Mireille Mathieu, Adamo o Sheila) y haciendo una excepción con los cantantes más antiguos y consagrados (como Edith Piaf o Charles Trénet) o los más cercanos a la opereta y al bel canto. Pero son las clases medias las que encuentran en la canción (como en la fotografía) una ocasión para manífestar su pretensión artística al rechazar a los cantantes favoritos de las clases populares (como Mireille Mathíeu, Adamo, Aznavour o Tino Rossi) y al afírmar su preferencía por los cantantes que tratan de ennoblecer este género "menor": así es como los maestros no se distinguen nunca tanto de las otras fracciones de la pequeña burguesía como lo hacen en este terreno, en el que, mejor que en el del arte legítimo, pueden aplicar sus disposícíones escolares y afirmar su propio gusto en la eleccíón de los cantantes que proponen una poesía populista que cae dentro de la tradición de la escuela primaria, como Douai y Brassens (que estuvo inscrito, hace algunos años, en el programa de la Escuela normal superior de Saint-Cloudj.
Puede observarse, dentro de la misma lógica, que la pequeña burguesía en decadencia rechaza sistemáticamente las virtudes que la nueva pequeña burguesía se atribuye de muy buena gana (divertida, refinada, distinguida, artista, llena de fantasía); en tanto que ésta manifiesta su pretensión estética mediante el rechazo de las constelaciones más típicamente burguesas y su preocupación por ir a contracorriente de los juicios comunes que ocupan un gran espacio en las profesiones de fe estética: de aquí, por ejemplo, a propósito de las cualidades de los amigos o de las viviendas, las abigarradas combinaciones tales como "artista, sociable, divertido, confortable, fácil de mantener en buen estado, lleno de fantasía" (un representante de París), "dinámico, espíritu positivo, distinguido, bien arreglado, cálido, refinado, decidido, confortable, armonioso, íntimo" (un animador de programas de radio de Lille). Es también la misma lógica la que impele a los miembros de las profesiones liberales a distinguirse de los recién llegados a la burguesía rechazando aquellas cualidades que más denotan los rasgos de un talante de ambición y de ascensión como "decidido", "espíritu positivo" (frecuentemente escogidos por los cuadros administrativos) o los adjetivos más "pretenciosos", tales como "distinguido" o "refinado", utilizados a menudo por la nueva pequeña burguesía.
Puede también suponerse que la afirmación de la omnipotencia de la visión estética que se encuentra en los profesores de la enseñanza superior, que son los más inclinados a decir de todos los objetos propuestos que pueden ser tema para una bella fotografía, y a declarar su reconocimiento del arte moderno o del estatus artístico de la fotografía, se debe mucho más a la intención de distinción que a un verdadero universalismo estético. Esto no escapa a la atención de los astutos productores de vanguardia que, al disponer de la suficiente autoridad como para cuestionar, si es preciso, el propio dogma de la omnipotencia del arte'", se encuentran bien situados para reconocer en este "partido" el efecto de una lección aprendida y la preocupación de no significarse por rechazos de antemano condenados: "¿Quién es capaz de decir: cuando yo miro un cuadro, no me intereso por lo que representa? En estos momentos, el tipo de gente poco cultivada artísticamente. Decir esto es típico de alguien que no tiene ninguna idea del arte. Hace veinte Q1Íos, incluso hace veinte años yo no sé si los pintores abstractos hubieran dicho esto, creo que no. Esto es típico que lo diga el tipo que no es conocedor y que dice: yo no soy un viejo idiota, lo que cuenta es que sea bonito" (un pintor vanguardista, 35 años). En todo caso, sólo ellos pueden permitirse la osadía necesaria para operar, mediante un rechazo de todos los rechazos, la recuperación paródica o sublimada de los mismos objetos que rechaza el esteticismo de grado inferior. La "rehabilitación" de objetos "vulgares" es tanto más arriesgada, pero también "paga" más, cuanto más pequeña es la distancia en el espacio o en el tiempo social, y los "horrores" del kitsch popular son más fáciles de recuperar que los de las imitaciones pequeño-burguesas, de la misma manera que puede comenzarse a juzgar "divertidas" las "abominaciones" del gusto burgués cuando se encuentran lo suficientemente alejadas en el pasado como para dejar de ser "comprometedoras".
Baste con indicar que, además de los objetos propuestos para su enjuiciamiento que ya estaban constituidos en la fecha de la encuesta, ya sea por una determinada tradición pictórica (como la estructura metálica de los Léger o Gromaire, la riña entre mendigos, variante de un viejo tema de pintura realista generosamente repetido en foto, o el tajo de carnicero), ya sea por la tradición fotográfica (como el tejedor trabajando en su oficio, la danza folklórica, la corteza de árbol), la mayor parte de los objetos "insignificantes" han sido constituidos estéticamente a partir de la época de la encuesta por determinados pintores vanguardistas (como la puesta de sol sobre el mar, por un Richer que pinta tomando como modelo fotografías de paisajes típicamente románticos, o por Long o Fulton, pintores ingleses que hacen fotografías de paisajes con intención "conceptual", o incluso por el Land Art; o el accidente de auto, por Andy Warhol; o la riña entre mendigos, con éstos durmiendo sobre el Bowery de los hiperrealistas norteamericanos; o la primera comunión, por Boltanski, que ha constituido estéticamente hasta el álbum familiar, etc.). Únicos objetos no "recuperados" y provisionalmente "irrecuperables", los temas privilegiados del esteticismo de primer grado -el tejedor trabajando en su oficio, la danza folklórica, la corteza de árbol, la mujer amamantando-: no lo suficientemente alejados, son menos propicios a la exhibición de un poder absoluto de constitución estética; menos favorables a la manifestación de la distancia, están más amenazados de que se les tome como intenciones de primer grado. La reapropiación es tanto más difícil cuanto de manera más evidente la estética en sí a la que se aplica deja ver el reconocimiento de la estética dominante, y la separación que las distingue corre más el riesgo de pasar desapercibida.
El artista coincide también con el "burgués" en un punto: prefiere la "ingenuidad" a la "pretensión'". El "pueblo" tiene el mérito esencial de ignorar las pretensiones al arte (o al poder) que inspiran las ambiciones del "pequeño-burgués"; su indiferencia encierra el reconocimiento tácito del monopolio. Por ello, en la mitología de los artistas y de los intelectuales que, al término de sus estrategias de contrapelo y doble negación, reencuentran a veces sus gustos y opiniones, desempeña a menudo un papel que no es tan diferente del que asignaban al campesino las ideologías conservadoras de la aristocracia decadente.
Cuarteles de nobleza cultural
Si las variaciones del capital escolar siempre están muy íntimamente ligadas con las variaciones de la competencia, incluso en campos tales como el cine o el jazz, que ni son enseñados ni están controlados directamente por la institución escolar, no es menos cierto que, a capital escolar equivalente, las diferencias de origen social (cuyos efectos se expresan ya en las diferencias de capital escolar) están asociadas a unas diferencias importantes. Diferencias tanto más importantes y visibles (salvo en los niveles escolares más elevados, en los que el efecto de superselección tiende a neutralizar las diferencias de trayectoria) cuanto que, en primer lugar, se requiere menos una competencia estricta y estrictamente controlable y más una especie de familiaridad con la cultura, y que, en segundo lugar, esta competencia se aleja de los universos más "académicos", más clásicos, para aventurarse hacia regiones menos legítimas, más "arriesgadas", de la cultura llamada "libre" -no enseñada en la escuela aunque tenga un valor reconocido en el mercado escolar-, que puede, en muchas ocasiones, tener un rendimiento simbólico muy alto y procurar un gran beneficio de distinción. El peso relativo del capital escolar en el sistema de factores explicativos puede ser incluso mucho más pequeño que el peso del origen social, cuando no se pide a las encuestas otra cosa que el que expresen una familiaridad de estatus con la cultura legítima o en vías de legitimación, relación paradójica, fabricada con esa mezcla de seguridad y de ignorancia (relativa) en la que se afirman los verdaderos derechos de la burguesía, que se miden por la antigüedad.
A capital escolar igual, el porcentaje de los que dicen conocer por lo menos doce de las obras de música propuestas crece más resueltamente que el porcentaje de los que pueden citar el nombre de por lo menos doce compositores, conforme se va desde las clases populares a la clase dominante, estando muy atenuadas las diferencias entre los poseedores de un título de enseñanza superior (véase tabla 4).
La misma lógica rige las diferencias según el sexo, que únicamente son de menor amplitud: mientras que en materia de compositores no se registran diferencias según los sexos entre individuos originarios de la misma clase, aparecen grandes diferencias a favor de las mujeres en cuanto concierne a la familiaridad con las obras, en particular en las clases medias y superiores (en las clases populares este conocimiento es muy pequeño con independencia del sexo); en las dos categorías que cuentan con mayor número de personas del sexo femenino, los servicios médico-sociales y las secretarias, la totalidad de las personas interrogadas dicen conocer por lo menos tres de las obras propuestas. Esta diferencia en la relación vivida o declarada con la música se explica sin duda, por una parte, por el hecho de que la división tradicional de los cometidos entre los sexos asigna a las mujeres la familiaridad con las cosas artísticas y literarias.
Las diferencias ligadas con el origen social son también muy marcadas para el conocimiento de los directores de cine, que, a igual nivel de instrucción, es tanto más elevado cuanto más alto es el origen social. Del mismo modo, el porcentaje de los que afirman que puede hacerse una bella fotografía con objetos "feos" o insignificantes aumenta, a igual nivel de instrucción, con el origen social. ¿Es necesario decir que a los diferentes modos de adquisición corresponden también unas diferencias en la naturaleza de las obras preferidas? Las diferencias ligadas con el origen social tienden a aumentar a medida que aumenta la distancia del centro del blanco de la acción escolar, conforme se va de la literatura a la pintura o a la música clásica y, a fortiori, al jazz o al arte de vanguardia70, Aquellos que han adquirido por y para la escuela lo esencial de su capital cultural tienen inversiones culturales más "clásicas", menos arriesgadas, que aquellos que han recibido una importante herencia cultural.
Así, por ejemplo, si los miembros de la clase dominante que están en posesión de las titulaciones más altas (agregación o diploma de gran escuela) tienen en común el hecho de no citar nunca ciertas obras o ciertos pintores típicos de la cultura media, como pueden ser Buffet o Utrillo, de tener un gran conocimiento de los compositores y de enfocar sus preferencias hacia El cíavecín bien temperado o El pájaro de fuego, los que son originarios de las clases populares o medias realizan con frecuencia elecciones que indican su respeto por una cultura más "académica" (Goya, Vinci, Bruegel, Watteau, Rafael) y suscriben en un porcentaje no despreciable (25 %) el juicio según el cual "la pintura es algo que está bien, pero es difícil", mientras que aquellos que proceden de la clase dominante conocen un mayor número de obras y eligen con mayor frecuencia obras más alejadas de la cultura "académica" (Braque, El concierto para la mano izquierda), De igual modo, aquellos miembros de la pequeña burguesía establecida (artesanos, pequeños comerciantes, empleados, cuadros medios) que tienen un capital escolar relativamente pequeño (igualo inferior al BEPC) realizan elecciones que llevan claramente el signo de su trayectoria, Así, los que entre ellos se encuentran en situación ascendente manifiestan de muchas maneras su respeto por la cultura legítima (por ejemplo, dando con mayor frecuencia que los demás su aprobación al juicio "la pintura es algo que está bien, pero es difícil") y eligen obras típicas del gusto medio (Buffel, Ulrillo) o incluso del guslo popular (El bello Danubio azul). Por el contrario, aquéllos cuyos padres pertenecen a las clases superiores, con un capital escolar equivalente, manifiestan una mayor familiaridad con las obras musicales (aunque no conocen mejor los nombres de los compositores), de igual modo que dicen con mayor frecuencia que les gustan los impresionistas, han frecuentado un poco más los museos y eligen en más ocasiones obras consagradas por la escuela (Rafael o Vinci).
Tabla 4--EI conocimiento de los compositores y de las obras musicales.
 |
| Pierre Bourdieu: La distinción (Capítulo 1: Títulos y cuarteles de nobleza cultural) |
Las maneras y la manera de adquirir
Adquirida en la relación con un cierto campo que funciona a la vez como institución de inculcación y como mercado, la competencia cultural (o lingüística) permanece definida por sus condiciones de adquisición que, perpetuadas en el modo de utilización -es decir, en una determinada relación con la cultura o con la lengua- funcionan como una especie de "marca de origen" y, al solidarizarla con cierto mercado, contribuyen también a definir el valor de sus productos en los diferentes mercados. Dicho de otra forma, lo que se capta mediante indicadores tales como el nivel de instrucción o el origen social o, con mayor exactitud, lo que se capta en la estructura de la relación que los une, son también modos de producción del habitus cultivado, principios de diferencias no sólo en las competencias adquiridas sino también en las maneras de llevarlas a la práctica, conjunto de propiedades secundarias que, al ser reveladoras de las diferentes condiciones de adquisición, están predispuestas a recibir unos valores muy diferentes sobre los diferentes mercados.
Sabiendo que la manera es una manifestación simbólica cuyo sentido y valor dependen tanto de los que la perciben como del que la produce, se comprende que la manera de utilizar unos bienes simbólicos, y en particular aquellos que están considerados como los atributos de la excelencia, constituye uno de los contrastes privilegiados que acreditan la "clase", al mismo tiempo que el instrumento por excelencia de las estrategias de distinción, es decir, en palabras de Proust, del "arte infinitamente variado de marcar las distancias". Lo que la ideología del gusto natural sitúa en oposición, mediante dos modalidades distintas de la competencia cultural y de su utilización, son dos modos de adquisición de la cultura?': el aprendizaje total, precoz e insensible, efectuado desde la primera infancia en el seno de la familia y prolongado por un aprendizaje escolar que lo presupone y lo perfecciona, se distingue del aprendizaje tardío, metódico y acelerado, no tanto por la profundidad y durabilidad de sus efectos, como lo quiere la ideología del "barniz" cultural, como por la modalidad de la relación con la lengua y con la cultura que además tiende a mculcar?", Ese aprendizaje total confiere la certeza de sí mismo, correlativa con la certeza de poseer la legitimidad cultural y la soltura con la que se identifica la excelencia; produce esa relación paradójica, hecha de seguridad en la ignorancia (relativa) y de desenvoltura en la familiaridad que los burgueses de vieja cepa mantienen con la cultura, especie de bien de familia del que se sienten herederos legítimos. La competencia del "conocedor" , dominio inconsciente de los instrumentos de apropiación, que es producto de una lenta familiarización y que cimenta la familiaridad con las obras, es un "arte", una habilidad práctica que, como un arte de pensar o un arte de vivir, no puede ser transmitida exclusivamente mediante preceptos o prescripciones, y cuyo aprendizaje supone el equivalente del contacto prolongado entre el discípulo y el maestro en una enseñanza tradicional, es decir, el contacto repetido con las obras culturales y con las personas cultivadas. Y del mismo modo que el aprendiz o el discípulo puede adquirir inconscientemente las reglas del arte, incluidas las que no son explícitamente conocidas por el propio maestro, al precio de una verdadera entrega de sí mismo, prescindiendo del análisis y la selección de los elementos propios de la conducta ejemplar, de igual modo el aficionado al arte puede, abandonándose de alguna manera a la obra, interiorizar los principios de construcción de la misma sin que estos principios afloren nunca a su conciencia ni sean nunca formulados o formulables en tanto que tales, lo que constituye toda la diferencia entre la teoría del arte y la experiencia del conocedor, incapaz casi siempre de explicitar los principios de sus juicios. Por el contrario, todo aprendizaje institucionalizado supone un mínimo de racionalización que deja su rastro en la relación con los bienes consumidos. El placer soberano del esteta se pretende sin concepto. Se opone tanto al placer sin pensamiento del "ingenuo" (al que la ideología exalta a través del mito de la mirada nueva y de la infancia) como al pensamiento imaginado sin placer del pequeño-burgués y del "advenedizo", expuestos siempre a esas formas de perversión ascética que conducen a privilegiar el saber en detrimento de la experiencia, a sacrificar la contemplación de la obra al discurso sobre la misma, la aisthesis a la askesis, a la manera de los cinéfilos que saben todo lo que es preciso saber sobre unos filmes que nunca han visto". No es que, ya se sabe, el sistema escolar realice por completo su verdad: lo esencial de lo que comunica la Escuela se adquiere también por añadidura, como el sistema de clasificación que el sistema escolar inculca mediante el orden que inculca los conocimientos o mediante los presupuestos de su organización (la jerarquía de las disciplinas, de las secciones, de los ejercicios, etc.) o de su funcionamiento (modo de evaluación, sanciones, etc.). Pero se ve siempre obligado a operar, por necesidades de la transmisión, con un mínimo de racionalización de lo que transmite: así es, por ejemplo, como sustituye los esquemas prácticos de clasificación, siempre parciales y ligados a unos contextos prácticos, por unas taxonomías explícitas y estandarizadas, fijadas una vez por todas bajo la forma de esquemas sinópticos o de tipologias dualistas (p. ej. "clásicos" - "románticos") y expresamente inculcadas y por tanto conservadas en la memoria bajo la forma de conocimientos susceptibles de ser reconstituidos, de forma aproximadamente idéntica, por todos los agentes sometidos a su acción?". Al proporcionar los instrumentos de expresión que permiten fijar al razonamiento casi sistemático las preferencias prácticas y organizarlas expresamente en torno a unos principios explícitos, el sistema escolar hace posible el dominio simbólico (más o menos adecuado) de los principios prácticos del gusto, mediante una operación totalmente análoga a la que realiza la gramática, racionalizando, en aquellos que ya lo tienen, el "sentido de la belleza", dándoles los medios de referirse a unas reglas (las de la armonía o la retórica, por ejemplo), a unos preceptos, a unas recetas, en lugar de remitirse a los azares de la improvisación, sustituyendo la cuasi-sistematicidad intencional de una estética culta a la sistematicidad objetiva de la estética en sí producida por los principios prácticos del gusto.
La virtualidad del academicismo se alberga, es fácil verlo, en toda pedagogía racional que tienda a acuñar en un cuerpo doctrinal de normas y fórmulas explícitas y explícitamente enseñadas, con mayor frecuencia negativas que positivas, lo que un aprendizaje tradicional transmite bajo la forma de un estilo global directamente aprehendido en las prácticas. Pero sobre todo -y esto constituye el principio del santo horror de los estetas por los pedagogos y la pedagogía-la enseñanza racional del arte proporciona sustitutos a la experiencia directa, ofrece una serie de atajos al largo camino de la familiarización, hace posible unas prácticas que son producto del concepto y de la regla en vez de surgir de la pretendida espontaneidad del gusto, ofreciendo así un recurso a los que esperan recuperar el tiempo perdido.
La ideología del gusto natural obtiene sus apariencias y su eficacia del hecho de que, como todas las estrategias ideológicas que se engendran en la cotidiana lucha de clases, naturaliza las diferencias reales, convirtiendo en diferencias de naturaleza unas díferencias en los modos de adquisición de la cultura y reconociendo como la única legítima aquella relación con la cultura (o con la lengua) que muestra la menor cantidad posible de huellas visibles de su génesis, que, al no tener nada de "aprendido", de "preparado", de "afectado", de "estudiado", de "acadé- mico" o de "libresco", manifiesta por soltura y naturalidad que la verdadera cultura es natural, nuevo misterio de la Inmaculada concepción. Esto se ve bien en las palabras de aquel esteta del arte culinario que no habla de distinta manera que Francastel cuando, en unas declaraciones para un historiador del arte, auto-destructivo, éste rechazaba el "conocimiento intelectualizado", capaz únicamente de "reconocer", en beneficio de la experiencia visual, único medio de acceso a la verdadera "vísíon"?": "No hay que confundir el gusto con la gastronomía. Si el gusto es ese don natural para reconocer y amar la perfección, la gastronomía, por el contrario, es el conjunto de reglas que gobiernan la cultura y la educación del gusto. La gastronomía es al gusto lo que la gramática y la literatura son al sentido literario. Y con esto se plantea el problema esencial: al ser el 'gourmet' un delicado conocedor, ¿es el gastrónomo un pedante? (... ] El 'gourmet' es su propio gastrónomo, como el hombre de gusto es su propio gramático [... ) Todo el mundo no es 'gourmet', por eso se necesitan gastrónomos (... ] Hay que pensar de los gastrónomos lo que pensarnos de los pedagogos en general: que a veces son unos pedantes insoportables pero que no dejan de tener su utilidad. Pertenecen a un género inferior y modesto y de ellos depende mejorar este género un poco subalterno a fuerza de tacto, de medida y de elegante ligereza [... ) Existe un mal gusto (... ] y los refinados lo perciben por instinto. Para los que no lo perciben, se hace muy necesaria una regla"?". El conocimiento mediante la experiencia que, como la cognitio Dei experimentalis, sufre y deplora la esencial inadecuación de las palabras y de los conceptos a la "realidad gozada" en la unión mistica, remite a la indiguidad al amor intelectual del arte, conocimiento que identifica la experiencia de la obra con una operación intelectual de desciframiento?".
Los "doctos" y los "mundanos"
Las diferencias en las maneras en las que se expresan unas diferencias en el modo de adquisición -es decir, en la antigüedad del acceso a la clase dominante-, frecuentemente asociadas a unas diferencias en la estructura del capital poseí- do, tienden a marcar las diferencias en el seno de la clase dominante, del mismo modo que las diferencias de capital cultural marcan las diferencias entre las clases?". Por esta razón las maneras, yen particular la modalidad de la relación con la cultura legítima, constituyen la apuesta de una lucha permanente, de suerte que no existe, en esta materia, ninguna clase de enunciado neutro, al designar los términos unas disposiciones enfrentadas que pueden ser entendidas como laudatorias o peyorativas, según se adopte el punto de vista de uno u otro de los grupos contrapuestos. No es una casualidad que la contraposición entre lo "académico" (o lo "pedante") y lo "mundano" se encuentre, en todas las épocas, en el centro de los debates sobre el gusto y la cultura: esta contraposición indica con toda claridad, en efecto, mediante dos maneras de producir o de apreciar las obras culturales, dos modos de adquisición contrapuestos y, por lo menos por lo que se refiere a la época actual, dos tipos diferentes de relación con la institución escolar.
Piénsese en el antagonismo que domina toda la primera mitad del siglo XVII francés, entre los doctos, los Chapelain, Balzac, La Mesnardiére, Faret, Colletet, d' Aubignac, etc., que acuden a buscar en los teóricos italianos y, por medio de ellos, en Aristóteles, esforzándose por fundamentarlas también en la razón, las reglas que intentan imponer para la concepción de las obras líterarías?", y los mundanos que, negándose a enredarse con preceptos, toman como juez a su propio placer y se interesan por los mil y un ínfimos matices que constituyen el "no se qué" y la delicada perfección de la mundología: los grandes debates sobre el gusto que las obras literarias suscitan o que ponen en escena (como la cuestión de los Preciosos' que, al codificar y racionalizar la delicadeza mundana, ese arte de vivir vivido y querido como indefinible, le hace sufrir un verdadero cambio de naturaleza) tienen como apuesta no sólo las virtudes en que se reconocen las diferentes fracciones de la clase dominante sino asimismo, como bien dice el Caballero de Méré, "las maneras de practicarlas, que constituyen en sí mismas unas clases de virtudes" y por medio de las cuales se expresan o se descubren su antigüedad en la dase y su manera de llegar a ella.
El espíritu mundano y el oscuro saber de la pedantería.
 |
| Pierre Bourdieu: La distinción (Capítulo 1: Títulos y cuarteles de nobleza cultural) |
La naturalidad espontánea y la naturalidad cultivada.
 |
| Pierre Bourdieu: La distinción (Capítulo 1: Títulos y cuarteles de nobleza cultural) |
Se podrían multiplicar hasta el infinito las ilustraciones tomadas de esta inmensa literatura que trata de codificar, de modo inseparable, las costumbres ordinarias y la creación y percepción de las obras de arte, en pocas palabras, todo cuanto cae bajo la jurisdicción absoluta del gusto, uno de los términos clave de esa época (véase M. Magendie, La politesse mondaine y les théories de l'honnéteté en France, au XVIIe síecíe, de 1600a1660, París, PUF, 1925),pero nos contentaremos con un ejemplo que destaca de forma explícita el vínculo existente entre la manera, el modo de adquisición y el grupo de que se trata: "El autor (Furetiere, autor burgués de Roman bourgeois, que había criticado a La Fontaine y a Benserade) deja ver con toda claridad que no es mundano ni cortesano y que su gusto es de una pedantería que ni siquiera es posible esperar que se corrija. Existen algunas cosas que nunca se llegan a entender cuando no se las ha entendido a primera vista: es imposible hacer que ciertos espíritus duros y violentos penetren en el encanto y la facilidad de losballets de Benserade y de las fábulas de La Fontaine.
Esta puerta, y también la mía, está cerrada para ellos [... ] No me vuelvo atrás de lo dicho, y sólo queda rogar a Dios por un hombre así y desear no tener ninguna clase de trato con él" (Mme. de Sévigné, carta a Bussy-Rabutin, 14 de mayo de 1686).
Paradójicamente, la precocidad es un efecto de la antigüedad: la nobleza es la forma por excelencia de la precocidad, porque no es otra cosa que la antigüedad que poseen por nacimiento los descendientes de las viejas familias (por lo menos en el universo en el que la antigüedad y la nobleza -nociones aproximadamente equivalentes- están reconocidas como valores). Y este originario capital estatuario se encuentra acrecentado por las ventajas que otorga -en materia de aprendizajes culturales, buenas maneras en la mesa o en el arte de la conversación, cultura musical o sentido de las conveniencias, práctica del tenis o pronunciación de la lengua- la precocidad de la adquisición de la cultura legítima: el capital cultural incorporado de las generaciones anteriores funciona como una especie de anticipo (en el doble sentido de ventaja inicial y de crédito o descuento) que, al asegurarle de entrada el ejemplo de la cultura personificada en unos modelos familiares, permite al recién llegado comenzar desde el origen, es decir, de la manera más inconsciente y más insensible, la adquisición de los elementos fundamentales de la cultura legítima -y ahorrarse el trabajo de desculturización, de enmienda y corrección que se necesita para corregir los efectos de unos aprendizajes inapropiados-. Las maneras legítimas deben su valor al hecho de que ponen de manifiesto las más raras condiciones de adquisición, es decir, un poder social sobre el tiempo que es tácitamente reconocido como la forma por excelencia de la excelencia: poseer lo "antiguo", es decir, esas cosas presentes que pertenecen al pasado -la historia acumulada, atesorada, cristalizada, títulos de nobleza y nombres nobles, castillos y "residencias históricas", cuadros y colecciones, vinos añejos y muebles antiguos- es dominar el tiempo lo que escapa totalmente de cualquier influencia, gracias a todas aquellas cosas que tienen en común el hecho de no poder ser adquiridas más que con la acción del tiempo, gracias al tiempo, contra el tiempo, es decir, mediante la herencia y, si se me permite aquí la expresión, mediante la antigüedad, o merced a unas disposiciones que, como el gusto por las cosas antiguas, no se adquieren tampoco más que con el tiempo y cuya utilización supone tiempo para perder el tiempo.
Todo grupo tiende a dotarse de los medios precisos para perpetuarse más allá de la finitud de los agentes individuales en los que se encarna (ésta fue una de las intuiciones fundamentales de Durkheim). Por ello, el grupo pone en funcionamiento todo un conjunto de mecanismos tales como la delegación, la representación y la simbolización que confieren ubicuidad y eternidad. El representante (p. ej., el rey) es eterno: como ha puesto de relieve Kantorovitch, el rey tiene dos cuerpos, un cuerpo biológico, mortal, sujeto a las enfermedades biológicas, a la pasión o a la imbecilidad, y un cuerpo político, inmortal, inmaterial y libre de enfermedades y debilidades (H. Kantorovitch, The King's Two Bodies, A Study in Mediaeval Political Theology, Princeton, Princeton University Press, 1957). El rey puede asegurarse la ubicuidad delegando en otros la autoridad de la que está investido: en otros tiempos se hablaba del "fisco omnipresente" (fiscus ubique presens) y, como lo hace notar Post, el delegado que posee la plena potestas agendi "puede hacer todo lo que puede hacer el propio mandante", gracias a su procuratio ad omnia facienda (véase Gaines Post, "Plena Potestas and Cansen!", en Studies in Medieval Legal Thought, Public Law and the State, 1100-1322. Princeton, Princeton University Press, 1964, pp. 92-162). Uníversitas non morüur. La muerte, desde el punto de vista de los grupos, no es más que un accidente y los colectivos personificados se organizan de manera que la desaparición de los cuerpos mortales que han encarnado un momento al grupo, representantes, delegados, mandatarios, portavoces, no afecte a la existencia del mismo ni a la función en la cual el grupo se realiza: dignitas non moritur. Dando esto por sentado (aunque sería necesario plantearlo de una forma más sistemática), el capital permite apropiarse los medios colectivamente producidos y acumulados, y superar realmente las limitaciones antropológicas. Entre los instrumentos que permiten escapar a las alienaciones genéricas hay que citar la representación, el retrato o la estatua que inmortaliza a la persona representada (a veces, por una especie de pleonasmo, cuando todavía está viva); o el monumento conmemorativo, o funerario, el escrito, aere perennius, que celebra y "hace pasar a la posteridad", y, en particular, el escrito histórico, que hace entrar en la historia legítima, que merece ser conocida y aprendida -de ahí el particular estatus que el gran público, y sobre todo el público burgués, concede a los historiadores, maestros de la eternización científica-, las ceremonias conmemorativas mediante las cuales el grupo ofrece a los desaparecidos, gracias a estos actos aún vivos y operantes, tributos de homenaje y reconocimiento, etc. Se ve que la vida eterna es uno de los privilegios sociales más buscados, dependiendo, por supuesto, la calidad de la etemizacion, de la calidad y de la extensión del grupo encargado de asegurarla y pudiendo así ir desde la misa de octava organizada por la familia hasta la fiesta nacional, celebrada anualmente.
Si los análisis anteriores pueden hacer pensar en un análisis esencial (aunque se esté bastante lejos, parece, de Heidegger y de su "antigua escuela"), ello ocurre porque la mayor parte de los grupos han utilizado, para marcar unas diferencias absolutas, infranqueables, definitivas, la irreversibilidad del tiempo que confiere un inflexible rigor a cualquier forma de orden social fundado en el orden de las sucesiones: los que tienen y los que pretenden la sucesi6n, padre e hijo, poseedor y heredero, maestro y discípulo, predecesor y sucesor, no están separados por nada que no sea el tiempo; pero ahí están todos los tipos de mecanismos sociales existentes para hacer de este intervalo un obstáculo infranqueable. Asi es como, en la lucha que enfrenta las diferentes maneras, es decir, las diferentes maneras de adquisición, los dominantes siempre hacen causa común con el modo de adquisición más insensible y más invisible, es decir, el más antiguo y el más precoz; esto es lo que constituye los cimientos de los invariantes del discurso dominante y 10 que presta ese aire de eterna juventud a ciertos temas, estrictamente situados y fechados, sin embargo, como todos los tópicos del discurso mundano sobre el gusto innato o sobre la torpeza de los "pedantes".
Basándose en el control práctico de la significación social que asegura la homología funcional y estructural es como se puede efectuar la lectura ordinaria de los "clásicos" o, más aún, puesto que se trata de un empleo práctico, es como se puede efectuar ese uso totalmente especial del discurso que es la cita literaria, especie de requerimiento para comparecer a título de defensor o de testigo, que se dirige a un autor del pasado en base a una solidaridad social disfrazada de solidaridadintelectual. En efecto, el sentido práctico del sentido que no va hasta la objetivación de la afinidad social que lo hace posible -lo que desembocaría en un efecto contrario al buscado, es decir, en una doble relatívizocián, del texto y de la lectura-, permite tener simultáneamente el uso social y la negación de los fundamentos sociales de ese uso.
Señalar los invariantes no debe conducir, sin embargo, a eternizar un estado particular de la lucha, y un verdadero estudio comparativo debería tomar en cuenta las formas específicas que toman la lucha y los tópicos en los que ésta se expresa cuando cambian las relaciones objetivas entre las fracciones. Parece, por ejemplo, que, en la segunda mitad del siglo XVII, el fortalecimiento de la autoridad de los mundanos y de la Corte, junto con la tendencia de las gentes de mundo a hacerse más cultivadas, redujo la distancia entre los doctos y los mundanos, favoreciendo el desenvolvimiento de una nueva especie de eruditos, representados por los Jesuitas Rapin y Bouhours, sobre todo por éste'", maestros de retórica doctos y mundanos que frecuentan artistas y gentes de mundo y que contribuyen a producir una síntesis de las exigencias mundanas y académicas (y esto desplazando el centro del debate del orden de los temas dignos de ser abordados al orden del estilo en el cual pueden ser tratados)81. El caso de las relaciones entre la universidad alemana del siglo XIX y las cortes de los príncipes representa otra situación de la relación de fuerzas de la que surgirá una configuración distinta de la representación de las virtudes académicas y de las virtudes cortesanas: como muestra con toda claridad Norbert Élias, los intelectuales burgueses han estado mucho antes y mucho más totalmente integrados en el mundo de la corte en Francia que en Alemania; los convencionalismos estilísticos y las formas de urbanidad que dominan el sistema escolar y a todos los que educa dicho sistema, en particular con la atención que presta al lenguaje ya la educación intelectual, encontraban su origen en el caso de Francia en el seno de la sociedad cortesana, mientras que en Alemania la intelligentsia, y muy especialmente la universitaria, se constituía contra la corte y los modelos franceses que aquélla importaba, resumiendo su visión de la "mundanidad" en la oposición entre la "Civilización", marcada por la ligereza y la superficialidad, y la "Cultura", definida por la seriedad, la profundidad, la sinceridad'", Es decir, que vuelve a darse la oposición canónica entre los doctos y los mundanos, con idénticos contenidos pero bajo la forma de un valor inverso, al no haber podido, en este caso, los doctos afirmarse como fracción autónoma de otra forma que afirmando sus propias virtudes, y sobre todo su propia "manera de practicarlas", al precio de una desvalorización de las virtudes mundanas. No es menos cierto que la situación del "pedante" nunca es totalmente confortable: propenso para aceptar, contra el pueblo y con los mundanos --que tienen todas las razones del mundo para admitirle puesto que están enteramente de acuerdo con los dones de nacimiento-, la ideología de lo innato de los gustos que constituye la única garantía absoluta de su elección, se ve obligado a afirmar contra los mundanos el valor de sus conocimientos adquiridos y el propio valor de la labor de adquisición, del "largo esfuerzo de formación interior" de que habla Kant y que, aunque lo rebaja a los ojos de los mundanos, constituye ante los suyos propios todo su mérito.
La perplejidad de los espíritus académicos, hombres de lo adquirido y de la adquisición, se hace evidente cuando están en tela de juicio la manera adecuada de abordar la obra de arte y la manera adecuada para adquirir aquélla manera; y la contradicción se asienta en el centro de todas sus teorías estéticas y también en sus intentos por fundar una enseñanza del arte. La ideología del don natural se impone con demasiada fuerza en el propio centro del mundo escolar como para que pueda afirmarse la fe en las posibilidades de una pedagogía racional que trate de reducir a unas reglas codificadas los esquemas prácticos de la familiaridad, y ello a pesar de que esta afirmación práctica del "derecho natural" al arte sea el arma natural de los que, teniendo para sí el saber y el concepto, intentan desacreditar el derecho divino de los defensores de la experiencia y del goce sin concepto. Se podría, como ejemplo, traer a colación todas las polémicas surgidas alrededor de la enseñanza del arte (o, con mayor precisión del dibujo): contradicción en los términos para unos, que sostienen que la belleza ni se enseña ni se aprende, que es una gracia que se transmite de maestros dotados a alumnos predestinados; un terreno como cualquier otro para una pedagogía para los otros (pensemos, por ejemplo, en los debates que han enfrentado a los portavoces de la pedagogía racional-tales como Guillaume- y los defensores de la representación carismática -como Ravaisson- a propósito de la introducción de la enseñanza del dibujo en la enseñanza general en los comienzos de la 3a República).
La experiencia y la erudición
La ideología es una ilusión interesada pero bien fundamentada. Los que invocan la experiencia frente a la erudición tienen a su favor toda la verdad de la oposición entre el aprendizaje familiar y el aprendizaje escolar de la cultura: la cultura burguesa y la relación burguesa con la cultura deben su inimitable carácter al hecho de que, del mismo modo que la religión popular, según Groethuysen, se adquieren, prescindiendo del discurso, mediante la inserción precoz en un mundo de personas, prácticas y objetos cultivados. La inmersión en una familia en la que no sólo se escucha música (como ocurre en la actualidad a través de los equipos de alta fidelidad o de la radio), sino que también se practica (es el caso de la madre intérprete de música de las Memorias burguesas) y, con mayor razón, la práctica precoz de un instrumento de música "noble" -en particular el piano-83 , tiene por lo menos como resultado el producir una relación más familiar con la música que se distingue de la relación siempre un poco lejana, contemplativa y habitualmente disertante, de aquellos que han llegado a la música a través del concierto y, a [ortiori, a través del disco, poco más o menos como la relación con la pintura de quienes la han descubierto tardíamente en el ambiente casi escolar del museo se distingue de la relación que con ella mantienen los que han nacido en un universo habitado por el objeto artistico, propiedad de la familia y familiar, acumulado por las sucesivas generaciones, testimonio objetivo de su riqueza y buen gusto, y a veces "producto de la casa", como las confituras y la lencería bordada.
La familiaridad en razón del estatus se manifiesta, por ejemplo, en la información sobre las ocasiones y las condiciones de adquisición de la obra de arte, que depende no sólo de las capacidades materiales y culturales de apropiación, sino también de la antigua pertenencia a un universo social en el que el arte, al ser objeto de apropiación, está presente bajo la forma de objetos familiares y personales. Por eso, en la encuesta realizada por encargo del Ministerio de Asuntos Culturales (F.e., VII), el porcentaje de los que han contestado cuando se les preguntaba a partir de qué precio "es posible encontrar en estos momentos una litografía o una serigrafía de un artista profesional contemporáneo" varía muchísimo con arreglo a la pertenencia de clase y pasa del 10,2 % en los agricultores al 13 % en el peonaje y obreros especializados, al 17,6 % en los empleados y al 66,6 % en los cuadros superiores y miembros de profesiones liberales.
La elección de obras como El concierto para la mano izquierda (mucho más frecuente en los que practican un instrumento musical -y sobre todo el pianoque en los demás) o El niño y los sortilegios está mucho más estrechamente vinculada con el origen social que con el capital escolar. Por el contrario, en el caso de obras como El clavecin bien temperado y El arte de la fuga, la correlación es mucho más fuerte con el capital escolar que con el origen social. Mediante estos indicadores, por muy imperfectos que sean, se muestran relaciones distintas con el mundo jerarquizado y jerarquizante de las obras culturales que, estrechamente ligadas con un conjunto de diferencias vinculadas también entre sí, encuentran su principío en los modos de adquisición -farniliar y escolar, o exclusivamente escolar- del capítal cultural (efecto de supervivencia del modo de adquísición). De este modo cuando, al constituir en estética una particular relación con la música, la que produce un conocimiento precoz, familiar, "práctico", Roland Barthes describe el goce estético como una especie de comunicación inmedíata entre el cuerpo del auditor y el cuerpo "interno" del intérprete, presente en el "grano de la voz" del cantante (o en "las articulaciones de los dedos" de la clavecinista), lo que de hecho está evocando es la oposición entre dos modos de adquisición. Por un lado, una música para discófilos (unída a una demanda nacida de la "extensión de la escucha y de la desaparición de la práctica"), "arte expresivo, dramático, sentimentalmente claro" de comunicación, de inteleccián: "Esta cultura [... ] acepta el arte, la música, siempre que este arte, esta música sean claras, que 'traduzcan' una emoción y representen un significado (el 'sentido' del poema); arte que quite fuerza al goce (reduciéndolo a una emoción conocida, codificada) y reconcilie al sujeto con aquello que, en la música, puede decirse: lo que dicen de ella, predicativamente, la Escuela, la Crítica, la Opíníon'v". Por otro lado, un arte que prefiera lo sensible a lo sentido, que odie la elocuencia, la grandilocuencia, el pathos y lo patético, lo expresivo y lo dramático: es la melodía francesa, Duparc, el último Fauré, Debussy, todo lo que en otra época hubiera sido denominado música pura, el intimismo del piano, instrumento maternal, y la intimidad del salón burgués. En esta antítesis entre dos formas de relacionarse con la música que se definen siempre, más inconsciente que conscientemente, la una con respecto a la otra -el gusto por los artistas del pasado, Panzera o Cortot, adorados hasta en sus imperfecciones, que evocan la libertad del aficionado, lleva consigo el rechazo, el disgusto, hacia los intérpretes actuales, conformes con las exigencias de impecabilidad de la industria de masas-, se vuelve a encontrar la vieja contraposición entre el docto que está totalmente de acuerdo con el código (en todos los sentidos del término), las reglas, y por consiguiente con la Escuela y la Crítica, y el mundano que, situado del lado de la naturaleza y de lo natural, se contenta con sentír o, como se acostumbra a decir ahora, con gozar, y que excluye de la experiencia artística cualquier rastro de intelectualismo, de didactismo, de pedantismo.
El mundo natal
Hablando con propiedad, no existe herencia material que no sea a la vez una herencia cultural, y los bienes familiares tienen como función no sólo la de dar testimonio físico de la antigüedad y continuidad de la familia y, por ello, la de consagrar su identidad social, no disociable de la permanencia en el tiempo, sino también la de contribuir prácticamente a su reproducción moral, es decir, a la transmisión de los valores, virtudes y competencias que constituyen el fundamento de la legítima pertenencia a las dinastías burguesas. Lo que se adquiere gracias al cotidiano contacto con objetos antiguos o a la regular frecuentación de anticuarios y galerías de arte, o, simplemente; por la inserción en un universo de objetos familiares e íntimos "que están ahí, como dice Rilke, sin segunda intención, buenos, simples, ciertos", es evidentemente cierto "gusto" que no es otra cosa que una relación de familiaridad inmediata con las cosas del gusto; es también la sensación de pertenecer a un mundo más civilizado y más culto, un mundo que encuentra su justificación de existencia en su perfección, su armonía, su belleza; un mundo que ha producido a Beethoven y Mozart y que continuamente está reproduciendo gentes capaces de interpretarlos y apreciarlos; es, por último, una adhesión inmediata, inscrita en lo más profundo de los habitus, a los gustos y a los disgustos, a las simpatías y a las aversiones, a los fantasmas y a las fobías, que, más que las opiniones declaradas, constituyen el fundamento inconsciente de la unidad de una clase.
Si resulta posible leer todo el estilo de vida de un grupo en el estilo de su mobiliario y de su forma de vestir, no es solamente porque estas propiedades sean la objetivación de las necesidades económicas y culturales que han determinado su selección; es también porque las relaciones sociales objetivadas en los objetos familiares, en su lujo o en su pobreza, en su "distinción" o en su "vulgaridad", en su "belleza" o en su "fealdad", se imponen por mediación de unas experiencias corporales tan profundamente inconscientes como el tranquilizador y discreto roce de unas moquetas de color natural o el frío y descamado contacto con unos linóleos gastados y chillones, el acre olor, fuerte y áspero de la lejía o los perfumes imperceptibles como un olor negatívo'". Cada hogar, con su lenguaje, expresa el estado presente e incluso el pasado de los que lo ocupan, la seguridad sin ostentación de la riqueza heredada, la escandalosa arrogancia de los nuevos ricos, la discreta miseria de los pobres o la dorada miseria de los "parientes pobres" que pretenden vivir por encima de sus posibilidades económicas: pensamos en ese niño del cuento de D. H.
Lawrence titulado "The Rocking-Horse Winner", que oye por toda la casa, e incluso en su propia habitación llena sin embargo de juguetes caros, un murmullo, "There must be more money". Experiencias de esta naturaleza son las que, sin duda, debería recoger en todos sus detalles un psicoanálisis social aplicado a conseguir entender la lógica de la incorporación insensible de las relaciones sociales objetivadas en las cosas y también, por supuesto, en las personas, inscribiéndose así en una relación duradera con el mundo y con los otros, que se manífiesta, por ejemplo en los límites de tolerancia al mundo natural y social, al ruido, a los atascos circulatorios, a la violencia física o verbal, etc., una dimensión de los cuales es el modo de apropiación de los bienes culturales'".
El efecto del modo de adquisición nunca es tan señalado como en las elecciones más corrientes de la existencia cotidiana, como el mobiliario, el vestido o la cocina, que son particularmente reveladoras de las disposiciones profundas y antiguas, porque, al estar situadas fuera del campo de intervención de la institución escolar, deben afrontarse, si así puede decirse, por el gusto desnudo, al margen de toda prescripción o proscripción expresa, como no sean las que proporcionan unas instancias de legitimación poco legítimas como las revistas femeninas o los semanarios dedicados al hogar". Si los calificativos elegidos para calificar la decoración de una vivienda o la procedencia de los muebles poseídos están más estrechamente correlacionados con la posición social de origen que con el título escolar (al contrario de lo que sucede con los juicios emitidos sobre las fotografías o las respuestas sobre el conocimiento de compositores), es porque, sin duda, nada depende más directamente de unos aprendizajes precoces, y muy especialmente de aquellos que se realizan al margen de cualquier acción pedagógica expresa, que las disposiciones y los conocimientos que se emplean en el vestido, el mobiliario y la cocina o, con mayor precisión, en la manera de comprar los vestidos, los muebles y los alimentos. Por eso, el modo de adquisición de los muebles (gran almacén, anticuario, boutique, rastro) depende tanto por lo menos del origen social como del nivel de instrucción: con un nivel escolar equivalente, los miembros de la clase dominante originarios de la burguesía, de los que se sabe que han heredado con mayor frecuencia que los demás una parte de su mobiliario, han comprado sus muebles más a menudo, sobre todo en París, en un anticuario que los que son originarios de las clases populares o medias, que más bien los han comprado en un gran almacén, una boutique especializada o en las Puces (rastro) (frecuentadas sobre todo, de una parte, por los miembros en ascensión de la clase dominante que poseen el capital escolar más importante y, de otra, por los miembros de la clase dominante originarios de esta clase que tienen menos capital escolar del que les prometían sus orígenes, esto es, aquellos que han realizado sólo algunos cursos de estudios superiores) (véase tabla 5).
Tabla 5-Las compras de muebles en la clase dominante según el origen social y la titulación académica.
 |
| Pierre Bourdieu: La distinción (Capítulo 1: Títulos y cuarteles de nobleza cultural) |
Y es sin duda en los gustos alimenticios donde se encontrará la marca más fuerte e inalterable de los aprendizajes primitivos, los que más tiempo sobreviven al alejamiento o al derrumbamiento del mundo natal y cuya nostalgia se mantiene de forma más duradera: el mundo natal es ante todo, en efecto, el mundo maternal, el mundo de los gustos primordiales y de los alimentos originarios, de la relación arquetípica con la forma arquetípica del bien cultural en el que el prestar un servicio agradable forma parte integrante del placer y de la disposición selectiva hacia el placer que se adquiere en el propio placer'". No es una casualidad que en los placeres más "puros", más depurados de todo rastro de arraigo corporal (como la "nota única y pura" del Philébe que los reservaba ya al "pequeño número") entre algo que, como en los placeres más "groseros" de la degustación de los sabores alimenticios, arquetipo de toda forma de gusto, remita directamente a las experiencias más antiguas y profundas, aquellas que determinan y sobredeterminan las oposiciones primitivas, amargo/dulce, sabroso/insípido, caliente/frío, grosero/fino, severo/alegre, tan indispensables para el comentario gastronómico como para las depuradas glosas de los estetas. En distintos grados, según el arte, el género y el estilo, la obra artística nunca es sólo esa cosa mental, esa especie de discurso destinado únicamente a ser leído, descodificado, interpretado, que de ella hace la visión intelectualista. Producto de un arte en el sentido durkeimiano, es decir, de una "pura práctica sin teoría", cuando no lo es de una simple mimesis, especie de gimnasia simbólica, también contiene siempre algo de inefable, no por exceso, como lo quieren los celebrantes, sino por defecto, algo que comunica, si así puede decirse, de cuerpo a cuerpo, como el ritmo de la música o la agradable calidad de los colores, es decir, sin llegar a las palabras y a los conceptos. El arte es también una "cosa corporal" y la música, la más "pura" y la más "espiritual" de las artes, quizás es sencillamente la más corporal. Vinculada a unos "estados de ánimo" que son también estados de cuerpo 0, como antes se decía, humores, la música cautiva, arrebata, mueve y conmueve: se sitúa menos más allá de las palabras que más acá, en los gestos y los movimientos del cuerpo, en los ritmos, de los que Piaget dijo en alguna parte que caracterizan las funciones situadas, como todo lo que rige el gusto, en la conjunción de lo orgánico y lo psíquico, arrebatos y moderaciones, crescendo y decrescendo, tensiones y relajación'". Sin duda esto es lo que hace que, surgidos de la pura técnica, los discursos sobre la música apenas hablen de otra forma que mediante adjetivos o exclamaciones. Del mismo modo que los místicos hablan del amor divino con el lenguaje del amor humano, las evocaciones menos inadecuadas del placer musical son aquellas que pueden restituir las formas singulares de una experiencia tan profundamente enclavada en el cuerpo y en las experiencias corporales primitivas como son los gustos alimenticios.
El capital heredado y el capital adquirido
Como acabamos de ver, las diferencias que la relación con el capital escolar deja inexplicadas, y que se manifiestan principalmente con respecto al origen social, pueden provenir de diferencias en el modo de adquisición del capital cultural actualmente poseído: pero pueden provenir también de diferencias en el grado en que este capital es reconocido y garantizado por el título académico, ya que es posible que una fracción más o menos importante del capital efectivamente poseí- do no haya recibido sanción escolar, cuando ha sido heredado directamente de la familia, e incluso cuando ha sido adquirido escolarmente. Dada la importancia del efecto de supervivencia del modo de adquisición, los propios títulos académicos pueden garantizar muy diferentes tipos de relaciones con la cultura -cada vez menos, sin embargo, a medida que se sube en la jerarquía escolar y que aumenta la recompensa reconocida por la escuela a las maneras de utilizar los conocimientos en relación con la recompensa otorgada a dichos conocimientos-. Si el mismo volumen de capital escolar como capital cultural garantizado puede corresponder a diferentes volúmenes de capital cultural socialmente rentable, se debe en primer lugar a que la institución escolar que, al tener el monopolio de la certificación, rige la conversión del capital cultural heredado en capital escolar, no tiene el monopolio de la producción del capital cultural: otorga su sanción más o menos completamente al capital heredado (efecto de conversión desigual del capital cultural heredado) porque, según los momentos y, al mismo tiempo, según los niveles y los sectores, lo que exige se reduce más o menos completamente a aquello que aportan los "herederos", y porque reconoce más o menos valor a otras especies de capital incorporado y a otras disposiciones (como la docilidad con respecto a la propia ínstítucíon).
Gráfico 3-Relación entre el capital heredado y el capital escolar.
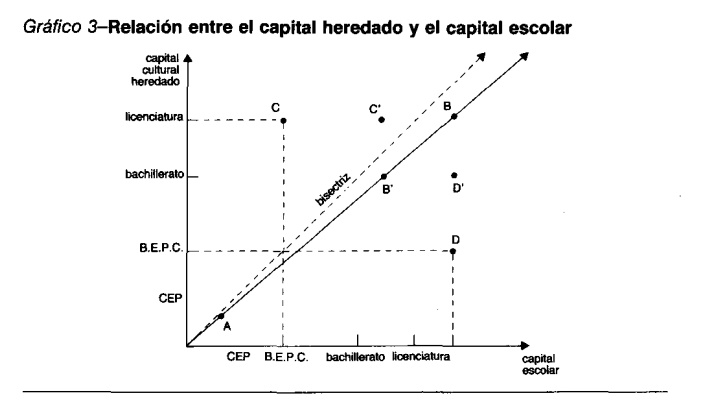 |
| Pierre Bourdieu: La distinción (Capítulo 1: Títulos y cuarteles de nobleza cultural) |
Los poseedores de un fuerte capital escolar que, han heredado un fuerte capital cultural y tienen a la vez los títulos y los cuarteles de nobleza cultural, la seguridad que da la pertenencia legítima y la naturalidad que asegura la familiaridad (B), se contraponen no sólo a los que se encuentran desprovistos de capital escolar y de capital cultural heredado (A) (así como a todos los que están situados más bajo sobre el eje que marca la perfecta reconversión del capital cultural en capital escolar), sino también, por una parte, a aquellos que, con un capital cultural heredado equivalente, han obtenido un capital escolar inferior (C ó C) (o que tienen un capital cultural heredado más importante que su capital escolar -es el caso de C' con respecto a B' o de D' con respecto a D) y que les son más próximos, sobre todo en materia de "cultura libre", que los poseedores de titulaciones idénticas; y por otra parte, a aquellos que, dotados de un capital escolar semejante, no disponían, en su origen, de un capital cultural tan importante (D ó D') y que mantienen con la cultura, que deben más a la escuela y menos a su familia, una relación menos familiar, más escolar (encontrándose estas contraposiciones secundarias en cada nivel del eje).
Podría construirse un esquema parecido para cada una de las especies de capital poseído en el origen y en el momento de la observación (capital económico, capital cultural, capital social) y definir luego el universo de casos posibles de la relación entre el capital de origen definido en su volumen y estructura, y el capital de llegada caracterizado de la misma forma (se tendría así, por ejemplo, los individuos que están en decadencia para todas las especies de capital o en decadencia para una sólo y en ascensión para las otras -reconversión-, etc.). Basta con afinar suficientemente el análisis de las distintas especies de capital (contraponiendo, por ejemplo, dentro del capital cultural diversas sub-especies como capital literario, capital científico y capital jurídico-económico) o el análisis de los distintos niveles, para descubrir en toda su complejidad, pero también en su multiplicidad casi infinita, cada uno de los casos empíricamente comprobados. Para ser completamente riguroso sería necesario tener en cuenta los cambios estructurales que, como la desvalorización de las titulaciones nominales, se observan en períodos en que, como ocurre actualmente, la utilización del sistema escolar se intensifica'", Habría que tener en cuenta también el desajuste entre el número de años de estudios y la titulación conseguida (que es tanto más probable cuanto más alto es el capital de origen y más extendida se encuentra la escolarización -llegando incluso a afectar en estos momentos a las clases populares cuyos niños salen a menudo sin el CEP-): se vería así que para explicar adecuadamente algunas prácticas (y muy particularmente la autodidaxia) hay que tener en cuenta, además de la titulación escolar y del número de años de estudio, la relación entre ambos (que puede estar en el origen de la confianza o desconfianza en si mismo, de la suficiencia o del resentimiento, etc.)92.
El desajuste entre capital escolar y capital cultural efectivamente poseído, que se encuentra en el origen de las diferencias entre los poseedores de un capital escolar idéntico, puede nacer también del hecho de que la misma titulación acadé- mica puede corresponderse con unos tiempos desiguales de escolarización (efecto de conversión desigual del capital cultural adquirido escolarmente): los efectos directos o indirectos de uno o de varios años de estudios pueden, en realidad, no resultar sancionados con la titulación correspondiente -como ocurre con todos aquellos que abandonan sus estudios entre el tercero y el último curso del bachillerato o, en otro nivel, con los que han aprobado uno o dos cursos en una facultad universitaria sin llegar a obtener ninguna titulación-o Pero además, debido a que la frecuencia de este desajuste ha aumentado a medida que van aumentando las posibilidades de acceso de las diferentes clases a la enseñanza secundaria y superior, los agentes que pertenecen a generaciones diferentes (tomadas bajo la forma de clases de edad) tienen todas las probabilidades de haber dedicado un número de años de estudios muy diferente (con todos sus efectos correlativos, entre los cuales se encuentran, por supuesto, la elevación de la competencia no sancionada, pero también la adquisición de un tipo diferente de relación con la cultura -el efecto de "estudiantización"-, etc.) en unas instituciones escolares muy diferentes por sus maestros, sus métodos pedagógicos, su reclutamiento social, etc., para obtener un título idéntico. De donde resulta que las diferencias asociadas a la trayectoria social y al volumen del capital cultural heredado se duplican con diferencias que, visibles sobre todo en los miembros de la pequeña burguesía originarios a su vez de la propia pequeña burguesía o de las clases populares (y representados particularmente en la pequeña burguesía establecida), reflejan unos cambios en el estado de las relaciones entre el sistema de enseñanza y la estructura de las clases sociales: a estos diferentes modos de generación corresponden unas relaciones diferentes con el sistema escolar, que se expresan en unas estrategias diferentes de la inversión cultural no garantizada por la institución escolar (es decir, de autodidactismo).
A falta de indicadores más precisos del estilo global de consumos culturales como libros, periódicos o semanarios preferidos (que reflejaran, por ejemplo, la contraposición, entre Le Canard enchaíné y Charlie-Hebdo o, en materia de vulgarización, entre Science el vie y Psychologie, etc.), podemos utilizar las informaciones que proporciona la encuesta sobre los cantantes preferidos. Podría pensarse que, para dar cuenta del hecho de que, para todos los niveles de capital escolar, los sujetos más jóvenes elijan con mayor frecuencia cantantes de la generación joven (Francoise Hardy o Johnny Halliday) que los sujetos de más edad, que eligen las más de las veces cantantes más antiguos (Guétary o Luis Mariano), bastaría con tomar en cuenta la fecha de aparición de los cantantes en el campo de la producción cultural. En realidad, entre los bachilleres, los más jóvenes citan con mayor frecuencia a Jacques Douai (que, nacido en 1920, dio un recital en el Vieux Colombier en 1963), Jacques Brel (quien, nacido en 1929, hizo su presentación en París a partir de 1953 en el Teatro de los Trois Baudets, dando recitales en el Olympia en 1958 y 1961) o incluso a Léo Ferré (nacido en 1916, licenciado en Letras, antiguo alumno de la Escuela libre de Ciencias Políticas, que se presentó en los cabarés de París en 1946), mientras que los de más edad citan más frecuentemente a Édith Piaf (nacida en 1915, muerta en 1963, que se había presentado en el ABC de París en 1937), Luis Mariano (nacido en 1920, que obtiene su primer éxito en 1945 en el Casino Montpamasse), Gilbert Bécaud (que nació en 1927 y se dio a conocer primero en los cabarés de la rive droite y después en el OIympia, y que alcanzó su consagración en 1954, "el año de Bécaud"}, o incluso a Petula Clark (nacida en 1933, que obtuvo un gran éxito en el Olympia en 1960 y fue elegida en 1963 "la más popular y simpática estrella"). Puede verse que no es posible comprender estas relaciones si no es a condición de tener en cuenta no sólo la edad o la época de lanzamiento de los cantantes ni los lugares en los que se exhiben en la época de la encuesta, sino también y sobre todo la mayor o menor afinidad entre el estilo de sus canciones -más "intelectual" en el primer caso, más próxima al gusto pequeño burgués de la opereta o de la canción realista en el segundo- y las disposiciones culturales de dos generaciones escolares producidas por dos estados muy diferentes del sistema escolar (Para las informaciones biográficas, véase C. Brunschwig, L. J. Calvet, J. C. Klein, lOOans de chanson francaise. París, Ed. du Seuil, 1972, y Who's Who in France).
Son diferencias del mismo tipo las que distinguen, dentro de la fracción de los técnicos, unas generaciones escolares, contraponiéndose los más jóvenes a los de mayor edad menos por su competencia global que por la extensión y "libertad" de sus inversiones culturales: si bien leen obras científicas y técnicas como lo hacen los de más edad, se interesan con mayor frecuencia por los ensayos filosóficos o la poesía; no van más a los Museos que aquéllos, pero cuando van, a menudo lo hacen al Museo de arte moderno. Estas tendencias están particularmente señaladas entre aquéllos de esta edad originarios de las clases medias y superiores (relativamente más numerosos que entre los de más edad) y que conocen (relativamente) un número más alto de obras musicales y compositores, se interesan por el arte moderno y por la filosofía; y van mucho al cine. Pero quizá lo que distingue más claramente a las dos generaciones de técnicos son los signos externos -la manera de vestirse y peinarse, en particular- y también las preferencias declaradas: los más jóvenes, que intentan aproximarse al estilo estudiantil, confiesan seguir la moda y preferir la vestimenta que "corresponde a su personalidad" , mientras que los de más edad eligen con mayor frecuencia una vestimenta "sobria y correcta" o de "corte clásico" (elección característica del pequeño burgués establecido).
El autodidacta a la antigua usanza se definía fundamentalmente por una reverencia respecto a la cultura que era efecto de una exclusión a la vez brutal y precoz, y que conducía a una devoción exaltada y mal orientada, y por ello destinada a ser percibida por los poseedores de la cultura legítima como una especie de homenaje caricaturesco'", En estos "primarios" que buscan en una autodidaxia profundamente ortodoxa la manera de continuar por sus propios medios una trayectoria brutalmente interrumpida, toda su relación con la cultura legítima y con las autoridades poseedoras de la autoridad sobre esa cultura permanece marcada por el hecho de que han sido excluidos por un sistema capaz de imponer a los excluidos el reconocimiento de su propia exclusión. Por el contrario, los autodidactas de nuevo estilo se han mantenido con frecuencia en el sistema escolar hasta un nivel relativamente alto y han adquirido en el curso de esta larga asistencia mal recompensada una relación a la vez "liberada" y desilusionada, familiar y desencantada, con la cultura legítima, que no tiene nada en común con la distante reverencia del antiguo autodidacta, aunque esta relación conduce a unas inversiones igualmente intensas y apasionadas pero situadas en un terreno completamente distinto, el comic o el jazz, campos abandonados o desdeñados por el universo escolar, antes que la historia o la astronomía, la psicología (e incluso la para-psicología) o la ecología antes que la arqueología o la geología?". Sin duda es en estas categorías en las que se recluta el público de todas las producciones que se cuentan en la "contra-cultura" (Charlie-Hebdo, L'Echo des Savanes, Sexpol, etc.) y que actualmente ofrecen, bajo una forma periodística, los productos de la vanguardia intelectual, del mismo modo que otras "vulgarizan" (es decir, difunden más allá del grupo de receptores legítimos) los productos de la retaguardia académica (Histoire, por ejemplo) o de la vanguardia consagrada (Le Nouvel Observateur).
Los poseedores del monopolio de la manipulación de lo sagrado, letrados de todas las iglesias, nunca son demasiado indulgentes con aquellos que pretenden "descubrir en ellos mismos las fuentes de la autorídad tradicional" y acceder sin intermediarios al depósito que tienen en custodia: como bien lo muestra Gershom Scholem, ponen siempre "tantas barreras como pueden ante los pasos del candidato al camino místico [... ] y cuando las barreras llegan a asustar al peregrino y a forzarle a contentarse con la antigua ruta, porque las nuevas se le han hecho inaccesibles, tanto mejor va desde el punto de vista de la autoridad't'". Pero la censura preventiva de la institución puede ejercerse sin que nadie se vea obligado a ejercer controles o coacciones: mientras que los autodidactas tradicionales esperan todavía de la institución escolar que les indique y les abra los atajos de la vulgarización y de la vulgata, siempre más o menos directamente dominados por la institución'", los más liberados entre los nuevos autodidactas buscan sus maestros de pensamiento entre heresiarcas que cumplen también con la función tradicionalmente impartida por las autoridades, a saber, como asimismo dice Scholem, con la de "anunciar al neófito las experiencias para las que debe prepararse" y con la de "suministrarle los símbolos gracias a los cuales podrá expresarlas".
Los dos mercados
La familia y la escuela funcionan, de modo inseparable, como los lugares en que se constituyen, por el propio uso, las competencias juzgadas como necesarias en un momento dado del tiempo, y como los lugares en los que se forma el precio de esas competencias, es decir, como los mercados que, mediante sus sanciones positivas o negativas, controlan el resultado, consolidando lo que es "aceptable", quitando valor a lo que no lo es, condenando a perecer a las disposiciones desprovistas de valor, cosas poco serias que "caen como una losa" o que, siendo "de recibo", como suele decirse, en otros medios, en otros mercados, aquí parecen "desplazadas" y no suscitan sino vergüenza o reprobación -por ejemplo, citas latinas que hacen parecer "ridículo" o "pedante", etc-o Dicho de otra forma, la adquisición de la competencia cultural es inseparable de la adquisición insensible de un sentido de aplicación productiva de las inversiones culturales que, al ser producto del acoplamiento a las posibilidades objetivas de hacer valer la competencia, favorece la adaptación anticipada a esas posibilidades, y que es ella misma una dimensión de una relación con la cultura, próxima o distante, desenvuelta o reverente, mundana o académica, forma incorporada de la relación objetiva entre el lugar de adquisición y el "hogar de los valores culturales". Hablar de sentido de aplicación productiva como se habla del sentido de las conveniencias, o del sentido de las limitaciones, es indicar con claridad que al recurrir por necesidades de objetivación a términos tomados del léxico económico en absoluto se quiere sugerir que, como implica -sín duda equivocadamente- el uso ordinario de estos conceptos, las conductas correspondientes estén orientadas por el cálculo racional de la maximización de los beneficios. Si la cultura es el lugar por excelencia del desconocimiento es porque, al engendrar unas estrategias objetivamente ajustadas a las posibilidades objetivas de beneficio de las que es producto, el sentido de la aplicación productiva asegura unos beneficios que no tienen necesidad de ser buscados como tales, y proporciona así a quienes tienen la cultura legítima como segunda naturaleza un beneficio suplementario, el de ser vistos y verse a sí mismos como perfectamente desinteresados y perfectamente puros de cualquier utilización cínica o mercenaria de la cultura. Es decir, que el término de inversión, por ejemplo, debe ser entendido en el doble sentido de inversión económica -lo que objetivamente siempre es, aunque no sea reconocido como tal- y en el sentido de inversión afectiva que le da el psicoanálisis o mejor aún, en el sentido de illusio, creencia, involvement, compromiso con el juego que es producto del juego y que produce el juego. El aficionado al arte no conoce otra guía que su amor al arte y cuando se encamina, como por instinto, hacia lo que en cada momento hay que amar, a la manera de esos hombres de negocio que hacen dinero incluso cuando no lo buscan, no obedece a ningún tipo de cálculo cínico sino a su simple placer, al sincero entusiasmo que en estas materias constituye una de las condiciones del éxito de las inversiones. Así por ejemplo, es cierto que el efecto de las jerarquías de legitimidad (jerarquía de las artes, de los géneros, etc.) puede ser descrito como un caso particular del efecto de labeling (imposición de etiquetas verbales), bien conocido por los psicólogos sociales: igual que la idea que se fabrica de un rostro cambia según la etiqueta étnica que se le atribuya?", el valor de las artes, de los géneros, de las obras, de los autores, depende de las marcas sociales que en cada momento se les adjudica (por ejemplo el lugar de publicación, etc.). No es menos cierto que el sentido de la inversión cultural, que lleva a amar siempre y siempre sinceramente lo que es preciso amar y sólo aquello, puede ayudarse con el inconsciente desciframiento de los innumerables signos que dicen en cada momento lo que hay que hacer o no hacer, lo que hay que ver o no ver, sin estar nunca explícitamente orientados por la búsqueda de los beneficios simbólicos que aquél procura. La competencia específica (en música clásica o en jazz, en teatro o en cine, etc.) depende de las oportunidades que ofrecen, de modo inseparable los diferentes mercados -familiar, escolar o profesional- para su acumulacián, su ejecucion y su valorizacion, es decir, del grado en el que favorecen la adquisición de esta competencia con la promesa y la seguridad de unos beneficios que constituyen otros tantos refuerzos e incitaciones para nuevas inversiones. Las posibilidades de utilizar y "rentabilizar" la competencia cultural en los distintos mercados contribuyen en particular a definir la propensión a las inversiones "escolares" y a las a veces llamadas "libres" porque, a diferencia de las que organiza la escuela, parecen no deber nada a las coacciones o a las incitaciones de la institución.
La competencia es tanto más imperativamente exigida y tanto más "gratificante" , y la incompetencia tanto más rigurosamente sancionada y tanto más "costosa", cuanto mayor es el grado de legitimidad de un determinado campo'". Pero esto no basta para explicar el hecho de que cuanto más se va hacia los campos más legítimos, más importantes son las diferencias estadísticas asociadas con el capital escolar, mientras que cuanto más se va hacia los campos menos legítimos, que los menos informados creen que están abandonados a la libertad de gustos y colores -como la cocina o la decoración del hogar, la elección de amigos o del mobiliario-- más se ve crecer la importancia de las diferencias estadísticas ligadas con la trayectoria social (y con la estructura del capital), ocupando una posición intermedia los campos en vía de legitimación, como son la canción llamada "intelectual", la fotografía o el jazz. También aquí, en la relación entre las propiedades del campo (en especial las posibilidades de sanciones positivas o negativas que ofrece "como media" para cualquier agente) y las propiedades del agente es donde se determina la "eficacia" de dichas propiedades: por eso la propensión a las inversiones "libres" y el campo hacia el cual se orientan estas inversiones dependen, rigurosamente, no de la tasa "media" de beneficios proporcionada por el dominio considerado, sino de la tasa de beneficio que éste promete a cada agente o a cada categoría particular de agentes en función del volumen y de la estructura de su capital.
La jerarquía de las tasas "medias" de beneficio se corresponde, grosso modo, con la jerarquía de los distintos grados de legitimidad, proporcionando una fuerte cultura en materia de literatura clásica o incluso vanguardísta -tanto en el mercado escolar como en cualquier otra parte- unos beneficios "medios" superiores a los que proporciona una fuerte cultura en materia cinematográfica o, a[ortiori, en materia de comics, de novela policíaca o de deportes; pero los beneficios especificos, y por tanto las propensiones a la inversión que ellos imponen, sólo se definen en la relación entre un dominio determinado y un agente particular, caracterizado por sus propiedades particulares. Así, por ejemplo, aquellos que deben lo esencial de su capital cultural a la Escuela, como los maestros y los profesores originarios de las ciases populares y medias, se muestran particularmente sumisos a la definición escolar de la legitimidad y tienden a proporcionar sus inversiones, de manera muy estricta, al valor que la Escuela reconoce en los diferentes dominios.
Al contrario, unas artes medias como el cine y el jazz y, más aún, los comics, la ciencia-ficción o la novela policíaca, están predispuestas a atraer las inversiones, ya sea de quienes no han logrado por completo la reconversión de su capital cultural en capital escolar, ya sea de quienes, no habiendo adquirido la cultura legítima según el modo de adquisición legítimo (es decir, mediante una familiarización precoz), mantienen con ella una relación objetiva y/o subjetivamente desafortunada: estas artes en vía de legitimación, que los grandes poseedores de capital escolar desdeñan u olvidan, ofrecen un refugio y una revancha a aquellos que, al apropiárselas, hacen la mejor aplicación productiva de su capital cultural (sobre todo si éste no está escolarmente reconocido en su totalidad), atribuyéndose el mérito de poner en duda la jerarquía establecida de legitimidades y beneficios. Dicho de otra manera, la propensión a aplicar a las "artes medias" una disposición ordinariamente reservada a las artes legítimas -por ejemplo, la que mide el conocimiento de directores cinematográficos- depende mucho menos del capital escolar que de una relación global con la cultura escolar y con la escuela, que a su vez depende del grado en el que el capital cultural poseído se reduce al capital adquirido en la escuela y reconocido por la escuela. (De esta forma es como los miembros de la nueva pequeña burguesía que, aunque hayan heredado un capital cultural más importante, poseen más o menos el mismo capital escolar que los maestros, tienen un conocimiento de los directores cinematográficos muy superior al de éstos, mientras que conocen peor a los compositores). En realidad, nunca es posible escapar por completo a la jerarquía objetiva de las legitimidades. Dado que el sentido y el valor mismos de un bien cultural varían según el sistema de bienes en el que se encuentran insertos, la novela policíaca, la ciencia ficción o los comics pueden ser unas propiedades culturales muy prestigiosas como manifestaciones de audacia y libertad, o, por el contrario, pueden ser reducidas a su valor ordinario, según que estén asociadas a los descubrimientos de la vanguardia literaria o musical, o que se reúnan entre ellos, formando entonces una constelación típica del "gusto medio" y apareciendo así como lo que son, simples sustitutivos de los bienes legítimos.
Dado que cada uno de los espacios sociales, familia o escuela, por ejemplo, funcionan simultáneamente como uno de los lugares en los que se produce la competencia y uno de los lugares en los que ésta recibe su premio, se podría esperar que cada uno de los campos otorgara la máxima recompensa a los productos que allí se engendran. El mercado escolar concedería el mayor valor a la competencia cultural escolartnente certificada y a la modalidad escolar, mientras que los mercados dominados por valores extra-escolares -ya se trate de salones y cenas "mundanas" o de cualquier ocasión de la existencia profesional (entrevistas previas a la designación para un puesto de trabajo, conferencias de dirección, coloquios, etc.) e incluso escolar (gran examen oral de la ENA o de Ciencias Políticas) en las que se trata de evaluar la persona total- concederían el más alto precio a la relación familiar con la cultura, devaluando, al mismo tiempo, todas las disposiciones y competencias que recuerdan las condiciones escolares de adquisición. Esto sería no contar con los efectos de dominación que hacen que los productos del modo de producción escolar puedan estar devaluados como "escolares" en el propio mercado escolar?'. El signo más claro de la heteronomia del mercado escolar reside, en efecto, en la ambivalencia del tratamiento que reserva a los productos del habitus «escolar» y que es tanto más marcado cuanto más débil es la autonomía del sistema escolar en su conjunto (variable según los momentos y según los países) y de talo cual de las instituciones que lo constituyen en relación con las demandas de las fracciones dominantes de la clase dominante.'?'.
Lo que sí es cierto es que existe una afinidad inmediata entre las disposiciones que se adquieren mediante la familiarización con la cultura legítima y el mercado "mundano" (o las formas más "mundanas" del mercado escolar): las ocasiones ordinarias de la vida social excluyen pruebas tan brutales como el cuestionario cerrado, límite de la interrogación escolar con la que la propia institución escolar se niega todas las veces que, al aceptar implícitamente la mundana depreciación de lo "escolar", hace de la interrogación destinada a verificar y medir la competencia una variante de la conversación mundana. De forma opuesta a las situaciones escolares más escolares, que tienen como mira la de desarmar y desalentar las estrategias de bluf], las ocasiones mundanas ofrecen libre curso a un arte de interpretar la competencia que es a la competencia lo que, en el juego de cartas, la manera de jugar es a la mano: se puede elegir terreno, esquivar las pruebas, transformar en cuestiones de preferencia las cuestiones de conocimiento, las ignorancias en desdeñoso rechazo, y tantas y tantas estrategias en las que se manifiestan la seguridad o la inseguridad, la comodidad o la incomodidad, y que dependen tanto del capital escolar como del modo de adquisición y de la familiaridad o distancia correlativas. Es decir, que la falta de un conocimiento profundo, metódico y sistemático en un campo particular de la cultura legítima no impide, de ninguna manera, satisfacer las exigencias culturales inscritas en la mayor parte de las situaciones sociales, aunque se trate de la situación casi escolar que crea la relación de encuesta'?'.
Al interrogar sobre los pintores de tal manera que el conocimiento profesado no pudo ser objeto de verificación alguna, intentábamos proporcionamos menos el medio de medir la competencia específica (de la que puede suponerse que depende de los mismos factores que el conocimiento de los compositores) que el de captar de manera indirecta la relación con la cultura legítima y los efectos diferenciales de la situación de encuesta. Así es como los sujetos cuyos conocimientos no están a la medida de su familiaridad han podido sentirse autorizados a utilizar estrategias de bluf!, que son altamente provechosas en los usos ordinarios de la cultura (es el caso, en particular, de la nueva pequeña burguesía). Pero el propio bluf!no es rentable si no está orientado por el confuso conocimiento que da la familiaridad; de tal forma que si la libertad que esta pregunta dejaba ha permitido a los más ignorantes asirse a nombres propios que no corresponden ni a un conocimiento ni a una preferencia, como Picasso (citado por el21 % de los obreros especializados y peonaje) o Braque (ellO %) que era objeto de diversas conmemoraciones en el momento de la encuesta, funcionaba también como una trampa con Rousseau (ellO %) que, prácticamente nunca fue nombrado por las otras clases, ha sido confundido sin duda con el escritor (por el contrario Bruegel no ha sido nunca citado por el peonaje o los obreros especializados, sin duda porque no se atreven a correr el riesgo de pronunciar un nombre que tienen pocas probabilidades de haber oido).
Para manifestar esta especie de sentido mundano, irreductible a una suma de conocimientos estrictamente controlables, que, lo más a menudo, se encuentra asociado a un fuerte capital cultural heredado, basta con comparar las variaciones de estas dos dimensiones de la competencia cultural, la posesión de conocimientos específicos, tales como el conocimiento de los compositores, y el "buen olfato" que se necesita para valorizarla, medida en la capacidad de reconocer lo que Flaubert hubiera llamado las "opiniones chics" entre diversos juicios propuestos102. Sobre el diagrama donde se han llevado, para cada categoría, el porcentaje de individuos que conocen a los compositores de por lo menos doce obras musicales y el porcentaje de los que responden que "la pintura abstracta les interesa tanto como la de las escuelas clásicas", se distinguen las fracciones (profesores de enseñanza secundaria y de enseñanza superior) en las que la competencia estricta prevalece sobre el sentido de la buena respuesta y las que, por el contrario, tienen un sentido de la postura legítima sin relación con su competencia específica (nueva pequeña y gran burguesía y productores artísticos), encontrándose las diferencias reducidas al mínimo en las fracciones pequeño burguesas o burguesas en ascensión (maestros, cuadros administrativos medios, ingenieros, cuadros superiores del sector público).
El horror que los burgueses (y sobre todo los burgueses en decadencia) manifiestan por lo "académico" encuentra sin duda uno de sus fundamentos en la devaluación que el mercado escolar impone, a pesar de todo, a los conocimientos aproximados y a las intuiciones confusas de la familiaridad. Así, por ejemplo, puede comprenderse mejor la denuncia de la rutina escolar que se encuentra en la base de la mayor parte de las innovaciones de los nuevos intermediarios culturales (animadores, educadores, etc.) si se sabe que la pequeña burguesía establecida dispone de un capital escolar relativamente importante para una herencia cultural relativamente pequeña, mientras que la nueva pequeña burguesía (de la que los artistas representan el límite) tiene una gran herencia cultural para un capital escolar relativamente pequeño. El maestro parisién o incluso provinciano, que puede superar al pequeño patrono, al médico de provincias o al anticuario parisién en las pruebas de puro conocimiento, tiene todas las probabilidades de resultar incomparablemente inferior en todas las situaciones que requieren seguridad o perspicacia -e incluso el bluf! apropiado para disimular las lagunas- más que la prudencia, la discreción y la conciencia de las limitaciones vinculadas con el modo de adquisición escolar: es posible confundir Buffet y Dubuffet y mostrarse completamente capaz de enmascarar la ignorancia con los lugares comunes del discurso de celebración o con el entendido silencio de una mueca, de un movimiento de cabeza o de una actitud inspirada: es posible identificar la filosofía con Saint-Éxupéry, Teilhard de Chardin y hasta con Leprince-Ringuet y sin embargo afirmarse a la altura de los mercados más cotizados hoy día, recepciones, coloquios, entrevistas, debates, seminarios, comisiones, comités, etc. Y ello sólo con tal de que se posea el conjunto de rasgos distintivos -porte, prestancia, aplomo, dicción y pronunciación-, maneras y usos sin los cuales, por lo menos en estos mercados, de poco o de nada sirve toda la erudición escolar, y que, en parte porque la Escuela no los enseña nunca o nunca por completo, definen exactamente la distinción burguesa.
Gráfico 4-Competencia específica y discursos sobre el arte.
 |
| Pierre Bourdieu: La distinción (Capítulo 1: Títulos y cuarteles de nobleza cultural) |
En definitiva, la manera que designa el gusto infalible del taste maker y que denuncia los mal asegurados gustos de los poseedores de una cultura mal adquirida debe toda su importancia, en todos los mercados y en especial en el mercado en el que se decreta el valor de las obras literarias y artísticas, al hecho de que las elecciones deben siempre una parte de su valor al valor del que las realiza, y este valor se hace conocer y reconocer, principalmente, por la manera de hacerlas.
Ahora bien, lo que se aprende por inmersión en un espacio en el que la cultura legítima es como el aire que respiramos, es un sentido de la elección legítima tan seguro que puede imponerse por la única manera de su realización, al modo de un blufflogrado: esto no es sólo un sentido de los terrenos adecuados para una aplicación productiva, para las buenas inversiones culturales -los directores mejor que los actores, las obras de vanguardia mejor que las clásicas- o, lo que viene a ser lo mismo, un sentido del momento oportuno para invertir o desinvertir, cambiar de terreno, cuando los beneficios de distinción se hacen demasiado inciertos; es, al límite, esa seguridad en sí mismo, esa arrogancia, esa confianza que, siendo de ordinario monopolio de los individuos más seguros del rendimiento de sus aplicaciones productivas, tienen todas las probabilidades, en un universo donde todo es cuestión de fe, de que sus inversiones sean reconocidas como las más legítimas y por ello como las más rentables.
Lo propio de la imposición de legitimidad es impedir que jamás pueda determinarse si el dominante aparece como distinguido o noble porque es dominante, es decir, porque tiene el privilegio de definir, mediante su propia existencia, lo que es noble o distinguido como algo que no es otra cosa que lo que él es -privilegio que se manifiesta precisamente por su seguridad- o si sólo porque es dominante es por lo que aparece como dotado de esas cualidades y como único legitimado para definirlas. No es una casualidad que, para denominar las maneras o el gusto legítimos, el lenguaje ordinario pueda contentarse con decir las "maneras" o el "gusto", "absolutamente empleados", como dicen los gramáticos: las propiedades asociadas con los dominantes -"acentos" de Paris o de Oxford, "distinción" burguesa, etc.- tienen el poder de desalentar la intención de discernir lo que dichas propiedades son "en realidad", en sí mismas y para ellas mismas, y el valor distintivo que les confiere la referencia inconsciente a su distribución entre las clases.
Factores y poderes
Al fin, resulta claro que la dificultad del análisis se debía al hecho de que la representación de lo que designan los propios instrumentos de análisis -nivel de instrucción u origen social- se encuentra en juego en las luchas cuyo objeto de análisis -el arte y la relación con la obra de arte- es la apuesta en la propia realidad: estas luchas enfrentan a aquellos que están totalmente de acuerdo con la definición escolar de la cultura y del modo escolar de adquisición y aquellos que se erigen en defensores de una cultura y de una relación con la cultura más "libres", menos estrictamente subordinadas a los aprendizajes y controles escolares, y que, si se reclutan sobre todo entre los sectores más antiguos de la burguesía, encuentran una indiscutida caución en los escritores y en los artistas, y en la representación carismática de la producción y del consumo de la obra artística de los que ellos son sus inventores y sus garantes. Las querellas de autores o escuelas que ocupan la delantera de la escena literaria o artística, ocultan unas luchas sin duda más importantes, como las que enfrentan a los profesores (entre los cuales, a lo largo de todo el siglo XIX, surgían a menudo los críticos) y los escritores (más vinculados en general, por su origen y sus relaciones, con las fracciones dominantes de la clase dominante), o las que no cesan de enfrentar a las fracciones dominadas en su conjunto con las fracciones dominantes a propósito de la definición del hombre consumado y de la educación encargada de producir tal hombre. Así, por ejemplo, lo que está en juego en la creación, a finales del siglo XIX, de una enseñanza privada que daba una gran importancia al deporte -con, entre otros, el fundador de la École des Roches, Demolins, discípulo de Frédéric Le Play, lo mismo que el barón de Coubertin, otro defensor de una educación nueva-, es la imposición, en el seno de la propia institución escolar, de una definición aristocrática de la educación que contrapone al conocimiento, a la erudición y a la docilidad "escolar" simbolizada por el "liceo cuartel" (es aqui donde nace el tema, tantas veces repetido), y a todos los criterios de evaluación favorables a los niños de la pequeña burguesía, mediante los cuales la escuela afirma su autonomía, "valores" tales como la "energía", la "intrepidez", la "voluntad", virtudes de jefes (militares o empresariales -en aquella época más o menos lo mismo-), y sobre todo, quizá, la "iniciativa" (privada), bautizada selj-help, el "espíritu de empresa", todas ellas virtudes vinculadas con la práctica de los deportes. Valorizar la educación frente a la instrucción, el carácter frente a la inteligencia, el deporte frente a la cultura, es afirmar, en el propio mundo escolar, la existencia de una jerarquía irreductible a la jerarquía propiamente escolar que privilegia al segundo término de estas contraposiciones.
Estas luchas no pertenecen sólo al pasado, como puede verse por la existencia de dos vías de acceso a la dirección de las grandes empresas, una que conduce desde la École des Roches o de los grandes colegíos jesuíticos y de los grandes liceos burgueses (del distrito 16) a la facultad de Derecho o, cada vez más, a Ciencias Políticas o a la HEC, y la otra que lleva desde el liceo normal de provincia o de París a la Escuela Potítécníca'?", y más claramente todavía, como puede verse por la contraposición, a nivel de las "escuelas de élites", de dos mercados escolares profundamente distíntos tanto en el contenido de la competencia cultural exigida como en el valor otorgado a las maneras y en los criterios empleados para evaluarlas, con, en un extremo, la Escuela normal superior y la Politécnica, y, en el otro, Ciencias Políticas y la Escuela nacional de administración. Estas luchas, mantenidas a propósito de la definición legítima de la cultura y de la manera legítima de evaluarla, no representan sino una dimensión de las incesantes luchas que dividen a toda clase dominante y que, por medio de las virtudes del hombre consumado, intentan conseguir los títulos legítimos para el ejercicio de la dominación: así es como la exaltación del deporte, escuela del carácter, y la valorización de la cultura económico-política en detrimento de la cultura literaria o artística, forman parte de las estrategias con que los miembros de las fracciones dominantes de la clase dominante se esfuerzan por desacreditar los valores que reconocen las fracciones "intelectuales" de la clase dominante y de la pequeña burguesía -cuyos hijos constituyen para los hijos de los burgueses unos temibles rivales en el terreno de la competencia escolar más escolarmente definida-o Pero en su sentido más profundo, estas manifestaciones de anti-intelectualismo no son sino una dimensión de un antagonismo que, mucho más allá de la cuestión de los usos legítimos del cuerpo o de la cultura, afecta a todas las dimensiones de la existencia, ya que las fracciones dominantes tienden siempre a pensar su relación con las fracciones dominadas por medio de la contraposición entre lo masculino y lo femenino, lo serio y lo frívolo, lo útil Ylo fútil, lo responsable y lo irresponsable, el realismo y el irrealismo.
Los principios de división lógica que emplea la estadística para producir sus clases, y los "datos" que "registra" con respecto a aquéllas, son también principios de división socio-lógica: no es posible interpretar correctamente las variaciones estadísticas asociadas a las dos variables principales en su definición simple -el nivel de instrucción y el origen social- si no es a condición de tener en mente que son solidarias con definiciones antagónicas de la cultura legítima y de la relación legítima con la cultura o, con mayor precisión, con mercados diferentes en los que las propiedades asociadas con una o con otra reciben precios diferentes. Nada sería más falso que situar en estos "factores" una eficacia que no aparece más que en cierta relación y que puede, pues, encontrarse anulada o invertida en otro campo o en otro estado del campo. Las disposiciones constitutivas del habitus cultivado no se forman, ni funcionan, ni valen más que en un campo, en la relación con un campo que, como dice Bachelard del campo físico, es en sí mismo un "campo de fuerzas posibles", una "situación dinámica"l06 donde las fuerzas sólo se manifiestan en la relación con determinadas disposiciones: es así como las mismas prácticas pueden recibir sentidos y valores opuestos en campos diferentes, en estados diferentes o en sectores opuestos del mismo campo.
El examen retrospectivo y reflexivo de los instrumentos del análisis no es, por tanto, un escrúpulo epistemológico sino una condición indispensable del conocimiento científico del objeto: la pereza positivista conduce a concentrar la intención, completamente defensiva, de verificación, en la intensidad de las relaciones comprobadas, en vez de situar la interrogación en las propias condiciones de la medida de las relaciones, que pueden estar en la base misma de la intensidad relativa de las diferentes relaciones. Para creer en la independencia de las "variables independientes" de la metodología positivista es preciso ignorar que los "factores explicativos" son, en realidad, "poderes" que no pueden valer ni ejercerse más que en cierto campo, y que son por ello tributarios de las luchas que se llevan a cabo, en el interior de cada campo, para transformar los mecanismos de formación de los precios que lo definen: si es fácil imaginar unos campos en los que los pesos de los dos "factores" dominantes estuvieran invertidos (y unas pruebas que constituirían su realización experimental y que proporcionarían, por ejemplo, un mayor lugar para objetos y formas de interrogación menos "académicas"), es porque las luchas cotidianas a propósito de la cultura tienen como última apuesta la transformación de los mecanismos de formación de los precios que definen el valor relativo de las producciones culturales asociadas con el capital escolar y con la trayectoria social (y de las variables primarias mediante las cuales se las capta).
Si es cierto que las relaciones estadísticas entre las propiedades atribuidas a los agentes y las prácticas no se definen por completo si no es en la relación entre las disposiciones constitutivas de un habitus y de cierto campo, no es posible definir los límites en los que las relaciones comprobadas conservan su validez, mediante una restricción aparente que es la condición de la plena generalización, si no es a condición de interrogar a la relación en la cual han sido establecidas estas relaciones: como la situación de examen con la que tiene un gran parecido (aunque le falte la apuesta de una sanción institucional), la relación que instaura una encuesta realizada mediante un cuestionario cerrado, centrado principalmente en la cultura legítima, es al mercado escolar lo que un mercado como lugar concreto de intercambios es al mercado de la teoría económica. Tanto por su objeto como por la forma que impone al intercambio (la interrogación que, como lo hizo notar Bally, implica siempre una forma de intrusión, de violencia, de duda -de aquí las atenuaciones con que ordinariamente se acompaña), la encuesta mediante cuestionario, sobre todo cuando toma la forma de un interrogatorio metódico y asimétrico'!", se contrapone a la conversación ordinaria, ya se trate de discusiones de café o de campus donde se elabora la "contra-cultura", o de intercambios mundanos en los que la precisión pedante y la pesadez didáctica están descartadas. Las variaciones que se observan en el peso relativo de la titulación escolar y del capital cultural heredado cuando, dentro de esta situación casi escolar, se va desde lo más escolar en la forma y en el objeto a lo menos escolar en la forma (preguntas que miden la familiaridad sin un control estricto de los conocimientos) o en el objeto (preguntas sobre el conocimiento del cine o las preferencias en materia de cocina), permiten hacerse una idea de esta relación entre los "factores" y los mercados. Si todos los índices (difíciles de obtener mediante cuestionario) de la manera de realizar o de dirigir, de hacer ver o de hacer valer la competencia (seguridad, arrogancia, desenvoltura, modestia, seriedad, inquietud, etc.) dependen estrechamente, tanto en su significación como en su valor del mercado en el que se sitúan, es porque llevan las huellas visibles de un modo de adquisición (familiar o escolar), es decir, de un mercado. También, porque todos los mercados que están en condiciones de afirmar su autonomía con relación al mercado escolar, le conceden la prioridad; poner de relieve las maneras, y por medio de éstas el modo de adquisición, es concederse la posibilidad de hacer de la antigüedad en la clase el principio de la jerarquía en el seno de la clase; es también conferir a los poseedores estatutarios de la manera legítima un poder absoluto y absolutamente arbitrario de reconocimientos o de exclusión. La manera no existe por definición más que para el otro y los poseedores estatutarios de la manera legítima y del poder de definir el valor de las maneras -pronunciación, porte, aplomo- tienen el privilegio de la indiferencia con respecto a su propia manera (que les dispensa de hacer maneras); por el contrario, los "recién llegados" que pretenden incorporarse al grupo de los poseedores legítimos, esto es, hereditarios, de la buena manera sin ser producto de las mismas condiciones sociales, se encuentran reducidos, hagan lo que hagan, a la alternativa de la hiper-identificación angustiada o del negativismo que confiesa su derrota en su propia rebelión: o la conformidad con una conducta "prestada" cuya corrección o incluso hipercorrección recuerda que imita y aquello que imita, o la ostentosa afirmación de la diferencia que está destinada a manifestarse como una confesión de la impotencia para ídentrñcarse'?".
Las competencias culturales, por el hecho de ser adquiridas en campos sociales que inseparablemente son mercados en los que reciben sus precios, son solidarias de estos mercados, y todas las luchas relacionadas con la cultura tienen como apuesta la creación del mercado más favorable para los productos que llevan en las maneras la marca de una clase particular de condiciones de adquisición, es decir, de un determinado mercado. Por eso, lo que hoy día se llama "contra-cultura" podría ser el producto del esfuerzo de los autodidactas a la nueva manera para liberarse de las leyes del mercado escolar (a las que los autodidactas a la antigua, menos seguros, continúan sometiéndose, aunque dichas leyes condenen de antemano sus productos), produciendo otra clase de mercado dotado de sus propias instancias de consagración, y capaz de poner en duda prácticamente, al modo de los mercados mundano o intelectual, la pretensión de la institución escolar de imponer a un mercado de bienes culturales perfectamente unificado los principios de evaluación de las competencias y de las maneras que se imponen al mercado escolar, o por lo menos a los sectores más "escolares" de este mercado.
 |
| Pierre Bourdieu: La distinción (Capítulo 1: Títulos y cuarteles de nobleza cultural) |
Título original: La distinction
© 1979 by Les Éditions de Minuit
© De esta edición:
Grupo Santillana de Ediciones, S. A, 1988, 1998
Torrelaguna, 60. 28043 Madrid









Comentarios
Publicar un comentario