La razón del derecho: entre habitus y campo de Pierre Bourdieu (2000)
La razón del derecho: entre habitus y campo
Andrés García Inda
Introducción de Bourdieu, Pierre. Poder, Derecho y Clases Sociales. Ed. Desclée de Brouwer, Bilbao, 2000.
"Ne pouvant faire que le juste fût fort, il fallait faire que le fort fût juste"
Blaise Pascal
En este libro se han agrupado diversos textos dispersos en el conjunto de la obra del sociólogo francés Pierre Bourdieu y que hasta el momento permanecían desconocidos para el lector de habla hispana. Se trata de trabajos surgidos de contribuciones particulares (exposiciones orales, colaboraciones en obras colectivas o artículos), y más o menos cercanas o alejadas en el tiempo, pero que en conjunto constituyen una ocasión importante para reconstruir algunas de las claves básicas de la sociología de Bourdieu y, más concretamente, de su sociología del derecho. Tengamos en cuenta que, aunque existe una preocupación constante en toda su obra por el papel de las reglas y el derecho en la génesis de las prácticas sociales, que puede advertirse desde sus primeros trabajos (1962) hasta los más recientes, sin embargo, son raras las veces en las que este autor ha abordado explícita y detenidamente el análisis del campo jurídico, aunque algunas de ellas, como el artículo sobre La fuerza del derecho, que cierra el presente volumen, de indudable interés. La sociología del derecho de Bourdieu aparece así como un capítulo más a considerar en el contexto general de un conjunto de investigaciones dedicadas a desentrañar la lógica de la práctica, el sentido de las diferentes prácticas sociales1; es una parte necesaria, por tanto, de toda una obra que se esfuerza por desvelar lo que el sentido común calla u oculta, por descubrir el orden social que se esconde tras el orden simbólico. La sociología es para Bourdieu, con palabras de Bachelard, una "ciencia de lo oculto", que trata de poner de manifiesto, de denunciar los presupuestos tácitos que, bajo las apariencias de la inevitabilidad, gobiernan la vida social.
Conocer la necesidad –dice a menudo el sociólogo francés– que permanece agazapada, negada como tal, transformada en virtud, es el primer paso para una libertad posible; por el contrario, la forma más absoluta del reconocimiento de la necesidad radica precisamente en su desconocimiento: "mientras la ley es ignorada, el resultado del laisser faire, cómplice de lo probable, aparece como un destino; cuando ella es conocida, éste aparece como una violencia" (1980b).
Pero ese carácter constitutivamente "crítico" de la ciencia –porque la ciencia social no ha de ser "crítica" para ser auténtica sociología, sino al revés: ha de ser auténtica sociología, esto es, científica, para ser "crítica"–, radica precisamente en la crítica de la ciencia, esto es, en la reflexividad como una cualidad del discurso científico, que no sólo ha de hacer conscientes los presupuestos sociales que son el resultado de la investigación de un objeto, sino que también tiene que traer a la consciencia aquellos presupuestos sociales que son el origen de la labor de construcción de ese objeto, y que se presentan en forma de opciones y tensiones ideológicas y metodológicas en esa labor (1982a).
1. Al final de esta introducción hemos incluido una bibliografía básica. Sin ánimo de exhaustividad, se recoge allí una relación significativa de libros y artículos de Bourdieu, así como de algunos otros trabajos sobre el sociólogo francés, que puedan ser de utilidad. Para una aproximación a la sociología del derecho de Bourdieu cfr. García Inda (1998) así como el monográfico de la revista Droit et Société 32 (1996).
2. [Trayectoria Social] Definida ésta como la "serie de posiciones sucesivamente ocupadas por un mismo agente (o un mismo grupo) en un espacio, él mismo en devenir y sometido a incesantes transformaciones" (1994a: 88-89). Por otro lado, además, son esas posiciones en el campo las que definen socialmente a los agentes. Frente a una ideología naturalista que tiende a imponer la creencia en el origen natural de las identidades socialmente adquiridas, Bourdieu subraya el hecho de que la pertenencia al campo y la posición particular que en él ocupan los agentes conllevan propiedades de posición que no son propiedades naturales, aunque los agentes las incorporen como tales (a través de los habitus), haciendo coincidir la posición social con la aptitud natural. Eso no quiere decir que no existan aptitudes biológicas, propiedades naturales o incluso "carismas" personales. Lo que Bourdieu quiere descubrir es cómo, en muchas ocasiones, no se trata de tales dones sino de condiciones sociales que deben su adquisición o su reconocimiento a la posición que ocupan en el espacio social y que son legitimadas precisamente a través del discurso de su naturalidad. Es especialmente relevante, en este sentido, el análisis que Bourdieu ha hecho del sistema de enseñanza y In crítica de la "ideología carismática del don" que, presentando las desigualdades como fruto de la diferencia en las aptitudes naturales, y negando las condiciones sociales de producción de las disposiciones cultivadas, legitima los privilegios que se transforman de herencia social en gracia individual o mérito personal (Bourdieu 1970). Para un análisis de la sociología de la educación de Bourdieu cfr. Sánchez de Horcajo (1979)
1. Más allá de la libertad y la necesidad
Tales tensiones aparecen hilvanadas a lo largo de los trabajos que conforman este volumen. De hecho, todo el proyecto sociológico de Bourdieu se ha planteado como un intento explícito y continuo de superar las diversas oposiciones que dividen artificialmente la ciencia social, de las que, como dice en el primer capítulo de este libro, la antinomia entre subjetivismo y objetivismo constituye la más profunda y ruinosa (y en la que todas las demás se encuentran fundadas en última instancia). Se trata de escapar a la falsa alternativa entre una perspectiva objetivista (a la que conducen las explicaciones deterministas y mecánicas de la vida social) y una perspectiva subjetivista (que concibe las intenciones y la conciencia de los sujetos como explicación suficiente de la práctica). Para ello, Bourdieu apostará por una tercera posibilidad: el conocimiento praxeológico, que "tiene por objeto no solamente el sistema de relaciones objetivas que construye el modo de conocimiento objetivista, sino las relaciones entre esas estructuras objetivas y las disposiciones estructuradas en las cuales ellas se actualizan y que tienden a reproducirlas, es decir, el doble proceso de interiorización de la exterioridad y de exteriorización de la interioridad" (1972: 162-163, la cursiva es nuestra). O dicho de otro modo, Bourdieu apuesta por el proyecto de "una antropología total" que culmina o se realiza en "el análisis del proceso según el cual la objetividad arraiga en y por la experiencia subjetiva: [y que] debe superar, englobándolo, el momento del objetivismo y fundarlo en una teoría de la exteriorización de la interioridad y de la interiorización de la exterioridad"; frase esta última, por lo tanto, que serviría para resumir toda la propuesta bourdieuniana. Por lo tanto, ni fenomenología social ni física social.
Más allá de la libertad y la necesidad, podríamos decir, la lógica de la(s) práctica(s) no puede entenderse si, de un lado, se consagra el análisis al realismo de la estructura; ni se entiende tampoco, por el otro, si se reduce al que podríamos llamar realismo de la acción, para el que el sujeto y las intenciones del sujeto son el criterio de interpretación de dichas prácticas. Por eso, si algún rótulo o etiqueta hubiera que poner a sus propuestas teóricas –dice el mismo Bourdieu y sin excesivo gusto por participar en el juego de los rótulos– ésta sería la de un estructuralismo genético o constructivista, para el cual "el análisis de las estructuras objetivas –las de los diferentes campos– es inseparable del análisis de la génesis en el seno de los individuos biológicos de estructuras mentales que son por una parte el producto de la incorporación de las estructuras sociales y del análisis de la génesis de esas mismas estructuras sociales: el espacio social, y los grupos que en él se distribuyen, son el producto de luchas históricas (en las cuales los agentes se implican en función de su posición en el espacio social y de las estructuras mentales a través de las cuales aprehenden ese espacio)" (1987: 24 y 147).
Esa doble perspectiva, estructuralista y constructivista a la vez, es la que, según Bourdieu entiende, permite superar la "ruinosa oposición" entre subjetivismo y objetivismo en la ciencia social. Con la llamada al estructuralismo se tiende a enfatizar las estructuras objetivas que orientan y coaccionan la práctica social; con su caracterización constructivista Bourdieu subraya el lado subjetivo de su metodología, el que enfoca sobre la génesis de las estructuras mentales, que a su vez condicionan y generan las prácticas. Es decir, se trata de un constructivismo en el que el análisis de las estructuras cognitivas es inseparable del análisis de las condiciones sociales en que aquéllas tienen lugar. Dicho con sus mismas palabras, se trata de escapar "a la vez a la filosofía del sujeto, pero sin sacrificar el agente, y a la filosofía de la estructura pero sin renunciar a tomar en cuenta los efectos que ella ejerce sobre el agente y a través de él" (1992b: 97).
Así, los agentes sociales no son simples autómatas que ejecutan reglas según leyes mecánicas que se les escapan, pero tampoco se mueven por un cálculo racional en su acción: ni marionetas de las estructuras, ni dueños de las mismas.
Dicho de otro modo: para superar esa disyuntiva canónica entre la reducción de la historia a un "proceso sin sujeto" o su sustitución simplista por un "sujeto creador", Bourdieu propone tomar como esquema para el análisis social la "dialéctica de las estructuras objetivas y las estructuras incorporadas"; o más concretamente, la relación dialéctica de las estructuras y los habitus (1980a: 70). Él mismo nos proporciona en La Distinction (1979: 112), como resumen o síntesis de dicha relación, la siguiente fórmula, que trataremos de ir desgranando en esta introducción:
[(Habitus)(Capital)] + Campo = Práctica.
Se trata, al fin y al cabo, de reivindicar el primado de las relaciones. Lo real no se identifica con sustancias sino con relaciones: lo que existe en el mundo social, de lo que el sociólogo trata de dar razón, son relaciones –no interacciones o vínculos subjetivos entre los agentes, sino relaciones objetivas que existen "independientemente de las conciencias individuales", como decía Marx (1992b: 72). O dicho de otra manera: los elementos individualizados sólo tienen propiedades en virtud de las relaciones que mantienen con otros en un sistema, es decir, en virtud de la función que llevan a cabo en el sistema de relaciones; "cualquier geometría no es más que un puro sistema de relaciones determinadas por los principios que las gobiernan y no por la naturaleza intrínseca de las figuras que encierran esas relaciones" (1968b: 682). Y puesto que lo real es relacional, por eso mismo es necesario pensar relacionalmente lo real, como el primer precepto metodológico con el que combatir la inclinación a pensar el mundo social de manera realista o sustancialista.
2. La lógica de la práctica: habitus y campo
2.1. El campo social
De acuerdo con lo que acabamos de decir, podemos definir el espacio social como un conjunto de relaciones o un sistema de posiciones sociales que se definen las unas en relación a las otras. En ese sentido, la noción de campo social que utiliza Bourdieu alude a un "espacio social específico" en el que esas relaciones se definen de acuerdo a un tipo especial de poder o capital específico, detentado por los agentes que entran en lucha o en competencia, que "juegan" en ese espacio social. Es decir, que las posiciones de los agentes se definen históricamente de acuerdo a su "situación actual y potencial en la estructura de distribución de las diferentes especies de poder (o de capital) cuya posesión condiciona el acceso a los provechos específicos que están en juego en el campo, y también por sus relaciones objetivas con otras posiciones (dominación, subordinación, homología...)" (1992b: 72-73).
De esta primera aproximación podemos subrayar dos ideas importantes: por un lado, que dicho sistema de relaciones en que consiste el campo es "independiente de la población que esas relaciones definen", lo cual no quiere decir que los individuos sean meras ilusiones inexistentes socialmente, sino que "existen como agentes –y no como individuos biológicos, actores, o sujetos– que se constituyen como tales y actúan en el campo siempre que poseen las propiedades necesarias para ser efectivos, para producir efectos, en ese campo"; por otro lado, es evidente la relación entre ambos conceptos, de campo y capital, a la hora de definirse y configurarse mutuamente en una suerte de círculo hermenéutico en el que "para construir el campo, uno debe identificar las formas de capital específico que operan en él, y para construir las formas de capital específico uno debe conocer el campo" (1989b: 6-7).
El campo social se entiende así como una construcción analítica mediante la que designar un conjunto específico y sistemático de relaciones sociales; es decir, se trata de una especie de sistema, definible sólo históricamente, que permite trasladar al análisis social la dinámica de relaciones que se desarrollan en la práctica. Veamos, sintéticamente, algunas de las características que Bourdieu atribuye a su noción de campo social:
a) En primer lugar, notemos que el sociólogo francés habla de la situación actual y potencial de los agentes en la estructura de distribución del campo, lo que implica no sólo un análisis sincrónico sino también diacrónico de dicha estructura de distribución, que supone tener en cuenta no sólo el estado de esa estructura sino su proceso de constitución. Y no sólo la situación del agente sino también su trayectoria social'. De forma que la especificidad de los diferentes campos (el campo literario, el artístico, el religioso, el de los establecimientos de enseñanza, el de los empresarios, el político, el jurídico...) y su lógica o "reglas" de juego vienen determinadas por esos recursos o especies de capital, ya sea capital económico, cultural, social, etc. Ese conjunto de relaciones entre posiciones sociales hace que el espacio social, más concretamente cada campo social, pueda ser definido como un sistema de diferencias, en el que el "valor" de cada posición social no se define en sí misma, sino que se mide por la distancia social que la separa de otras posiciones, inferiores o superiores. Aunque esas distancias sociales entre posiciones pueden variar y varían en función de los cambios en esa estructura de distribución de los diferentes tipos de capital, también existen formas de codificación e institucionalización de las distancias sociales para hacerlas respetar (a través de la ley, costumbres, creencias, etc.).
b) El capital específico del campo es a la vez la condición de entrada en cada campo social, y el objeto y el arma de la actividad en dicho campo. O, desde la perspectiva del juego, como veremos a continuación, el requisito para jugar socialmente, el objeto del juego y la apuesta o puja.
Los diferentes tipos de capital o poder que son objeto de lucha pueden definirse por lo tanto como los diferentes recursos que se producen y negocian en el campo y cuyas especies, por eso mismo, varían en función de las distintas actividades (juegos o luchas) de los diversos campos.
Todos esos recursos o especies de "energía de la física social" pueden presentarse de tres formas distintas, dependiendo del campo en el que se funciona: como capital económico, como capital cultural y como capital social. A esas tres formas habría que sumar una cuarta categoría de poder: el capital simbólico, que es cualquier forma de capital "en tanto que es representada, es decir, aprehendida simbólicamente, en una relación de conocimiento o, más precisamente, de desconocimiento y reconocimiento" (Bourdieu 1992b: 94)'. Además, como también explica en las páginas de este libro, esas diferentes especies de recursos o poder son convertibles de unas a otras en función de los determinados campos. Por ejemplo, la posesión de un determinado capital económico permite su transformación o conversión en capital cultural a través de los títulos académicos que confieren un reconocimiento institucional de ese capital cultural. O mediante determinados bienes y servicios culturales a los que el capital económico da acceso inmediato. E igualmente con la conversión del capital económico en capital social, dadas las posibilidades por ejemplo en cuestión de tiempo y de relaciones, que permite obtener dicho capital económico.
c) Así el campo, todo campo, se asemeja a un mercado en el que se produce y se negocia un capital específico, pero sin identificar capital sólo con recursos estrictamente económicos, que son una variable más, y muy importante, pero no comprenden todas las dimensiones de la realidad social'.
Como mercado "sui generis", el campo social es un espacio asimétrico de producción y distribución del capital y un lugar de competencia por el monopolio de ese capital. La imagen del juego también es un recurso habitual del sociólogo francés para describir la lógica social: "Es en cada momento el estado de las relaciones de fuerza entre los jugadores lo que define la estructura del campo: podemos imaginar que cada jugador tiene delante montones de fichas de diferentes colores, correspondientes a las diferentes especies de capital que él detenta, de forma que su fuerza relativa en el juego, su posición en el espacio de juego, y también sus estrategias en el juego (...) dependen a la vez del volumen global de sus fichas y de la estructura de los montones de fichas, del volumen global de la estructura de su capital (1992b: 74-75). Por lo tanto, el resultado de las relaciones y las luchas que se establecen en el campo, y de las diferentes estrategias que llevan a cabo los agentes, están en función de esos diferentes capitales.
d) Los diversos campos de la actividad humana, en cuanto microcosmos sociales, son fruto de un proceso histórico de diferenciación de acuerdo a los tipos particulares de legitimidad (y de poder), lo que da a cada campo una autonomía relativa respecto a los demás. Un doble proceso de diferenciación axiomática y de división del trabajo social según el cual la configuración de un cuerpo de agentes especialistas legitimados para operar con un determinado capital viene dado por la especificación de ese mismo capital como objeto de competencia entre los agentes interesados.
De manera que la autonomía es una cualidad esencial para la noción de campo social. Una autonomía relativa (y por tanto también relativa dependencia) respecto a los otros campos sociales y a sus formas de poder o capital, con los que sin embargo (e inevitablemente por su carácter relativo), también va a mantener relaciones que van a determinar en alguna medida el valor de sus productos específicos. Ese mismo conflicto entre los propios campos en su proceso de diferenciación y autonomización respecto a las demás esferas sociales plantea además el problema de situar los límites del campo social. Un problema que no puede resolverse sino en el análisis científico propio de cada campo, ya que "la cuestión de los límites del campo se plantea siempre en el mismo campo y, en consecuencia, no admite una respuesta a priori. (...) las fronteras del campo no pueden determinarse sino mediante la investigación empírica. Ellas no toman más que muy raramente la forma de fronteras jurídicas (...), incluso a pesar de que los campos comportan siempre "barreras de entrada" tácitas o institucionalizadas", esto es, requisitos de acceso a la actividad o al juego del campo social. Y aun a riesgo de ser tautológico, concibe el campo "como un espacio en el cual se ejerce un efecto de campo, de manera que lo que acontece a un objeto que atraviesa ese espacio no puede ser explicado completamente tan sólo por sus propiedades intrínsecas". Desde esa perspectiva "los límites del campo se sitúan en el punto donde cesan los efectos de campo" (1992b: 75).
e) Entre los diversos campos sociales, destaca lo que Bourdieu llama el campo del poder, por las relaciones que los diversos campos sociales mantienen con él y/o en él. El campo del poder no es un campo más como los otros, sino que "es un campo de fuerzas definido en su estructura por el estado de relación de fuerzas entre las formas de poder, o las diferentes especies de capital" (1989a: 375; 1994a: 56). Se trata por lo tanto de aquel campo donde se enfrentan los detentadores de diferentes poderes o especies de capital que luchan por imponer el "principio de dominación dominante" o el "principio legítimo de dominación", intentando hacer valer su capital (su poder) como el capital dominante en el conjunto de los campos sociales.' Además existe una relación de homología o semejanza entre las oposiciones que se observan en los diferentes campos (en el campo del poder, en el económico, cultural, artístico, jurídico, etc.) que da un "fundamento objetivo a la homología entre los principios de visión y de división en uso en el seno de cada uno" de los campos. Una homología que se establece "entre los campos especializados y el campo social global" y que "hace que numerosas estrategias sean de doble golpe, que, aunque no hayan sido expresamente concebidas como tales, y que sin inspirarse en ninguna especie de duplicidad, funcionan a la vez en varios campos" (1989a: 381-384). Las relaciones de dominación en una sociedad o espacio social, desde esa noción, vienen dadas por cuál sea la estructura de distribución de ese campo del poder en el que luchan quienes ocupan las posiciones de dominación en los diversos campos y no es simplemente el efecto directo de "la acción ejercida por· un conjunto de agentes ("la clase dominante") investidos de poderes de coerción"; es decir, que la noción del campo del poder permite según el sociólogo francés ir más allá de la idea de clase dominante o dirigente para entender la relación de dominación. La dominación es "el efecto indirecto de un conjunto complejo de acciones que se engendran en la red de coacciones [contraintes] cruzadas que cada uno de los dominantes, igualmente dominado por la estructura del campo a través del cual se ejerce la dominación, sufre de parte de todos los otros" (1994a: 57).
f) Otra de las propiedades de los campos es que, en la lucha de los agentes implicados, queda disimulada "la colusión objetiva respecto a los principios del juego", esto es, la confabulación entre quienes allí juegan para jugar de esa manera, ya que "si uno comienza a preguntarse si el juego vale lo que en él se apuesta, es el fin del juego": La concurrencia dinámica del campo "tiende continuamente a producir y reproducir ese juego y lo que en él se ventila originando constantemente, primero entre los directamente·comprometidos, pero no solamente entre ellos, la adhesión práctica al valor del juego y de sus apuestas que define el reconocimiento de la legitimidad" (1982b: 47). Es decir, existe (y es necesaria para el funcionamiento del campo), una adhesión, una creencia o ilusión (il/usio), un interés en el juego, un "poder motivador" que a su vez es producido en y por la participación en el mismo juego: "Las razones más fundamentales para actuar -dice Bourdieu (1983: 3)- tienen sus raíces en la illusio, esto es en la relación, ella misma no reconocida como tal, entre un campo de juego y un habitus, como ese sentido del juego que otorga al juego y a sus apuestas su poder determinante o, mejor, motivador". Por lo tanto, la lucha constante que constituye el funcionamiento de los campos se sostiene también sobre una forma de consenso entendido como "la adhesión del conjunto de los agentes, tanto dominados como dominantes, a lo que hace el interés propio del campo considerado, su interés genérico, es decir una apuesta fundamental cuyo valor es reconocido y buscado por todos", de forma que "las disensiones se manifiestan sobre un fondo de consenso. La contestación supone de lo incontestado" (Accardo 1991: 73).
El campo, todo campo en tanto que producto histórico, produce e impone, por su mismo funcionamiento, una forma genérica de interés que es la condición de ese funcionamiento. De modo que las prácticas de los agentes en el campo se mueven necesariamente guiadas por él, ya que es "lo que "hace bailar a la gente", lo que les hace concurrir, competir, luchar" (Bourdieu 1987: 124-125). No hay prácticas en un campo social que puedan aparecer como desinteresadas si no es por referencia a intereses ligados al funcionamiento específico de otros campos, como sucedería entre los campos científico o artístico, por un lado, e intereses económicos y políticos, por otro; y desde ese punto de vista no existe, en rigor, práctica absolutamente desinteresada, aunque su interés estribe precisamente en el desinterés, como suele ser lo propio de los intelectuales.
En suma, actuar siempre implica socialmente hacerlo desde un interés: no existen actos gratuitos, sociológicamente hablando. En toda conducta existe una razón de ser que la ciencia pretende desentrañar (y que hace que la ciencia tenga un sentido). Toda conducta, por lo mismo, es razonable (se puede dar razón de ella), aunque no sea racional (1994a: 150). Por lo tanto, ser socialmente es tener interés o estar interesado, incorporado a un juego e ilusionado en él: "En el principio está la illusio, adhesión al juego, la creencia de que cada uno es llamado al juego, el interés por el juego, interés en el juego, el fundamento del valor, inversión en el sentido tanto económico como psicoanalítico del término. (...) Esse est interesse: Ser es ser en, es pertenecer y ser poseído, en resumen, participar, tomar parte, acordar una importancia, un interés" (1983: 1).
De acuerdo a esta breve caracterización de la noción de campo social, un análisis en esos términos implica, para Bourdieu, tres momentos relacionados entre sí y que describe de la siguiente manera (1992b:80). Primero, es preciso analizar la posición del campo social en cuestión en relación al campo del poder (en el caso del Derecho sería: el peso que el campo jurídico, una vez delimitado mínimamente, y el capital jurídico propio de ese campo, tienen en el conjunto de los campos sociales, es decir, el poder del derecho). En segundo lugar, es necesario "establecer la estructura objetiva de relaciones entre las posiciones ocupadas por los agentes o las instituciones que están en concurrencia en ese campo" (o sea, para el caso del derecho, los agentes que entran en lucha en el campo jurídico, o sea, el poder en o sobre el derecho -sur le droit ). Y, por último, se trata de "analizar los habitus de los agentes, los diferentes sistemas de disposiciones que han adquirido a través de la interiorización de un tipo determinado de condiciones sociales y económicas y que encuentran en una trayectoria definida en el interior del campo considerado una ocasión más o menos favorable de actualizarse" (el oficio del jurista).
2.2. El habitus
Habitus, es un término latino muy usado por los filósofos y especialmente por los escolásticos, que recogía (y reconvertía) la vieja noción aristotélica de hexis.
Comúnmente traducido por "hábito" o costumbre, el habitus viene a designar el conjunto de disposiciones de los agentes en el que las prácticas se convierten en principio generador de nuevas prácticas. En el.Esquisse d'une théorie de la pratique (1972: 175), Bourdieu define los habitus del siguiente modo: "las estructuras que son constitutivas de un tipo particular de entorno (v.g. las condiciones materiales de existencia de un tipo particular de condición de clase) y que pueden ser asidas empíricamente bajo la forma de regularidades asociadas a un entorno socialmente estructurado, producen habitus, sistemas de disposiciones duraderas, estructuras estructuradas predispuestas a funcionar como estructuras estructurantes, es decir, en tanto que principio de generación y de estructuración de prácticas y representaciones que pueden ser objetivamente "reguladas" y "regulares" sin ser en nada el producto de obediencia a reglas, objetivamente adaptadas a su finalidad sin suponer la mirada consciente de los fines y la maestría expresa de las operaciones necesarias para alcanzarlas y, siendo todo eso, colectivamente orquestadas sin ser el producto de la acción organizadora de un jefe de orquesta." El habitus, los diferentes habitus, son por lo tanto el-sistema de disposiciones que es a su vez producto de la práctica y principio, esquema o matriz generadora de prácticas, de las percepciones, apreciaciones y acciones de los agentes.
Un principio que impone un orden a la acción: principium importans ordinem ad actum, que decía la escolástica. Sin embargo, hablar de disposición también es ambiguo porque puede referirse a una capacidad, una actitud o a un estado.
Y es esa ambigüedad quizás la que hace que el término le parezca a Bourdieu suficiente o particularmente apropi~do para expresar lo que reviste el concepto de habitus, ya que cuando utilizamos el término "disposición" expresamos "el resultado de una acción organizadora que presenta además un sentido muy próximo a palabras tales como estructura; designa por otra parte una manera de ser, un estado habitual (en particular del cuerpo), y, en particular, una predisposición, una tendencia, una propensión o una inclinación" (1972: 247). Esa pluralidad de significados es lo que quiere sugerir Bourdieu al hablar del habitus como sistema de disposiciones, incluyendo un amplio espectro de factores cognitivos y afectivos -"thinking and feeling", al decir de Jenkins- y no sólo actitudes puntuales, que se fraguan en los procesos de socialización y aprendizaje, de experiencia, de vida, de los individuos. Son el producto de las estructuras del entorno físico y afectivo, de la familia y la escuela, de las condiciones materiales de existencia y de clase (estructuras estructuradas), y a su vez son el principio que organiza todas las apreciaciones y actuaciones de los agentes que contribuyen a formar el entorno, de manera que condicionan, determinan u orientan las prácticas de los agentes de acuerdo a ese esquema (estructuras estructurantes).
En primer lugar por tanto, y en cuanto estructura estructurada, el habitus es un producto social: no se trata de un conjunto de disposiciones a actuar, sentir, pensar y percibir, adquiridas de forma innata o "natural", sino adquiridas socialmente y, concretamente "en relación a la posición que los agentes ocupan en el sistema, en virtud de la lógica de funcionamiento de ese sistema y de la acción pedagógica que ejerce sobre sus agentes" (Accardo 1991: 88). En cuanto estructura estructurante, en segundo lugar, el habitus es un productor social, que podría definirse como "un operador de cálculo inconsciente que nos permite orientarnos correctamente en el espacio social sin necesidad de reflexión" (Accardo 1991: 132). En este segundo sentido, el habitus es también concebido como un sistema de competencias sociales que implica doblemente, en tanto competencia, de un lado una capacidad práctica de acción y de otro un reconocimiento social para ejercerla; y que es lo que va a procurar al agente en las estrategias que lleva a cabo en el juego de los diversos campos sociales una racionalidad implícita en sus respuestas espontáneas a las demandas y censuras del espacio en que se mueve. Veamos también, sin pretensión de exhaustividad, algunas ideas al respecto.
a) Para Bourdieu no debemos confundir la noción de habitus con el "inconsciente" estructuralista (aunque, está claro, el habitus se adquiere más "inconscientemente" que otra cosa, a través del hábito y la repetición, y por más que dicha teoría del habitus pueda considerarse como una prolongación y una profundización del inconsciente de Claude Lévi-Strauss). De un lado porque no todo lo inconsciente, espontáneo o al margen del cálculo racional es habitus; y de otro porque en el habitus no todo es espontaneidad o automatismo. El habitus es matriz de la práctica pero no se puede hacer de ello el principio exclusivo de toda práctica: "si es verdad que las prácticas producidas por los habitus, las maneras de andar, de hablar, de comer, los g¡jstos y las repugnancias, etc., presentan todas las propiedades de las conductas instintivas, y en particular el automatismo, queda una forma de consciencia parcial, lagunosa, discontinua, que acompaña siempre las prácticas" (1972: 200). Es decir, un margen de indeterminación o de imprevisibilidad (¿quizás de libertad?), según las situaciones, los campos, etc., que -siempre según el sociólogo francés- no permite identificar el sistema de disposiciones que es el habitus con la mecánica espontánea del inconsciente estructuralista. El habitus, por lo tanto, es inconsciente (o una forma de inconsciente), pero no es el inconsciente. Pero eso no implica tampoco una apuesta por leer la práctica en términos de cálculo racional absoluto: "Espontaneidad sin consciencia ni voluntad, el habitus se opone tanto a la necesidad mecánica como a la libertad reflexiva, a las cosas sin historia de las teorías mecanicistas cómo a los sujetos "sin inercia, de las teorías racionalistas" (1972: 95). Es decir, que las conductas no son el resultado de "secuencias objetivamente orientadas por referencia a un fin" (ya sea económico o ya de otro tipo), ni son por tanto el producto de una estrategia consciente ni una determinación mecánica. Para Bourdieu "los agentes caen de alguna manera en la práctica que es la suya, más que elegirla en un libre proyecto o verse obligados a ella por una coacción mecánica" (1987: 127).
b) La manera, en cuanto disposición corporal e incorporada, hecha cuerpo, es quizás la mejor descripción del habitus, que se concibe en Bourdieu como lo cultural hecho natural, la necesidad hecha virtud, un tener transformado en ser. El cuerpo funciona como estructura mnemotécnica que retiene y reproduce las estructuras objetivas socializadas y aprehendidas. En cuanto sistema de disposiciones, no somos nosotros quienes poseemos el habitus sino que es el habitus quien nos posee a nosotros. El habitus no es, por lo tanto, un concepto abstracto sino que es parte de la conducta (el "modo de conducir la vida") del individuo, traducida tanto en maneras corporales (hexis) como en actitudes o apreciaciones morales (ethos). Tanto hexis como ethos son habitus o, mejor dicho, forman parte del habitus.
c) El habitus, así, funciona de modo análogo a un "capital genético" que ha sido inculcado e incorporado socialmente (1970: 48). Y en él (y a través de él), se traduce en el individuo, el colectivo. El habitus es, dice textualmente Bourdieu, "una subjetividad socializada" (1980a: 91). Por eso la noción de habitus permite, según Bourdieu, entender tanto la concertación de las prácticas como las prácticas de concertación, ya que en la medida en que son producto de una misma historia -y sólo en la medida en que lo son- las prácticas de los agentes son "mutuamente comprensibles e inmediatamente ajustadas a las estructuras, objetivamente concertadas y dotadas a la vez de un sentido objetivo unitario y sistemático a la vez, trascendente a las intenciones subjetivas y a los proyectos conscientes, individuales o colectivos"; es decir, que uno de los efectos fundamentales de ese acuerdo entre el sentido práctico y el sentido objetivo es, con palabras del mismo Bourdieu, "la producción de un mundo de sentido común, cuya evidencia se dobla de objetividad" (1980a: 97-99).
d) En cuanto productos concretos de un aprendizaje y una inculcación que a través de la familia, el contexto social y cultural, el entorno, etc., incorporan la historia en forma de sistemas de disposiciones, podemos distinguir entre habitus primarios y secundarios. Los primeros están constituidos por las disposiciones más antiguas y duraderas y que, por lo mismo, condicionan la adquisición posterior de nJ!evas disposiciones por "el peso particular de las experiencias primitivas", por ejemplo, la familiar (1980a: 102). Entre los segundos, que se construyen sobre el tejido de los primarios y vienen generalmente a redoblar su eficacia, cabría subrayar la importancia del habitus escolar. Esa distinción no quiere decir que existan en los agentes diferentes sistemas de disposiciones simplemente superpuestos (el habitus escolar sobre el familiar, el profesional sobre el escolar, etc.), sino sobre todo que, como dice Accardo, "el habitus es una estructura interna permanentemente en vías de reestructuración".
d) También podemos hablar del habitus de clase, que Bourdieu define (1980a: 100-101; 1979: 112 y 512) como el producto de una "clase de condiciones de existencia y condicionamientos idénticos o semejantes", y que va ligado, inseparablemente, a la comprensión de la clase social como "una clase de individuos biológicos dotados del mismo habitus, como sistema de disposiciones común a todos los productos de los mismos condicionamientos"; el habitus de clase es, al fin y al cabo "el habitus individual en la medida que expresa o refleja la clase (o el grupo) como un sistema subjetivo pero no individual de estructuras interiorizadas esquemas comunes de percepción" que explica precisamente la armonización espontánea de las prácticas de los agentes pertenecientes a una misma categoría social. En suma, el habitus de clase es "la clase incorporada", lo que quiere decir también que para definir o, mejor dicho, para construir la clase social será necesario recurrir al habitus en que ésta se objetiva (a la par, paradójicamente, que se subjetiva).
6. De la existencia de ese sistema de disposiciones de clase es de donde nace la coherencia Y la unidad de las diferentes prácticas de los agentes. No su homogeneidad total, ya que se trata de una "relación de homología, es decir, de diversidad en la homogeneidad que refleja la diversidad en la homogeneidad caracrcrística de sus condiciones sociales de producción, que une los habitus singulares de los diferentes miembros de una misma clase"; de manera que la historia del individuo se inscribe en la historia de su grupo o clase y cada sistema de disposiciones individual, los diferentes habitus individuales, son "una variante estructural de los otros, en los que se expresa la singularidad de la posición en el interior de la clase y de la trayectoria" social, es decir, una variante del lutbitus de clase o de (acción de clase (Bourclieu 1980a: 101).
f) Otra de las características que Bourdieu atribuye al habitus es la sistematicidad. En cuanto estructura estructurante, el habitus es a la vez "principio generador de prácticas objetivamente enclasables y sistema de enclasamiento {principium divisionis) de esas prácticas" (1979: 190). Esa doble tarea de producir prácticas y producir la capacidad de apreciar esas prácticas es fruto de una serie de propiedades de los sistemas de disposiciones, relacionadas entre sí, que permiten actuar al habitus en determinadas condiciones y permiten a la vez la armonización de las prácticas producto de ese habitus. En primer lugar, permítasenos el juego de palabras (tan bourdieuniano por otra parte) para decir que el habitus es un sistema de disposiciones (resultado de un sistema de condiciones) que actúa de forma sistemática y universal en todas nuestras prácticas, lo que quiere decir que origina a su vez productos sistemáticos, estilos de vida que pueden ser percibidos en sus relaciones mutuas según los esquemas y los principios del habitus, y que devienen "sistemas de signos socialmente calificados".
Es deci~; que las elecciones que son orientadas o dirigidas por el habitus no son prácticas incoherentes y desorganizadas, sino que forman un sistema lógico, aunque su lógica, insistamos una vez más, no sea la de una lógica racional sino la de la razonabilidad del habitus. Esa sistematicidad del habitus (y por lo tanto de las prácticas engendradas por él) es a su vez fruto de su durabilidad y transferibilidad. Es decir, de su capacidad de engendrar duraderamente prácticas conforme a los principios de la arbitrariedad inculcada, así como de hacerlo en un gran número de campos o espacios sociales diferentes. En ese sentido los sistemas de disposiciones del habitus son sistemas duraderos y transferibles o trasladables de un campo a otro, de una situación a otra distinta.
g) De esas propiedades, y más concretamente de su durabilidad, se deriva el efecto de histéresis de los habitus, utilizando un término físico del que la sociología se sirve para designar aquel efecto que se prolonga después de que cese la causa que lo ocasiona. Existe un movimiento inercial del habitus que hace que éste actúe aunque desaparezcan las condiciones objetivas que lo han estructurado. Y ello conlleva también que el habitus no se modifique de la misma forma que las condiciones objetivas que en principio tiende a reproducir. Al ser duraderas las disposiciones, dice Bourdieu, los habitus también funcionan "a contratiempo", con lo que se produce un efecto de retraso (retard), de desajuste (décalage) cuyo ejemplo por excelencia sería Don Quijote quien, según el sociólogo francés, "pone en práctica en un espacio económico y social transformado un habitus que es el producto de un estado anterior de ese mundo" (1980a: 104-111).
h) Si, como hemos dicho, pensamos que se trata de disposiciones duraderas, poseídas por (y poseedoras de) una fuerte inercia en sus efectos, y sabemos que las prácticas se producen en el encuentro entre el habitus, por un lado, y las determinaciones, demandas y oportunidades del campo social en que el actor se mueve (y en el que el habitus es apropiado), por otro lado, una lectura muy básica de dicho encuentro entendería que se establece una suerte de círculo vicioso entre esas dos realizaciones de la historia, que f\O daría margen de cambio alguno en la génesis de las prácticas, ya que ese encuentro entre campo y habitus no contribuiría sino a reproducir el mundo cultural y social que a su vez lo produce y, por lo tanto, a perpetuar el status quo a través de la exteriorización de las pautas y valores interiotizados o incorporados.
7. En el mismo sentido, Bourdicu señala también cómo la capacidad generativa del habitus se mide en función de su exhaustividad, esto es, en tanto que él "reproduce lo más completamente posible en las prácticas que engendra los principios del arbitrario cultural de un grupo o una clase" (1970: 48-49).
Cabe preguntarse, en ese sentido, por la dosis de determinismo que existe en los habitus que, sin embargo está lejos de las intenciones y reflexiones del autor, que responde diciendo, en primer lugar, que el habitus es duradero no inmutable: "Siendo el producto de la historia, es un sistema de disposiciones abierto, que está continumnente enfrentado a experiencias nuevas y por lo tanto continuamente afectado por ellas" (1992b: 108-109); o como dice en otro lugar, el habitus es "un principio de invención que, producido por la historia, es relativamente arrancado a la historia" (1984: 135). Como principio de invención, el habitus tiene una capacidad si no creadora al menos generadora, "inscrita en el sistema de disposiciones como arte (...) y en particular ars inveniendi", que permite respuestas diferentes, márgenes de imprecisión en los límites de esa necesidad incorporada; más aún, Bourdieu subraya el hecho de que él no habla de hábito o costumbre (habitude), sino de habitus, precisamente para resaltar esa "capacité génératrice" del sistema de disposiciones como una noción construida "contre le mécanisme" (1992b: 97). Pero además, en segundo lugar, la propia historicidad del habitus es la que no permite hablar en términos de una reproducción estrictamente mecánica o mecanicista, ya que el habitus funciona en relación al campo social y produce o genera prácticas diferentes según lo que acontece en el campo: "el habitus se revela solamente( ... ) en la relación con una situación determinada (...) y según los estímulos y la estructura del campo, el mismo habitus puede engendrar prácticas diferentes, e igualmente opuestas", de forma que a situaciones y campos distintos, reacciones diferentes (1992b: 109-110). Por eso mismo es preciso plantearse la cuestión de las condiciones sociales en las que el habitus es eficaz o en las que, por el efecto de histéresis anteriormente descrito, el sistema de disposiciones resulta inadecuado o contradictorio. Y en las que el habitus también va, con mayor o menor dificultad o mayor o menor lentitud, cambiando, transformándose o reestructurándose. Desde el punto de vista de su historicidad, podríamos decir, el habitus conlleva siempre un margen de contradicción al no revelarse plenamente nunca, si no muy ocasionalmente, el conjunto de condiciones sociales e históricas objetivas en que se gestó.
Por último, deberíamos tener en cuenta además que, para Bourdieu, es precisamente la vigilancia que ofrece el análisis reflexivo sobre esa inclinación del habitus difícil de controlar, lo que permite llevar a cabo un trabajo que ayude a modificar nuestra percepción de las situaciones y nuestra reacción ante las mismas. En numerosas ocasiones, Bourdieu responde a las acusaciones de determinismo que se le hacen insistiendo (con más o menos optimismo, podrí- amos decir) sobre el carácter o la capacidad crítica y liberadora de la ciencia social en cuanto "ciencia de lo oculto", al poner al descubierto los mecanismos que gobiernan, orientan o condicionan la vida social y que de otro modo son naturalizados como leyes, que son reconocidas como tales precisamente por ser desconocidas. Desde su punto de vista, descubrir la necesidad que desaparece en el habitus incorporada y transformada en virtud es el paso verdadero para encontrar la libertad. Lo que por ejemplo, trasladándolo a nuestra situación, quiere decir que dar cuenta de la existencia del habitus de los juristas (y de los diferentes habitus de los diferentes juristas) en relación al campo jurídico puede ser ya una forma de escapar al grado de determinismo que en la práctica jurídica impone un campo formalizado y un habitus formalizador.
2.3. Estrategia e inversión: la illusio
Como hemos venido advirtiendo, la génesis de las prácticas se encuentra, en el análisis socio-antropológico de Bourdieu, en la relación dialéctica entre esos dos estados de lo social que son las estructuras y los habitus, la historia hecha cosa y la historia hecha cuerpo (1980b: 6-8) de manera que en el habitus, y en la relación del habitus con la historia objetivada, se produce esa actualización de la historia que hace posible precisamente su adquisición. Y eso es lo que hace que la relación con el mundo social no sea una relación de causalidad mecánica con el "medio", sino de "complicidad ontológica", ya que "es la misma historia la que se desarrolla en el hábitat y en el habitus", y existe una correspondencia o coincidencia entre la posición social del agente y sus disposiciones.
En esa relación es donde se gestan las estrategias que los agentes llevan a cabo en los diferentes campos sociales, fruto por lo tanto, de las posibilidades y necesidades de esos mismos agentes en función de su posición en el campo, sus disposiciones o habitus, etc. Dichas estrategias, que orientan las prácticas, son el fruto del sentido práctico, ese sentido de un juego particular e histórico que se adquiere en la misma actividad social. Decíamos antes que cada campo produce un interés específico en el juego y por el mismo juego, que es lo que permite e invita a la vez a los agentes a realizar un esfuerzo o una inversión en el juego. Para poder explicar esa inversión por el interés del juego y esa inmersión en el mismo juego, Bourdieu recurre a la noción de investissement. Esa doble inversión e inmersión a un mismo tiempo (investissement), es la propensión o inclinación a actuar que nace de la relación entre un espacio de juego (o campo social) y un sistema de disposiciones ajustadas a ese espacio y a ese juego (habitus), un sentido del juego y de sus jugadas que implica a la vez una inclinación y una aptitud para jugar el juego, para tomar interés en el juego y para dejarse coger en el juego; una inclinación y una aptitud que "están tanto una como la otra social e históricamente constituidas y no universalmente dadas" (1992b: 94; 1984: 34). Así, los agentes son "investidos" de esa inclinación y esa capacidad para jugar a un juego social determinado, y esa "investidura" (a veces incluso oficial y codificada) se convierte en una condición de pertenencia al campo que es a su vez producida por la misma dinámica del propio campo. Y por lo mismo esa investidura que permite a su vez invertir en el juego social está vinculada al interés propio y específico que se ventila en el juego y a la ilusión o la creencia en ese mismo juego incluso hasta "dejarse llevar" por él. Esta creencia es constitutiva de la pertenencia al campo y, cuanto más desconocida es, más permite el desarrollo del campo y del juego al que se dirige: "en el caso de los campos sociales que, siendo el producto de un largo y lento proceso de autonomización, son, si puede decirse, juegos en sí y no para sí, no se entra en el juego por un acto consciente, se nace en el juego, con el juego, y la relación de creencia, de illusio, de inversión es tanto más total, incondicional, cuanto más se ignora" (1980a: 112-113).
Pero esas inversiones/inmersiones que llevan a cabo los agentes en el interés del juego no son, digámoslo una vez más, fruto de un cálculo racional o de una intencionalidad totalmente deliberada: son estratégicas. Lo que quiere decir que son finales en el sentido de que "son finalizadas, pero su finalidad es normalmente objetiva, sin intención expresa", una paradoja que tiene su origen en la racionalidad implícita del habitus que, como recuerda Accardo tan pascalianamente, "tiene razones que la razón ignora. Hablar en términos de estrategias quiere decir que las prácticas no Son el resultado de un plan reflexionado sino el resultado de una maestría o una lógica práctica y un dominio asimismo simbólico de la práctica que reside en el habitus como un "operador de cálculo inconciente" En la teoría de la práctica de Bourdieu, el juego social no tiene por principio la regla aunque se trate de una actividad reglada o regular, precisamente porque la regla, como vamos a ver a continuación, está también en función del habitus como principio generador de las prácticas. El principio de dicho juego reside sobre todo en las estrategias de inversión que los agentes llevan a cabo, en función a su vez de la relación que se establece entre los campos -la posición de los agentes en la estructura de distribución del capital específico del campo y las disposiciones de los habitus.
3. La razón del derecho
El análisis del derecho de Bourdieu viene a ser el resul· cado de la "aplicación" de la fórmula de la práctica (cuyos elementos hemos ido desbrozando mínimamente) a las prácticas jurídicas. La fuerza del derecho, el ensayo que cierra el presente volumen, constituye una aproximación importante en ese sentido al análisis del campo jurídico, que allí define como "un universo social relativamente independiente en relación a las demandas externas, al interior del cual se pro· duce y se ejerce la autoridad jurídica, forma por excelencia de la violencia simbólica legítima cuyo monopolio pertenece al Estado y que puede servirse del ejercicio de la fuerza física". Es decir, se trata de aquel conjunto o red de relaciones sociales que podemos describir, con palabras de A. J. Arnaud como "el lugar de emergencia de la razón jurídica". Una razón que, a tenor de las ideas que hemos ido apuntando, es estratégica, resultado de la dialéctica que se establece entre habitus y campo, entre posición y disposición social, entre el derecho hecho cosa y el derecho hecho cuerpo.
Así, desde un punto de vista social, el derecho, o el fenómeno jurídico, puede entenderse partiendo de dos aspectos inseparables entre sí. En primer lugar el derecho como discurso, esto es, como unidad de significación o práctica enunciativa en un contexto de producción; o, más precisa· mente, como discursos, en plural. Y en segundo lugar el derecho como espacio: sistema, conjunto de aparatos especializados que le sirven de soporte o, dicho de una forma más precisa con el lenguaje de Bourdieu, como campo social en el que se produce y negocia ese discurso. Subrayemos además que aunque a efectos analíticos podamos diferenciados, se trata de dos aspectos indisociables, porque ese discurso o razón jurídica no existe al margen del lugar social o la red de relaciones en la que emerge (a no ser para un planteamiento sustancialista que se desvía del propósito sociológico expresado). Y si existe ese lugar social es, también, precisamente debido a esa "razón jurídica" que allí se constituye, se reproduce y se negocia como tal.' El derecho, desde esa perspectiva, no constituye sino el resultado de las luchas que se desarrollan entre agentes especializados, en competencia por el monopolio del capi· tal jurídico, esto es, en concurrencia por el derecho a decir qué es lo que dice el derecho. En realidad no se trata sino de una más de las fantasías sociales que, rodeadas de prestigio y misterio, esconden, bajo estrategias de universalización, las relaciones de dominación que traducen en formas jurídicas. "El campo jurídico -dice Bourdieu en otro lugar (1996a: 117)- no es lo que se cree ser, es decir, un universo limpio de toda componenda con los imperativos de la política o de la economía. Pero el hecho de conseguir hacerse reconocer como tal contribuye a producir unos efectos sociales absolutamente reales, y, en primer lugar, sobre aquellos cuya profesión consiste en interpretar las leyes y establecer jurisprudencia. Pero ¿qué sucederá con los juristas, encarnaciones más o menos sinceras de la hipocresía colectiva, si acaba siendo de notoriedad pública que, lejos de obedecer a unas verdades y unos valores trascendentes y universales, reciben, como todos los demás agentes sociales a las que los somete, subvirtiendo los procesos o las jerarquías, la presión de los imperativos económicos o la seducción de los éxitos periodísticos".
Más aún, lo específico del campo jurídico -su interés reside precisamente en esa ilusión de neutralidad, de universalidad, de autonomía, de desinterés incluso (bajo el ropaje del "interés general" o la justicia), que configura sus .discursos, suerte de "cinismo oficial" que subyace a toda la lógica de la objetivación en que consisten las prácticas codificadoras, esto es, la actividad de dar forma: poner formas y poner en formas. Por eso mismo la autoridad jurídica es la forma por antonomasia del poder simbólico, el poder del nombramiento y la institución, de la representación, el poder para construir socialmente, para otorgar importancia social, "pues el derecho es la objetivación de la visión dominante reconocida como legítima o, si ló prefieren, de la visión del mundo legítima, de la orto-doxia, avalada por el Estado" (1997: 245). La razón del derecho es, desde esta perspectiva ilusión e interés, en el doble sentido que Bourdieu da a estos términos: por un lado, a un mismo tiempo espejismo y poder motivador del juego; por otro inversión e inmersión en el juego.
Con todo, la "aplicación" de la fórmula de la práctica al análisis de los fenómenos jurídicos plantea además, como mínimo, dos cuestiones (o grupos de cuestiones), que quisiéramos dejar esbozados. La que se refiere al papel del derecho en la génesis de las prácticas y la que se pregunta por el derecho en cuanto práctica (y resultado, por tanto, de esa relación dialéctica entre las estructuras y las disposiciones, entre el campo y habitus).
3.1. El derecho y la razón de la práctica
La primera de las cuestiones hace referencia al papel que las normas jurídicas (o las reglas, en un sentido más amplio) pueden jugar en la génesis de las prácticas. Si éstas son el resultado de ese doble encuentro (de ida y vuelta) entre el sistema de disposiciones de los habitus y la estructura ile distribución del capital de los diferentes campos (y de éstos entre .sí), ¿qué lugar ocupan o qué papel juegan las normas en la orientación y génesis de dichas prácticas?.
Apoyándose en la fórmula weberiana según la cual "los agentes sociales obedecen a la regla cuando el interés en obedecerla la coloca por encima del interés en desobedecerla", Bourdieu parte del hecho de que la regla no es automáticamente eficaz por sí sola, y que es preciso preguntarse en qué condiciones una regla puede actuar; la noción de habitus surge entonces para "recordar que al lado de la norma expresa y explícita o del cálculo racional, hay otros principios generadores de las prácticas", y no sólo, aunque sobre todo, en las sociedades donde hay pocas cosas codificadas, sino en todas las sociedades (1987: 94-97). Se apuesta, así, prolongando las intuiciones de Wittgenstein, por la comprensión práctica de la regla, en tanto práctica ella misma.
Ello supone, en primer lugar, partir de la reciprocidad existente entre la regla y la práctica, puesto que la regla tiene lugar en la práctica. La práctica es una continua interpretación y reinterpretación de lo que significa la regla, y la regla es realmente lo que la práctica hace de ella. Lo que nos lleva a advertir, frente a cualquier suerte de platonismo abstracto que no refiera la regla y sus aplicaciones a sus formulaciones empíricas, que no existe regla que no funcione activada por una suerte de "sentido desarticulado que se encuentra codificado en el cuerpo", es decir, el habitus, que es quien hace que las prácticas puedan funcionar en nuestras vidas.
En el habitus reside, incorporado, ese sentido o comprensión (understanding) que hace que las reglas operen como modelos razonados para la acción, o que se planteen los límites precisamente a esa razón expresa y formulada.
Además, refiriéndose explícitamente a la distinción weberiana entre orden jurídico, convención y costumbre, Bourdieu afirma que la regla (ya sea jurídica o de costumbre) opera como un "principio secundario de determinación de las prácticas" que no interviene más que sustitutivamente, en defecto del principio primario que es el interés subjetivo u objetivo; interés que se define "en la relación entre el habitus como sistema de estructuras cognitivas y motivadoras y la situación (o el objeto)" (1972: 205-206 y 256). Es más, la regla codificada, desde la experiencia etnológica de Bourdieu en la sociedad de Cabilia, "tiene por principio no esquemas explícitos, objetivados, por lo tanto ellos mismos codificados, sino esquemas prácticos" (1987: 95). La codificación tiene en este sentido una relación de continuidad con el habitus, al "traducir" en forma simbólica lo que existe en forma de habitus, sobre todo cuando es precisa (dada una situación de violencia, o de imprevisibilidad) una "certeza" que proporciona la lógica de objetivación que la codificación (y sobre todo la codificación jurídica) supone. La regla facilita y simplifica las opciones de los agentes en el curso de la acción. La parte de indeterminación y de incertidumbre que tiene el habitus hace "que uno no pqeda remitirse completamente a él en las situaciones críticas, peligrosas"; de ahí que Bourdieu enuncie "como ley general que cuanto más peligrosa es la situación, más codificada tiende a ser la práctica"; y más aún: que "el grado de codificación varía según el grado de riesgo" (1987: 96).
Por lo tanto, el criterio básico y primario desde un punto de vista antropológico, en la génesis y orientación de las prácticas, es el habitus en cuanto conjunto de esquemas o principios clasificatorios, disposiciones incorporadas, etc., y el interés (la ilusión) que surge de la relación entre ese sistema de disposiciones y las posibilidades y censuras del entorno. La acción obedece a un sentido práctico, a una lógica práctica, que es la de la ''espontaneidad generadora" del habitus. Y recurre a la regla, al ritual codificado, en las situaciones de incertidumbre y de violencia en las que precisamente dada esa espontaneidad, el interés se decanta hacia la formalización de las prácticas. La regla, la codificación, ofrece así una posibilidad objetiva u objetivada, la que deriva de dar forma, poner formas o poner en formas (formalizar) lo que previamente existe en estado práctico. Así sucede, por ejemplo, en el caso de la lengua: "en ausencia de la objetivación en la escritura y sobre todo de la codificación cuasi-jurídica que es correlativa a la constitución de una lengua oficial, las "lenguas" sólo existen en estado práctico, es decir, en forma de habitus lingüísticos al menos parcialmente orquestados y de producciones orales de esos habitus" (1982b: 28-29). Sin embargo, por un lado, la "traducción" de esos esquemas prácticos a esquemas formales conllevará unos efectos específicos derivados precisamente del nuevo "estado" social en el que operan. Y por otro, la lectura que Bourdieu hace de la regla como un principio secundario en la determinación de las prácticas no quiere decir que la regla (implícita o explícita) no tenga su propia y específica eficacia en la orientación (e incluso génesis) de las mismas. Lo que quiere decir, más exactamente, es que esa eficacia se realiza siempre por mediación (o a través) del habitus y del interés del agente, tal como planteaba también Weber a su modo.
En efecto, para Bourdieu la regla explícita, como la regla jurídica, no carece de efectos propios. Como dice en el presente libro: "la justa reacción contra el juridicismo, que conduce a restituir en su lugar, en la explicación de las prácticas, a las disposiciones constitutivas del habitus, no implica de ningún modo que se ponga entre paréntesis el efecto propio de la regla explícitamente enunciada, sobre todo cuando, como la regla jurídica, está asociada a sanciones. Y a la inversa, si no hay duda que el derecho ejerce una eficacia específica, imputable sobre todo al trabajo de codificación, ile puesta en forma y en fórmula, de neutralización y de sistematización, que realizan, según las leyes propias de su universo, los profesionales del trabajo simbólico, sin embargo esa eficacia, que se define por oposición a la inaplicación pura y simple o a la aplicación fundada sobre la coacción pura, se ejerce sólo en la medida en que el derecho es socialmente reconocido y encuentra un acuerdo, incluso tácito y parcial, porque responde, al menos en apariencia, a necesidades e intereses reales"; y señala además, para el caso del derecho, cómo "la relación de los habitus a la regla o a la doctrina es la misma [que] en el caso de la religión, donde es tan falso imputar las prácticas al efecto de la liturgia o eje! dogma (por una sobreevaluación de la eficacia de la acción religiosa que es el equivalente del juridicismo) que ignorar ese efecto imputándolas completamente al efecto de las disposiciones, e ignorando de paso la eficacia de la acción eje! cuerpo de clérigos".
Bourdieu, como vemos, distingue y subraya el hecho de que "se puede negar a la regla la eficacia que le concede el juridicismo sin ignorar que existe un interés en estar en regla que puede estar en el origen de estrategias destinadas a ponerse en regla, a poner, como suele decirse, el derecho de su parte, a atrapar de alguna manera al grupo en el juego de uno mismo presentando los intereses bajo las apariencia desfigurada de valores reconocidos por el grupo" (1980a: 185-186). Más aún cuando el hecho de "estar en regla" o de seguirla, de conformarse o referirse a ella, conlleva un provecho o un beneficio particular, material o simbólico, derivado de los efectos y la fuerza propia de la regla: "Podemos tomar como una ley antropológica universal que existe un provecho (simbólico y a veces material) en someterse a lo universal, en darse (al menos) las apariencias de la virtud, en plegarse, exteriormente, a la regla oficial. Dicho de otro modo, el reconocimiento que es universalmente acordado a la regla oficial hace que el respeto, incluso formal o ficticio, a la regla asegure beneficios de regularidad (siempre es más fácil y más confortable estar en regla) o de "regularización" (como dice a veces el realismo burocrático que habla por ejemplo de "regularizar una situación")" (1994a: 240-241). Hay, por eso mismo, una eficacia propia de la norma (y en concreto de la norma jurídica) que reside sobre todo en su capacidad o fuerza en cuanto forma simbólica: en la vis formae, que dirá Bourdieu, constituyéndola en elemento esencial del análisis del derecho en cuanto sistema normativo y sistema simbólico.
Con otras palabras: que el derecho no sea la razón de ser - ni exclusiva, ni principal- de las prácticas no quiere decir que no aporte una racionalidad específica (esto es, una específica fuerza o violencia) a la génesis de esas mismas prácticas. Pero para entender mejor la importancia y la eficacia que esa violencia o fuerza de la forma tiene en la génesis de la práctica, esto es, para comprender mejor la eficacia del derecho, habrá que analizar también lo que consideremos que sea el derecho mismo, es decir la práctica jurídica misma: el derecho (la norma) como práctica.
3.2. La práctica y la razón del derecho
La segunda de las cuestiones planteadas se refiere precisamente a la explicación que Bourdieu hace del derecho como práctica. Con su análisis del campo jurídico, el sociólogo francés está tratando de superar la oposición excluyente en la explicación del derecho -réplica de la alternativa entre el subjetivismo y el objetivismo cuya superación estaba en la base de todo el desarrollo anterior-, entre formalismo y antiformalismo, entre una visión internalista o externa lista del derecho, es decir: entre la explicación de las prácticas jurídicas en función de un sistema autorreferente y una racionalidad interna que determina la lógica de la producción y reproducción de las obras jurídicas; o la comprensión de dichas obras y prácticas jurídicas como el reflejo directo de las relaciones de fuerza existentes en la sociedad. Es la cuestión de las condiciones internas y externas del derecho, que podríamos resumir con las palabras de Weber: "el sentido en el que se desarrollan las cualidades formales del derecho está condicionado directamente por eso que podemos llamar las "relaciones internas al derecho", es decir, la particularidad del círculo de personas que por profesión están en condiciones de influenciar la manera de formar el derecho al lado de la influencia indirecta que tiene su origen en las condiciones económicas y sociales", es decir, las relaciones externas. Por otro, el análisis del campo jurídico quiere ser una forma de superar esa oposición clásica, que antes hemos comentado, entre objetivismo y subjetivismo.
Sin embargo, la relación dialéctica entre uno u otro momento parece remitir en última instancia a esas estructuras objetivas que orientan o determinan las representaciones, que a su vez legitiman las condiciones objetivas, en una suerte de proceso de reproducción social que en principio tiende a garantizar las relaciones de dominación existentes en la práctica. De ahí la consideración de la obra de Bourdieu como una "antropología materialista" -a la que se ha caracterizado como una variante refinada del marxismo- que explica la razón de las prácticas sociales (en este caso las jurídicas) sobre todo en función de las condiciones materiales de existencia (aunque estas condiciones no sean sólo estrictamente económicas, o economicistas), y de las relaciones de fuerza que en función de esas condiciones, y por tanto del poder acumulado por los diferentes agentes, llevan a mantener determinadas estrategias en el juego que se desarrolla en los diferentes espacios o campos sociales.
La perspectiva de Bourdieu sobre el derecho nos acercaría así a una especie de decisionismo jurídico para el que el derecho, la práctica jurídica, no es sino el resultado de una decisión estratégica, en función de unos intereses ligados a la acumulación de diferentes tipos de capital o poder. Pero eso no significa, a nuestro entender, que esa "ilusión racional o geométrica" que está en el origen del derecho y de las prácticas jurídicas, en tanto decisiones neutrales y objetivas que se ajustan únicamente a la objetividad y neutralidad que se atribuye a la norma, sea inútil. No lo es si tenemos en cuenta la eficacia simbólica de la forma jurídica y que la lucha que se lleva a cabo en el campo jurídico debe someterse a sus propias condiciones de formalización. Persistir en la ilusión geométrica de la neutralidad de las formas jurídicas puede ser una manera de contribuir a la violencia social que las mismas ejercen; pero también es una estrategia de distinción a la hora de configurar un espacio social específico (jurídico) en el que se desarrolle la concurrencia por un capital específico (jurídico) y de acuerdo a una lógica específica. Esto es, una forma de persistir en el proceso de diferenciación de los campos ·sociales que contribuya también a la división en la dominación que en los mismos se ejercen y por tanto, según Bourdieu (y leyendo a Pascal), contribuya a evitar la obsesión tiránica que subyace en el apetito de universalidad. Una tiranía que según Bourdieu tendría que ver con la confusión de los campos y las lógicas sociales que en ellos operan: "Los progresos en la diferenciación de los poderes son otras tantas protecciones contra la imposición de una jerarquía única y unilineal basada en una concentración de todos los poderes en manos de una única persona (como el cesaropapismo) o de un único grupo y, más generalmente, contra la tiranía entendida como una intrusión de los poderes asociados a un campo en el funcionamiento de otro campo" (1997: 138).
Así, por un lado, la atención de Bourdieu a los aspectos sociales e históricos en el derecho (las condiciones materiales de producción del discurso jurídico, entendido en sentido amplio), o la consideración sociológica de los intereses en la interpretación jurídica, reduciendo la ilusión geométrica o racional a eso, espejismo o ilusión sociológica, es lo que conduce a caracterizar su metodología como antiformalista. Pero, por otro lado, ese antiformalismo jurídico de Bourdieu, no implica necesariamente despreciar la consideración del derecho y el trabajo jurídico. Ni tampoco de las dimensiones formales y formalizadoras de ese trabajo o de la ilusión de explicar y producir lo jurídico a partir de lo jurídico. Así, será preciso diferenciar también lo que sería una postura más metodológica (y en este caso más sociológica) sobre el derecho, que nos permita comprender el derecho y el Estado (el campo jurídico y el campo estatal), y una postura más ideológica (o más política), que nos permita apostar sobre el derecho y sobre el Estado (o en el campo jurídico y el campo estatal). De ahí que el antiformalismo metodológico de Bourdieu es compatible, desde ese punto de vista, con un formalismo que trate de hacer un homenaje a la virtud, tal como propone el sociólogo francés (1994a: 242). Es decir, que la crítica de la violencia simbólica de la actividad formalizadora y formalizante del campo jurídico permite tomar conciencia de las posibilidades de someter esa misma violencia a sus propias exigencias de formalización.
En ese sentido, y a nuestro entender, las conclusiones que se pueden sacar del análisis socio-jurídico del autor francés y su posible crítica del mundo jurídico, no van dirigidas hacia una negación radical de la legalidad y la práctica jurídica como un modo de dominación formal (que lo es), y una apuesta por otros mecanismos o cauces sociales menos formales, como el discurso del consenso, que no serían sino otras formas más groseras de la misma dominación.
Que el Derecho sea un factor de reproducción social no nos exime de la pregunta sobre la posibilidad real de la justicia social sin derecho y sin Estado. O más concretamente, sin el contrapunto formalista y formalizador del derecho y del Estado. Ya que esa "apuesta" por la legalidad no supone necesariamente (o no puede suponer) una abdicación ingenua en manos de quienes la definen y la administran. Ni una abdicación (imposible por otro lado) de los presupuestos concretos que esa legalidad debe implicar de una forma coherente. Precisamente lo que el análisis antiformalista de Bourdieu nos ofrece es la posibilidad de comprender mejor cómo aquellos utilizan (o utilizamos) la legalidad para servir a diferentes intereses. Lo cual permite (o nos permite) a otros, concurrir más coherentemente a la lucha que en ese campo jurídico, y en los diversos campos sociales, se lleva a cabo por el monopolio de los medios que contribuyen a la dominación legítima.
A la postre, tras la lectura de la demoledora crítica que Bourdieu hace del derecho y los juristas, retornan con más lucidez si cabe las palabras, imperecederas, de Pascal (que tanto inspiran, por otro lado, al sociólogo francés), sobre la fuerza y la justicia, o sobre el derecho y la razón: "Ne pouvant (aire que le juste fut fort, il fallait {aire que le fort fut juste".
4. A propósito de Poder, derecho y clases sociales: ¿Un nuevo libro?
Los trabajos que agrupa este libro, pensamos, pueden ser un buen punto de referencia para profundizar en el análisis que hemos venido esbozando. Como ya hemos dicho anteriormente, se trata de textos que habían sido publicados con anterioridad de forma dispersa pero que, agrupados bajo el título de este volumen, cobran un sentido conjunto que da buena cuenta del esfuerzo de su autor por ir elaborando un pensamiento y una práctica científico social que, luchando por desvelar las diferentes formas de dominación (incluida la jurídica), ayude al ser humano a encontrar su lugar en el mundo; aunque sea -como hemos dicho en otras ocasiones- empezando por ponerlo en su lugar social.
El primero de esos trabajos, ¡Viva la crisis!, tiene su origen en una exposición oral en el Departamento de Sociología de la UIJiversidad de Chicago en Abril de 1987, que posteriormente fue publicada en la revista Theory and Society (núm. 17, 1988, pp. 773-787), con la traducción y las notas de Loic J. D. Wacquant, que se mantienen en esta edición (en la traducción de este trabajo se ha utilizado tanto la versión inglesa como el original en francés). El artículo, elaborado precisamente a propósito de dicha revista, sirve para abrir este volumen por cuanto ofrece una reflexión general sobre el sentido de las ciencias sociales y la necesidad, antes ya subrayada, de superar las "falsas antinomias", y muy concretamente la oposición entre objetivismo y subjetivismo.
Para el autor, se trata de integrar ambas perspectivas en un sólo modelo que, a través de la noción de "punto de vista", pueda dar cuenta del análisis de la experiencia de los agentes sociales y de las estructuras que hacen posible esa experiencia. Este texto, como decimos, sirve así de introducción al resto de los capítulos del libro, en los que ese propósito integrador desciende a cuestiones más concretas relacionadas con el análisis de las clases sociales y el derecho.
Aunque es anterior en el tiempo, el libro incluye después en el capítulo segundo el texto más alejado en el tiempo de todos los que componen este volumen: Sobre el poder simbólico, un trábajo también elaborado originariamente para una conferencia en la misma universidad americana (Chicago, abril de 1973), y que fue publicado posteriormente en la revista Annales (núm. 3, 1977, pp. 405-411). El del poder simbólico es, podríamos decir, el tema de toda la obra de Bourdieu. Todo su trabajo científico puede ser considerado como una suerte de sociología de la dominación simbólica, la que, como también dirá en este libro, se ejerce en las formas, a través de las formas, o poniendo formas. Y el derecho, como sistema simbólico que es, es el ejemplo paradigmático de ese poder. En este segundo capítulo se presentan de modo sumario las síntesis que Bourdieu hace de las diferentes tradiciones en su teoría del poder de los instrumentos simbólicos como estructuras estructurantes y estructuradas e instrumentos de dominación.
En los capítulos tercero y cuarto se abordan respectivamente, dos cuestiones absolutamente interrelacionadas: las ideas de clase y capital. Esto es: la existencia teórica y práctica de clases sociales, y las formas· de distribución del poder que contribuyen a la construcción de esos grupos o clases.
El primero de esos dos textos, ¿Cómo se hace una clase social?, también está ligado en su génesis a las circunstancias de una exposición académica determinada, puesto que tiene su origen en una lecture ofrecida en la ya citada Universidad de Chicago en un simposio sobre "Género, edad, etnicidad y clase: ¿construcciones analíticas o categorías populares?" (9-10 de abril de 1987), que posteriomente sería publicada en la revista Berkeley ]ournal of Sociology (núm. 22, 1987, pp. 1-17) con tradu~ción del francés de Loic. D. Wacquant y David Young (la traducción española se ha hecho a partir de la versión en inglés).
El segundo de los textos, Las formas del capital, apareció inicialmente en alemán con el título "Okonomisches Kapital, kulturelles Kapital, soziales Kapitall", en Reinhard Kreckel (Hrsg.), Soziale Ungleichheiten (Soziale Welt, Sonderheft 2), Gottingen, Otto Schartz and Co., 1983, pp. 183-98'; también existe traducción al inglés: "The Forms of Capital", en John G. Richardson (ed.), Handbook of Theory and Research for the Sociology of Education, New York!Westport/London, Greenwood Press, 1986, pp. 241- 25810 (tomando como referencia la versión alemana, por ser la que se publicó antes, en la traducción que se hace en el libro se han tenido en cuenta las dos versiones).
Finalmente, podríamos decir que en el último capítulo confluyen las diferentes perspectivas planteadas en los trabajos precedentes, para el análisis particular del derecho.
Dicho capítulo, La fuerza del derecho, fue publicado en 1986 en el número 64 de Actes de la recherche en sciences sociales (pp. 3-19), una importante revista de sociología crítica que desde su aparición en 1975 dirige el propio Bourdieu, en un monográfico dedicado al derecho (de quel droit?). La fuerza del derecho, como indica el subtítulo del texto plantea los "elementos para una sociología del campo jurídico". Se trata, dicho de otro modo, de una introducción al análisis social del derecho, lo que implica no sólo una observación del fenómeno jurídico, sino la observación de la observación que los propios juristas hacen del fenómeno jurídico, para escapar así a la alternativa entre formalismo e instrumentalismo (la variante jurídica de esa permanente antinomia entre subjetivismo y objetivismo) en la definición social del derecho.
En el prólogo que ha escrito Bourdieu a propósito de la aparición de este libro, el sociólogo francés se pregunta por la oportunidad o la necesidad -el sentido, podríamos decir de publicar conjuntamente estos textos, aparentemente alejados en el tiempo y arrancados a la contingencia de unas situaciones particulares (por ejemplo al tratarse de exposiciones académicas en una universidad extranjera) que justifican la génesis del discurso a la vez que condicionan la forma misma del discurso. Creo que un simple vistazo a esos trabajos como el que acabamos de hacer, ya sirve para responder positivamente a esa pregunta. En primer lugar porque todos esos textos plantean cuestiones de suma importancia en el debate social y político actual (el enclasamiento y la clasificación social, el poder de construcción de la realidad, el papel del derecho en las luchas por definir la realidad social, la determinación social del discurso jurídico, etc.), y que en ocasiones son marginadas en aras de una visión hegemónica excesivamente simplificada y simplificadora de la realidad, generosa con el statu qua, y dominada por lo que algunos han llamado, en alusión al personaje de Voltaire, el panglossianismo, suerte de ideología de lo inevitable que nos dice que las cosas son como son (esto es, como dicen que son quienes tienen el poder para decir que son así) y que además deben ser así, porque no pueden ser de otro modo.
Y es que, Poder, derecho y clases sociales no debe ser leído como un mero agregado de textos inconexos sobre el poder, sobre el derecho o sobre las clases sociales. Frente a una perspectiva excesivamente tecnicista -o tecnológica del discurso jurídico, ausente de toda consideración social, estos trabajos de Bourdieu pueden ayudar a poner de relieve la indisociable relación entre el poder, el derecho y las clases sociales (aunque esa relación no sea tampoco, como dice el sociólogo francés, la del reduccionismo "instrumental" que no ve en el derecho sino una simple máscara y un reflejo directo de las relaciones de fuerza existentes).
La particular sospecha sociológica de Bourdieu (a la postre "hijo ilegítimo", como lo han llamado algunos, de Durkheim, Marx y Weber) apunta precisamente a la necesidad de poner en cuestión dichas simplificaciones y superar esos reduccionismos. Y esa intención es, entre otras cosas, lo que da unidad a este libro, en el que se recogen "viejos" materiales críticos útiles para hacer frente a una nueva "época de restauración". En ese sentido, más allá de esa aparente dispersión inicial, el lector podrá encontrar en este libro unas mismas claves interpretativas, instrumentos de análisis de la realidad social, herramientas al fin y al cabo, que deben ser utilizadas como tales, es decir, como útiles (outils) en el doble sentido del término, adjetivo y sustantivo: utensilios teóricos .en cuya utilidad para conocer (desvelar) la realidad estriba su justificación.
Así pueden tomarse las propuestas del análisis de Bourdieu, y pienso que sólo así -instrumentalmente- deben tomarse, al margen de la querencia a los dogmas, los eslóganes publicitarios o las recetas terapéuticas con que determinados discursos, ajenos a él, inundan el campo científico.
Y es que frente a la actual confusión de los poderes y la tendencia de los grandes poderes económico-políticos a dominar y utilizar en su provecho el capital científico y cultural, urge luchar por esa autonomía y diferenciación a la que alude el sociólogo francés en su particular combate contra la tiranía social, empezando por la diferenciación y la autonomía del propio discurso científico e intelectual. Los materiales de este libro dan buena cuenta, creo, de ese trabajo de Bourdieu a lo largo de muchos años, y pueden servir de referencia como herramientas (o útiles, digámoslo una vez más), para que en la actualidad otros puedan tomar parte en esas luchas por la definición de la realidad social.
Bibliografía básica
A) Obras de Pierre Bourdieu:
- 1962, "Célibat et condition paysanne", Etudes rurales 5- 6: 32-136.
- 1968a, Le métier de socio/ague (con J.-C. Chamboredon y J.-C. Passeron) Paris-La Haye: Mouton [El oficio de soció- logo, trad. de F. Hugo Azcurra y J. Sazbón, Madrid, Siglo XXI, 1989 (12' ed.)].
- 1968b, "Structuralism and theory of sociological knowledge", Social Research 35/4: 681-706.
- 1970, La reproduction. Éléments pour une théorie du systeme d'enseignement (con J.-C. Passeron), Paris: Minuit INTRODUCCIÓN [La reproducción. Elementos para una teoría del sistema de enseñanza, Barcelona, Laia, 1981].
- 1972, Esquisse d'une Théorie de la Pratique précédé de trois études d'ethnologie kabyle, Geneve: Droz.
- 1979, La Distinction. Critique socia/e du jugement, Paris: Minuit [La Distinción. Criterios y bases sociales del gusto, trad. de M' C. Ruiz de Elvira, Madrid, Taurus, 1988].
· 1980a, Le sens pratique, Paris: Minuit [El sentido práctico, trad. de A. Pazos, Madrid, Taurus, 1991].
· 1980b, "Le mort saisit le vif. Les relations entre l'histoire réifiée et l'histoire incorporée", Actes de la recherche en sciences sociales 32/33: 3-14.
- 1982a, Le,on sur la leifon, Paris: Minuit.
- 1982b, Ce que parler veut dire, Paris: Fayard [¿Qué significa hablar?, Madrid, Akal, 1985].
- 1983, "The philosophical institution", in A. Montefiore, ed., Philosophy in France today, Cambridge: University Press, 1-8.
- 1984a, Questions de sociologie, Paris: Minuit.
- 1984b, Hamo academicus, Paris: Minuit.
. - 1984c: "Espace social et genese des "classes"", Actes de la recherche en sciences sociales 52/53: 3-12.
- 1985, "The genesis of the concepts of habitus and field", Sociocriticism. Theories and Perspectives lll2: 11-24.
- 1987, Choses dites, Paris: Minuit [Cosas dichas, trad. M. Mizraji, Buenos Aires: Gedisa, 1988].
- 1988, L'Ontologie politique de Martin Heidegger, Paris: Minuit [La ontología política de Martin Heidegger, trad. de C. de la Mezsa, Barcelona, Paidós, 1991].
- 1989a, La Noblesse d'État. Grandes écoles et esprit de corps, Paris: Minuit [hay traducción española del capítulo 1 de la 4' parte: "Los poderes y su reproducción", m Varios, Lecturas de antropología para educadores, Madrid, Trotta, 1993, pp. 389-429].
- 1989b, "For a Socio-Analysis of lntellectuals: On Hamo Academicus", Berkeley Journal ofSociology XXXIV: 1-29.
- 1990, "Droit et passe-droit. Le champ des pouvoirs territoriaux et la mise en oeuvre des réglements", Actes de la recherche en sciences sociales 81182: 86-96.
- 1992a, Les regles de l'art. Genese et structure du champ littéraire, Paris: Seuil [Las reglas del arte. Génesis y estructura del campo literario, trad. de Th. Kauf, Barcelona, Anagrama, 1995].
- 1992b, Réponses. Pour une anthropologie réflexive (con Lo'ic J. D. Wacquant), Paris: Seuil.
- 1993, La misere du monde (bajo la dirección de P. Bourdieu), Paris: Seuil.
- 1994a, Raisons pratiques. Sur la théorie de l'action, Paris: Seuil [Razones prácticas. Sobre la teoría de la acción, trad. de Th. Kauf, Barcelona, Anagrama, 1997]. .
- 1994b, Libre-échange (con H. Haacke), Paris: Seuii/Les presses du réel.
- 1996a, Sur la télevision, suivi de L'emprise du journalisme, Paris: Liber [Sobre la televisión, trad. Th. Kauf, Barcelona, Anagrama, 1997].
- 1996b: "Understaning", Theory, Culture & Society 13/2: 17-37.
- 1997, Méditations pascaliennes, Paris: Seuil [Meditaciones pascalianas, trad. de Th. Kauf, Barcelona, Anagrama, 1999].
- 1998, Contre-feux, Paris: Raisons d'agir [Contra fuegos, trad. de J. Jordá Barcelona, Anagrama, 1999].
- 1999, La domination masculine, Paris: Seuil.
B) Bibliografía complementaria:
Accardo, A., 1991, lnitiation a la sociologie, Bordeaux: Le Mascaret. Actuel Marx, 1996, núm. 20, monográfico: "Autour Pierre Bourdieu".
Ansart, P., 1990, Les sociologies contemporaines, Paris: Seuil.
Bohn, C., 1991, Habitus und Kontext, Opladen: Westcleutscher Verlag.
Calhoun, C.; LiPuma E. y Postone, M., eds., 1993, Bourdieu: Critica/ Perspectives, Cambridge: Polity Press.
Castón Boyer, P., 1996, "La sociología de Pierre Bourdieu", Revista española de investigaciones sociológicas 76: 75-97. Critique, 1995, núm 579/580, monográfico "Pierre Bourdieu".
Díaz-Salazar, R., 1988, El capital simbólico, Madrid: Hoac (cap. VI, pp. 189-207).
Fowler, B., 1996, "An Introduction to Pierre Bourdieu's "Understanding" ", Theory, Culture & Society 13/2: 1-16.
García Inda, A.,.1996, "El Estado como campo social. La noción de Estado en Pierre Bourdieu", Ius fugit 3/4: 391- 417.
- 1998, La violencia de las formas jurídicas. La sociología del poder y el derecho de P. Bourdieu, Barcelona: Cedecs.
Harker, R.; Mahar, Ch.; Wilkes, Ch., eds., 1990, An Introduction to the Work of Pierre Bourdieu. The Practice of Theory, London: MacMillan Press.
I-lowes, D. 1996, "De l'oralité et de la lettre ele la loi", Droit et Société 32: 27-49.
Janning, F., 1991, Pierre Bourdieus Theorie der Praxis, Opladen: Westdeutscher Verlag.
Jenkins, R., 1992, Pierre Bourdieu, London: Routledge.
Lascoumes, P.; Le Bourhis, J.-P. 1996, "Des "passe-droits" aux passes du droit. La mise en oeuvre socio-juridique de l'action publique", Droit et Société 32: 51-73.
Lash, S., 1991, "Modernization and Postmodernization in the Work of Pierre Bourdieu", in Sociology of Postmodernism, London: Routledge, pp. 237-265.
Martínez .García J. !., 1992, La imaginación jurídica, Madrid: Debate.
Muñoz Dardé, V., 1987, "Bourdieu y su consideración social del lenguaje", Revista española de investigaciones sociológicas 37: 41-55.
Ocqueteau, F.; Soubiran-Paillet, F. 1996, "Champ juridique, juristes et regles de droit: une sociologie entre disqualification e paradoxe", Droit et Société 32: 9-26.
Rist, G., 1984, "La notion médiévale d'habitus dans la sociologie de Pierre Bourdieu", Revue européenne des sciences sociales 67: 201-212.
Robbins, D., 1991, The Work of Pierre Bourdieu, Buckingham: Open University Press.
Rodríguez-lbañez, J. E., 1992, "Un antiguo chico de provincias llamado Pierre Bourdieu", Revista de Occidente 137: 183-187.
Sánchez de Horcajo, J.]., 1979, La cultura. Reproducción o cambio. El análisis sociológico de P. Bourdieu, Madrid: CIS.
Thompson, J. B., 1984, "Symbolic Violence, Language and Power in the writtings of Pierre Bourdieu", in Studies in the Theory of Ideology, Cambridge: Polity Press, pp. 42-72.
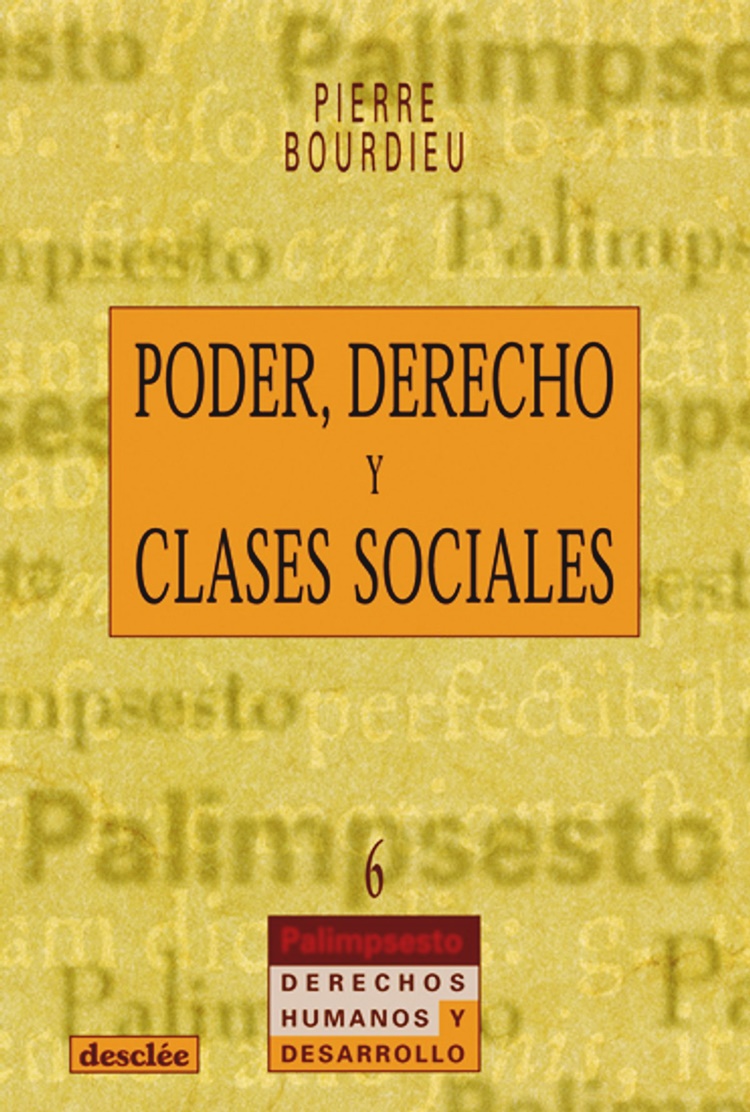 |
| La razón del derecho: entre habitus y campo de Pierre Bourdieu (2000) |
 |
| Pierre Bourdieu: Poder, Derecho y Clases Sociales (2000) |
Introducción de Bourdieu, Pierre. Poder, Derecho y Clases Sociales. Ed. Desclée de Brouwer, Bilbao, 2000.









muy buena síntesis.
ResponderEliminar