La sociología de Erving Goffman por Irving Zeitlin (1981)
La sociología de Erving Goffman
Irving M. Zeitlin
(University of Toronto, Canadá).
El presente artículo ha sido vertido del inglés por el antropólogo catalán Lluís Flaquer.
Erving Goffman es uno de los psicólogos sociales más conocidos hoy en día. En The Presentation of Self in Everyday Life nos dice que sus principios rectores "son dramatúrgicos" y que su perspectiva es "la de la representación teatral…" Así, su obra se sitúa entre las tradiciones interaccionista simbólica y fenomenológica.
En The Presentation of Self se interesa principalmente en documentar lo que llama las "expresiones emitidas", esto es, las expresiones de "tipo más teatral y contextual, de tipo no verbal y probablemente no intencional, tanto si esta comunicación ha sido concebida a propósito como si nos.
Inferirnos significados y obtenemos impresiones de los actos de los demás, y a menudo nos fiamos más para nuestras impresiones de sus acciones que de sus palabras. Las expresiones faciales, los gestos y la rapidez y la cualidad de las acciones pueden expresar los verdaderos sentimientos mis acertadamente que el comportamiento verbal. Cuando uno habla, también se comunica de una forma no verbal, y muchos de nosotros nos fijamos en ella para controlar la autenticidad del comportamiento verbal. Usamos una corriente de comunicación (la no verbal) para comprobar la segunda (la verbal).
1. Erving Goffman, The Presentation of Self in Everyday Life (Nueva York: Doubleday Anchar Books, 1959), p. xi. Papers: Revista de Sociologia IS (1981).
Preliminar
Por supuesto, cuando uno se da cuenta de que los demás consideran el comportamiento no verbal menos controlable que el verbal, puede usar esta información deliberadamente para controlar y manipular las impresiones que causa. Como los demás son también conscientes de ello, intentan detectar algún matiz que el individuo no ha logrado controlar totalmente.
De esta forma, la interacción social se convierte en una especie de juego de la información en el que cada individuo trata de controlar sus impresiones al tiempo que intenta penetrar en las de los demás con el objeto de captar sus verdaderos sentimientos e intenciones.
En la vida cotidiana esta contienda tiene lugar bajo cuerda y normalmente no afecta a las relaciones sociales. Cada actor participante reprime sus verdaderos sentimientos y comunica una visión de la situación que cree que los demás juzgarán aceptable. Así, "el funcionamiento fluido de la sociedad" se ve facilitado por una "apariencia de consenso" tras la cual cada participante esconde sus verdaderos sentimientos. Para mantener este modus vivendi cada actor proyecta la imagen de sí mismo así como la definición de la situación que cree que los demás aceptarán. Tratando de evitar las situaciones embarazosas a base de proteger las imágenes que proyectan, los actores emplean estrategias y tácticas. Goffman las llama "prácticas defensivas" cuando el actor intenta salvar su propia imagen y "prácticas protectoras" cuando trata de proteger las imágenes o la definición proyectadas por otro. En suma, en este estudio Goffman se interesa por las técnicas de control de las impresiones y por los problemas dramatúrgicos de la presentación de uno mismo y de sus acciones a los demás. Está interesado en las "representaciones" o "encuentros", o sea en la influencia recíproca de las personas cuando están en presencia de los demás.
En su representación un actor puede engañarse a sí mismo en lo que respecta a sus verdaderos motivos o puede engañar cínicamente a los demás. Son éstos los extremos entre los cuales se sitúan los motivos de la representación. Las representaciones implican una m e d a de credulidad y de cinismo. El "frente" es aquella parte de la representación que el actor emplea "de una forma general y fija para definir la situación para aquellos que la observan". Y, como cabe esperar, la perspectiva dramatúrgica también implica que las acciones tienen lugar en un "marco" determinado con decorados y vestuario. El marco se refiere a "las partes escénicas del equipo expresivo" mientras que el "frente personal" indica el equipo expresivo que el actor lleva consigo vaya adonde vaya, como por ejemplo "insignias propias del cargo o rango, vestidos, sexo, edad, y características sociales, corpulencia y apariencia, postura, modulación de voz, expresiones faciales, gesticulación corporal, etc.". Normalmente cabe esperar y hallamos una consonancia "entre el marco, la apariencia y las maneras".
En sus representaciones los actores tienden a guiarse por lo que consideran como los valores oficiales de la sociedad. Desde luego eso puede conllevar situaciones en que un conflicto de valores les obliga a subordinar unos valores a otros. El actor trata de producir la mejor impresión a base de presentar una versión idealizada de sí mismo y de minimizar aquellos aspectos del yo que son incompatibles con aquella versión. Así, el actor presenta lo que quisiera que los demás consideraran como el yo "esencial" pero al propio tiempo debe enfrentarse al hecho de que los diferentes grupos y situaciones exigen que muestre un yo diferente a cada uno de los grupos. Por consiguiente, al objeto de mantener la impresión que trata de causar, el actor se esfuerza en segregar sus auditorios de modo que le sea posible representar el papel adecuado al público adecuado. Nuestras representaciones deben superar pruebas estrictas "aptitud, adecuación, decencia y decoro".
Siguiendo los pasos de Kenneth Burke, Goffman intenta captar y analizar las representaciones no en términos mecánicos como, por ejemplo, "el equilibrio", sino partiendo de metáforas poético-artísticas. Este tipo de metáfora "nos prepara para el hecho de que una sola nota falsa puede afectar el tono de toda una representación". Las impresiones que tratamos de causar con nuestras representaciones son delicadas y frágiles y "pueden verse frustradas por muy pequeños percances".
Aquí como en otras publicaciones suyas, Goffman parece tener en cuenta el "yo" impulsivo, activo y creativo. Su formulación a ese respecto es interesante: "La coherencia expresiva que se requiere en la representación señala una discrepancia fundamental entre nuestros yo humanos y nuestros yo socializados. Como seres humanos somos sin lugar a dudas criaturas de impulsos variados con estados de ánimo y energías que cambian de un momento a otro." Sin embargo, como personajes que estamos representando un papel ante un auditori0 sufrimos una "cierta burocratización del espíritu" y nos vemos sometidos a una "disciplina social" determinada. Así, Goffman hace referencia al aspecto impulsivo del hombre, pero resuelve rápidamente a favor de la sociedad la pequeña tensión que pueda implicar. En este contexto cita a Durkheim y parece seguir su determinismo social unilateral. Sólo más tarde, en sus otras obras, sobre todo en Asylums, analizará las implicaciones de lo que llama la "discrepancia" entre el yo humano y el yo social. En The Presentation of Self, sin embargo, no nos aclara el significado de una frase que cita de El ser y la nada de Jean Pau1 Sartre: "Se toman muchas precauciones para aprisionar el hombre en lo que es, como si viviéramos en perpetuo temor de que escapara, se desprendiera de sí mismo y repentinamente tratara de eludir su condición".
Cuando una serie de actores cooperan para representar una rutina, nos dice Goffman, llamamos a ese conjunto de individuos un "equipo". Tanto si son marido y mujer, ejecutivo y secretaria, compañeros de trabajo como doctor y enfermera, los miembros de los equipos dependen unos de otros para presentar y mantener una definición de la situación determinada. Así, un solo miembro de un equipo "tiene el poder de echar a perder o desbaratar el espectáculo a base de seguir una conducta impropia del caso". Los equipos no coinciden necesariamente con la estructura de autoridad de un grupo u organización. Algunas representaciones precisan la cooperación de los individuos de un mismo status o rango, como cuando los padres resuelven no alinearse con sus hijos el uno contra el otro o cuando los oficiales nunca discrepan en presencia de sus hombres.
No obstante, hay otras representaciones que requieren la cooperación de individuos de status diferentes, como cuando un oficial colabora con sus hombres para montar un espectáculo con el fin de impresionar a sus superiores.
Además, el dominio dramatúrgico puede no coincidir con la estructura de poder real de una situación determinada. Por ejemplo, durante la Primera Guerra Mundial los sargentos británicos de origen obrero enseñaban a "sus nuevos tenientes a tomar un papel dramáticamente expresivo a la cabeza del pelotón y a morir rápidamente en una posición dramática prominente propia de los hombres educados en una public school. Los sargentos ocupaban un modesto lugar al final del pelotón y tendían a vivir para formar nuevos tenientes". Un equipo, pues, constituye una agrupación en relación con situaciones de interacción específicas y no coincide necesariamente con la estructura de autoridad del grupo. Todos nosotros somos miembros de tales equipos y, en este sentido, todos somos conspiradores, colaborando con el objeto de ocultar ciertos hechos a nuestros auditorios.
Para ocultar al público nuestras representaciones y su preparación necesitamos regiones o lugares rodeados en cierto "grado por barreras que impiden su percepción". La "región frontal" es aquella región donde los miembros del equipo dan su representación al público. En contraste, Goffman define la "región posterior" "como un lugar... en que la impresión que trata de causar la representación es contradicha conscientemente de una forma natural. Como ilustración cita una descripción de Simone de Beauvoir de las actividades trascénicas* femeninas cuando se halla ausente el público masculino. Entre bastidores la mujer "se arregla el vestido, se maquilla, dispone su táctica; se pasea en bata y zapatillas por el trascenio antes de hacer su entrada en escena".
* Ante la imposibilidad de encontrar en castellano una voz o expresión que vierta adecuadamente el concepto de backstage o cegión posterior, hemos decidido acuñar el término de "trascenio". Cuando backstage es utilizado como adjetivo lo hemos traducido por "trasc6nico/a, y cuando tiene sentido adverbial por "trasc6nicamente~ o a veces "entre bastidores, (Nota del Traductor).
Pero el "trascenio" puede referirse también a cualquiera de las regiones de los establecimientos sociales que generalmente están situadas fuera de los límites del público. Los actores llevan sus máscaras en la región frontal y se las quitan en la región posterior. Así, pues, un interesante momento para observar el control de las impresiones es cuando los actores abandonan la región posterior para entrar en escena o cuando vuelven "de ella, ya que en esos momentos se puede detectar maravillosamente el proceso de encarnación y desencarnación del personaje.
Podemos hallar la separación entre las regiones frontal y posterior en cualquier esfera de nuestra sociedad. En el hogar, en los establecimientos sociales, en las zonas residenciales y en muchos otros sitios, existen regiones en las que se mantienen meticulosamente las apariencias y otras regiones en que uno se quita la máscara y el vestuari0 y deja de hacer teatro. A las regiones frontal y posterior Goffman añade una tercera "la región exterior". De acuerdo con el sentido común esta región se refiere a los acontecimientos que literalmente se producen fuera de los muros del establecimiento o edifici0 en que tiene lugar la representación.
Si un "equipo" requiere la cooperación, implica asimismo la colusión y la conspiración. Todos los equipos tienen, pues, secretos "negros", "estratégicos" o "interiores". Los secretos negros se ocultan porque si fueran revelados contradirían la imagen que el equipo trata de mantener. Los secretos estratégicos se encubren porque contienen los planes para acciones futuras que tiene un equipo con respecto a la oposición. Por Último, hay secretos interiores, que un individuo comparte por el simple hecho de formar parte de un grupo. El conocimiento de éstos separa al "miembro del grupo y de aquellos que no "están en el ajo". Estos "secretos" nunca se guardan perfectamente puesto que la "congruencia entre la función, la información poseída y las regiones accesibles es raras veces completa". Esto lo explica Goffman por medio de los "papeles discrepantes".
Entre los "papeles discrepantes" más obvios encontramos al "informador". Pretendiendo ser un miembro del equipo, tiene acceso a la región posterior y divulga al público la información así obtenida. Por otra parte, tenemos "al alabardero" que pretende ser un miembro del público pero que en realidad está "en colusión con los intérpretes". Normalmente asociamos al "alabardero" o "claque" con el ramo del espectáculo y mis a menudo con "representaciones no muy respetables" pero los conceptos pueden aplicarse acertadamente a los encuentros diarios.
Otro de los agentes del público protege sus intereses a base de comprobar los niveles de los actores. A veces les advierte de ello pero otras veces no, como sucede con el "observador" quien "comprensiblemente es detestado). Luego est6 el "comprador profesional": el hombre de Gimbels en Macy's y el hombre de Macy's en Gimbels; se trata del espía de la moda y del extranjero en las convenciones nacionales. Además, tenemos los mediadores, los "no persona", como los sirvientes y, por último, varios tipos de especialistas que han obtenido información privilegiada sobre los intérpretes. El médico, el abogado, el psicoanalista y el sacerdote constituyen unos ejemplos de esos especialistas, la ética profesional de los cuales les prohíbe "echar a perder una representación cuyos "secretos" les han permitido adquirir sus deberes.
2. Simone de Beauvoir, The Second Sex, traducción de H. M. Parshley (Nueva York: Knopf, 1953), p. 543; citado en Goffman, The Presentation o/ Self, p. 113.
Comunicación impropia del rol
Hay ocasiones en que los actores y los equipos inician comunicaciones que están claramente en discordancia con la impresión que quieren mantener oficialmente durante la interacción con el público. Goffman considera cuatro tipos de estas interacciones. Llama a las dos primeras "tratamiento del ausente" y "conversación de escenificación", situaciones en las que los interpretes evalúan trascénicamente su representación, charlan sobre sí mismos y generalmente censuran, critican y ridiculizan al público. Esta actividad trascénica, sugiere Goffman, enaltece la consideración mutua de los actores y al propio tiempo eleva el grado de solidaridad del equipo, "compensando quizás la pérdida del amor propio que puede ocurrir cuando hay que conceder al público un tratamiento deferencial cara a cara. El contraste entre la actitud trascénica del equipo y el tratamiento cara a cara del público no debe ser considerado como pura y simple hipocresía. La actividad trascénica del equipo sirve para alentar su moral, mientras que su actividad escénica viene dictada por el interés mutuo que tiene con el público.
El tercer tipo de interacción, que Goffman llama "colusión del equipo", normalmente se da en presencia del público pero sin su conocimiento de que la definición de la situación no es exactamente lo que parece ser. Los miembros del equipo toman parte en comunicaciones colusorias sin desbaratar las impresiones que han tratado de trasmitir al público. Por Último, tenemos lo que Goffman denomina las "acciones de realineamiento". En este caso los actores rozan los medios aventurados de manifestar su descontento pero sin por ello poner en peligro la fluidez de la representación o la relación del equipo con el público.
Los cuatro tipos apuntan hacia la necesidad de que todos los actores tienen no s6lo de relajación trascénica sino de comunicación colusoria en la misma presencia del público. Pese a todo ello, la fluidez de una representación no deja de ser problemática. Con frecuencia las representaciones se ven interrumpidas o desbaratadas y son precisamente tales acontecimientos que a las técnicas de control de las impresiones tratan de evitar".
Los gestos inintencionados, las intrusiones inesperadas y los pasos falsos constituyen ejemplos de los acontecimientos que causan situaciones embarazosas o disonantes. Pero también puede ocurrir un completo desbaratamiento del consenso de trabajo existente entre el equipo y el público, y ello es el resultado de una "escena" deliberada. Tanto en la vida cotidiana como en el teatro el equipo y el público están interesados en minimizar tales mayores y menores desbaratamientos. Así, tanto el equipo como el público elaboran técnicas para reducir la probabilidad de su ocurrencia. Los actores emplean algunas de estas técnicas para salvar su espectáculo. Estas técnicas se llaman "prácticas defensivas" y se cifran en: a) lealtad dramatúrgica (obligaciones mutuas de los miembros del equipo para salvagualdar los secretos de la representación); b) disciplina dramatúrgica (la obligación de aprender bien el papel de cada cual y de evitar gestos inintencionados, pasos falsos, etc.); y c ) circunspección dramatúrgica (la necesidad de prudencia y previsión a la hora de decidir cómo presentar la representación).
De otra parte, el público emplea medidas para ayudar a los actores a salvar su espectáculo. Estas "prácticas protectoras" se corresponden con las prácticas defensivas respectivas de los actores. El público en general es prudente y discreto y no penetra en el trascenio sin ser invitado. Asimismo no presta atención a aquellas representaciones que, aunque ocurran en su presencia, sin lugar a dudas no están destinadas a su vista u oídos. En este contexto la palabra clave es tacto. El público coopera con tacto con los intérpretes con el fin de evitar la conducta que podría provocar "escenas".
El público simula no darse cuenta de todo aquello que no llega a la categoría de escena. Para que el público pueda asistir de tal forma a los actores, éstos no deben comportarse de tal manera que haga imposible el auxilio por parte del público. La cooperación requiere "tacto en lo que se refiere al tacto".
Los intérpretes deben ser sensibles a las diversas pistas que da el público cuando el espectáculo está procediendo de forma inaceptable y por tanto debe ser modificado con el fin de evitar una situación embarazosa o algo peor. Si un actor decide recrearse en una representación falsa de la realidad tiene que valerse de la etiqueta apropiada. "Al decir una mentira, el actor debe procurar conservar un ligero tono de chanza en su voz de forma que, en caso de ser descubierto, pueda negar toda pretensión de seriedad y decir que s6lo estaba bromeando.".
En The Presentación of Self Goffman nos dice que estudia "establecimientos sociales como sistemas relativamente cerrados desde el punto de vista del control de las impresiones o perspectiva dramatúrgica. No obstante, se aproximaría más a la verdad decir que estudia no establecimientos sociales, sino "situaciones" abstraídas de sus contextos institucional u organizativo. Goffman nos aduce numerosas ilustraciones de encuentros diarios en una gran variedad de situaciones, pero por el contrario no se esfuerza en especificar encuentros típicos en establecimientos sociales típicos. El resultado de ello son unos interesantes bosquejos, pero no realmente una comprensión de la estructura de la vida diaria.
¿Hay realmente algo más en juego en la vida diaria aparte de tratar de evitar situaciones embarazosas y representaciones "desentonadas"? Si alguien desea investigar estas cuestiones y está preocupado, al igual que Goffman, por la estructura y la textura de la vida diaria y no simplemente "por aquellos aspectos teatrales que se cuelan en ella", tiene que estudiar los encuentros cotidianos a partir de contextos institucionales determinados, tomando en consideración sus estructuras de poder y autoridad.
Goffman afirma que los establecimientos sociales pueden estudiarse desde muchos puntos de vista y que su "perspectiva dramatúrgica puede constituir una quinta perspectiva que cabe añadir a la técnica, política, estructural y cultural". Pero, como todos sabemos, ciertas perspectivas son metodol6gicamente superiores a otras por cuanto revelan ciertas dimensiones estratégicas de la realidad que otras oscurecen. No se pueden enumerar simplemente varias perspectivas concediéndoles el mismo valor. Goffman acepta esto y ello se hace patente en su obra Asylums, en que subordina el punto de vista dramatúrgico al político-estructural.
Cada perspectiva es determinada por el punto de vista social y por el10 los intereses y los valores del "observador". Tanto si es consciente de ello como si no, sus intereses tienden a coincidir con los de unos grupos más que otros cuando estudia cualquier asociación socialmente estratificada.
Cuanto mis consciente sea de sus propios intereses y de los del grupo que está estudiando y cuanto mis consciente sea de que favorece un grupo con respecto a otro, mis sincero ser6 su relato y más inteligente será su importante decisión relativa a la perspectiva mis estratégica a partir de la cua1 se debe estudiar la realidad social en cuestión.
En Asylums Goffman se guía por estos principios. Desea "conocer el mundo social del enfermo residente, tal como este mundo es experimentado objetivamente por él". Y reconoce inmediatamente que describir fielmente este mundo "significa necesariamente presentar una visión comprometida del mismo". Goffman presenta, pues, una visión comprometida del enfermo mental, y justifica este extremo diciendo que así "se corrige el desequilibrio, puesto que casi toda la literatura profesional sobre pacientes mentales está escrita desde el punto de vista de los psiquiatras, y 61, socialmente hablando, esta' en el otro lado".
En contraste con The Presentation of Self, Goffman centra su atención en Asylums no en situaciones abstractas sin referencia concreta, sino en situaciones determinadas por una estructura social y política dada. Así, pues, Asylums adquiere una dimensión crítica relativamente ausente de su primer libro. El hospital mental, la prisión y el campo de concentración constituyen ejemplos de lo que Goffman llama "instituciones totales": Un lugar de residencia y de trabajo en que un gran número de individuos situados igualmente, apartados de la sociedad global por un período de tiempo apreciable, llevan juntos una rutina diaria cerrada y formalmente administrada.
En las instituciones totales grandes cantidades de individuos se ven obligados a desarrollar todas sus actividades vitales en un solo lugar y bajo la misma autoridad. Los reclusos* o miembros de tales instituciones andan por la vida "en compañía inmediata de un conjunto de otros semejantes". Se hallan bajo una vigilancia y control estrictos, de manera que cada recluso está donde tiene que estar en todo momento y los que están en el poder conocen el paradero de todos y cada uno de ellos.
3 . Erving Goffiman, Asylums (Garden City, N. Y.: Doubleday Anchor Books, 19611, p. ix.
* A falta de un término equivalente, hemos traducido inmate por "recluso", a pesar de sus excesivas connotaciones carcelarias (Nota del Traductor).
Las instituciones totales tienen un carácter casi de clase, ya que existe una línea divisoria básica entre los reclusos y el personal de vigilancia. Mientras que los vigilantes se sienten "superiores y arrogantes", los reclusos se sienten "inferiores, débiles, reprensibles y culpables". La interacción y la movilidad entre los dos estratos se hallan gravemente restringidas y la "distancia social" es por lo general grande y a menudo formalmente prescrita. Dos cuasi-clases antagonistas se hallan frente a frente, y el poder est4 firmemente en las manos de una que domina a la otra. Ninguno de los dos estratos se hace ilusiones sobre quien gobierna esta asociación y ambos reconocen que la dirección de la institución sirve a 19s intereses del personal de custodia y no los de los reclusos.
Desde el momento en que el recluso entra en la institución, se ve sometido sistemáticamente a una "serie de envilecimientos, degradaciones, humillaciones y profanaciones del yo". Pronto se produce la "descu1turización": el recluso es convertido en cada vez más inadaptado para el mundo exterior y formado para el nuevo en el que estará destinado a permanecer durante un largo periodo, tal vez para siempre. Así, los reclusos sufren la "muerte civil" en el sentido de que pierden sus derechos civiles más preciosos, adquiriendo en su lugar s6lo los escasos "derechos" que se les otorgan paternalistamente desde arriba. Cuando los reclusos se resisten a esta "resocialización" o bien desafían a la autoridad, son castigados severamente hasta que claudican.
En esta "resocialización" el recluso puede verse despojado de su nombre, sus enseres personales, sus vestidos y sus provisiones, e incluso despojado del aspecto que tenía en el exterior. Es mortificado y degradado a base de hacerle obedecer una y otra vez y adoptar posturas físicas humillantes y respuestas verbales a sus superiores también humillantes. A lo largo de su reclusión se ve sometido a "relaciones sociales forzadas", asociaciones forzadas con otros. En suma, concluye Goffman, la institución total es una forma extrema de relación social en la que unos hombres, al degradar a otros, se degradan a sí mismos y con ell0 a toda la especie humana.
El personal de custodia
Las instituciones totales --o, más correctamente, sus directores y portavoces ideológicos- presentan la institución al público exterior como un instrumento racional y efectivo que sirve los fines declarados y aprobados de las líneas de actuación públicas. No obstante, en realidad, las instituciones totales "parecen funcionar simplemente como vertederos de basura para los reclusos".. El personal de custodia continuamente se halla ante el hecho de que tiene intereses propios y de "eficiencia institucional" que raras veces, o tal vez nunca, son reconciliables con una conducta regida por normas humanitarias. Por consiguiente, el personal se enfrenta a "algunos de los dilemas que deben afrontar aquellos que rigen los destinos de otros".
El esquema interpretativo que los rectores de la institución imponen sobre el recluso es tal que su sola presencia en ella constituye prueba suficiente para justificar su adscripción a la misma. "Un preso político debe de ser reo de traición; un preso común debe de ser un criminal; un paciente mental debe de estar enfermo. Si no es un traidor, un criminal o un enfermo, ¿por qué estaría allí?" Por tanto, el personal debe encargarse de buscar y encontrar un crimen que justifique el castigo. De esta y de otras formas, los que mandan parecen justificar las estructuras en vigor y por tanto su poder y sus prácticas.
De vez en cuando los directores y alcaides permiten la celebración de ceremonias institucionales en las cuales los reclusos profanan al personal de custodia, ya sea "mediante un artículo clandestino, una pieza satírica o a base de tomarse ciertas libertades durante un baile...n. Esto a todas luces no significa que los que ocupen el poder hayan renunciado a 61. La sola tolerancia de estas ceremonias constituye un signo de la fuerza del "Estado" de los directores. Sin embargo, las ceremonias pueden llegar a demostrar <que la diferencia de carácter entre los dos grupos no es inevitable ni inalterable*.
Como indica este breve resumen, a lo largo de su estudio Goffman pone en evidencia el sistema de dominación, el conflicto de intereses entre el personal y los reclusos y la ideología favorable a los intereses de los que mandan.
El paciente como recluso En el segundo ensayo de Asyltdms, "The Moral Career of the Mental Patiem" ("La carrera moral del paciente mental"), así como en otros artículos. Goffman fundamentalmente pone en cuestión la política vigente según la cua1 la conducta llega a definirse como psicótica, muchos aspectos de la teoría y práctica de la psiquiatría y, por último, la naturaleza de las instituciones que aparentemente han sido establecidas para tratar al paciente mental.
¿Cómo se convierte uno en paciente mental? ¿Quién decide que uno se está volviendo loco? Está patentemente claro que cuando un individuo tiene ciertas experiencias como imaginarse cosas, la pérdida de la orientación, empieza a oír voces, sospecha que le siguen, etc., considera dichas experiencias como "síntomas" de enfermedad, porque es así como se han definido y estereotipado en su cultura. Existen un millar de razones por las cuales un individuo de nuestra sociedad pudiera tener tales experiencias y lo más a menudo, incluso desde un punto de vista psiquiátrico, no significar nada más que "un trastorno emocional transitorio en una situación de stress".
Lo que es importante advertir es que las experiencias vienen a ser definidas como "síntomas" por los otros significativos con los cuales uno tiene una interacción inmediata y frecuente. Estos otros empiezan a definir ciertas formas de conducta como sintomáticas de la enfermedad mental cuando empiezan a experimentar esa conducta como molesta u ofensiva. De la misma forma que podríamos decir que el delito común infringe el orden de la propiedad, la traición el orden político, el incesto el orden del parentesco, la homosexualidad el orden de los papeles sexuales y el consumo de drogas algún aspecto del orden moral, podríamos decir que la llamada conducta psicótica infringe:
"lo que podría considerarse como el orden público, especialmente una parte del orden público, el orden que rige las personas en virtud de su permanencia en presencia física inmediata mutua. Gran parte de la conducta psicótica constituye, en primera instancia, una incapacidad de acatar las reglas establecidas para el encauzamiento de la interacción cara a cara, reglas establecidas, o al menos aplicadas, por un grupo evaluador, juzgador o mantenedor del orden. La conducta psicótica constituye, en muchos casos, lo que podría llamarse una inconveniencia situacional".
5. Goffman, "MentalSymptoms and Public Ordern, p. 141.
En Estados Unidos la mayor parte de los pacientes ingresan en el hospital psiquiátrico en contra de su voluntad: la familia o los amigos les imploran o les amenazan para que ingresen "voluntariamente", la policia o los enfermeros los acompañan por la fuerza o bien alguien los convence a base de engaiíos. Así, pues, desde el principio el paciente se siente coaccionado, abandonado, amargado y, a menudo, incluso traicionado. Se sitúe donde se sitúe el inicio psicológico de la enfermedad de los pacientes, existe siempre un inicio social concreto donde un denunciante entabla una acción contra un "transgresor".
Además, numerosas contingencias rigen el proceso por el cual uno se convierte en un paciente mental. Entre las más obvias tenemos el status socioeconómico, la conspicuidad de la "transgresión", la proximidad a un hospital, la asequibilidad del tratamiento y la actitud de la familia y la comunidad con respecto al tratamiento disponible. Otras contingencias consisten en lo que Goffman llama "historias atroces": "Un hombre psicótico es tolerado por su mujer hasta que ésta encuentra un amante o por sus hijos adultos hasta que se mudan de una casa a un apartamento; un alcohólico es enviado al hospital mental porque la cárcel está llena y un drogadicto porque se niega a someterse a tratamiento psiquiátrico; una hija adolescente rebelde ya no puede permanecer por mis tiempo en casa porque amenaza con mantener públicamente relaciones sexuales con un compañero indeseable, etc.".
Pero las contingencias también permiten a los individuos evitar tal suerte, de la misma forma que cuando uno ingresa en un hospital las circunstancias determinan si será dado de alta y cuánto tiempo permanecerá en 61. La versión oficial aceptada sobre aquellos que se encuentran en los hospitales mentales es que si están allí es porque están enfermos; no obstante, mientras los que están fuera de los hospitales exceden numéricamente los que están dentro, "podríamos decir que los pacientes mentales claramente no padecen enfermedades mentales, sino contingencias".
Casi invariablemente el prepaciente experimenta el proceso de convertirse en un paciente como una tercera persona en una "coalición alienante". Se entera "que su pariente más próximo o su amigo del alma se ha puesto previamente de acuerdo con el profesional. Le dicen que lo llevan al hospital por su bien, pero experimenta esta maniobra como una coalición hostil contra 61, lo cual a su vez comporta un extrañamiento entre él y los parientes más cercanos fundamentalmente mucho mayor de lo que sus trastornos iniciales habían supuesto. Se siente traicionado y abandonado por aquellos que pretenden quererle mis.
Por tanto, lo más a menudo es la misma persona a quien el prepaciente se dirige en busca de ayuda y protección —contra su internamiento forzado en un hospital, por ejemplo— a la que los profesionales también acuden en busca de autorización. Esto no significa que cuando el pariente mis próximo acude al profesional en busca de ayuda haya decidido ya hospitalizar al prepaciente; ni siquiera puede considerarle definitivamente enfermo. La mayoría de las veces es el profesional el que persuade al pariente de que no supone ninguna traición hospitalizar al prepaciente, puesto que es para su salud y su bien.
Una vez hospitalizado, los trastornos del "paciente" empiezan realmente. Ahora su vida empieza a seguir la desdichada pauta común a todos los reclusos de las instituciones totales como prisiones, campos de concentración, campos de trabajo, etc. Irónicamente cuanto más "médica"y terapéutica y cuanto menos <rcustodiante"es la orientación del hospital, tanto más el personal tratará de imponer al paciente una visión de si mismo como fracasado. Le harán comprender que la causa de sus males radica en sí mismo, que su actitud con respecto a la vida es equivocada y que debe cambiar su modo de relacionarse con los demás, así como la concepción que tiene de sí mismo.
Goffman cuenta la "tristehistoria"del paciente interno con compasión. Un sinnbero de presiones convergen para obligarle a adoptar la visión que la institución tiene de sí mismo. No s6lo informalmente, sino también en los historiales clííicos, el personal describe al paciente en t é - minos que un "profanoen la materia consideraria escandalosos, difamatorios y deshonrosos".Si a un miembro del personal hospitalari0 se le ocurriera poner en cuestión y dudar de la enfermedad de un paciente o tomar seriamente sus quejas de tratamiento equivocado o de malos tratos, esto tampoco serviria de nada al paciente. 'Pronto en la primera reunión se elaboraria un frente común y una "línea"común, asegurando al miembro del personal insatisfecho de que el paciente est6 realmente enfermo.
En tanto un individuo permanece internado en un hospital mental también se ve privado de los medios acostumbrados de expresar la cólera y alienación que ahora tiene más razón de sentir que antes. Asi, pues, se agarra a lo primer0 que encuentra, incluyendo los medios ilegales para obtener sus fines. Goffman llama a estos medios y prácticas "ajustessecundariosn. "Comprenden... la vida subterránea de la institución, que constituye para la institución el equivalente de los bajos fondos de una ciudad.).
La vida subterránea de una institución pública
Tanto en el hospital mental como en otras instituciones totales los reclusos aprenden a explotar el sistema. En las prisiones, campos de concentración, campos de trabajo y hospitales mentales los reclusos están obligados a realizar ciertos trabajos. La distribución de tareas resultante crea oportunidades. En la cocina, la lavanderia, el taller de reparación de calzado, en la cantina, las pistas de tenis o la biblioteca, el trabajador encuentra la forma de aprovecharse del "fruto de su trabajo". Además, la situación de trabajo permite al recluso establecer una relación especial y de favor con el personal de vigilancia, la cua1 a su vez puede comportar otros privilegio.
Muchas veces el mismo lugar de trabajo supone zafarse de la vigilancia continua. A falta de ello, los reclusos buscan y hallan lugares donde pueden esconderse o dedicarse a actividades no autorizadas con cierto margen de seguridad. Todos estos lugares de refugio dan al recluso un sentido temporal de autodeterminación y relajación. Estos sitios son tan deseables que los pacientes son capaces de sufrir contenta graves incomodidades físicas si pueden estar en ellos relativamente libres de control. Los seres humanos siempre buscan y frecuentemente hallan "lugares libres", una medida pequeña y temporal de libertad incluso en las condiciones mis totalitarias.
Algunos de estos lugares libres pronto se convierten en el dominio exclusivo de individuos y grupos específicos, los cuales imponen y adquieren derechos de propiedad sobre ellos y mantienen apartados a los demás.
Goffman cita tres tipos de lugares sobre los cuales los pacientes ejercen un control importante: los "lugares libres" que un paciente comparte con otros; los "territorios de grupo", que comparte con un grupo reducido; y, por último, el "territori0personal", que no comparte con nadie, "salvo por propia invitación), (del paciente).
La evasión de la vigilancia a menudo comporta una dura competición por lugares escasos y otros recursos e incluso la dominación y explotación de unos pacientes por otros. Esto era especialmente evidente en las "salas negras", donde, nos informa Goffman, "un paciente era capaz de echar a otro paciente mudo de un escabel, quedándose el primer0 con la silla y el escabel y dejando al segundo sin ningún asiento, diferencia importante si consideramos el hecho de que, salvo las horas de las comidas, algunos pacientes pasan todo el día en esas salas sin hacer nada, como no sea estar de pie o sentados".
La coacción física juega un importante papel en las relaciones entre los pacientes. Los débiles acceden a las demandas de los fuertes, simplemente porque, en caso de no obedecer, verían aumentar considerablemente su dolor y sus sufrimientos. Goffman observa que "laexpropiación descarada, el chantaje, la violencia física, la sumisión sexual forzada, son mé- todos que pueden emplearse sin racionalización como medios de someter las actividades de los demás a la propia voluntad".Así, los hombres siguen deseando aquell0 de lo cua1 se han visto privados por los controles represivos y restrictivos. Para obtener los objetos de sus deseos no solamente manipulan a los superiores, resistiéndose a ellos de diversas formas ingeniosas, sino que también dominan y explotan a sus compañeros de infortunio.
La vida subterránea de un hospital mental no constituye sino un caso especial de un fenómeno mucho más general. En toda institución total —y, en general, en toda organización social estratificada— existe una gran probabilidad de que encontremos conductas que contradigan el punto de vista oficial: "Allí donde se espera el entusiasmo prevalece la apatía; donde la lealtad, el desafecto; donde la asistencia, el absentismo; donde el vigor, alguna especie de enfermedad; donde hay que actuar, diversas variedades de inactividad." Una circunstancia particularmente trágica del paciente mental es que todas sus expresiones de insatisfacción y alienación son tomadas por las autoridades como sintomáticas de la misma enfermedad "para tratar la cua1 fue creada la institución y como la mejor clase de prueba de que el paciente debe de estar donde se encuentra.
En suma, la hospitalización mental busca la sumisión del paciente, tendiendo a despojarle de las expresiones comunes a través de las cuales los individuos intentan sustraerse al abrazo de las organizaciones: insolencia, silencio, observaciones en v a baja, falta de cooperación, destrucción maliciosa de la decoración interior, etc.; estos signos de falta de afiliación se interpretan ahora como signos de la afiliación idónea del autor".
Así cada acto alienante se convierte en un síntoma psicótico. Pero la resistencia y la oposición a la autoridad continúan. Al igual que los reclusos de otras instituciones totales, los pacientes se dedican a actividades de "creación de un mundo" que temporalmente los "apartan" de sus condiciones opresivas. Al propio tiempo, el paciente da muestras de solidaridad con sus compañeros cuando se enfrentan a la autoridad y en ocasiones incluso llega a participar en elaborados planes de evasión. Por lo tanto, la resistencia del paciente puede considerarse como una forma de dar sentido a su existencia y de demostrarse a sí mismo al menos "que tiene una identidad y una autonomía personal fuera del alcance de las garras de la organización".
En estos pasajes queda claro que el propósito de Goffman no es sólo describir la forma de dominación y resistencia peculiar a una institución total específica, sino también captar la naturaleza del yo. Los esfuerzos sostenidos y enérgicos de un individuo para salvar algo de sí mismo de las "garras de la institución" son evidentes no s6lo en las instituciones cerradas y totales, sino también en las abiertas. Estos esfuerzos no constituyen "un mecanismo de defensa incidental, sino más bien un componente esencia1 del yo". En oposición al determinismo sociológico unilateral que destaca como un hecho positivo que la sociedad modela y forma al individuo, Goffman pone el acento en el otro lado del proceso. En todo rol, relación u organización social, "siempre encontramos al individuo que emplea métodos para mantener cierta distancia, cierto margen, entre sí mismo y aquella con lo cual los demás presumen que debiera identificarse".
El hecho de que Goffman en este contexto suscribe una concepción dialéctica del yo se hace mis evidente en su propuesta de que tal vez habría que definir al individuo "como una entidad capaz de tomar posiciones, un algo que adopta una posición en algún lugar situado entre la identificación con una organización y la oposición a ella y está dispuesto al sufrir la presión más ligera a recuperar su equilibri0 a base de desplazar su compromiso en una dirección u otra. El yo sólo puede aparecer contra algo".
Si esto es cierto en condiciones totalitarias, "¿no podria darse también esta situación… en la sociedad libre?". Goffman no emplea explícitamente el concepto de represión o de "sobrerrepresión". Tampoco emplea explícitamente el "I" de Mead, el yo impulsivo, activo y creativo. No obstante, estos conceptos están más o menos implícitos en la concepción de Goffman del yo como una entidad capaz de tomar posiciones que se resiste y se opone a la dominación y trata de salvaguardar y ensanchar sus límites de libertad. Como veremos, en sus obras posteriores abandona estos importantes conceptos.
Goffman nos ha mostrado muy claramente que el enfermo mental, en particular el "psicótico funcional", puede considerarse como una persona que infringe un área del orden público: aquellas reglas que rigen la corrección de los encuentros diarios. Los enfermos mentales son aquellos que molestan a los demás, los cuales pronto se ponen de acuerdo para quitárselos de encima. La ideología oficial mantiene que el prepaciente es hospitalizado para su propio bien, para que así pueda aprovecharse de los cuidados médicos y terapéuticos que necesita para ponerse bien. Sin embargo, en realidad se le encarcela para evitar que constituya un peligro o una molestia para los demás. Así, el hospital mental no es un servicio, sino una institución de custodia en el mismo sentido que lo es la prisión.
En estos términos el hospital mental se halla entre los numerosos tipos de instituciones de custodia que existen para separar a "los individuos socialmente molestos" de aquellos que los consideran molestos. Esto se ve confirmado no sólo por la estructura carcelaria del hospital mental, sino también por la actitud de los individuos "normales" hacia el paciente una vez que ha alcanzado su libertad. Tener un historial clínic0 psiquiátrico estigmatiza lo mismo que tener antecedentes penales.
Así, pues, Goffman cuestiona fundamentalmente el marco de referencia del servicio en términos del cual se justifican oficialmente los hospitales. Es totalmente inadecuado considerar al paciente mental pura y simplemente como enfermo y atribuir a los profesionales una competencia técnica que les permita diagnosticar "patologías" científicamente, en especial cuando se trata de un trastorno "funcional". Como la "patología" es una conducta que es impropia, ofensiva o molesta para los demás, no existen medios puramente técnicos para reconocer y analizar las llamadas patologías. Lo que constituye una "patología", pues, es bastante problemático y puede ser muy bien un juicio moral que algunos, desde el punto de vista de sus propios valores e intereses, hacen de otros. Aún más, las decisiones sobre los llamados enfermos mentales tienden a ser de naturaleza política, ya que estas decisiones expresan "los intereses especiales de una facción o persona particular más que los intereses que pueden trascender las preocupaciones de un grupo particular, como en el caso de la patología físicas.
En consecuencia, el paciente considera todos aquellos que han colaborado en su encarcelación y, en particular, aquellos que lo están tratando, como personas que tienen poder sobre 61. En lugar de ser un mero paciente, es como "un sirviente tratando de arrancar más privilegios a su amo, un prisionero protestando ante el carcelero que le niega sus derechos o un hombre orgulloso rehusando comunicarse con alguien que cree que está locos. Desde luego, ni la ideología profesional del psiquiatra ni la ideología institucional acceden a reconocer estos extremos. Los profesionales y el personal hospitalari0 persisten en entablar su relación con el paciente en términos estrictamente técnico-profesionales y de servicio. Todos los actos del paciente se tildan de "esquizofrénicos", "psicopáticos", etc., e incluso la conducta normal se define como una mera "máscara o escudo de la enfermedad esencial que esconde".
De esta forma, el paciente se ve transformado en el objeto de una práctica disciplinaria y de custodia que la ideología oficial presenta como médica y terapéutica. Se ve aplastado por una situación que le proporciona un escaso tratamiento real y en la que su mejoría, si es que ocurre, se produce "a pesar de la hospitalización y presumiblemente podría darse con más frecuencia en otras circunstancias que no fueran las de la privación típica de la institución".
El análisis de Goffman contenido en los ensayos de Asylums es muy esclarecedor porque cuestiona la definición prevalente de las cosas. Al tomar en consideración los diversos intereses de grupo que hallamos en las instituciones mentales muestra que el hospital mental no es lo que se dice que es. Mediante su análisis llegamos a ver claramente cómo cada etapa de la carrera del paciente está determinada por su relación con otros más poderosos. Su carrera como prepaciente empieza ofendiendo los intereses y valores de otros; cuando se convierte en paciente, entra en una relación de sujeción con aquellos que controlan la institución. Goffman pone así al desnudo relaciones y conflictos de interés claves y nos permite ver detrás de la ideología oficial. Al tomar el punto de vista de las principales víctimas de este proceso institucional, nos ayuda a ver claramente cómo incluso las victimas del poder totalitari0 luchan por la autonomía y la libertad, estas son las cualidades que hacen que los ensayos de Asylums sean tan penetrantes. Sin embargo, desgraciadamente, estas mismas cualidades son mucho menos evidentes en la obra posterior de Goffman.
Roles y libertad
En su ensayo Role Distance ("Distanciadel rol"), publicado en 1961, Goffman se plantea la irnportante cuestión de la autonomia que conserva un individuo dentro de los rolles que interpreta, explorando las limitaciones del marco tradicional del estudio del rol. Empieza por distinguir "en los roles típicos entre el aspecto normativo del rol y una representación real del rol por parte de un individuo Acto seguido pasa a lo que llama "sistemas de actividad situados" con el objeto de adaptar "dos conceptos relativos a los roles para ser usados en estudios detenidos de la conducta momento a momento". Se limita a este tipo de conducta, ya que "ocurre enteramente entre los muros de establecimientos sociales aislados".
Un "sistema de actividad situado" se refiere a "la representación de una sola actividad conjunta, un circuito de acciones interdependientes un tanto cerrado, autocompensador y autoterminante...". La ejecución de una operación quirúrgica constituye un buen ejemplo de ello.
La finalidad de todo ello, dice Goffman, es permitir al estudioso del comportamiento tratar más adecuadamente las "complejidades de la conducta concreta". Si el sistema situado expresa fielmente en miniatura la estructura de la organización social más amplia en el que se halla ubicado", el análisis tradicional en términos de roles es adecuado. Pero si "hallamos una discrepancia" habría que someter a revisión el análisis tradicional.
La revisión que propone Goffman gira en torno al "problema de la expresión". Los individuos vigilan y controlan sus expresiones de modo que sean congruentes con las expectativas y obligaciones del rol concreto que están desempeñando. Así, si tomarnos el muy serio rol del cirujano, podemos observarle antes y después de entrar en la sala de operaciones cuando no está encarnando el rol, por decirlo así, esto es, mirando vagamente, limpiándose la nariz o peinándose el pelo, "todo ello de una manera impropia de un cirujano"... Esto no presenta problemas especiales que no pueda resolver la teoría tradicional de roles. Tampoco plantea problemas la conducta de un niño de tres o cuatro años cuando monta un caballo de madera o un tiovivo. En este caso "hacer es ser", dice Goffman, pues el niño abraza el rol plena y seriamente.
6. ErvingGoffman, "Role Distance", en Encounters (Indianápolis y Nueva York: Bobbs-Merriíi Co., 1961), p. 93.
Cuando el actor abraza el rol como lo hace el niño, expresa una adhesión hacia él, demuestra sus capacidades para representarlo y muestra una participación activa en él. El término "abrazo" se refiere a la conducta en la que "están presentes todos esos tres rasgos". "Abrazar un rol -escribe Goffman- significa desaparecer completamente en el yo virtual disponible en la situación, verse plenamente en términos de la imagen y confirmar expresivamente la propia aceptación del mismo".
En contraste, si estudiamos la conducta en el tiovivo de un niño algo mayor, por ejemplo de cinco años, hallamos diferencias significativas. Ahora el niño desempeña mucho menos seriamente el rol de jinete. Es capaz de mostrar un control completo de la situación batiendo manos y pies, cambiando de caballo cuando el tiovivo está en movimiento y sin descender a la plataforma, echándose hacia "atrás cuanto más posible mientras mira hacia el cielo para desafiar al vértigo". Este niño no abraza su rol, sino todo lo contrario. Todas sus acciones muestran irreverencia y desapego con respecto al rol. "Sea quien sea -dicen sus acciones-, no soy tan sólo alguien que pueda montar meramente en un caballo de madera.), Este niño, según Goffman, se ha despegado del "ro1enteron.
Esto nos aproxima al punto principal de Goffman: cuando se abre una fisura entre un individuo y su "rol putativo", cuando es evidente una clara separación entre ellos y el individuo muestra "desafección con respecto a un rol o resistencia contra él", entonces se da lo que podríamos llamar "distancia del rol". Podemos encontrar muchos ejemplos de ello también en el mundo serio de los adultos.
Goffman elige como ilustración la conducta del jefe cirujano en la sala de operaciones, basándose en el hecho de que éste debe ser uno de los roles más serios y exigentes. "¿Qué es lo que encontramos? El cirujano en ocasiones adopta un tono irónico y burlesco con respecto a los miembros de su equipo; bromea con ellos; usa denominaciones graciosas cuando pide ciertos instrumentos técnicos, etc. En esta situación se da también una distanciación del rol, que Goffman quiere explicar en términos estrictamente sociológicos, esto es, sin abandonar "una perspectiva en términos de roles estrictamente sostenida". El resultado es un análisis funcional en el cua1 investiga las "funciones de la distanciación del rol para la cirugía". Paradójicamente, según Goffman, lo que impide a uno abrazar plenamente el propio rol es precisamente su compromiso con el sistema de actividad situado. ¿Por qué? Porque ciertas maniobras, o roles ajenos al sistema, son necesarias para "integrar el sistema".
El sistema situado exige que el individuo trate de nivelar sus "necesidades con todas las demás demandas sobre sí, incluidas las de su rol particular. Cada miembro del equipo debe mantener el control de sí mismo; cuando este control disminuye, el jefe cirujano en especial tiene que ayudarle a recuperarlo. Todos los miembros del equipo tienen que "conservar la serenidad durante la operación", a cuyo fin el jefe cirujano cree que debe contribuir a base de subordinar lo que se merece en virtud de su status a las necesidades de la situación.
Por ejemplo, si "ejercita abiertamente los derechos que le confiere su situación para criticar una conducta incompetente, el cirujano puede debilitar aún más el autocontrol del negligente y hacer peligrar así la operación".
Así, pues, sacrifica parte de su dignidad para mantener bajo el nivel de ansiedad. Al volverse un "buen chico", y al exigir menos deferencia de la que su status oficial le da derecho a exigir, facilita una cooperación más fluida entre los miembros del equipo y, por consiguiente, hace aumentar la probabilidad del éxito de la operación.
La argumentación de Goffman parece ser la siguiente: una operación quirúrgica es una tarea sumamente complicada y delicada que requiere la plena atención y cooperación de todos los miembros del equipo, por lo que éstos se encuentran sometidos a una gran tensión. Bajo estas circunstancias, si el cirujano exigiera de los miembros de su equipo el pleno respeto que su status le permite formalmente exigir, no haría más que acrecentar la gran tensión ya existente, haciendo peligrar así toda la operación y malogrando el propósito de la actividad situada.
Si generalizamos a partir de la ilustración de Goffman, debemos inferir que todas las relaciones entre superordinados y subordinados se caracterizan por la ansiedad y la tensión. Si el cirujano jefe diera órdenes tajantes, en lugar de bromear, añadiría una tensión substancial a la inherente a la tarea en sí. Al abstenerse de adoptar una postura plenamente oficial, y distanciándose del rol, contribuye a la reducción de la tensión y la ansiedad al mínimo nivel posible dadas las circunstancias: o sea, el nivel inherente a la tarea. Además, sólo el cirujano o una persona superordinada está en condiciones de mantener este nivel, ya que si un subordinado intentara distanciarse de su rol ello podría tomarse como una insubordinación, 10 cual elevaría la tensión.
El planteamiento de Goffman no hace plena justicia al problema, puesto que se mantiene estrictamente dentro de los confines de la perspectiva sociológica del rol y nunca inquiere sobre las últimas fuentes de tensión y ansiedad en los roles y en las relaciones. En la medida en que se abstiene de investigar estas fuentes, su solución no deja de ser superficial. Goffman percibe al individuo como un ente que busca una medida de libertad con respecto a su rol, peto no emplea los conceptos de Freud o de Mead para explicar esta inclinación de búsqueda de la libertad. El individuo, escribe Goffman, "debe considerarse alguien que organiza su comportamiento situacional expresivo en relación con roles de actividad situada, pero… al hacer esto usa todos los medios que tiene a su alcance para introducir un margen de libertad y maniobrabilidad, de desidentificación intencionada, entre sí mismo y el yo virtualmente disponible para él en la situación". Pero Goffman no indica las razones por las cuales el individuo desearía "introducir un margen de libertad y maniobrabilidad".
Goffman se queda en la superficie de un importante fenómeno. Aunque reconoce que siempre habrá "cierta discrepancia entre el yo que se desprende de un rol de actividad situada y el yo asociado con el título del rol en nombre del cua1 se lleva a cabo la actividad", quiere explicar esta discrepancia exclusivamente en términos de una perspectiva sociológica cerrada. "La cirugía -escribe- requiere actos impropios de un cirujano de la misma forma que la maternidad requiere actos que no son maternales." Así, si el cirujano relaja su autoridad, no hace más que apropiarse del rol de "buen chico" y si una madre se deja llevar por el pánico, y por la razón que sea, rompe a llorar y actúa como una niña, no hace más que apropiarse del rol de niña.
La concepción de Goffman del "distanciamiento del rol" se resuelve así en la proposición más bien simple de que confeccionamos los roles que representamos a la medida de las situaciones en las que nos encontramos a base de utilizar materiales de otros roles. Los roles no son monolíticos.
Pero si eso es todo lo que Goffman nos quiere dar a entender con su revisión, se trata apenas de una revisión, puesto que ello forma ya parte de la reflexión sociológica inteligente. Si eso es todo lo que Goffman quiere decirnos, podría parecer que ha perdido la importante verdad que implícitamente descubrir en Asylums.
Como hemos visto, en aquella obra el yo era una entidad capaz de tomar posiciones que se resistía a la dominación y buscaba la libertad. Sin embargo, en Role Distance leemos que las "diversas demandas identificadoras no son creadas por el individuo, sino que son extraídas de aquello que la sociedad le asigna. Se libera de un grupo, no para ser libre, sino porque existe otra influencia sobre él". Esta proposición parcialmente válida y unilateral Goffman la eleva a la categoría de principio supremo, disolviendo con ello el yo en una mera multiplicidad de roles con ningún residuo que no sea sociológico.
La deficiencia básica de Goffman es que, al igual que otros interaccionistas simbólicos postmeadianos, se niega a reconocer al individuo humano como un ser activo, creativo y espontáneo que se resiste a ejercer ciertos roles, en especial algunos de ellos; se niega a reconocer que el intento de separación, distancia o liberación de los roles y de otros constreñimientos sociales tiene raíces orgánicas y que el éxito o fracaso relativos en cuanto a la consecución de un cierto grado de libertad tienen también consecuencias orgánicas; por último, se niega a considerar seriamente el carácter opresivo y constrictivo de los roles y relaciones sociales, no sólo desde el punto de vista de ciertos valores éticos y culturales, sino también desde la perspectiva de las necesidades expresivas del individuo biológico que llamamos ser humano.
Goffman aparentemente suscribe una concepción sociologista que niega que el individuo humano es algo más que un haz de roles. En determinadas situaciones se distancia de algunos y se aproxima a otros, y es ahí donde "podemos encontrar el estilo personal del individuo". De algún modo, Goffman pasa por alto el hecho de que si este distanciamiento quiere ser algo más que una respuesta mecanicista a un estímulo externo, algo más que una adaptación pasiva a roles y situaciones, tiene que existir un aspecto creativo y activo que inicie la actividad. Desde luego, esto nos lleva de nuevo a lo que es tan importante en la concepción de Mead del yo, pero que Goffman ignora efectivamente. Lo irónico es que Goffman, a pesar de su preocupación por la libertad y la autonomía del individuo, le prive de un yo autónomo. El "yo" (self) que hallamos en Goffman es siempre "me" (me), nunca "yo" (I).
Goffman señala que, bajo condiciones de dominación, los individuos subordinados que no pueden desafiar abiertamente a los que están en el poder muestran sin embargo que no han capitulado totalmente: "La hosquedad, la murmuración, la ironía, la broma y el sarcasmo permiten mostrar que algo de uno mismo se halla fuera de los constreñimientos del momento…" Pero en su celosa dedicación a los medios estrictamente sociológicos de comprender este importante fenómeno, Goffman rechaza vehementemente una y otra vez toda concepción según la cua1 el individuo "se comporta personal y espontáneamente (articulando sus obligaciones usuales de un modo tal que tenga para é1 una repercusión psicológica especial)". Pero Goffman no nos dice en ninguna parte por que insiste en este enfoque puramente sociológico ni lo que seguramente saca de él.
Reuniones y situaciones públicas
Volviendo a la cuestión de las conveniencias e inconveniencias situacionales, Goffman, en Behavior in Public Places, centra su atención en las reglas implícitas que rigen el comportamiento en los lugares públicos y semipúblicos: "Las normas de la conducta cara a cara en calles, parques, restaurantes, teatros, tiendas, pistas de baile, salas de reunión y otros lugares de concentración de cualquier comunidad…" Las normas implícitas son "negativamente memorables" en el sentido de que imponen sanciones negativas cuando no actuamos de acuerdo con ellas, pero normalmente pasan desapercibidas. Goffman reconoce francamente que se centra principalmente en sus propias experiencias con gentes de clase media.
Como el centro de su interés es el comportamiento en la presencia física inmediata de los demás -información proporcionada por el cuerpo-, pasa revista a la importancia del aspecto físico, la disciplina de los miembros, el vestuari0 y las expresiones faciales cuando entramos y salimos de reuniones situadas y participamos en ellas. "Ponemos caras de guateque, caras de entierro y diversos tipos de caras institucionales." Poner la cara apropiada es algo que uno aprende tan sólo después de considerables experiencias que supone numerosos ensayos. En términos bastante similares a los utilizados en The Presentation of Self, Goffman explora la importancia del "lenguaje del cuerpo" (vestido, porte, movimiento y posición, gestos físicos…, decoraciones formales y expresión emocional amplia) como forma de comunicación no verbal en la que todos inevitablemente tomamos parte, adaptándola a las normas de conveniencia de nuestras actividades situadas.
Entre las normas más importantes relativas a la interacción cara a cara se hallan aquellas que tienen que ver con nuestro grado de participación en situaciones dadas. En las situaciones cara a cara, dividimos nuestra atención y la asignarnos entre "participaciones principales y laterales". Cuando dedicamos gran parte de nuestra atención e interés a un asunto, hablamos de una participación principal. Pero con frecuencia, aun cuando nos veamos absorbidos de esta forma, tomamos parte en una actividad menor, una participación "lateral" que no llega a anular la principal. Por consiguiente, en toda situación pueden darse casos de participación excesiva y escasa, de modo que un ideal de trato social, una regla de urbanidad es precisamente mostrar el grado apropiado de participación.
Goffman pasa revista a diversos objetos de la participación, incluido el propio cuerpo o yo, lo cua1 llama ensimismamiento, una forma extrema del cual es la masturbación. Asimismo distingue los "desahogos animales", que "escapan al autocontrol del individuo y afirman momentáneamente "su naturaleza animal". Si aparecen es para proporcionar un breve desahogo de la tensión experimentada por el individuo para mantenerse envuelto de forma constante y total en su ropaje social y constituyen capitulaciones momentáneas al hormigueo que asalta a un intérprete que no quiere estornudar en su papel. Goffman enumera una serie de estos desahogos animales y los sitúa sobre un continuum. En uno de sus extremos estarían el rascarse, el toser, el suspirar, el bostezar y otros desahogos semejantes; en el otro extremo "la flatulencia, la incontinencia, etc.; en el medio el dormitar, el eructar, el escupir y el tocarse las narices…".
7 . Erving Goffman, Behavior in Public Places (Nueva York: The Ftee Press, 1963), p. 4.
También tenemos el fenómeno que Goffman llama "alejamiento". "Cuando participa externamente en una actividad en el marco de una situación social, un individuo puede permitir que su atención se aleje de la que él y todo el mundo considera el mundo real o serio y entregarse durante algún tiempo a un mundo de pasatiempo en el que participa él solo." Y más tarde escribe: "Los individuos llevan a cabo muchas actividades irreprochables como pantallas tras las cuales se refugian en fantasías." Así, pues, está claro que aquí Goffman reconoce una clara tensión que el individuo humano experimenta en sus roles sociales. Por consiguiente, éste trata de reducir esta tensión o escapar de ella a través de "desahogos animales", "alejamientos", etc. Esto se halla, pues, relacionado con los problemas planteados anteriormente bajo la rúbrica del "distanciamiento del rol". Lo que los "desahogos animales", el "alejamiento" y el "distanciamiento del rol" tienen todos en común es el sostenido esfuerzo que hacen los individuos para limitar el abrazo de un rol y una situación social, para aflojar su influencia sobre ellos y, en una palabra, para conseguir cierto grado de libertad de los constreñimientos sociales.
Sin embargo, en este libro, al igual que en Encounters, Goffman es incapaz de reconocer la significación humana de lo que observa. ¿Por qué existe la tensión entre el individuo y sus roles sociales? ¿Cuál es su significación? Goffman esquiva esas cuestiones.
Aun cuando Goffman reconoce tácitamente la tensión entre la naturaleza biológica del hombre y el "ropaje social" en el que normalmente se envuelve, ¿a qué dirige nuestra atención? A los "desahogos animales" como estornudar, bostezar y rascarse. De esta forma pone de relieve la "naturaleza animal" del hombre, pero no las roles orgánicas de su naturaleza humana y de su necesidad de libertad.
Nuestra tesis es que Goffman es incapaz de captar aquellos aspectos de la condición humana que Freud, Mead y Marx pusieron al descubierto. El concepto freudiano de represión afirma que, por más que sea o llegue a ser, el individuo humano siempre sigue siendo un organismo vivo sobre el cua1 el proceso socializador o civilizador supone inevitablemente una pesada carga en forma de dolor real, privaciones y sufrimiento. El concepto marxista de alienación nos alerta sobre el hecho de que el sufrimiento humano puede verse acrecentado inconmensurablemente por las formas sociales de dominación existentes. Lo que esos conceptos tienen en común e implican -de hecho, aquello sobre lo cual insistieron Marx, Freud y Mead- es que el individuo humano es un ser activo e insurgente: por más que las formas de control y disciplina sociales sobre el individuo sean aparentemente totales, éste siempre conserva cierta medida de resistencia contra ellas, cierta medida de voluntad anhelante de libertad. Estas proposiciones, implícitas en Asylums, desaparecen de la obra posterior de Goffman.
Cerrando el circulo
Con Stigma y Strategic Interaction Goffman vuelve al problema que le preocupara en un principio: la presentación del yo. Vamos a dedicar un breve espacio a Stigma. El término "estigma" se refiere al signo de un atributo deshonroso que tiene un individuo. Goffman considera el proceso por el cual uno es estigmatizado como un campo de estudio relativamente olvidado. Así, pues, quiere explorar el proceso y "describirlas precondiciones estructurales del estigma…". Goffman distingue tres tipos de estigma: a) deformidades físicas; b ) defectos del carácter, especialmente los que se desprenden del historial de un individuo como paciente mental, prisionero, adicto a las drogas, alcohólico, homosexual, etc.; y c ) estigmas asociados con la raza, la nación y la religión. Sea cual sea el tipo de estigma que un individuo presente, es algo que él y los demás conocen muy bien y toman en menta en sus interacciones sociales.
El individuo estigmatizado se encuentra incómodo con los llamados "normales", de la misma forma que ellos se sienten molestos con él. Además, los "normales" se hallan frecuentemente en condiciones para reducir las oportunidades vitales del estigmatizado. Como los normales son normales contra é1 y como el estigmatizado lo sabe muy bien, su principal tarea consiste en conseguir la aceptación de los normales. A veces lo consigue a base de hacer desaparecer su deformidad física o a base de librarse de su defecto de carácter. Esta operación no siempre tiene por resultado su acceso al estado normal, sino más bien su transformación "de alguien con un determinado defecto a alguien con antecedentes de haber corregido un determinado defecto".
Lo que interesa principalmente a Goffman son los encuentros cara a cara de normales y estigmatizados, el momento en que están en la misma situación y por tanto deben enfrentarse al estigma y tenerlo en menta. No cabe duda de que este trance puede requerir por ambas partes un control de las impresiones delicado y calculado. La persona estigmatizada está ansiosa y autoconsciente frente al interés demasiado comprensivo o demasiado poco comprensivo del normal, pero éste está también ansioso al considerar al estigmatizado como demasiado agresivo o demasiado humilde. La persona estigmatizada tiene el problema perenne de controlar las impresiones que causa, así como la tensión inevitable que surge en sus encuentros con normales. Además, con frecuencia su estigma no es conspicuo o aparente, con lo cual tiene el problema adicional de controlar la información relativa a si debe o no debe revelar su defecto. A menudo el estigmatizado cuyos efectos no son fácilmente perceptibles trata de "disimular".
El estado psíquico del "disimulador" es de ansiedad. Vive en el temor a ser descubierto; ha conseguido ser aceptado por normales que tienen prejuicios contra la categoría de personas a la cual, sin ellos saberlo, él pertenece; experimenta una marginalidad extrema. No se siente ni carne ni pescado, pues ha abandonado su propio "grupo" sin por ello conseguir una aceptación plena y verdadera en el otro. Más que la persona deshonrada que nunca intenta disimular y ciertamente más que el normal, la persona que "disimula", pero que siempre puede ser deshonrada, necesita emplear continuamente estrategias para presentarse de tal modo que minimice el riesgo y reduzca su ansiedad.
Ahora bien, para ver la conexión entre el primer libro de Goffman y su obra más reciente, Strategic Interaction, y entre ambos y Stigma, tenemos que ponderar lo que sostiene en este último: todos somos portadores de estigma; todos estamos intentando disimular, de la misma forma que todos somos normales. Goffman rechaza la concepción según la cua1 todos aquellos "que poseen un defecto que incomoda casi todas sus situaciones sociales" deben ser colocados en un montón (los "estigmatizados") que sería distinto del montón en que hay que situar a los demás (los "normales"). Hay sólo un montón, no dos.
"El más afortunado de los normales tiene probablemente su defecto medio escondido, y para cada pequeño fallo existe una ocasión social en la que puede agrandarse, creando una brecha vergonzosa entre la identidad social virtual y actual. Por consiguiente, el ocasionalmente precario y el constantemente precario forman un solo continuum y sus situaciones en la vida son analizables partiendo del mismo marco.".
Así, pues, todos estamos disimulando y encubriendo, ya que estas operaciones no son sino a una aplicación especial de las artes del control de las impresiones, las artes, básicas en la vida social, mediante las cuales el individuo ejerce un control estratégico sobre la imagen de sí mismo y sus productos que los demás reciben de él". Si el control de las impresiones implica el control estratégico de la propia imagen, se trata de una "disputa de la información", un juego, una forma de interacción estratégica.
En Strategic Interaction Goffman cierra el círculo. Como en The Presentation of Self, explora de nuevo las "expresiones desprendidas" y la "información expresada", pero seguramente con una atención más explícita a la "capacidad del individuo de adquirir, revelar y ocultar información": La unidad de temática entre los dos libros es evidente. En Strategic Interaction el foco de interés está situado aún en la comunicación cara a cata que deriva particularmente" de pistas paralingüísticas como la entonación, los gestos faciales, etc., pistas que tienen un carácter expresivo, no semántico". Los individuos "inhiben y fabrican" sus expresiones, por lo que toman parte en "juegos de expresión".
Así, Goffman añade al vocabulario de la expresión el vocabulario de los juegos. Tenemos la "jugada inconsciente", el acto no orientado a la valoración de un observador; la "jugada ingenua", el acto de un sujeto que un observador toma tal cual; la "jugada de control o de encubrimiento", el acto deliberado de un sujeto destinado a "producir expresiones que cree que mejorarán la situación si son captadas por el observador". Se trata de una forma de control de las impresiones porque el "sujeto... tiende a hacer uso del uso de su conducta por parte del observador, antes de que éste tenga oportunidad de hacerlos.
De esta forma, observador y sujeto tratan de conseguir información de la conducta expresiva del otro. Cada uno participa en una "disputa de la valoración", controlando sus propias expresiones al tiempo que valora las del otro. La contienda implica jugadas, movimientos de cobertura, "movimientos de descobertura" y "contramovimientos de descobertura".
Muchas de las cosas que Goffman nos dice no son más que una traducción de la concepción de Mead de la encarnación de roles al lenguaje de los juegos. Para apreciar lo que implica la traducción de Goffman es necesario recordar el contexto y el propósito de la teoría de Mead. Para Mead, el complejo proceso de tomar la actitud del otro, incluida la aparición del yo y la mente reflexiva, facilita la búsqueda racional de la libertad por parte del hombre. El proceso reflexivo ilumina el sendero de los hombres cuando se esfuerzan por resolver sus problemas prácticos más apremiantes y hacer desaparecer los obstáculos que obstruyen su camino hacia formas de cooperación más elevadas.
Esto Goffman lo transforma en una expresión de contienda, en una "guerra hobbesiana de todos contra todos". Por medio de un juego de manos, pronto abandona el campo de la interacción cara a cara en la vida cotidiana y extrae sus ilustraciones casi exclusivamente del mundo del espionaje, de los juegos de espías y de los policías y ladrones. En efecto, es inevitable la impresión de que el estado que él llama "degeneración de la expresión"-no tomar nada al pie de la letra, sospechar constantemente de los motivos de los demás, ver trampas por todas partes- es típica y no excepcional.
El efecto inevitable de las metáforas basadas en el juego y de las ilustraciones sacadas del mundo de los agentes dobles es retratar el universo de la vida diaria como si fuera un mundo de jugadores, un mundo en que no hubiera ninguna expresión obviamente inocente, esto es, después de todo, precisamente la impresión que "causaría un jugador experto culpable".
El mismo Goffman revela una cierta ambivalencia hacia sus metáforas, pero la resuelve harto fácilmente. Es cierto, dice, que en muchos importantes aspectos los "agentes son distintos de los mortales ordinarios". Pero la analogía no obstante es justificada, porque "ser capaz de enfrentarse a un incidente internacional supone contingencias y capacidades que tienen relación con los juegos que se dan en los vecindarios locales".
Goffman quiere, pues, transformarnos a todos en agentes que ponemos al descubierto y deshonramos a los demás, temiendo al propio tiempo que seamos descubiertos y desenmascarados. De esta forma, Goffman atribuye a la totalidad del trato social diario un cinismo fundamental. Puede ser cierto, como observa Goffman, que "todo adulto que ha tenido un amigo o ha estado casado ha tenido ocasión de dudar de la expresión de la relación y luego de dudar de la duda incluso aunque dé al otro razones para sospechar que se duda de algo". Pero Goffman hace de esto una interpretación injustificada -una interpretación expresada en términos de la teoría de intercambio vulgar- cuando añade: "En toda situación social podemos h d a r un sentido en el que un participante ser6 un observador con algo que ganar al valorar las expresiones y otro será un sujeto con algo que ganar al manipular este proceso. [Esto] convierte a los agentes un poco como nosotros y a todos nosotros un poco como agentes.
El calificativo "un poco" no minimiza mucho el poder de la metáfora del agente. Goffman, cuya especialidad es el uso hábil de la metáfora, es capaz de apreciar cómo las metáforas y las actitudes del juego pueden determinar fatalmente la condición humana. Observa que muchos consideraron el tratamiento de la crisis de los misiles cubanos por parte del presidente Kennedy, "aunque un éxito en términos del juego, [como] un mal presagio de la penetración de las actitudes del juego en los malos lugares". Lo mismo podría decirse de la aplicación de los términos del mundo de los agentes dobles a la vida cotidiana.
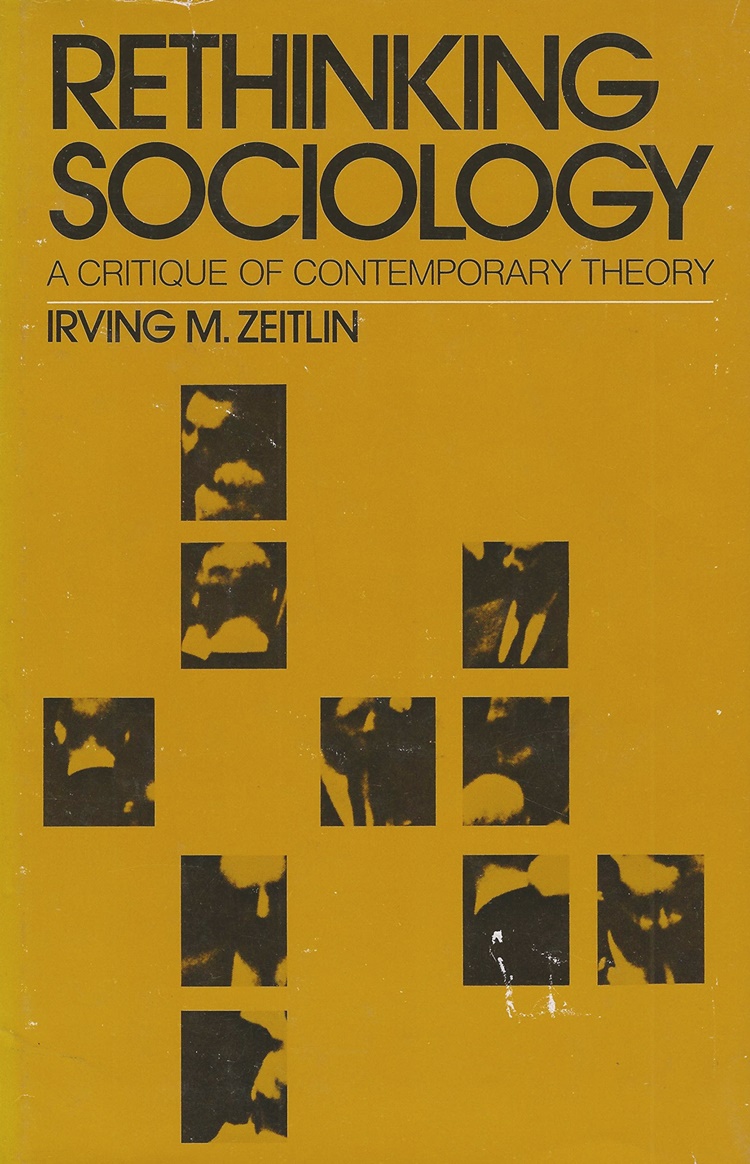 |
| La sociología de Erving Goffman por Irving Zeitlin |
 |
| Strategic Interaction de Erving Goffman (1969) |
Zeitlin, Irving M. La sociología de Erving Goffman. Papers. Revista de sociología 15, 1981.









Comentarios
Publicar un comentario