Ángel Rama: La generación crítica 1939–1969 (1972)
La generación crítica 1939–1969
RAMA, Ángel. La generación crítica 1939 – 1969 . Editorial Arca, Montevideo, 1972. Páginas 18-26; 56-61; 102-103.
La generación crítica
Una época cultural
Por lo tanto nos proponemos el análisis de una época cultural, cuyos límites coinciden nítidamente con los últimos treinta años del país y cuyas proposiciones iniciales así como sus desarrollos posteriores habrían de conducir, por "el encadenamiento de las circunstancias", a la situación presente. Si aquí, en el hoy, se nos evidencia la coronación del intento, también se nos hace clara su cancelación. Resulta negada la metodología empleada aunque en la misma operación adversativa son salvados los lineamientos intelectuales. De cualquier modo se abre una nueva época cultural cuya formulación intelectual es aún imprecisa pero que seguramente corroborará el suceso que en el campo sociopolítico apuntó, en 1969, a una modificación sustancial: el asalto a la ciudad de Pando.
Nuestro análisis debe comenzar por el reconocimiento del punto de vista a partir del cual trabajamos: es el representado por la conflictualidad de los años 1969-1971, la cual permite poner en claro las líneas y fuerzas del período transcurrido, su significado general, el fraseo de temas y planteos, también sus limitaciones. Ese punto de vista debe componerse con otro tan importante o más: el conocimiento de una parte considerable de esa época transcurrida por haberla vivido interiormente en ese modo íntimo que para Ortega y sus seguidores define la sustancia de una generación, con lo cual la función del historiador es frecuentemente sustituida por la del testigo.
La época cultural que se cierra hoy se inició aproximadamente en 1940, fecha que registra una inflexión renovada en la vida cultural de todo el Río de la Plata, cuyos dos países limítrofes, a pesar de conocidas diferencias, se mueven dentro de similares procesos evolutivos. Quizás uno de los rasgos, externos aunque bien llamativos, de esa renovación rioplatense —y latinoamericana— fue el recién adquirido concepto de generación que acababa de incorporarse al pensamiento de lengua española y sobre el que se precipitarían los jóvenes en violentas polémicas. Probablemente desde la época de "El Iniciador", que señaló el ingreso de la generación romántica antirrosista, nunca habían proclamado tanto los jóvenes que eran jóvenes y por lo tanto aportaban lo nuevo de su ineditez. Los poetas argentinos elaboraron el concepto de "generación del 40" y llegaron a publicar una revista que se titulaba así, simplemente, "El 40"; los críticos uruguayos, más tardíos y menos prolijos, establecieron una fórmula numérica paralela, hablando de la "generación del 45" aunque buena parte de las figuras mayores del movimiento habían comenzado su tarea cinco años antes por lo menos.
Más que el manejo erróneo, importa destacar la utilización confiada del concepto, esa afirmación programática de una nueva generación cuyo contenido intelectual podía ser todavía dudoso pero cuya voluntad de existir y de modo distinto, era notoria. En ellos resonaba la frase vitalista de Dilthey —"porque nosotros tenemos razón pues estamos vivos"— como elemento constitutivo y a la vez agresivo hacia instituciones, figuras intelectuales, obras de mayores, todas las cuales entendían esclerosadas.
Como las designaciones numéricas poco dicen sobre los procesos socio-culturales, mucho menos cuando, como en este caso —generación del 45— no aluden a ninguno de esos cruciales sucesos históricos que como en España justifica la fórmula numérica de "los noventaiochistas", y tampoco representa las correctas fechas de emergencia de un movimiento, las que deben situarse en el bienio 1938-1940, prefiero utilizar la designación "generación crítica". Supera otras fórmulas barajadas, como "generación de 1939" o "generación de Marcha", ya que atiende al signo dominante de la cultura de esa época. Este no debe entenderse como alusión excluyente a los ejercitantes de la crítica en sus múltiples géneros, quienes sin embargo llegaron a protagonizar el hecho cultural, sino a una conciencia generalizada que sirve de punto focal a todos los hombres que construyen un tiempo nuevo, sean políticos, sociólogos, poetas, pintores, directores teatrales, narradores, economistas o educadores. Esa conciencia crítica es un patrimonio cultural al cual se reconvierte una sociedad a partir de la enseñanza de sus élites intelectuales pero estas sólo lentamente y con ingentes esfuerzos van penetrando al cuerpo social, luchando al comienzo dentro de ellas mismas para definir el alcance de sus proposiciones renovadoras, perfeccionando su planteo sistemático, antes de iniciar la tarea de ampliación de su círculo y por lo tanto de corroboración de sus ideales al encarnarlos en la comunidad. Dentro de la variada gama de funciones intelectuales de una generación, son las representadas por los escritores las que mejor detectan el proceso, revelándonos sus coyunturas secretas y sus sucesivas transformaciones. Por eso el período lo seguiremos centralmente a través de la obra de los escritores, corroborándolo o ampliándolo con la de otros intelectuales —economistas, periodistas, plásticos— cuando el movimiento histórico se exprese a través suyo. Más que a los nombres pretendemos atender a las fuerzas históricas actuantes concediéndoles la primacía y siguiendo sus encarnaciones en textos literarios, instituciones, agrupamientos, obras de arte.
La generación crítica
Los treinta años transcurridos miden la obra de al menos dos promociones de intelectuales entre las cuales no se descubre hiato visible y sí la continuidad, progresión y aceleración de una misma voluntad. El testimonio de los integrantes de una y otra de las promociones y sobre todo el de la más reciente, conviene en esta mancomunidad que, desde luego, admite mayor afinidad con los de sus mismos años, pero que revela la existencia de un coherente período histórico.
Y no podría ser de otro modo si se piensa que unos y otros son hijos del mismo proceso de caducidad de un régimen que algunos profetizaron hacia los 40 y otros vieron en su deteriorada realidad desde mediados de los cincuenta. Caducidad que si en el comienzo pareció un tema de debate académico o se intentó escamotear con artilugios "ad hominen"— las acusaciones que el "establishment" formulaba contra los iniciales disidentes— concluyó evidenciándose ya no para pequeños sectores ilustrados sino para la calle entera que pasó a vivir esa descomposición. En momentos distintos, en situaciones que admiten diferencias muy claras, dos promociones han ido cumpliéndose dentro de este proceso que hoy nos parece nítidamente dibujado como la curva de descomposición del liberalismo, producida justamente en el país que había llevado a su ilusoria perfección una economía y una sociedad liberal que patrocinó Inglaterra y que culturizó Francia, por lo cual su desmoronamiento adquirió una significación paradigmática para todos los intentos de cambio y transformación considerados dentro de América Latina. El recomendado modelo uruguayo demostró su fragilidad o sea lo falso de su asentamiento sobre bases económicas verdaderas que operaran en beneficio del país.
La destrucción de las formas de la sociabilidad liberal, a partir del debilitamiento de sus bases infraestructurales, no fue un proceso nítido y ordenado, sino confuso. Los mismos intelectuales al principio solo parecieron intuirlo, cuando no profetizarlo; lentamente lo reconocieron y se pusieron a la tarea de evidenciarlo. Las primeras grietas en la pareja, pulida, celeste cúpula liberal, bajo la cual vivía la nacionalidad como enajenada, permitieron avizorar la injusticia sobre que reposaba. Correspondió a los intelectuales denotarla, primero como la crítica constructiva que reclamaba el sistema, luego como proposición renovadora. Por eso entendemos que los intelectuales del período han sido, en su mayoría, los sepultureros ideológicos del régimen liberal uruguayo.
Los treinta años que abarca la generación crítica, con sus dos promociones, se distribuyen en dos alas de proporciones similares. Las separa, como fiel de la balanza, la iniciación de la crisis económica nacional. El año 1955 es de obligada mención desde que los estudios de la Comisión de Inversiones y Desarrollo Económico, —organismo oficial dirigido por un joven economista, Enrique Iglesias, encabezando un equipo serio y neutral—, situaron en él la iniciación del deterioro económico nacional que en adelante no fue sino acentuándose, disimulado un tiempo por la abusiva apelación a los préstamos extranjeros y, cuando el servicio de éstos devoró las rentas nacionales, desnudamente expuesto y agravado. El descenso económico afectó toda la vida nacional desde ese año pero su primera expresión social de magnitud se registra en las elecciones de 1958 que introdujeron la rotación de los partidos en el poder con el ascenso del nacionalismo desplazando al partido colorado que gobernaba desde hacía noventa y tres años.
La hendidura económica que se inicia en 1955 cierra un tiempo y abre otro dentro del proceso general que vemos: de una situación en que todavía la inviabilidad del sistema no era flagrante, quedaba disimulada cuando no justificaba ocasionales apologías —ese fue el tiempo del slogan "Como el Uruguay no hay"—, se pasa a otro en que su insuficiencia se hace notoria y es primero atribuida a los gobernantes, luego a los partidos, por último reconocida en la estructura del sistema. Es entonces que se acomete su impostergable sustitución apelando a diversas vías.
Las dos alas que separa el año 1955 pueden definirse por conceptos opuestos; internacionalismo primero, nacionalismo después. En los años que aproximadamente van de 1938 a 1955, la nota internacionalista preside la vida uruguaya, otorgándole ese carácter que pareció, por un tiempo, constitutivo del país y fue loado con alguna justicia: país europeo dentro de América Latina; democracia política estable, socialmente avanzada; estructura civilista y cultura ampliamente difundida; participación activa en la información mundial; sociedad pequeño burguesa emprendedora e ilustrada; bastante equilibrada distribución de la renta nacional entre los sectores medios. Ese internacionalismo será signado por el progresismo antifascista, la adhesión a los Aliados en la segunda guerra mundial merced a la cual el país se suma, un mucho retóricamente, a la guerra contra el Eje, el apoyo militante a los organismos internacionales, la discreta participación económica en la guerra de Corea. Estas contiendas son rentables para un país que obtiene de ellas la efímera prosperidad que le permite intentar la industrialización liviana, readquirir las inversiones extranjeras, y sobre todo perfeccionar una paternalista distribución de la riqueza en los sectores urbanos que remeda, en un modo legalizado e institucionalizado, el comportamiento de Perón del otro lado del río.
Estos años corresponden al último empuje civilizador batllista que se traduce en un reforzamiento de las clases medias y en una ampliación del esquema cultural que las abastece y mediante el cual ascienden, ya menos vertiginosamente, en la pirámide social. Se produce entonces un desarrollo educativo —preferentemente la primaria y secundaria—, aunque la mayor innovación fue crear instituciones de difusión e investigación artística e intelectual de tipo superior, para las que se había manifestado evidente desvío en las décadas anteriores, mayoritariamente consagradas al enorme esfuerzo de educación básica de la comunidad. El SODRE que inicialmente (1929) había sido una radioemisora dedicada a música culta se ampliará posteriormente con una orquesta sinfónica, un cuerpo de baile, una cinemateca, etc., hasta constituir el centro artístico-musical del país; luego de varios ensayos fallidos se establece en 1947 la Comedia Nacional, un elenco estable de actores dedicados a la difusión del repertorio universal, al principio, que incorporará el fomento de lo nacional después; de enorme significación fue en 1948 la creación de la Facultad de Humanidades y Ciencias que, siguiendo un proyecto de Carlos Vaz Ferreira, será concebida como un centro de estudios superiores desinteresados al estilo del Collége de France, y la creación del Instituto de Profesores que responde a un proyecto de Antonio Grompone instituyéndolo como un instituto pedagógico para preparar a los profesores de la enseñanza media y donde tendrá su primera encomienda magistral una parte considerable de la generación crítica. A estos cuatro organismos se suman posteriormente otros: en la órbita de la Universidad es la aparición de las escuelas, ya no facultades, adscriptas a los mejores momentos del rectorado de Cassinoni, y que van de la de Bibliotecnia a la de Bellas Artes, así como la difusión popular acrecentada bajo sistema de cursos de temporada o regionales. Por último debe recordarse que coincidentemente el Estado intensifica la creación de bibliotecas liceales y municipales en todo el país, acrecienta a través del SODRE las giras de actuación artística en el interior y encara vastos proyectos como el de los coros nacionales, que fracasaron. Solo se obtiene, posteriormente, la creación del Conservatorio de Música.
Son todas aportaciones del Estado, que manifiesta así una preocupación cultural orientada sobre todo a la instrucción masiva aunque ya incorpora la formación de élites de alto nivel. El populismo, que es la línea dominante de América Hispana en esos años, se expresa en el Uruguay por formas atemperadas, puestas al servicio de su pequeña burguesía urbana, directa beneficiaria y sostenedora de las conquistas del período. Curiosamente, de sus filas surgen quienes comienzan a denunciar el carácter clasista de esta educación y de esta cultura, a la vez que tímidamente se revuelven a la búsqueda de formas independientes de acción intelectual o artística. De 1955 en adelante asistiremos a un renacimiento del nacionalismo que se presenta como un reencuentro con el país dentro de condiciones progresivamente dramáticas. Durante los años anteriores, el nacionalismo agrario y antimperialista de Luis A. de Herrera había sido eliminado de toda función dirigente y severamente combatido por un abanico de partidos que iban de los liberales al comunista. Salvo en el campo de la historiografía —de reivindicación partidista militante— ese nacionalismo no incidió en la vida intelectual durante el período internacionalista y aun su función antimperialista solo alcanzó predicamento a través de un sector que parcialmente se le había desprendido pero que abarcaría muy distintas ideologías: se le conoció como el "tercerismo", predicando la neutralidad en el conflicto 1939-1945 con una doble crítica a las fuerzas en pugna. El partido nacionalista solo llega al poder a través de la descomposición política que rodea ese año 1955: es la adopción del poder ejecutivo colegiado en 1952 y el crecimiento del movimiento de masas rurales acaudilladas por Nardone que pega un primer golpe a la dicotómica y rígida organización de los partidos políticos uruguayos.
Pero si al período que se inicia en 1955 lo llamamos nacionalista no es meramente por la ascensión al poder de un partido que así se autotitula, sino por la general reconversión de los intelectuales y las ideologías. El nardonismo será acompañado por un equipo intelectual de distinta procedencia a quien signa el nacionalismo, el agrarismo, la tradición histórica; una vez fracasada la experiencia manifestará las tendencias plurales de un nacionalismo "nasserista". Los equipos del "tercerismo" se reorientarán hacia el socialismo, aun antes de la revolución cubana de 1959 a la que apoyan, como se ha de percibir en la prédica de Carlos Quijano, quien en 1958 abandona el Partido Nacional anunciando su adhesión al socialismo. El propio socialismo se radicaliza y divide: si por un lado ingresa al revisionismo histórico rioplatense, aliándose con sectores nacionalistas, por el otro busca bases rurales antes de proponerse los problemas de la toma del poder mediante el grupo que pasa a la acción directa y sirve de núcleo a los "tupamaros". El comunismo se desembaraza de su equipo dirigente staliniano, primer paso en el camino de una nacionalización frenada. Como es en estos campos políticos donde surgen y actúan los intelectuales y no hay ningún otro donde aparezcan, la marca nacionalista es evidentemente la que corresponde a esta segunda ala de la época cultural reciente. Por lo demás se trata de una inclinación que resulta generalizada a toda América Latina y que los diversos hechos políticos del continente iban apuntando con creciente urgencia: el M.N.R. boliviano, la figura de Arbenz en Guatemala, los cambios políticos brasileños de Quadros a Goulart, las experiencias de Unidad Popular chilena, la revolución cubana sobre todo.
El nacionalismo dominante es también el tiempo de la quiebra económica, con soluciones que agravan la situación del país como las que aplican los gobiernos del Partido Nacional transfiriendo la riqueza a los propietarios rurales, devaluando la moneda, adhiriendo a los principios fondomonetaristas, endeudando el Estado a la banca extranjera. La quiebra económica afecta plenamente el funcionamiento de los organismos culturales oficiales que comienzan a tener una vida desmedrada, cuando no se les impone agresivamente como es el caso de la Universidad a la que se condena a un estado de perenne asfixia económica. La enseñanza pública ve reducida la asistencia económica y afectado su nivel técnico. Las creaciones de nuevas instituciones son escasas: se reducen, en una típica política conservadora, al desarrollo de museos o a la reedición de obras clásicas, tal como se definió en la conducción del Ministerio de Cultura por el historiador nacionalista Juan E. Pivel Devoto, así como en su gestión al frente del SODRE.
Tanto la falta de recursos como la filosofía cultural arcaica que se maneja explican que la cultura del país que, como apuntamos, había tratado de buscar cauces ajenos al estado para desarrollarse, en el segundo período nacionalista se traslada progresivamente a los organismos independientes que los pacientes esfuerzos de los particulares han ido creando; o quede vinculada a las tareas de la Universidad, único organismo oficial al cual su autonomía Jurídica preserva de la anacrónica cultura oficialista. En el campo de los teatros, conjuntos musicales, editoriales, revistas, etc., las manifestaciones culturales tendrán una impronta nacional a la vez que socializante. (...)
Nacionalismo, latinoamericanismo y ciencias político-sociales
(...) La reconversión del movimiento intelectual uruguayo, formado en un adiestramiento orgullosamente universal que estableció el signo internacionalista como valor superior de la cultura, no es una experiencia única y exclusiva de los uruguayos, sino parte de un proceso general de evidente orientación latinoamericanista. El reingreso a la comarca se hizo a través de una forma más cercana y propia del internacionalismo que fue la asunción de una vieja convicción intelectual que a comienzo del XX teorizó Manuel Ugarte: la patria grande, la patria latinoamericana desmembrada. Esta misma doctrina no hubiera arraigado si no se hubiera presentado renovada por un impulso revolucionario que le confería más amplio horizonte ideológico, sobre todo más afín con la educación social universalista para la cual el socialismo fue, desde 1917, la fórmula de la modernidad. También aquí había un latinoamericanismo folklórico y tradicional, de cómoda retórica patriótica, cuando no hijo del intento panamericanista que orientaba Estados Unidos, que debió ser descartado para reconocerlo en cambio en una serie de movimientos populares vinculados a la ideología moderna. Eso ocasionó la elusión, seguramente injusta, del peronismo, contra el cual militaron los intelectuales uruguayos jóvenes de la década 1945-1955 al lado de la reacción argentina y también de las nuevas promociones que emergerían a la caída de Perón, revelando incapacidad para distinguir lo que había de positivo en tal remoción popular. En cambio la adhesión de los intelectuales se dirigió al ciclo de revoluciones donde se percibía la incorporación del aparato ideológico socialista en algunas de sus formas: la revolución boliviana que ha de generar el M.N.R. las nacionalizaciones de minas, la reforma agraria y la participación armada del pueblo; el intento de transformación de Arbenz, en Guatemala, destruido por la intervención norteamericana y por último la revolución triunfante de Fidel Castro en Cuba. Este proceso revolucionario latinoamericano contribuyó gran demente al afincamiento de las élites intelectuales, disponiéndolas a un conocimiento más atento de las sociedades que configuraban esa patria grande, tarea que contó con la participación muy activa de un educador, Julio Castro, uno de los primeros en ponerse a recorrer América Latina religando movimientos y personas, así como un teorizador de la primera hora. Servando Cuadro, sentando las bases de un esfuerzo de conocimientos que incluiría a muy variadas figuras, especialmente, en el respectivo campo de las ideas filosóficas y políticas, a Arturo Ardao y a Carlos Real de Azúa.
El latinoamericanismo no puede disociarse del antimperialismo, que es su otra cara: ese complejo doble, de solidaridad interna y de lucha contra el enemigo externo, cuyos orígenes están en el XIX y en la enseñanza martiana, cobró forma más moderna en la década del treinta, antes del período que revisamos, al resultar fecundado por las ideologías europeas y al asumir formas ásperas en su enfrentamiento: es la revuelta de Sandino (1926) contra la ocupación norteamericana; la fundación del APRA en Perú (1930); la revolución de los tenientes en Brasil (1930) que acarrea el ascenso de Vargas; la guerra del Chaco (1932) denunciada como la conspiración de las compañías petroleras; por último la llegada de Cárdenas a la presidencia (1934) y la expropiación del petróleo de propiedad norteamericana, nacionalizándolo en marzo de 1938. Sobre ese trasfondo se edificó la conciencia antimperialista de la generación vanguardista hispanoamericana. A los miembros de la generación crítica les correspondería otro tiempo donde se acentuaría la penetración de las ideologías socialistas en diversos pactos con el nacionalismo latinoamericano. El golpe inicial lo marca la toma del poder por Villarroel en 1943 abriendo el ciclo que llevará a la revolución del M.N.R. en 1952 con la nacionalización de las minas de estaño bolivianas; paralelamente es el proceso guatemalteco que se inicia con el golpe de Estado de Arbenz en 1944 y culmina diez años después con la caída de su régimen por la intervención norteamericana; en 1948 el asesinato de Gaitán, durante el bogotazo, preanuncia la "violencia colombiana" que se extenderá por un decenio; en 1953 Fidel Castro ataca el cuartel del Moncada, iniciando la lucha que culmina en 1959 con la entrada de los guerrilleros triunfantes en la ciudad de La Habana. Si este último suceso conmovió "las vértebras enormes de los Andes" no puede sin embargo disociarse, en la experiencia viva de los intelectuales de la generación crítica, del proceso generalizado de acción revolucionaria latinoamericana, y debe colocárselo entre dos extremos que prácticamente cubren los más de treinta años que revisamos y que movieron la imaginación y la esperanza de los uruguayos: el Lázaro Cárdenas de la nacionalización petrolera de 1938 y el Salvador Allende que asume la presidencia de Chile en 1970.
El latinoamericanismo hubiera quedado relegado a un plano retórico, materia de especulación intelectual tan lejana como la contienda asiática, si el piso de la realidad nacional no hubiera empezado a resquebrajarse. Tras el crecimiento económico de la postguerra que culminó en el bienio de la guerra coreana, se agudizó repentinamente la declinación.
El fiel de la balanza que representa el año 1955 habría de evidenciarse en los años posteriores con la creciente agitación social que concluye en la renovación política de 1958. Ese proceso de transformación, por el cual de los años de bonanza se pasa bruscamente a la inseguridad, pueden percibirse en un cambio significativo de la cultura nacional. La primera eclosión de revistas se había registrado a partir de 1947, con una serie representada por "Clinamen", "Escritura", "Asir", "Marginalia" y luego "Número", todas ellas de nítida impronta literaria con muy escasa o nula inquietud por los temas sociales o políticos. A ellas podía sumarse la sección literaria del semanario "Marcha" de ese mismo tiempo, también dedicada con exclusividad a las bellas letras, especialmente a la incorporación de las corrientes vanguardistas. En esas revistas hicieron sus armas los que solo podían definirse como "literatos" puros, atentos a las más recientes líneas creativas extranjeras, descubridores incipientes del pasado nacional, ejercitantes de un arte que se proponía como una solución de esas diversas tendencias. Siete años después de esa eclosión de revistas, cuando la mayoría se había extinguido, asistimos a una nueva reaparición del interés por este tipo de publicaciones. Las que surgen en torno al año 1955 se llaman "Nuestro tiempo", "Nexo", "Tribuna Universitaria", "Estudios" y quienes en ella escriben —Vivían Trías, Carlos Rama, Mario Jaunarena, Alberto Methol, Ares Pons, Aldo Solari, Rodney Arismendi, Luis Vignolo, Alfredo Errandonea, Mario Buchelli, Daniel Vidart— son sociólogos, historiadores, ensayistas políticos, que si alguna vez cultivaron las letras y aun la poesía, abandonaron ese campo por otro que estiman más sólido y más necesitado de contribución intelectual. En ello se percibe el afán de reconvertir la ensayística libérrima anterior, muchas veces cercana al mero discurso opinante, a una investigación asidua y documentada de la realidad que dará enjundia y peso a la tarea posterior en este campo aunque frecuentemente a costa de un empobrecimiento de lo que Wright Mills llamaba la imaginación sociológica.
Es por estos años que fijamos la aparición de la segunda promoción intelectual que surge a la vida intelectual bajo el signo de la crisis. Es significativo que tal emergencia se produzca al mismo tiempo que un avance en las nuevas disciplinas del conocimiento —sociología, economía, psicología son las predilectas— encaradas como instrumentos más eficaces para el examen de la realidad nacional. Un progreso metodológico, una concepción universitaria moderna, una demanda por parte del público culto, fijan la progresiva aparición de investigadores en los campos citados, favorecidos por algunos organismos como el Instituto de Economía (Luis A. Faroppa), el Instituto de Sociología (Isaac Ganón), el más reciente CIDE (Enrique Iglesias) y las actividades de algunos departamentos de la Facultad de Humanidades (especialmente Psicología), de donde surgen estudiosos como Néstor Campiglia, Héctor Martorelli, Dionisio Garmendia, Germán Rama, Samuel Lichtensztejn, Antonio Pérez García, Alberto Couriel, Raúl Trajtenberg, Raúl Vigorito, Marcos Lijtenstein, etc.
La rebelión de los "amanuenses"
(...) El movimiento de la generación crítica surge dentro de las clases medias y solo mediado el tramo recorrido, cuando la crisis lo asalta, trata de asociarse realmente con otros sectores sociales. A esas clases medias es fiel como educador y orientador. Ellas habían utilizado a fondo las posibilidades que les otorgó el Estado democrático uruguayo transformándose en los clientes principales de la enseñanza media y universitaria; ellas habían generado los equipos de educadores y una buena parte de los equipos profesionales; ellas habían formado a los escritores y en sus zonas más advertidas habían comenzado a preparar los nuevos tipos de técnicos que una modernización —más soñada que planeada— había de exigir. Es la crisis económica la que las transforma, a partir de este nivel adquirido, en los consumidores y demandantes de un material informativo, investigatorio e ideológico de jerarquía intelectual, así como en una literatura que las provea de las imágenes persuasivas y explicativas del mundo y de su nueva situación en él. Por lo tanto a esta demanda social debemos atribuir algunos rasgos notables que distinguen a la segunda promoción: la actitud de comunicación que signa el arte de los más jóvenes y que apeló a la trasmisión oral del verso, vio el crecimiento de las canciones de protesta, de las lecturas públicas y se expresó en las formas estilísticas de sus libros destinadas a favorecer la rápida penetración de un lector no experimentado en el trato con obras narrativas modernas; la preocupación por estudios, documentados con abundancia de referencias concretas seguras, que permitieran trazar la evolución de esos últimos años en que la crisis inunda la nación; la interrogación asidua del pasado bajo la forma del conocimiento de textos antiguos y de elaboraciones históricas nuevas desde la perspectiva presente; los distintos intentos de agrupaciones y asociaciones de intelectuales, artistas, etc. a los fines de tareas de difusión o de montaje de organismos culturales —editoriales, planes divulgativos—.
La clase media que comienza a empobrecerse se transforma en lectora de libros nacionales y en espectadora de dramas nacionales al acercarse los años sesenta: las jornadas teatrales que en ese entonces auspicia la Comisión de Teatros Municipales inyectando fuerte apoyo a la producción dramática y las dos primeras colecciones de Alfa —Carabela y Letras de hoy— junto a la serie de "Asir", anuncian lo que se llamará el "boom" editorial que cumplirá Alfa, Banda Oriental, Arca, Tauro, Marcha, proveyendo al país de centenares de títulos nuevos y sobre todo de reimpresiones. La segunda promoción encontrará ya construidos los sistemas de comunicación intelectual —elencos teatrales, editoriales— y los utilizará con la naturalidad de lo ya adquirido: para ese momento lo nacional es ya un producto válido, respetado, al punto que las lecturas más nutridas de esta segunda promoción deberán buscarse entre las obras de sus mayores o de los restantes escritores hispanoamericanos —amén de los estudios sociológicos y políticos que pasan a ser de alto consumo— a diferencia de lo ocurrido con la primera promoción que se alimentaba intelectualmente en la literatura europea de vanguardia y en la irrupción de las letras norteamericanas.(...)
Un período de transición
Ni el Parnaso literario uruguayo, ni el sistema valorativo, ni los principios culturales del país son los mismos luego de estos treinta años. El árbol ha sido sacudido furiosamente: se le ha despojado de muchos frutos perecibles y en él se ha gestado una nueva floración, que solo puede compararse con las épocas más brillantes de la cultura nacional, siéndole superior en muchos aspectos.
No creo que el movimiento haya cumplido con todos sus propósitos, en parte porque nuevos e inesperados asuntos se fueron presentando sobre la marcha, en parte porque su tarea no fue fácil dado que significaba un cambio sustancial en un país adormecido y drogado por un humanismo aguachento. También porque no hay generación que aprisione o detenga a la historia.
Hecho el balance pienso que ha marcado un giro decisivo de la vida nacional y ha logrado encauzar la sociedad hacia un asentamiento sobre la realidad del mundo actual, sobre sus legítimas aspiraciones de progreso y justicia, sobre el panorama cultural de la región latinoamericana, sobre la apertura a un profundo cambio que le permita avanzar. Ha desenmascarado, ha desnudado, no ha vacilado ante las convenciones ni los principios estatuidos, ha enfrentado la enfermedad señalándola para que nadie la ignore. No la ha curado.
Ya hemos señalado que las nuevas proposiciones que se han registrado en el cuerpo social significan la coronación y el cancelamiento de la generación crítica y es bueno que así sea. Es un tramo importante de la historia el que entonces se verá clausurado, el tramo de las vísperas o lo que otros llamarán un período de transición. Sé que hay, allí a la vuelta de este tiempo, al iniciarse la década de los setenta, una nueva generación que está en pleno funcionamiento y cuyos miembros han asomado a edad muy temprana. Les cabrán instancias más duras y cortes más profundos, así como reconstrucciones más difíciles. Si logran hacerlo no pensarán que todos estos años anteriores concurrían a ese fin porque seguramente estarán muy ocupados con sus tareas y porque sólo muy tardíamente se recupera la curiosidad por las obras y los hombres de un período de transición. Aunque, como sabemos bien quienes somos hijos de la incesante —devorante— modernidad, todos los hombres son creadores y simultáneos destructores de períodos históricos, que siempre son de transición.
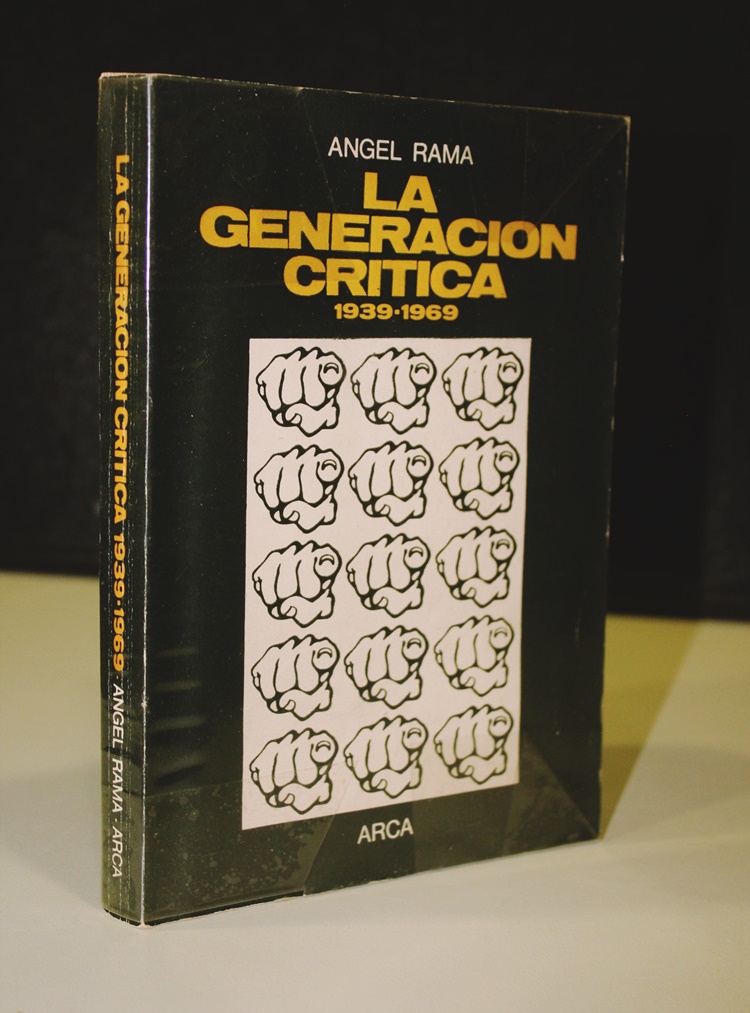 |
| Ángel Rama: La generación crítica 1939–1969 |
RAMA, Ángel. La generación crítica 1939 – 1969 . Editorial Arca, Montevideo, 1972. Páginas 18-26; 56-61; 102-103.









Comentarios
Publicar un comentario