El para qué filosófico de la enseñanza seguido de Detachment, Simmel y el fantasma de Auschwitz (2021)
El para qué filosófico de la enseñanza
Seguido de Detachment, Simmel y el fantasma de Auschwitz.
Leonardo Pittamiglio
Nota - Detachment (en España, El profesor) es una película dramática estrenada en 2011. Fue dirigida por Tony Kaye y producida por Adrien Brody, quien además es protagonista de este film.
La filosofía de la educación posee un problema-pregunta clave, que en términos de Fullat él se explicita en la pregunta ¿para qué educar? Lo que el autor señala como "el para qué" de la educación, representa el aspecto filosófico de la actividad educativa propiamente dicha. Ella pregunta por los fines que se persiguen, no por los medios o los mejores métodos para educar.
Las interrogantes filosóficas sobre la educación no se preguntan —cómo la pedagogía profesional— ¿cómo educar?, ¿con qué educar? o ¿en qué medio educar?; sino que realiza preguntas-problema que trascienden los entendidos tecnológicos, tecnocráticos o científicos formulando una interrogación crítica.
En la práctica educativa diaria —así como las situaciones que tan crudamente ilustra la película "Detachement" (Indiferencia)— los módulos filosóficos del "¿por qué?" y “¿para qué?” educativos quedan en segundo plano, hábilmente desechados, sustituyéndolo por la práctica educativa propiamente técnica que hace énfasis en los métodos por los cuales mejorar los espacios del aula, tales como corregir las conductas de los alumnos, evaluar con mayor eficacia, o cómo implementar medios tecnológicos —ordenadores, celulares o aplicaciones web— que mejoren los aprendizajes; pero muy raramente hay una pregunta-problema de fondo que intente abrir los temas de reflexión a cuestiones de índole filosófica, teleológica o abierta que interpele sobre sí misma, sobre la propia práctica educativa. Parece ser que el saber técnico y pedagógico oculta la posibilidad de pensar los “¿para qué?” de la educación: ¿qué hombre quiero formar?; ¿por qué creo que esta matemática o historia que enseño es necesaria?; ¿por qué enseño más horas de música coral y menos de canto popular o a la inversa?; ¿por qué considero que debo exigir uniforme?...
La filosofía en la educación, como el profesor-filósofo, no puede pasar por alto la autorreflexión sobre sus propias prácticas, ni dejarse llevar por la corriente o al abandono de las rutinas viciadas, por los conformismos acríticos, por el poder administrativo y tecnocrático que impone tareas a cumplir sin nunca reparar en los “¿por qué?" y los “¿para qué?" de ellas. El profesor-filósofo, en el decir de Kohan, debería ser capaz de descubrir los efectos negativos de las ideologías que subyacen a las prácticas educativas, de manera silenciosa o silenciada, y cuyo ahogo expresivo acalla también las voces de sus actores; meros agentes que repiten una ideología legitimada en el ámbito escolar que rehúye a ser puesta en discusión.
Como veíamos, Fullat establece una oposición entre filosofía y ciencia, o más precisamente entre la filosofía de la educación y los saberes tecno científicos, donde la filosofía no se ocupa de los elementos operativos de la educación, sino de los elementos que refuerzan la autoconciencia del hecho educativo, el aspecto comprensivo, como él lo llama. En definitiva, es un saber crítico sobre los discursos, los enunciados y las argumentaciones que utilizan educadores, pedagogos y técnicos de la educación.
En los espacios de aula que frecuentamos, el hecho de disponer de una filosofía de la educación, nos proveerá de un saber reflexivo sobre las prácticas y las teorías de la enseñanza y la pedagogía. Si la pedagogía se encarga de desplegar un saber técnico y científico sintetizado en las ciencias de la educación, la filosofía tendrá como finalidad de reflexionar sobre este saber.
Podemos buscar la eficacia o la eficiencia de la práctica educativa, y para eso disponemos de las ciencias de la educación. Suponemos que tales métodos son mejores que otros para aprender química, y lo justificamos desde el conocimiento científico, desde verificaciones empíricas que hemos obtenido. O podemos preguntarnos: ¿para qué mejorar la eficacia y la eficiencia de la enseñanza?; ¿cuáles son mis supuestos y los supuestos ideológicos de los colegas que hay detrás de la búsqueda de esa eficacia y eficiencia? De este modo, la filosofía de la educación es una reflexión especulativa, libre, reflexiva, razonada sobre el hecho técnico propiamente dicho de la educación. Es la filosofía como toma de conciencia de la finalidades últimas de la educación, o como diría Kohan, sobre el "para qué" de la enseñanza.
En una de las escenas de la película que comentamos, luego de un discurso nazi que se estaba mostrando por un docente, el protagonista de la película (qué podemos identificarlo como el representante que encarna la categoría del profesor-filósofo de Kohan) presenta los conceptos de asimilación y de omnipresencia, preguntando a sus alumnos sobre qué piensan de esto y trayendo a colación la obra “1984 de George Orwell” (novela que estudia de lleno el totalitarismo y la manipulación de las conciencias por parte de un partido único que ha tomado el control Estado). Suponemos que utiliza este ejemplo para intentar demostrar que estamos absorbiendo “asimilando”, información continua, “omnipresencia”, disfrazada de colores mediante el viejo recurso del marketing, influyendo en nuestra propia conciencia las 24 horas al día, atrofiando nuestros procesos mentales, anulando nuestra imaginación. Frente al peso de estas estructuras de opresión, la pregunta del ¿para qué enseñar? y la actitud de resistencia mediante una postura de profesor-filósofo que desenmascare las ideologías con sentido patológico, se hace imprescindible. Para luchar contra esto es importante leer, reflexionar, criticar el mundo circundante para poder expandir nuestras mentes; es decir, abriendo el camino para el desarrollo de la imaginación social (en el sentido propuesto por Ricoeur, 1986:47), e incluso el de elaborar una utopía propia, en la dimensión positiva. Dice el profesor de “Detachment”: “Es necesario cultivar la conciencia y nuestros propios sistemas de creencias para poder preservar nuestras mentes” y plantea la pregunta emancipadora de ¿cómo vamos a seguir imaginando, si las imágenes siempre nos son dadas de manera omnipresente? Incluso en ese momento en que el actor habla de la asimilación lo hace mirando a la cámara, como si nos quisiera hablar a nosotros mismos, (no al alumno-actor de “Detachment”) para que nos liberemos, o quizás menos: tomemos conciencia inicial de la opresión.
¿Necesitan ser delgados, lindos, ricos para sentirse felices? Estas cuestiones fueron puestas como ejemplo de la asimilación omnipresente (que podríamos igualar a la ideología como expresión patológica de Ricoeur) para hacerlos reflexionar sobre la vida y sus propias experiencias individuales profundas, independientes de las estructuras. Creemos que el profesor funciona como guía filosófica para los alumnos, intentando modificar sus realidades, las cuales son crudas, solitarias y aisladas al igual que la de él, lo que de alguna manera los iguala en la relación docente-alumno y a su vez sujetos de la dominación omnipresente e invisible (a la manera del gran hermano de 1984, que no era nadie y lo era todo6). Sentencia el profesor: “O te entregas, o afrontas y cambias la realidad”.
Consideramos importante que el profesor recuerde el nombre de cada alumno y que los tenga presente para invitarlos a reflexionar como dice Fullat, a practicar la filosofía, a pensar en el hecho de ¿para qué estamos aprendiendo?, invirtiendo la fórmula de ¿para qué estamos enseñando? Al tomar el ejemplo de“1984 de George Orwell” creemos que está dando a entender que en la situación en que se encuentra hoy la sociedad, basada en el consumo, los poderes políticos subordinados al mercado y manipulando los medios de comunicación, influyendo e influenciando en nuestras decisiones; el profesor da a conocer una obra literaria-filosófica que contribuye a la concientización de estos poderes invisibles, no invisibles porque no se perciban, sino invisibles porque se han escondido detrás de la naturalización de las prácticas sociales, detrás de la milésima partición de la dominación en miles de micro poderes, que a su vez alimentan la fase patológica de la ideología.
Además, es muy ilustrativo el momento del film en que se hace presente en la institución un agente gubernamental y/o inmobiliario. Éste impone ciertas exigencias extra-curriculares tratando de vincular los resultados académicos del centro al mundo de los negocios, sosteniendo que si no se elevan las calificaciones de los estudiantes, no se podrá evitar la desvalorización de los inmuebles de la zona.
Tomando ideas de Fullat, es claro que ése no es el sentido de la educación, por el contrario apuntaría a educar para generar una toma de conciencia, a fomentar la reflexión de los alumnos, y no como quisiera este personaje, que solo busca la funcionalidad al sistema, la obediencia a través de la amenaza y la persuasión.
Cómo lo dice Fullat, “la filosofía de la educación no es una doctrina sino que es una actividad” (Fullat, 1987:14) y para esto el tema de discusión se debe dar en clase junto a todos los alumnos, extrayendo así una reflexión crítica de hacia dónde vamos. Es lo contrario a ceder a las intenciones productivistas de la máquina, principales causantes del estrés, la soledad, el aislamiento, el desasosiego de profesores y alumnos.
Detachment, Simmel y el fantasma de Auschwitz
La película Detatchmment, traducida al español como "El profesor", pero mejor titulada como es el espíritu del director del film por "Indiferencia", ilustra más cabalmente el drama social que describe. El autor alemán Simmel describió como actitud blasé lo que en esta película se llama detachment. La actitud blasé corresponde al desarrollo por el que atraviesa un individuo para rodearse de una especie de cristal o de una coraza que protege sus sentimientos de la gran cantidad de impulsos nerviosos que lo rodean durante la vida cotidiana en la ciudad; la postura indiferente, calculadora y fría le defiende de la complejidad social de la vida metropolitana logrando que la persona desempeñe un rol en sociedad desligando sus sentimientos y su personalidad más profunda de los hechos cotidianos que afronta.
Esto hace que el individuo vaya entretejiendo una actitud blasé, es decir una indiferencia hacia la inmensidad de los dramas sociales que se desarrollan a su alrededor y sobre los que no tiene soluciones inmediatas ni filosóficas (prostitución, crimen, pobreza, vacío existencias, apatía, violencia, explotación). Podemos decir que la ideología imperante se ha objetivado en las prácticas sociales en que nos inscribimos de una manera tal que decidimos ceder a ellas formando parte de las estructuras opresivas, ya que enfrentarlos tiene costos sentimentales y políticos graves (destitución, estrés, guerra interna, lucha política).
El protagonista de la película que hablamos, el profesor Barthes, representa el quiebre de esta actitud blasé al intentar desarrollar una comunicación a partir de los sentimientos y de la personalidad con los agentes que le rodean y que parecen estar tomados por la apatía y la frialdad. Los agentes de la escuela, tanto las clases directivas como las clases a quienes va dirigida la educación, han sido absorbidos por la legitimación ideológica sin que siquiera lo adviertan, como diría Paul Ricouer. Es entonces que el profesor representa en este punto la idea de la utopía.
Es decir la idea de que aunque las estructuras sociales frente a las que se encuentra son mucho más poderosas que sus fuerzas individuales, aun así busca hallar intrincados caminos que comuniquen los sentimientos y lo más profundo de los seres humanos que comparten un espacio viciado.
Bibliografía
Adorno, Theodor W. Educación para la emancipación. Ediciones Morata S.L. Madrid. 1998.
Fullat, Octavi. Filosofía de la educación. Concepto y límites. Educar 11, 1987, pp. 5-15.
Kohan, Walter. Filosofía de la educación. Algunas perspectivas actuales. Ediciones Universidad de Salamanca Aula, 8, 1996, pp. 141-151.
Ricoeur, Paul. Ideología y utopía. Columbia University Press, 1986.
Simmel, Georg. Las grandes urbes y la vida del espíritu en El individuo y la libertad. Barcelona, Península, 1986 [1903].
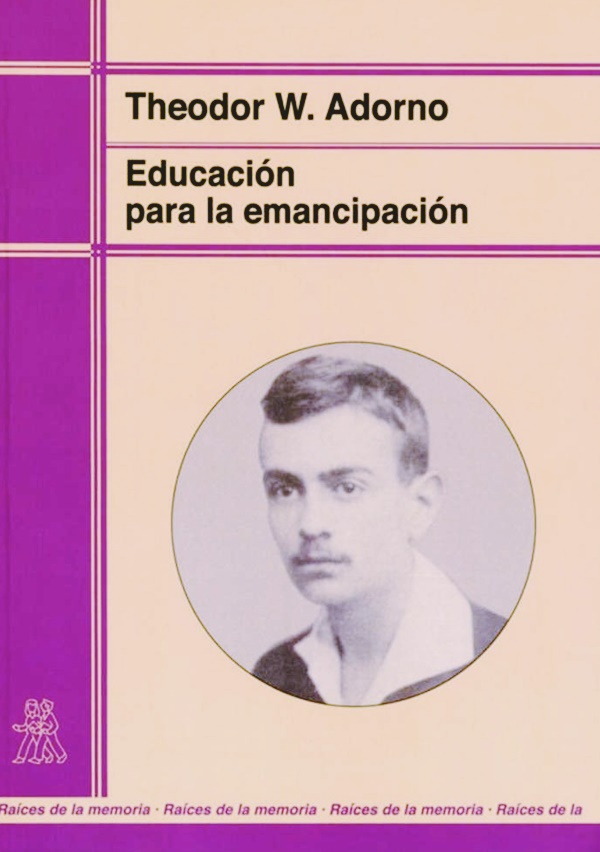 |
| Theodor Adorno: Educación para la emancipación |
El para qué filosófico de la enseñanza seguido de Detachment, Simmel y el fantasma de Auschwitz









Comentarios
Publicar un comentario