Leonard Hobhouse por G. Duncan Mitchell (Historia de la sociología, 1968)
Leonard Trelawney Hobhouse (1864-1929)
G. Duncan Mitchell
La mayoría de los sociólogos de la tradición evolucionista tenían puntos de vista enciclopédicos sobre la sociología. Pero de nadie resulta esto más verdadero que de Leonard Trelawney Hobhouse. Su idea de la evolución social era la de que suponía la liberación de la personalidad humana; sostenía que por medio de la vida corporativa, por medio del crecimiento de la organización social y del desarrollo de las instituciones sociales se ponían de manifiesto las facultades que están latentes en la personalidad humana. Para Hobhouse, todas las estructuras sociales en desarrollo son instrumentales para el crecimiento y la expansión de la mente humana.
En algunos aspectos este sociólogo fue un Comte moderno de mentalidad liberal, porque también él correlacionó las etapas del pensamiento humano con etapas del desarrollo social. Para él había cuatro etapas en el desarrollo intelectual: una etapa primera, en la cual el pensamiento articulado apenas puede discernirse; una segunda etapa, en la que se desarrollan nociones de sentido común; una tercera etapa dialéctica, en la que tiene lugar la conceptualización y en la que se estimulan un poco las aptitudes críticas; y, finalmente, una cuarta etapa de reconstrucción experimental, en la que los conceptos del pensamiento humano son referidos a los hechos que se han experimentado; se trata, por lo tanto, de una etapa crítica y constructiva. Su acertado enfoque empírico va aquí ligado a una reflexión acerca de los valores, debiendo ciertamente señalarse que la mayor parte de su obra se ocupa de los valores.
Así, su principal tratado sociológico es un estudio de la moral y de las instituciones sociales comparadas, todo él enfocado para demostrar que en la historia se observa un progresivo desarrollo de la moral y de las nociones éticas, que está relacionado con el desarrollo de la religión, aunque no vaya necesariamente unido a él. Hobhouse veía el desarrollo a la vez como un hecho histórico y como una valoración ética. Para él, el problema sociológico consistía en correlacionar los aspectos reales del cambio social, en tanto que el problema filosófico radicaba en establecer una teoría ética y después encontrar la manera de aplicar sus criterios éticos al desarrollo social, con el fin de ver si lo ético y lo social coincidían.
El consideraba que la sociología, tratada comparativamente, debería poder demostrar si el progreso era real. «Podemos tomar cualquier fase de la civilización y, remontándonos hasta sus antecedentes, podemos preguntar qué progreso ha supuesto. Podemos investigar la dirección y distancia del movimiento social que encontramos...
Cuando hayamos descubierto este movimiento podemos pasar a preguntar si se trata de un movimiento progresivo o no, es decir, si es un movimiento que tiende a la realización de los fines a los que razonablemente podemos asignar un valor. Pero antes que nada necesitamos saber lo que tal movimiento realmente ha sido. Tenemos que determinar la órbita, si es que la hubiese, de la evolución social de la humanidad. Esto es lo que considero el principal objetivo de la sociología, y el método para abordarla es el de una morfología social».
Hobhouse se daba cuenta de que la tradición evolucionista no tenía una base tan firme como habían pensado algunos de los que la habían iniciado. Así, en el prefacio de Morals in Evolution, manifestaba que la hipótesis de la evolución social no: resultaba esencial para su trabajo, que consistía simplemente en distinguir y clasificar distintas manifestaciones de las ideas morales.
Sin embargo, «cuando se contemplan los resultados de tal clasificación a la luz de la teoría evolucionista, éstos adquieren una significación y un valor totalmente nuevos, y nos proporcionan una imagen de la tendencia del desarrollo humano basada no en una suposición relativa a las causas que actúan por debajo, sino en una comparación de hecho de los logros alcanzados en las distintas etapas del proceso mismo».
El propósito de Morals in Evolution era completar el trabajo comenzado en Mind in Evolution (1915), porque Hobhouse sostenía que «la función de la mente en la vida social es el problema central de la sociología». Valiéndose del método comparativo trató de estudiar las reglas del comportamiento y las ideas humanas, a fin de establecer una morfología de la moral y sirviéndose de los datos de la historia antigua y de la antropología siguió el desarrollo de la noción del bien a través de la costumbre y de las leyes hasta las ideas relativas a los fundamentos de la moralidad, pues sostenía que si las normas de conducta y una teoría de la conducta se desarrollaban simultáneamente, puede afirmarse entonces que hay una línea de desarrollo ético que es el resultado del desarrollo de la mente. En consecuencia, la primera mitad de Morals in Evolution se ocupa de las reglas de conducta en cuanto expresadas en forma de organización social, características de la justicia, del status de la mujer, de las relaciones entre comunidades humanas y entre clases sociales y relaciones económicas.
En todo ello Hobhouse veía progreso, pero este progreso consistía para él en un aumento de la adecuación entre el desarrollo de la personalidad y la obligación social. Este proceso lo siguió desde los tiempos primitivos, basando su tesis en los orígenes de la dirección inteligente del comportamiento de los animales y su desarrollo en el pensamiento conceptual humano. La autoconciencia es paralela a la conciencia ética.
En la última de sus principales obras de índole sociológica, titulada Social Development y publicada en 1924, expuso los criterios (que, afirmaba, no eran éticos en sí mismos) con los cuales pudiera hacerse un cálculo del progreso. Son éstos: el progresivo aumento en la eficacia del control y la dirección, la expansión en la escala de la organización social, el creciente grado de cooperación orientada a la satisfacción de necesidades mutuas y la ampliación del campo de acción en la realización personal. Su propio examen de los hechos le aseguraba de que, a la luz de su teoría del bien racional, se había conseguido un grado sustancial de progreso; aunque, según decía, este progreso no se había conseguido automáticamente, sino como resultado de la voluntad y la reflexión humanas.
Podemos mostrarnos escépticos en cuanto a sus pruebas empíricas, especialmente de las que utilizó en apoyo de sus proposiciones psicológicas relativas al desarrollo de la mente, aunque también debe señalarse que mucha de su información antropológica la tomó fuera de su contexto; error, según parece, frecuente en los sociólogos comparativos. Hugh Carter, en su valoración de la obra de Hobhouse, enumera sin ambages estos juicios críticos: «El método comparativo, a menos que se use con precaución, saca los hechos del contexto en que existen. En el tratamiento estadístico del material etnológico es difícil establecer una unidad de medida satisfactoria, pues minimiza un factor tan significativo como es la difusión y tiende a pasar por alto varios factores cualificativos, tales como las diferencias en la densidad de población» 9. Hay que reconocer, sin embargo, que el intento de Hobhouse es importante, aunque su éxito sea desigual en cuanto a su utilidad contemporánea. Fue el último de los constructores de un sistema sociológico, y aunque más erudito que la mayoría, estaba destinado a marcar un final, más que un principio, en la historia de la sociología.
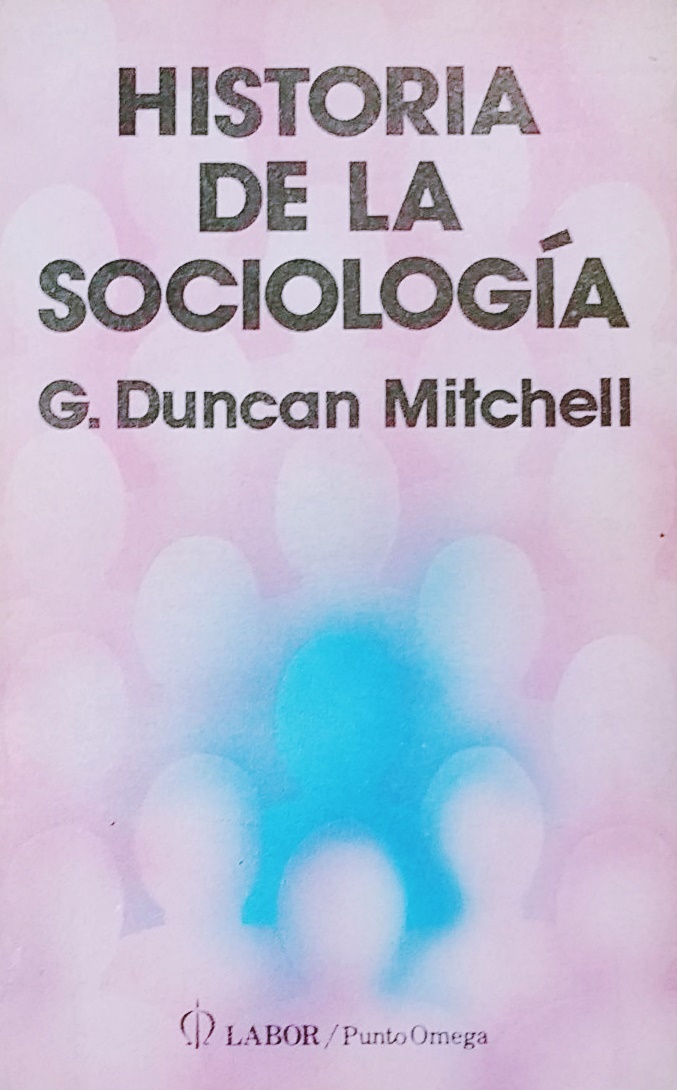 |
| Hundred Years of Sociology (1968) |
Hundred Years of Sociology
Fecha de publicación original: 1968
Autor: G. Duncan Mitchell
Mitchell, G. Duncan. Historia de la sociología. Labor, Barcelona, 1988.
Fecha de publicación original: Español: 1973 – Inglés: 1968









Comentarios
Publicar un comentario