Georg Simmel: La trascendencia de la vida (1918)
La trascendencia de la vida
Georg Simmel
G. SIMMEL, «Die Transzendenz des Lebens», 1918, incluido en Lebensanschauung, Duncker y Humblot, Berlín, traducción realizada a partir del mismo texto editado en 1994.
I
La posición del hombre en el mundo está determinada por el hecho de que dentro de toda dimensión de su ser y de su comportamiento se encuentra permanentemente entre dos límites. Esto se patentiza como la estructura formal de nuestra existencia, que en sus diversos sectores, actividades y destinos se realiza cada vez con contenido siempre distinto. Vivenciamos que la sustancia y el valor de la vida y de cada hora se encuentran entre lo más elevado y lo más mundano; todo pensamiento entre lo juicioso y lo disparatado, toda posesión entre lo más extenso y lo más limitado, todo acto entre una gran y una reducida medida de significado, suficiencia y moralidad. Nos orientamos de forma permanente; cuando no lo hacemos con conceptos abstractos, nos servimos de referencias lingüísticas tales como «encima-de-nosotros» y «debajo-de-nosotros», «derecha» e «izquierda», «más» o «menos», «lo firme» y «lo laxo», «lo mejor» y «lo peor». Los límites de arriba y abajo son nuestros medios para orientarnos en el espacio infinito de nuestro mundo. Del hecho de que dispongamos de límites siempre y por doquier, puede deducirse que somos también límites.
De este modo, todo contenido vital —sentimiento, experiencia, trabajo, pensamiento— posee una intensidad y un matiz determinados, una cierta cantidad y un cierta ubicación en el orden de las cosas, de modo que cada contenido prosigue un continuum en dos direcciones, hacia sus dos polos. Todo contenido participa, de hecho, en dos continua que coinciden en él, y que él enlaza. Esta participación en realidades, tendencias e ideas que implican un más y un menos, un anverso y un reverso de nuestro aquí y ahora, puede ser oscura y fragmentaria; sin embargo, confiere vida a dos complementarios aunque a menudo contradictorios valores: abundancia y determinación. Por estos continua, para los cuales nos encontramos delimitados y cuyos segmentos nosotros mismos saltamos, se configura una suerte de sistema de coordenadas, a través del cual puede identificarse el lugar de todo fragmento y el contenido de nuestra vida.
Para atrapar la significación completa de los «límites» en nuestra existencia, esta propiedad de la determinación sólo constituye el punto de partida. Aunque el límite como tal es necesario, puede evitarse topar con todo límite individual determinado, toda parcelación puede derribarse y todo acto, de hecho, encuentra o crea un nuevo límite. Estas dos afirmaciones —que el límite es absoluto, que su existencia es constitutiva de nuestra posición dada en el mundo y que ningún límite es incondicional, ya que cada uno puede, en principio, ser alterado, sobrepasado y atravesado— aparecen como la unidad interior de la acción vital.
Además de muchos otros casos, aludo a uno que es muy característico de la movilidad de este proceso y de la persistencia de nuestra vida: el conocimiento y el desconocimiento respecto a las consecuencias de nuestras acciones. Sobre este aspecto, todos somos como el jugador de ajedrez. Si él no sabe, hasta cierto punto, qué consecuencias pudieran derivarse de determinados movimientos, el juego sería imposible; pero también sería imposible si esta previsión se extendiera indefinidamente. La definición platónica del filósofo como aquel que se ubica entre el conocimiento y el no-conocimiento vale para el hombre en general. La consideración más intrascendente muestra cómo todo paso de nuestra vida es determinado y posible por el hecho de que percibimos sus consecuencias y, además, porque las percibimos sólo hasta cierto punto, más allá del cual devienen confusas y, finalmente, escapan a nuestra visión.
Esto no remite sólo a nuestra posición en el umbral entre conocimiento e ignorancia; además, es lo que hace que conozcamos nuestra vida en su ser. La vida sería completamente diferente si cada límite fuera definitivo, si con el empuje de la vida (en general y en vista de toda tarea individual) lo incierto no se convertiría en certidumbre, lo tenido como seguro no se convertiría en más problemático. Como resultado de la flexibilidad y maleabilidad inherentes a nuestros límites, somos capaces de expresar nuestra esencia con una paradoja: estamos limitados en toda dirección y en ninguna.
La inestabilidad esencial de nuestros límites implica, además, que también conozcamos nuestros límites como tales —primero el individual y después en general—. Sólo porque aquel que se sitúa fuera de su límite sabe, en algún sentido, que está dentro de él, lo asume en calidad de límite. Kaspar Hauser no sabía que se encontraba en prisión hasta que, tras abandonarla, pudo ver los muros desde fuera.
Con la mirada puesta en la determinación de las cosas que se ofrecen según gradaciones, nuestra experiencia directa y nuestra imaginación se encuentran limitadas a magnitudes definidas. La velocidad y la lentitud, más allá de un cierto grado, no son actualmente concebibles. No disponemos de una imagen real de la velocidad de la luz o de la lentitud con la que crece una estalactita: no podemos proyectarnos en un tempo semejante. No podemos imaginar temperaturas de mil grados o de cero absoluto; lo que se encuentra más allá del rojo y del violeta en el espectro solar es inaccesible a nuestra visión; y así sucesivamente. Nuestra imaginación y aprehensión primera constituyen demarcaciones desde la infinita abundancia de la realidad y los modos infinitos de aprehenderla, de modo que la magnitud en cada momento delimitada suministra una base adecuada para nuestra conducta práctica.
II
Esta referencia a los límites, sin embargo, muestra que podemos, de algún modo, rebasarlos —de hecho, que los hemos rebasado—. La especulación y el cálculo nos empujan a trascender el mundo de la realidad sensible; nos revelan que este mundo está limitado, posibilitándonos considerar sus límites desde fuera. Nuestra vida concreta, inmediata, propone un área que se encuentra entre un límite superior y otro inferior. Pero la conciencia hace que la vida gane en abstracción trascendiendo el límite, de modo que confirma su realidad como límite. La vida mantiene firme el límite, situándose en su parte mundana —y, en el mismo acto, sobrepasa esta parte apuntando hacia la trascendencia—; el límite es visto simultáneamente desde dentro y desde fuera. Ambos aspectos pertenecen igualmente a su confirmación. El límite, en tanto tal, participa del aquende y del allende, de modo que el acto unificado de la vida incluye ambos estados, el del ser limitado y el de la trascendencia del límite, a pesar de que esto parece presentar una contradicción lógica.
Este proceso por el que el espíritu se autotrasciende no se consuma sólo en el episodio individual cuando extendemos los límites de alguna restricción cuantitativa de cara a, trascendiéndola, reconocerla por vez primera como límite. Este proceso también gobierna los principios más generales de la conciencia. Una de las transgresiones de los límites que, al propio tiempo, nos proporciona un conocimiento, de otro modo inaccesible, de nuestros límites, se encuentra en la ampliación de nuestro mundo sensible por medio del telescopio y microscopio. Previamente, la humanidad disponía, a través del uso natural de los sentidos, de un mundo determinado y limitado, el cual era armonioso respecto a su organización total. Pero desde que hemos construido unos ojos que ven a miles de kilometros lo que, de modo natural, sólo percibiríamos a cortísimas distancias, y otros que revelan las más sutiles estructuras de los objetos en una ampliación que no tendría lugar en nuestra natural percepción del espacio, esta armonía se ha quebrado. Un célebre biólogo se expresó sobre el particular en los siguientes términos: «Un ser cuyos ojos tendrían la fuerza de un telescopio gigante estaría configurado de forma muy diferente a la nuestra. Dispondría de unas capacidades muy distintas para utilizar, en la práctica, lo que ve. Daría forma a nuestros objetos y, sobre todo, dispondría de una vida cuya duración sería infinitamente más larga que la nuestra. Tal vez su interpretación del tiempo fuera de todo punto diferente. En cuanto adquirimos conciencia de la disimetría existente entre las relaciones espaciales y temporales de aquellos mundos y nuestra existencia, sólo necesitamos tener presente que tampoco podríamos correr con unos zancos de medio kilómetro de largo. Si dilatamos nuestros órganos sensoriales o nuestros órganos de movimiento más allá de lo debido es, en principio, lo mismo: en ambos casos rompemos la funcionalidad de nuestro organismo.» Hemos trascendido el alcance de nuestro ser natural en ciertas direcciones, es decir, el ajuste entre nuestra organización total y nuestro modo de percepción. Tenemos un mundo en torno a nosotros que, cuando consideramos al hombre como un ser unitario cuyas partes constitutivas se condicionan de manera proporcionada, ya no es el «nuestro». Mirándonos desde este mundo, conquistado gracias a haber rebasado nuestro ser mediante sus propias fuerzas, nos percibimos a nosotros mismos en un fabuloso empequeñecimiento cósmico antes inaudito. Impulsando nuestros límites desmesuradamente, nuestra conciencia queda reducida a proporciones diminutas precisamente por mor de las relaciones con tan inmensos espacios y tiempos.
Una situación similar vale también para la configuración general de nuestro conocimiento. En éste se establece que las categorías a priori transforman el material del mundo dado en objeto de conocimiento —de modo que «lo dado», sin embargo, debe ser susceptible de ser informado por estas categorías—.
Esto supone, en el caso de que la mente humana sea así, o que nada que no se acomoda a sus categorías puede ser «dado», o que estas categorías pueden determinar de antemano la forma en que puede tener lugar un darse. En el hecho de que esta determinación pueda tener lugar de una forma o de otra, no hay garantía alguna de que lo dado (ya sea en formas sensibles o metafísicas) haya de tener cabida completamente en las formas de nuestro conocimiento. Si escaso es aquello que, procedente del mundo, logra penetrar en el interior de las formas del arte, si escasos son los contenidos de la vida de los que puede disponer la religión por sí misma, asimismo la totalidad de lo «dado» puede ser moldeado con restricciones por las formas y categorías del conocimiento.
Sin embargo, el hecho de que nosotros, en cuanto seres cognoscentes y dentro de las posibilidades del conocimiento mismo, podemos asir la idea de que el mundo pudiera no incluirse en las formas de nuestro conocimiento, de que nosotros podemos pensar un darse del mundo que precisamente no podemos conocer, esto representa un movimiento de la vida mental sobre sí misma.
Esto supone un desbordamiento y rebasamiento no sólo de un único límite, sino de los límites de la mente; un acto de autotrascendencia que establece los límites inmanentes del conocimiento, sin importar si éstos son actuales o sólo posibles.
Esta fórmula vale tanto para el contenido del conocimiento como para las formas del conocimiento. La limitación de las grandes filosofías pone de relieve, de forma inequívoca, la relación entre la infinita abundancia del mundo y nuestras limitadas posibilidades de interpretación. El hecho de que conozcamos esta limitación —y no sólo sus instancias individuales, sino la limitación como necesidad— nos sitúa por encima de ella. La negamos en el momento en que la conocemos como limitación sin que, con ello, dejemos de estar en ella.
Nosotros no nos encontramos simplemente dentro de esos límites, sino que les sobrepasamos por el hecho de tener conciencia de ellos: ésta es la única consideración que nos puede poner a salvo de ellos, de nuestros límites y finitud.
Nosotros tenemos conciencia de nuestro saber y de nuestro no-saber, y también de este saber extenso, y así sucesivamente, en la permanente inacababilidad potencial de lo real —ésta es la propia infinitud del movimiento de la vida en el nivel del espíritu—. De esta suerte, todo límite queda rebasado pero desde el momento en que queda establecido, desde el momento en que existe algo para trascender.
Con este movimiento de autotrascendencia, el espíritu se muestra a sí mismo como lo vivo por antonomasia. Esto se prolonga en la dimensión ética a través de la idea, emergente una vez más bajo múltiples formas, de que trascenderse a sí mismo, de que sobrepasarse a sí mismo, es el cometido moral del hombre, desde la forma totalmente individualista: «El hombre se libera de la fuerza que liga todos los seres, sobrepasándose a sí mismo», hasta la histórico-filosófica: «El hombre es algo que debe ser sobrepasado». También esto, tomado lógicamente, es una contradicción: quien se sobrepasa a sí mismo, es el que se sobrepasa pero, al mismo tiempo, lo que se sobrepasa. El yo es derrotado venciendo y vence derrotando. Pero en la consolidación de las disposiciones opuestas y excluyentes entre sí surge la contradicción. Es el proceso unitario completo de la vida moral que sobrepasa y trasciende todo estado inferior a través de un superior y éste a través de uno más elevado. El hecho de que el hombre se supere a sí mismo significa que sobrepasa los límites que cada instante le fija. Debe haber algo para superar, pero sólo existe para ser superado. De ahí que el hombre, como ser moral, sea también el ser limitado que no tiene ningún límite.
III
Este esbozo superficial de un aspecto muy general y poco profundo de la vida anuncia el concepto de vida que aquí será desarrollado. Como punto de partida, empiezo con una reflexión sobre el tiempo.
El presente, en estricto sentido lógico del término, no abarca más que la absoluta «inextensión» de un momento; es tan poco tiempo como el punto espacial. Significa exclusivamente la contigüidad de pasado y futuro, que son las dos únicas medidas de tiempo, es decir, tiempo real. Pero como ahora la una ya no es y la otra aún no es, de este modo la realidad queda anclada totalmente en el presente; es decir, la realidad no es algo temporal. El concepto de tiempo es utilizable sobre sus contenidos cuando la atemporalidad, que ellos poseen como presente, se convierte en un no-más o en un aún-no; en todo caso, en una nada. El tiempo no está en la realidad y la realidad no está en el tiempo.
Únicamente reconocemos la fuerza de esta paradoja para el objeto lógicamente considerado. La vida experimentada subjetivamente se resiste a acomodarse a ella: se siente, haciendo caso omiso de la autorización lógica, como real en extensión temporal. El objeto lógicamente considerado se percibe a sí mismo, no importa si con justificación lógica o sin ella, como algo real en la dimensión temporal. El uso lingüístico interpreta este hecho, bajo una forma inexacta y superficial, haciendo del «presente» no la simple puntualidad de su sentido conceptual, sino algo compuesto por una porción del pasado y por otra porción más de futuro. (Estas «porciones» varían en función de si se trata de una cuestión de «presente» personal o político, cultural o geológico.) Visto desde un nivel más profundo, la realidad de la vida en un determinado momento está asociada con su pasado de forma muy diferente a la de un hecho mecánico. Éste se muestra tan indiferente con respecto a su pasado, del cual se desencadena en calidad de efecto, que el mismo estado puede haber sido provocado por una multiplicidad de complejos causales. En cambio, a la masa hereditaria, a base de la cual se forma un organismo, se han incorporado innumerables elementos individuales de suerte que la serie de pasado que conduce a su individualidad no puede ser sustituida por otra: en este caso, los efectos no quedaron absorbidos con la misma ausencia de huellas en el único efecto actualmente real con que quedan en un movimiento mecánico, que puede resultar de diferentes combinaciones de causas.
La incorporación del pasado en el presente aparece, primero, de forma pura cuando la vida ha alcanzado el estadio de la actividad intelectual. En este nivel, la vida tiene dos formas a su disposición: la objetivación en conceptos y figuras que, desde el momento de su creación, se convierten en la posesión reproducible de generaciones que se suceden permanentemente, y la memoria, con la que el pasado de la vida subjetiva deviene no sólo la causa del presente, sino que se transmite al presente con sus contenidos relativamente invariados.
Lo vivenciado tiempo atrás, que vive en nosotros como recuerdo, no en calidad de contenido devenido atemporal, sino asociado con sus emplazamientos temporales en nuestra conciencia, no es transformado completamente en sus efectos (como el modo mecanicista y causal de observación sugeriría). La esfera de la vida actual, presente, se extiende retrotrayéndose hasta el recuerdo.
Esto no significa que el pasado, con ello, resurge desde la tumba. Eso significa que nuestro presente no se mantiene en un punto, como hace la existencia mecánica. Por así decir, se extiende hacia atrás. En tales situaciones vivimos fuera del momento para recuperar el pasado.
Nuestra relación con el futuro corre paralela a nuestra relación con el pasado, y no queda adecuadamente caracterizada con la determinación del hombre como «ser promotor de fines». «El fin» remoto y lejano aparece como un punto fijo, discontinuo con el presente, mientras que lo decisivo es precisamente la prolongación inmediata de la presente voluntad —y sentimiento y pensamiento— hacia el futuro: el presente de la vida consiste en que trasciende el presente. Aquí y ahora, en el movimiento continuo de la voluntad, constatamos que un umbral entre el ahora y el futuro no es real ya que nosotros, cuando lo establecemos, nos erigimos, al mismo tiempo, en el más-acá y el más-allá de él. El «fin» permite coagular el permanente flujo de la vida en torno a un punto —a cuyo través satisface, en gran medida, las exigencias del racionalismo y de la práctica—, absorbe la extensión de la vida temporal ininterrumpida entre «ahora» y «después», y así crea un espacio marcado en una parte por el punto fijo del presente y en la otra por el «fin» localizado con determinación.
En la medida en que el futuro, como el pasado, se localiza en algún punto, por otra parte, indefinido, y el proceso de la vida es interrumpido y cristalizado en los términos de la diferenciación lógica entre tres tiempos gramaticalmente separados, la travesía inmediata y continua hacia el futuro, que supone toda vida presente, queda cancelada. El futuro no existe frente a nosotros como un país inexplorado, separado del presente por una nítida línea divisoria, sino que nosotros habitamos de forma permanente una región fronteriza que pertenece tanto al futuro como al presente. Todas las teorías que sitúan la esencia del espíritu humano en la voluntad, sólo expresan que la existencia psíquica se proyecta más allá de su presente, que lo venidero anida en su realidad. Un mero deseo podría enderezarse hacia el lejano y aún no-vivido futuro; pero la voluntad real se encuentra inmediatamente más allá de la oposición entre pasado y futuro. En todo momento de la voluntad nos situamos más allá de él; por el estado inextendido en el que la lógica restringe la actividad de la voluntad, ésta no podría acomodar el establecimiento de la dirección en la que la vida deseante no deja de moverse. La vida es realmente pasado y futuro; éstos no son añadidos a ella por el pensamiento, como si fueran realidades inorgánicas.
En los estratos inferiores al nivel del intelecto la voluntad puede reconocer la misma forma en la procreación y en el crecimiento: que la vida en un determinado momento se trasciende a sí misma, que su presente forma una unidad con el aún-no del futuro. Mientras se separa pasado, presente y futuro con cortes conceptuales, el tiempo es irreal, ya que por esta separación sólo el momento sin extensión temporal, es decir, atemporal del presente, es real. Pero la vida es la propia forma de la existencia para cuya realidad esta división no vale; siguiendo el modelo mecanicista, las tres secuencias en su fragmentación lógica son aplicables a ella a través de una disección subsecuente. Sólo para la vida el tiempo es real (el carácter completamente ideal del tiempo en Kant está profundamente vinculado con los presupuestos de la cosmovisión mecanicista). El tiempo es la forma consciente —tal vez abstracta— de la vida que no es en sí misma formulable, sólo en la concreción inmediata; es la vida prescindiendo de sus contenidos porque sólo la vida trasciende en ambas direcciones el presente atemporal de toda realidad y, con ello, realiza por sí misma la dimensión temporal, es decir, el tiempo.
IV
Si nos atenemos principalmente al concepto y al hecho del presente, esta configuración del núcleo de la vida significa un permanente trascenderse como algo en el presente. Este proceso de la vida actual de trascenderse en aquello que no es su actualidad supone que este trascenderse constituye, a pesar de todo, su actualidad, que no es algo que ha sido añadido a la vida. Este proceso, realizándose a sí mismo en la procreación, crecimiento y en el proceso espiritual, es la esencia de la vida misma. El tipo de existencia que no restringe su realidad a un momento presente y, con ello, ubica el pasado y el futuro en el ámbito de lo irreal, es lo que llamamos vida. Su peculiar continuidad se mantiene fuera de esta separación, de modo que su pasado existe actualmente dentro de su presente y su presente existe yendo más allá hacia el futuro.
El hecho de que la vida se realiza autotrascendiéndose, se fundamenta en una relación propiamente antinómica. Nos imaginamos la vida como una corriente continua que procede por medio de secuencias de generaciones. Los portadores de la misma (es decir, no quienes tienen, sino quienes son vida) son individuos, es decir, seres cerrados, centrados en sí y claramente distintos entre sí. Mientras la corriente de la vida fluye a través de estos individuos, ella se concentra en cada uno de ellos, convirtiéndose en una forma delimitada y se alza tanto contra sí misma como contra el entorno, con todos sus contenidos embalsamados, y no tolera la confusión de sus límites. Aquí se encuentra una última problemática metafísica de la vida: el hecho de que la continuidad ilimitada y, al mismo tiempo, determinada en sus límites es el yo.
Y no sólo en el yo en calidad de existencia total, sino que en todos los contenidos vividos y objetividades se detiene el movimiento de la vida, como en un punto fijo, donde siempre se vivencia algo determinado y configurado, donde se apresa la vida como en un callejón sin salida, o se siente su discurrir cristalizado en algo a través de cuya forma ella misma se conforma, es decir, se delimita. Pero ahora su permanente fluir es irreprimible, la centralidad persistente del organismo completo, del yo, o sus contenidos propios, no pueden, sin embargo, anular la continuidad esencial de su devenir, de modo que surge la idea de que la vida insiste en sobrepasar la forma orgánica, espiritual y objetiva dada, en sobrevolar el estancamiento. Un permanente flujo heracliteano, carente de algo firme y determinado, no contendría el límite a partir del que debe tener lugar el acto de trascenderse, ni el sujeto que se trasciende. Pero tan pronto como algo existe como una unidad consigo mismo, gravitando hacia su propio centro, el flujo, desde el más-acá al más-allá de sus límites, no es una movilidad sin sujeto, sino que permanece vinculado con el centro. El movimiento hacia fuera de sus límites pertenece al centro; representa un trascenderse en el que la forma conserva el sujeto y le sobrepasa.
La vida es flujo sin interrupción y, al mismo tiempo, algo encerrado en sus portadores y contenidos, formado en torno a núcleos, individualizado y, por ello, una forma siempre delimitada que sobrepasa permanentemente sus límites —ésta es su esencia—. La categoría que denomino «el trascenderse la vida a sí misma», ha de tomarse bajo la indicación de que la vida no ceja en el empeño de desarrollarse. Tomada en su esencia, la defino como lo básico y primero.
Hasta ahora aquí ha sido descrita de manera esquemática y abstracta. He presentado sólo el modelo, la forma de la vida exuberante con tal de que su esencia (no algo que puede añadirse al ser, sino directamente constitutiva del ser) pueda expresarse diciendo que la trascendencia es inmanente a la vida.
V
La instancia más simple y fundamental del aquí común es la autoconciencia, que, al mismo tiempo, hace las veces de protofenómeno del espíritu como algo humano vivo. El «yo» no sólo se confronta con el sí-mismo, convirtiendo al sí-mismo, en cuanto conocedor, en el objeto de su propio conocer; sino que también se toma como un tercero, se aprecia o desaprueba y, así, también se sobrepasa, se trasciende permanentemente y permanece, sin embargo, en sí mismo, porque aquí sujeto y objeto son idénticos; el sí-mismo articula esta identidad en el proceso intelectual de conocerse a sí mismo sin, con ello, mutilarla.
El proceso por el que la conciencia se destaca sobre sí misma como algo conocido acerca lo ilimitado: yo no sólo sé lo que sé, sino que también sé que sé esto; escribiendo esta sentencia me alzo sobre los estadios anteriores a este proceso. En esto se encuentra una dificultad de pensamiento. Es como si el yo fuera siempre el cazador a la búsqueda de sí mismo sin poder darse alcance. La dificultad desaparece mientras que el trascenderse a sí mismo se ha tomado como protofenómeno de la vida, representándose en sus formas sublimes desprendidas de todo contenido accidental.
Por mor de la más alta capacidad de autotrascendencia de nuestra conciencia, somos lo absoluto que se alza sobre nuestra relatividad. Con el avance de este proceso se relativiza siempre todo absoluto, más bien la trascendencia de la vida aparece como el verdadero absoluto en el que se supera la oposición de lo absoluto y lo relativo. Con semejante elevación sobre los contrastes inherentes al hecho básico de la trascendencia inmanente a la vida, las contradicciones sentidas en la vida se acallan: la vida es, al mismo tiempo, fija y variable, definida en una figura que luego se transforma, provista de forma que luego se rompe bajo muchas otras cristalizaciones, persistente y dinámica, fijada y libre, circulando en torno a la subjetividad y manteniéndose objetiva respecto a las cosas y a sí misma —todos estos contrastes sólo son instancias de un hecho metafísico: la esencia más íntima de la vida es su capacidad de ir más allá de sí misma, de establecer sus límites para sobrepasarlos, es decir, de rebasarse a sí misma.
El problema ético de la voluntad implica la misma forma que la manifestada por la autotrascendencia intelectual de la vida en la conciencia del yo consciente. Podemos representarnos el discurrir volitivo del hombre bajo la imagen de una pluralidad de anhelos que está viva en nosotros, y dentro de la cual una voluntad superior selecciona uno de ellos al que debe perseguir permanentemente y realizar en la acción concreta. No en aquellos deseos de cuya aparición no nos consideramos responsables, sino en esa voluntad como instancia última nosotros experimentamos lo que denominamos libertad y lo que fundamenta nuestra responsabilidad. Es naturalmente una y la misma voluntad, que se desdobla en este proceso de autotrascendencia, al igual que el uno y el mismo yo que se escinde en la autoconciencia en objeto y sujeto. Sólo que la abundancia de contenidos en el primer caso induce a la voluntad a una dicotomía y decisión que para el yo consciente teórico no entra en consideración. Y también la infinitud en el proceso del yo tiene aquí una cierta analogía.
Nos encontramos a menudo con que una decisión tomada por la voluntad contra sí misma no corresponde con lo que nosotros realmente deseamos. Aquí tiene lugar una voluntad aún más elevada dentro de nosotros que podría anular aquella decisión. Por otra parte, el sentimiento de que la vida ha accedido de forma totalmente pura al interior de sí misma pudiera ser descrito simbólicamente por el hecho de que este proceso de autoestimación práctica se eleva en alto grado sin encontrar en ninguna parte, por así decir, un freno o, paradójicamente, que la voluntad también quiere realmente nuestro querer. Cada uno conoce la inquietud interior en aquellas situaciones en las que debemos decidirnos prácticamente por eso que aún no sentimos como nuestra última voluntad. Tal vez numerosas dificultades adheridas al problema de la libertad, así como al problema del yo, consisten en que se confiere el carácter de sustancia a los procesos conducentes a ella, algo que el lenguaje apenas puede evitar.
Cuando esto ocurre, semejantes estadios aparecen como partes cerradas, autó- nomas, entre las que puede tener lugar un juego mecánico. Esto no sería así, en el caso de que se pudiera ver en todo esto el protofenómeno en el que la vida se patentiza como proceso continuo del auto-trascenderse, y en el que (difícilmente captable desde la lógica) este auto-elevarse y continuo auto-abandonarse no deja de ser una forma de su unidad, de su permanecer-en-sí.
VI
Entre la continuidad y la forma, a la sazón, últimos principios configuradores del mundo, existe una profunda contradicción. La forma es límite, algo que contrasta con lo vecino, cohesión de un conjunto a través de un centro real o ideal hacia el cual convergen las secuencias fluentes de contenidos o procesos, proporcionando a ese conjunto un foco de resistencia contra su disolución en el devenir. Si se toma seriamente el concepto de continuidad, la representación extensiva de la unidad absoluta del ser, la autonomía de un enclave del ser no es admisible. No se puede hablar, por tanto, de destrucción permanente de formas porque algo que pudiera destruirse no podría originarse de antemano. Por esta razón, Spinoza no pudo derivar una determinatio positiva de la concepción del ser absoluto y unitario. Por otra parte, la forma no puede modificarse, es atemporalmente invariable; la forma de un triángulo escaleno permanece eternamente igual, y si a través de un desplazamiento de los lados se convierte en isósceles, la forma de la estructura, cualquiera que sea el momento del proceso en que se tome, es absolutamente fija y absolutamente diferente de la que tenga en otro momento, por pequeña que pueda ser la diferencia. La expresión de que el triángulo «se» ha modificado por sí mismo le otorga, bajo un esquema antropomórfico, una subjetividad cuasi-vital que dispone de la capacidad de automodificación. Sin embargo, forma es individualidad. Puede repetirse idénticamente en innumerables fragmentos materiales. Pero el hecho de que pueda existir dos veces como forma pura es impensable.
Eso sería como si la frase dos por dos es igual a cuatro pudiera, como verdad ideal, existir dos veces, aunque ésta pueda ser realizada por innumerables conciencias. Equipada con esta particularidad metafísica, la forma imprime en su fragmento de materia una figura individual, haciéndola peculiar para sí misma y distinguiéndola de muchas otras configuradas de manera bien dispar.
La forma se desgaja del monótono sucederse del devenir confiriéndole un sentido específico, cuya determinación limitativa es incompatible con la corriente del ser total cuando ésta se muestra realmente como algo incontenible.
Si ahora la vida —como un fenómeno cósmico, genérico, singular— es una corriente permanente, hay buenas razones para entender su profunda oposición frente a la forma. Esta oposición aparece como la incesante e imperceptible (aunque a menudo revolucionaria) batalla del flujo de la vida contra la fosilización histórica y el entumecimiento formal de un contenido cultural dado, desencadenándose, así, el impulso interno del cambio cultural. Por otra parte, la individualidad, como forma acuñada, parece sustraerse a la continuidad del flujo vital, que no admite ninguna estructura cerrada. Las indicaciones empíricas de esto están a la mano. Las cumbres supremas de la individualidad, los grandes genios, en la mayoría de los casos, no engendran descendientes en ningún o casi ningún caso. Durante los períodos de emancipación, las mujeres, afanándose por avanzar desde su condición de «meras mujeres» a una expresión y justificación más enérgica de su individualidad, parecen mostrar una fertilidad menor. En numerosos detalles se percibe, entre los hombres intensamente individualizados de las culturas superiores, una hostilidad contra su función de servir de ola en que siga propagándose la corriente desbordante de la vida. Esto no es, en ningún caso, una exageración presuntuosa de su significación personal, un deseo de distinguirse cualitativamente de la masa, sino un sentimiento de oposición irreconciliable entre vida y forma o, en otras palabras, entre continuidad e individualidad. El contenido de la cultura, su peculiaridad o especificidad característica, aquí no es importante. Lo que es decisivo es el ser-para-sí-mismo, el ser-en-sí-mismo de la forma individual en su contraste frente a la omniabarcante e inextinguible corriente de la vida, corriente que no sólo sobrepasa todos los límites de formas, sino que les previene de convertirse en límites fijos y estables.
Sin embargo, la individualidad es algo vivo por doquier y la vida, asimismo, es individual. De este modo pudiera pensarse que la completa inconciliabilidad de ambos principios es una de aquellas antinomias conceptuales que resultan cuando la realidad inmediata y vivida se proyecta en los planos de la intelectualidad. En este plano la realidad se desgaja inevitablemente en una pluralidad de elementos que no existían en su unidad primario-objetiva y ahora, firmes y lógicamente independientes, muestran discrepancias entre ellos. El intelecto pudiera intentar posteriormente reconciliarles, pero rara vez con éxito; su carácter intrínsecamente analítico dificulta tal tarea de cara a la creación de síntesis puras.
Pero esto no es todo. En las honduras del sentimiento de la vida se incrusta el dualismo, sólo que aquí éste se halla dominado por una unidad de la vida y sólo cuando, por así decirlo, rebasa su margen, se impone la conciencia de la divergencia dualista (que tiene lugar sólo en ciertas situaciones de la historia del espíritu). Hasta llegar a este límite no se transmite como problema al intelecto, que lo proyecta como antinomia en el último estrato de la vida porque él, por su carácter, nada puede modificar. En este estrato domina lo que el intelecto sólo puede denominar «la superación del dualismo a través de la unidad», a pesar de que en sí mismo es un tercero, más allá del dualismo y la unidad: la esencia de la vida como superación de sí misma. En un acto, ella crea algo que es más que el mismo flujo vital: la forma individual, y pasa a través de ésta, diseñada por la coagulación en ese flujo, rebasando sus límites para sumergirse de nuevo en el devenir. No vivimos divididos en una vida carente de límites y en una forma cuya seguridad responde a los propios límites, no vivimos en parte en la continuidad, en parte en la individualidad, ambos afirmándose en una oposición mutua. Más bien, la esencia fundamental de la vida reside en esa función internamente unificada que, simbólica e inadecuadamente, he denominado «el trascenderse a sí misma». Esta función actualiza lo que ha sido escindido a través de sentimientos, destinos y conceptualizaciones en el dualismo de un continuo flujo vital y una forma individual clausurada.
Desearía caracterizar una parte del dualismo como vida pura y simple, la otra como forma individual y simple oposición a la primera, de modo que esto es válido para acceder a un concepto absoluto de la vida, el cual subsume en su interior esta caracterización dicotómica. Como hay un concepto último de bien que incluye bien y mal en un sentido relativo, un concepto último de belleza que contiene en su interior el contraste de lo bello y lo deforme, de este modo la vida, en un sentido absoluto, es algo que incluye la vida en un sentido relativo y a su antítesis, o que se revela en ellas en calidad de fenómenos empíricos de ella. La autotrascendencia, de hecho, aparece como el acto unificado de edificación y desplome de sus barreras, de su alter, como su carácter absoluto, que hace muy comprensible la descomposición dentro de oposiciones reificadas.
La voluntad de vivir de Schopenhauer y la voluntad de poder de Nietzsche se encuentran en la misma dirección que esta idea de la vida. Schopenhauer confiere un carácter más decisivo a la continuidad sin límites, Nietzsche lo hace a la individualidad encerrada en una forma. Lo que es decisivo como constitutivo de la vida es, sin embargo, la absoluta unidad de sendas partes, algo que pasa inadvertido a ambos autores porque toman unilateralmente la autotrascendencia de la vida como actividad de la voluntad. De hecho, ella goza de valor para todas las dimensiones del movimiento de la vida.
VII
Visto de este modo, la vida puede definirse de dos maneras complementarias entre sí: es más-vida y más-que-vida. Este más no llega accidentalmente para aumentar a la vida ya estable en su cantidad, sino que la vida es movimiento que en cada uno de sus momentos arrastra algo en sí misma —para cada una de sus partes, aun cuando éstas sean más pobres o inferiores— de cara a transformarlo dentro de su vida. Sin importar cuál es su medida absoluta, la vida sólo puede existir a través de más-vida; mientras la vida está presente, genera lo vivo ya que la autoconservación fisiológica implica una re-generación permanente: esto no es una función que se ejercita junto a otras, sino que en su quehacer consiste y se define la vida.
Y si, como yo creo, la muerte habita desde un principio en el devenir de la vida, esto también implica una superación de la vida sobre sí misma. Desde su centro, la vida se extiende hacia lo absoluto de la vida y avanza en la dirección de más-vida —pero también se extiende hacia la nada—. Como la vida persiste y se incrementa en un acto, así también la vida persiste y se diluye en un acto, en cuanto tal acto. Encontramos aquí de nuevo ese concepto absoluto de vida, de más-vida, que incluye el más y el menos como relativos, siendo el genus próximo a ambos. La profunda relación que se ha percibido entre nacimiento y muerte, como si existiera entre ambos, como catástrofe de la vida, familiaridad formal, encuentra aquí su pilar metafísico: ambos acontecimientos se arraigan en la vida subjetiva y la trascienden, al mismo tiempo, hacia arriba y hacia abajo; la vida, sobrepasándose, no es, sin embargo, concebible sin ellos; acrecentarse sobre sí misma en el desarrollo y en la reproducción, hundirse debajo de sí misma en la senectud y en la muerte postrera, no son añadidos a la vida, sino que semejante anulación y desbordamiento de los límites de la existencia individual es la vida misma. Tal vez la idea global de la inmortalidad del hombre no sea más que el sentimiento condensado e intensificado en un símbolo fabuloso de ese autotrascenderse de la propia vida.
La dificultad lógica de sendas partes de la identidad, en concreto el hecho de que la vida, al mismo tiempo, es ella misma y más que ella misma, es sólo un problema de expresión. Si pretendemos expresar conceptualmente el carácter unitario de la vida, nuestro intelecto no tiene otra alternativa que dividirlo en dos partes que aparezcan como excluyentes entre sí, y que sólo posteriormente se contraigan recuperando esa unidad. Es obviamente una reconstrucción ex post facto de la vida inmediatamente vivida caracterizar a ésta como una unidad de determinación de límites y de rebasamiento de los mismos, de centramiento individual y de desbordamiento de su periferia, quedando este punto de unidad necesariamente roto en el acto de designación. De acuerdo con esta formulación abstracta, la naturaleza de la vida en su cantidad y cualidad, y en el más allá de su cantidad y cualidad, sólo pueden tocarse en este punto mientras la vida, que en él se encuentra, encierra en sí este aquende y allende como unidad real. Como he indicado anteriormente, la vida intelectual no puede sino presentarse en formas: en palabras o hechos, en figuras o contenidos en los que se actualiza la energía psíquica. Pero estas formas en el momento de su emergencia disponen de un significado propio objetivo, una consistencia y lógica interna con las que se enfrentan a la vida que les ha creado. Ésta es una corriente incesante que no sólo fluye más allá de esta y aquella forma definitiva, sino que inunda toda forma porque ella es forma; a causa de este contraste esencial la vida no puede perderse en la forma, debe superar toda cristalización bajo otra forma en la que el juego —configuración necesaria e insatisfacción necesaria en la configuración como tal— se repite. La vida necesita forma y más que forma.
La vida puede concebirse desde una contradicción que supone que sólo puede amoldarse a formas y, sin embargo, sobrepasa y socava todo lo que ha formado. Esto, de hecho, parece una contradicción sólo en la reflexión lógica, que concibe la forma individual como una configuración fija, intrínsecamente válida, real o ideal, discontinua con otras formas y en contraste lógico con el movimiento y el devenir. La vida inmediatamente vivida es la unidad de forma y rebasamiento de la forma que se representa en un solo momento como desmoronamiento de esa forma dada. La vida es siempre más vida que la que está condensada en la forma y, por la cual, cada forma tiene espacio.
En la medida en que la vida psíquica es percibida en sus contenidos, se constatan sus aspectos de finitud; consta de estos contenidos ideales, que ahora tienen la forma de la vida. Pero el proceso los trasciende y los sobrepasa. Nosotros pensamos, sentimos, queremos esto y aquello —son contenidos claramente definidos, algo lógico que ahora sólo es realizado, algo en principio completamente definido y definible—. Pero al vivenciarlo acontece algo muy diferente, se presentifica lo informulable, lo indefinible: sentimos que la vida es más que los cuantiosos contenidos explicitados. La vida excede todo contenido, contemplándole desde dentro (como es la naturaleza de la descripción lógica del contenido) y desde fuera. Estamos en este contenido y, al mismo tiempo, fuera de él. Concentrando este contenido bajo la forma de vida, tenemos eo ipso más que él.
VIII
Con ello queda aludida la dimensión en que la vida trasciende, no sólo como más-vida, sino como más-que-vida. Éste es siempre el caso desde donde hablamos de nuestra creatividad, no sólo en el sentido específico de una potencia infrecuente, individual, sino en que es obvia para toda imaginación: ésta produce un contenido que tiene su propio sentido, su coherencia lógica, una cierta validez o permanencia que es independiente de su ser producido y mantenido por la vida. Esta independencia de lo creado por la imaginación no significa que no proceda de la pura fuerza creadora exclusiva de la vida individual, del mismo modo que el nacimiento de la descendencia corporal no se atribuye a otra potencia que la del procreador por el hecho de que el descendiente sea en su ser totalmente independiente. Y como la creación de este ser que deviene independiente del creador es inmanente a la vida fisiológica y, de hecho, caracteriza a la vida como tal, de esta suerte la creación de un contenido significativo independiente es inmanente a la vida en el nivel del intelecto.
El hecho de que nuestras ideas y conocimientos, nuestros valores y juicios con su significado, su inteligibilidad objetiva y afectividad histórica están más allá de la vida creadora —exactamente esto es la característica de la vida humana—.
Como el trascender de la vida más allá de su actual forma determinada dentro del plano de la misma vida constituye el más-vida, que es, sin embargo, el núcleo inmediato e irreductible de la vida, así su trascender al plano de los contenidos objetivos, del sentido lógico autónomo, ya no vital, constituye el más-que-vida, que es completamente inseparable de la vida y constituye la esencia de la vida espiritual. Esto no significa sino que la vida no es vida solamente, aunque tampoco es otra cosa que vida. Debemos emplear un concepto adicional y extremo, el de la vida absoluta que engloba la oposición relativa entre su sentido más restringido y el contenido ajeno a la vida.
Se puede formular como definición de la vida espiritual que ella produce algo que significa y se rige por sí. Esta auto-alienación de la vida, esta confrontación de la vida en una forma autónoma, aparece como una contradicción sólo cuando se construye un límite preciso entre su interior y su exterior, como si ellas fueran dos sustancias con centros propios. La vida debe ser percibida como un movimiento continuo cuya unidad, existente en todo punto, sólo puede ser descompuesta en esas direcciones contrarias por el simbolismo espacial de nuestra expresión. Sin embargo, una vez establecido esto, sólo podemos percibir la vida como el permanente desbordamiento del sujeto hacia lo ajeno a él, o como la creación de algo extraño a él. Por eso, en ningún caso, es subjetivizado, sino que persiste en su autonomía, en su ser más-que-vida. Lo absoluto de su ser-otro queda muy debilitado, mediado o problematizado por el motivo idealista de que «el mundo es mi representación», que tiene la consecuencia suplementaria de hacer de la trascendencia plena algo impracticable e ilusorio. No, lo absoluto de esa otredad, de ese más que la vida crea o en la que ella penetra, es precisamente la fórmula y la condición de la vida que es vivida.
La vida, desde un principio, no es sino un proceso de autotrascendencia. Este dualismo sostenido con todo rigor, no sólo no contradice la unidad de la vida, sino que es precisamente la forma en que existe su unidad. Ésta encuentra expresión extrema en la plegaria: «Señor, hágase tu voluntad, y no la mía». Aparece desconcertante, desde un punto de vista lógico, el hecho de que yo quiera algo que en el mismo acto no quiero que suceda. Esta paradoja desaparece al comprender que, en este caso, exactamente igual que en lo teórico y productivo, la vida se ha alzado sobre sí misma, bajo la forma de una estructura autónoma, y en este desarrollo ha permanecido de tal modo, que sabe que es la voluntad propia la atribuida a esta estructura; para ello es indiferente si su plano inferior (que, sin embargo, se mantiene siempre de suerte que puede calificarse de «mi» voluntad) corresponde o no, en cuanto al contenido, con el superior (que, al fin y al cabo, es el propio, porque el «yo» quiere que se cumpla a base de él). Aquí, donde el proceso se sabe de antemano como trascendente y experimenta la voluntad del objeto trascendente como su especificidad última, se patentiza la trascendencia con absoluta contundencia en calidad del núcleo inmanente de la vida.
IX
Puede designarse, así, una de las últimas intenciones de la cosmovisión moderna. El hombre siempre ha sido consciente de ciertas realidades y valores, ciertos objetos de creencia y normas que no pueden alojarse en el marco, en apariencia bien circunscrito, que él siente llenado por su sustancia directamente propia, centrada hacia adentro. Él expresa la certeza de esta conciencia consolidando todo esto en dominios extravitales especiales. Él lo sitúa en el más allá separado y, desde ahí, lo hace repercutir sobre la vida —aunque no se sabe realmente de qué forma.
Contra esta ingenuidad se alza la Ilustración crítica que no reconoce ningún más allá del sujeto, todo lo allí localizado queda circunscrito en los límites de la subjetividad inmediata, y de esta suerte lo que se obstina en mantenerse en su posición autónoma deviene ilusión. Éste es el primer plano de la gran tendencia de la historia del espíritu: todo lo que fue establecido fuera de la vida con su propia existencia y que cobró vida desde ese exterior, se reubica en la misma vida a través de una formidable revelación. Pero como en este caso la vida se interpreta como inmanencia absoluta, todo forma parte de una subjetivización (aunque con varios matices), de una negación de la forma del «más allá», sin acertar a observar que con esta delimitación del sujeto éste se hacía dependiente de la representación del «más allá» y, precisamente, éste, por primera vez, daba lugar a que se cerrara la frontera en que la vida quedaba aprisionada haciéndosela girar en su propia órbita sin posibilidad de salir de ella.
Aquí se plasma el intento de conceptualizar la vida como algo que sobrepasa permanentemente los límites hacia un «más allá» y que encuentra su propia esencia en este trascenderse. Esto es un intento de definir la vida, en general, a través de esta trascendencia donde, por la clausura de su individualidad, la forma se mantiene, pero sólo de cara a ser destruida por el proceso continuo.
La vida encuentra su esencia, su proceso, en el ser más-vida y más-que-vida. Su positividad es como tal su comparativo. Soy consciente de las dificultades lógicas implicadas en la operación conceptual de esta forma de entender la vida. He intentado formularla teniendo muy presente el peligro lógico, pues, en todo caso, es posible que se llegue al nivel en el que las dificultades lógicas imponen irremediablemente silencio —porque éste es de dónde se nutre la raíz metafísica de la lógica misma.
(Traducción de Celso SÁNCHEZ CAPDEQUÍ.).
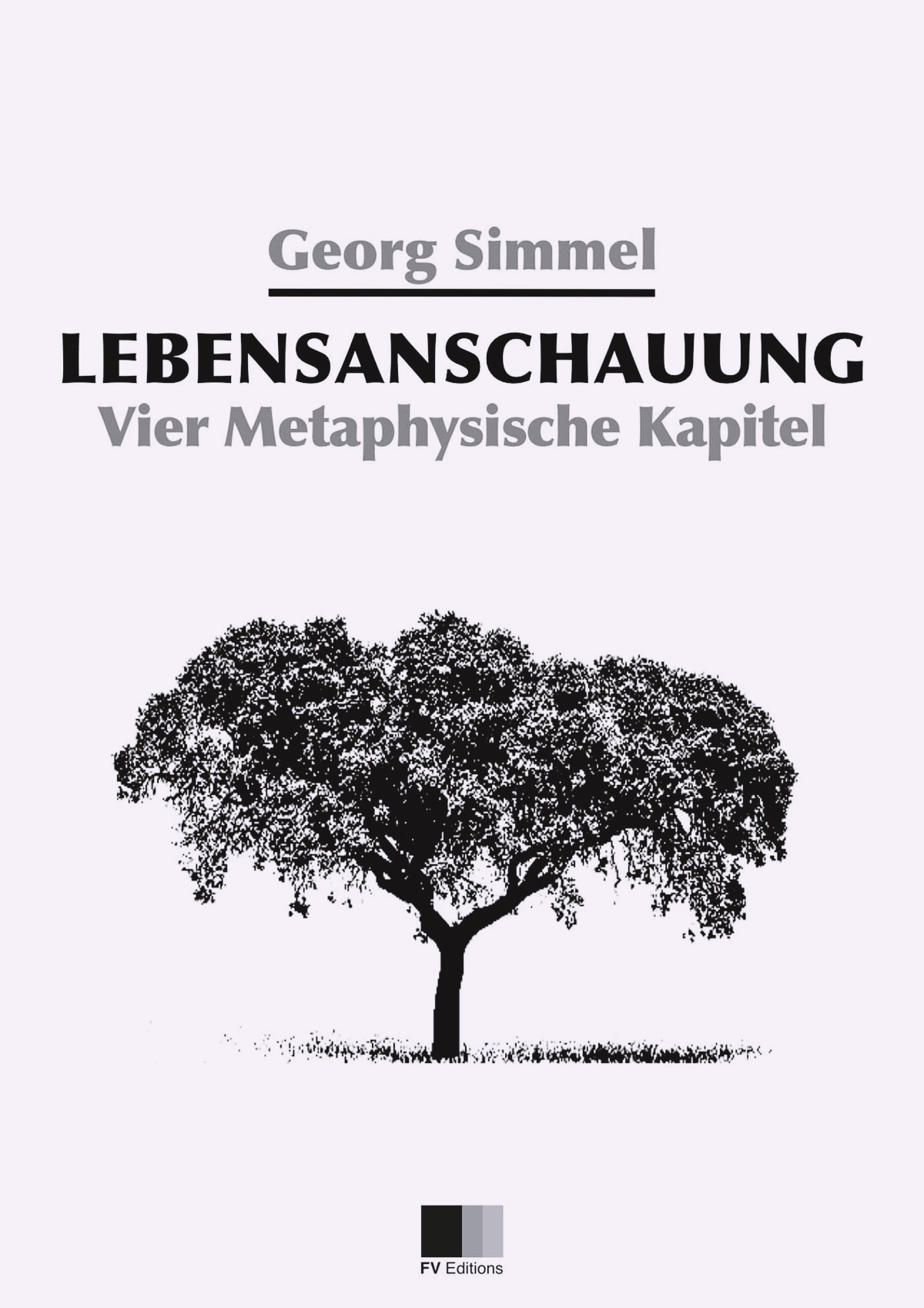 |
| Georg Simmel: La trascendencia de la vida (1918) |
Lebensanschauung, München: Duncker & Humblot, 1918









Comentarios
Publicar un comentario