Alfredo Poviña: La sociología como ciencia del hombre (1965)
La sociología como ciencia del hombre
Alfredo Poviña
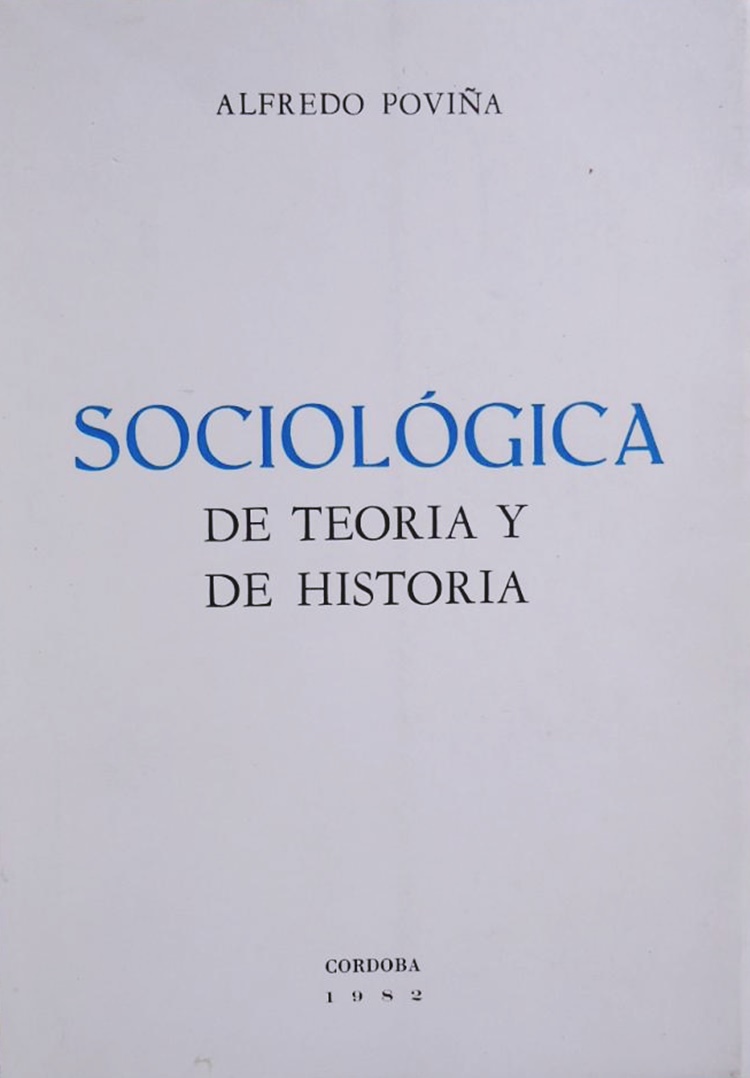 |
| Alfredo Poviña: La sociología como ciencia del hombre |
El mundo de la naturaleza ha sufrido un desgarramiento, el más decisivo en su historia, cuando el hombre consiguió salir de su dominio, al que pertenecía como otro ser biológico. Por su parte, ése ha sido para el hombre el momento inicial, el punto de arranque de toda su historia. Se ha zafado de la naturaleza; pero no lo ha sido por azar, ni tampoco porque así se decidiera por un acto de soberanía humana.
Lo ocurrido lo fue, fundado en una serie de razones arraigadas en la esencia del hombre, mediante las que, aunque no pierde su origen biológico, dan la posibilidad de constituir un mundo aparte, separado; no opuesto, ni absolutamente contrario, pero sí lo suficientemente propio, como para constituir Un "reino del hombre", por encima del mundo natural y biológico.
El hombre se sale de la naturaleza y forma su propio mundo, que está constituido por la esfera de la actividad, de lo que es solamente creación humana. Todo lo que no es obra de la naturaleza es obra del hombre. El la ha hecho, mediante Un proceso creador, no por cierto, sobre la nada, sino mediante- el dominio y. aprovechamiento del mundo de la naturaleza.
Se oponen así, están frente a frente, dos reinos; es la realidad que se ha partido en dos mitades: la naturaleza y lo humano; es decir que hay dos objetos distintos, más que Un doble objeto, que el hombre persigue conocer; pero, en cambio hay Un solo sujeto de conocimiento, que es, en todos las casos, el hombre mismo. La naturaleza no se conoce a sí misma, pero sí puede ser conocida desde fuera; en cambio, el hombre se conoce a sí mismo, y puede hacerse desde dentro.
De aquí surgen los dos tipos de ciencia. Son: la ciencia de la naturaleza, que es hecha por el hombre para conocer un objeto que no está hecho por el hombre. Y la Ciencia del hombre, que es también hecha por el hombre, para conocer un objeto que está hecho por el hombre. La primera es una ciencia humana sobre un objeto no humano. La segunda es una ciencia humana sobre un objeto humano. Es decir, que hay así: un conocimiento a) humano sobre lo natural; y b) humano sobre lo humano.
Lo primero forma el campo de las ciencias naturales; lo segundo el dominio de las ciencias del hombre. Y de aquí resulta que el ámbito del conocimiento forma un inmenso todo, el que, no siendo ciencia de la naturaleza, está formado por la ciencia humana. Su objeto es el hombre; es el saber del hombre, el que etimológicamente, se llama Antropología, aunque resulta más apropiada y precisa la expresión plural de Ciencias del Hombre.
Por tanto, en su sentido más amplio, todo el conocimiento no natural forma un inmenso dominio, en el que quedan incluidas todas las disciplinas que se refieren al individuo, al grupo, a su comportamiento, a su actividad, a su historia, y a todas las manifestaciones de su existencia. De ahí, resulta que no hay ciencia no natural que no sea ciencia humana.
Conviene sin embargo, hacer la reflexión básica de que no es posible llegar a la existencia de una sola ciencia, con una extensión latifundista, no sólo porque su objeto no es único sustancialmente concebido, sino en especial porque es tan genérico y presenta tantas modalidades diferentes, que es prácticamente imposible mantener la- unidad del objeto, a través de un único conocimiento. Como no puede llegarse a estudiar al hombre como objeto único de una ciencia, ha sido necesario fragmentar el conocimiento, multiplicar las disciplinas, las que tienen su justificación de existencia, en función de los distintos aspectos parciales que integran la unidad humana.
Hay que tener en cuenta que todas las disciplinas del hombre se refieren: o bien al aspecto del hombre en sí, que forman el campo de las ciencias espirituales y psicológicas; o bien al aspecto del hombre en su actuación o comportamiento y su relación con los otros, que pueden llamarse las ciencias del comportamiento, pasado o presente: historia y sociología, o como las llamó Dilthey, ciencias de la organización exterior, con un sentido de mayor amplitud, que permite incluir la política, el derecho, la economía, demografía, etc.
Desde un punto de vista lato sensu, todas las ciencias psicológicas y sociales son ciencias del hombre, que podemos expresar mediante una fórmula que diga: "lo psicológico más lo social igual a ciencia del hombre (P) + (S);= C.H.
De inmediato es preciso advertir que no es exactamente el sentido actual de la expresión, pues más bien se entiende por tal, con el nombre estricto de Antropología, la ciencia del hombre y de sus obras.
El hombre es el objeto genérico, pero por menos que se mire, su unidad aparece quebrada por las vertientes que lo integran. De ahí surgen las diferentes ciencias, y aparecen las tentativas doctrinarias que buscan la justificación de la existencia de ellas.
Entre las principales, elegidas por su mejor ajuste sociológico, podemos mencionar las siguientes. Como primera, fijamos nuestra atención en la doctrina de Von Wiese. Entiende que es preciso dejar a la Antropología el problema sobre lo que es el hombre como ser que se comporta; es decir, como yo, en tanto que se trata de datos empíricos; y a la Filosofía en tanto que la problemática llega a la metafísica. Por su parte, hay que dar a la Sociología, la misión de captar en el hombre "sus relaciones con otros hombres", es decir, considerar a los hombres" como semejantes' '. Es diferente, por una parte, de la Biología que los trata como seres vivos, y por otra, de las Ciencias del espíritu que se refieren a los hombres como creadores de valores espirituales.
Por otro lado, Sombart afirma que toda Sociología ha de tener como fundamento una Antropología, que tiene por misión enseñar cuál es la esencia del hombre o de lo humano. Ella muestra que hay tres características, a saber: la vida sensitiva, que hace de la existencia humana, existencia vital; la espiritualidad, hace la existencia asociada; y el gregarismo, la existencia social.
Por su parte, Simpson dice que las tres ciencias que tratan directamente con la naturaleza humana, son: la psicología individual, la psicología social y la sociología, según que estudien, respectivamente, al individuo, a su relación con otros, y a la vida del grupo y las relaciones sociales.
Por nuestra parte; afirmamos el principio de que la sociología es una ciencia del hombre; pero no está a nuestro modo de ver la justificación en reflexiones sobre las ramas del conocimiento, sino en que es preciso partir del hombre para hacer sociología. Lo dicho no significa, sin embargo, que nuestra disciplina pierda su autonomía, porque no se puede afirmar en absoluto que el estudio del hombre constituya su objeto, y trabaje con él como puede hacerlo la antropología o la psicología, por ejemplo. Sólo decimos que la sociología parte del hombre para estudiar la sociedad, que es su objeto. Con alguna precisión, diríamos que es una ciencia transitiva del hombre.
Con lo dicho queremos afirmar, como premisa concreta, que entendemos a la Sociología como ciencia del hombre, porque la presencia del hombre cuenta con absoluta necesidad, en razón de que hay que ir al hombre para llegar a la sociedad. Pero tal predisposición de lo social de ir al hombre, supone como justificación un análisis de la naturaleza humana, para mostrar una nueva imagen, frente a la clásica, de apertura de la figura, "por dentro" y "por fuera", hacia la sociedad.
Podemos decir que el punto central de nuestras reflexiones consiste en la, afirmación de una tesis que llamamos del humanismo sociológico", con la que buscamos demostrar la necesidad de abrir la figura, de ampliar la concepción del hombre, para mostrar diversos aspectos que integran su personalidad.
Tomamos, como punto de partida, el esquema clásico, que llamaremos del "hombre cerrado", según el cual el individuo aparece como una unidad, con dos notas esenciales, a saber: es un todo compuesto de dos partes: el cuerpo y el alma; y es el elemento integrante de lo social. De ahí surge que el hombre es un todo en sí y es parte del grupo, que, en el campo de la sociología da por resultado la existencia de una antinomia, representada por, el nominalismo y el realismo social, según que tenga primacía el individuo, .como sostiene Tarde, o bien el grupo, según afirma Durkheim.
El problema del conflicto entre el hombre y el grupo ha sido dominante en la sociología del siglo XIX, y al estar planteado dogmáticamente, ha llevado a soluciones excluyentes, extrañas una a la otra. Como sostiene Gurvitch se trata de un falso problema, que juega como si fueran bolas de billar o títeres, que se hacen chocar o se separan a voluntad, cuando en realidad son elementos en los que no es posible pensar por separado, y cuya vida consiste en una mutua participación.
Ya decía Essertier en su tiempo, que el individuo no es un islote de conciencia, de lados cortados a pique, y separado de todos los otros, que se opone a la sociedad como su contrario. No; sino que, y continuando, con admirable coincidencia la misma analogía comparativa, como hoy nos dice Von Wiese, la sociología se parece a una isla circundada por el océano de la ciencia de la vida; innumerables canales cruzan desde ese mar, todo su territorio.
Como consecuencia de lo dicho, y frente a la concepción que hemos llamado del "hombre cerrado", aparece la necesidad de disolver la antítesis .entre individuo y sociedad. Inspirados en una orientación renovadora, nosotros contribuimos a la solución del problema con una tesis que llamamos, como contrapartida, del "hombre abierto", con la que fundamentalmente, se busca explicar que el hombre posee una estructura humana, no cerrada con su cuerpo y con su espíritu, sino "abierta por dentro" y también "abierta hacia afuera".
Por dentro, el hombre queda abierto, al demostrarse que el espíritu está integrado por otros aspectos que componen la personalidad, y que provienen desde fuera; y mediante ellos se consigue ampliar el contenido estrecho y cerrado del esquema clásico.
Se ha intentado hacerlo sobre la base de distintas soluciones que están siendo propuestas, con el objeto de justificar la existencia y el papel de diferentes factores de la personalidad, que han dado también, como resultado, la pérdida del perfil simplemente individual, consciente y racional, con que se presenta el hombre.
A su lado se afirma hoy la existencia de nuevos sectores humanos, que son unos de carácter inconsciente y sexual, como dice Freud; otros, de origen comunitario, según afirman Kardiner, Linton y Riesman, algunos, de contenido humanístico, según la tesis de Fromm; y por último, otros, de procedencia social o de articulación con él exterior, según la Sociometría de Moreno.
A su vez, la vertiente por la que el hombre queda abierto "hacia afuera", aparece en la teoría básica de la interacción humana, que nos lleva a una concepción que llamamos del "humanismo integral de lo colectivo".
La segunda parte de nuestras reflexiones tiene ahora por objeto explicar las mencionadas consideraciones, sobre la base de precedentes doctrinarios que puedan justificarnos.
*
El hombre abierto por dentro
La primera brecha abierta en la muralla que rodea al hombre, y. que lo mantenía aislado, tanto interior como exteriormente, se produce con la teoría de Freud. Hasta entonces la psicología clásica explicaba todos los procesos espirituales por lo consciente, y lo que no podía explicarse de este modo, quedaba como obra de la casualidad y no tenía sentido, como sucedía con los sueños, Olas perversiones sexuales, la angustia psíquica, las neurosis, las alucinaciones, etc.
La contribución esencial de Freud consiste en haber descubierto otro campo en el psiquismo humano, cual es lo inconsciente, la libido, lo 'sexual, lo reprimido, que es "inmenso, dinámico, gobernado por propias leyes, y determinante, según él, de toda la vida psíquica". En una palabra, aparece otra psicología que estudia un nuevo y decisivo sector, que es el campo de lo inconsciente, el que, mediante el psicoanálisis, queda incorporado definitivamente al mundo de lo humano.
Al lado del aspecto psicológico -que es el más importante, en cuanto descubre un nuevo continente espiritual-humano- y dejando de lado su relevancia psiquiátrica, metodológica y filosófica, podemos agregar que el psicoanálisis llegó también a la Sociología, al dar "un gran lugar a la sociedad en la vida psíquica del individuo"; y. como consecuencia, intentar explicar una serie de fenómenos sociales, mediante sus mecanismos específicos. Tales son la horda primitiva, la religión totémica, el tabú, el alma colectiva, la masa y la multitud, la Iglesia y el Ejército, el líder, .la cultura y la civilización contemporánea; y por fin, la religión, el arte, la literatura y la educación. Con el psicoanálisis, queda subordinada toda explicación de lo social y de lo cultural al mundo de lo humano, por medio de los resortes de la vida inconsciente.
De lo dicho se desprende que Freud tuvo el mérito de haber mostrado la necesidad de abrir el horizonte del espíritu del hombre, e incorporar el nuevo dominio de la libido y de lo sexual, para hacer la teoría del hombre, como asimismo mostrar su conexión con lo colectivo. Marcó también la posibilidad de continuar con el análisis de la presencia de lo social, como componente activo en la estructura del ser; y por esta vía continúa un conjunto de explicaciones doctrinarias.
Hoy se da una serie de "teorías que tienen como propósito mostrar que lo colectivo se "internaliza" en el hombre, y que en el espíritu hay un vasto dominio de carácter social. Entre ellas, podemos recordar, como de- gran difusión, la teoría de la personalidad de base de Kardiner, y la hipótesis del carácter social de Linton y de Riesman.
El punto de partida está en la profunda y amplia transformación que sufre el psicoanálisis, por la influencia de la antropología y la sociología. Se desarrolla una nueva problemática que gira alrededor de la creación de un modelo conceptual, como solución del dualismo personalidad y cultura. Se busca en el hombre -una nueva veta en esta mina mágica- donde está lo social, la expresión del proceso socializador, y aparecen nuevas versiones, actualizadas y estilizadas, de la vieja teoría de la herencia social, algo desacreditada por su añeja ascendencia organicista.
Poniendo vino nuevo en odres viejos, la sociología de hoy nos trae la teoría de la estructura básica de la personalidad, o personalidad modal de una sociedad, existente en el individuo. Su creador fue Abraham Kardiner, al afirmar el principio de que es en el seno de la personalidad donde se encuentran lo natural y lo cultural, y que se interfieren a lo largo del proceso de socialización.
Se trata de una configuración psicológica particular, propia de .los miembros de una sociedad dada, y que se manifiesta por un 'cierto estilo de vida, sobre el cual los individuos articulan sus variantes singulares. El conjunto de los rasgos que componen esta configuración, merece ser llamada "personalidad de base", no porque constituya exactamente una personalidad, sino porque constituye la base de la personalidad para los miembros del grupo, "la matriz" sobre la que se desarrollan los rasgos del carácter.
Lo nuevo de la concepción, ha dicho Dufrenne, es la significación que tiene. No es el simple interés de una abstracción psicológica, no es un nuevo instrumento en manos de una psicología diferencial, sino que se trata de un medio de pensar la cultura, y de pensarla como un todo.
Por su parte, Linton afirma la existencia de un "tipo básico de la personalidad en la sociedad", que proporciona a los miembros, el entendimiento recíproco y los valores comunes, y hace posibles las respuestas emotivas unificadas a las situaciones en que estos valores se hallan en juego; corresponden desde las más sencillas respuestas manifiestas del tipo de los "modales de mesa" hasta las actitudes sumamente generales.
Una nueva versión, más técnica y precisa, ha aparecido recientemente en Fromm y ahora en Riesman, eón el nombre de "carácter social". Veamos. Según Fromm, se entiende por carácter social, el núcleo de .la estructura de carácter, compartida por la mayoría de los individuos de la misma cultura; a diferencia del carácter individual, que es particular en cada- una de las personas pertenecientes a la misma cultura. La función del carácter social consiste en moldear las energías de los individuos que forman el grupo, de tal suerte. que su conducta: no sea asunto de decisión consciente, en cuanto a seguir o no seguir la norma social, sino cuestión de querer obrar como se tiene que obrar, encontrando al mismo tiempo, placer en obrar como lo requiere la cultura.
En otras palabras, la función del carácter social consiste en moldear y canalizar la energía humana dentro de una sociedad determinada, a fin de que pueda seguir funcionando la sociedad como debe funcionar.
Por su parte, Riesman prefiere más bien utilizar la expresión "modo de conformidad.", como sinónimo del término "carácter social", aunque, como bien lo advierte, la conformidad no es todo el carácter social, porque" el modo de creatividad" es una parte igualmente importante y lo constituye.
Riesman define el carácter, como la organización, más o menos permanente, social e históricamente condicionada, de los impulsos y satisfacciones de un individuo, la clase de "equipo" con que enfrenta al mundo y a la gente. Y carácter social es aquella parte del carácter que comparten los grupos sociales significativos, y que constituye el producto de la experiencia de esos grupos.
El supuesto de que existe un carácter social ha constituido siempre una premisa, más o menos invisible, de la conversación corriente, y hoy se está convirtiendo en una premisa, más o menos visible, de la ciencia social.
Según Riesman, el carácter social es la expresión de un tipo determinado de sociedad, las que son de tres clases distintas, según su curva demográfica, a saber: a) la sociedad de alto potencial de crecimiento demográfico, en la que sus miembros tienen un carácter' social de tipo tradicional, b) la sociedad de tipo transicional, desarrolla un carácter social de metas internalizadas, y son individuos dirigidos desde adentro; e) sociedad de declinación demográfica incipiente, desarrolla un carácter social en los individuos dirigidos por los otros.
En consecuencia, los tres "tipos ideales" de carácter y sociedad son: las personas de dirección tradicional, de dirección interior, y de dirección por los otros; y podemos describir los últimos cien años de historia occidental, en términos de una sucesión gradual; y así el tipo de dirección tradicional da paso al de dirección interna, y éste, al dirigido por los otros, que es el que parece haber surgido durante los últimos años, como carácter típico de la "nueva" clase media.
Pasando a Fromm, más sociólogo que psicoanalista, digamos que por su parte, se llega a un psicoanálisis invertido, porque más que la "adaptación del individuo a su sociedad", le interesa la "adaptación de la sociedad a las necesidades del hombre". La salud del hombre no es un asunto individual, sino que depende de la estructura de la sociedad. La clave del "psicoanálisis humanístico ", que es su teoría, está en que el impulso sexual y todas sus derivaciones, aunque muy poderosas, no son, de ningún modo, las fuerzas más efectivas que actúan en el hombre, sino que 'ellas nacen "de las condiciones de su existencia", de la "situación humana".
El hombre tiene ciertas necesidades naturales o fisiológicas que han de satisfacerse para que no muera, tales como hambre, sed, sueño y apetito sexual, pero no son condición suficiente para una buena salud y para el equilibrio mental; los que dependen de la satisfacción de las necesidades y pasiones específicamente humanas, las que nacen de la situación social.
Ahora bien, las necesidades psíquicas fundamentales que surgen de las peculiaridades de la existencia humana, deben ser satisfechas de una manera u otra para que el hombre no enferme. Si una de tales necesidades básicas no ha sido satisfecha, la consecuencia es la enfermedad mental; si es satisfecha de manera insatisfactoria, la consecuencia es la neurosis.
Entre ellas se puede mencionar la necesidad de relación, de trascendencia, de arraigo; la necesidad de un sentimiento de identidad, y la de un marco o cuadro de orientación y de devoción. Las grandes pasiones del hombre, su ansia de poder, su vanidad, su anhelo por conocer la verdad, su pasión de amor y de fraternidad, su destructividad, lo mismo que su creatividad, todos los deseos poderosos que motivan las acciones del hombre, están enraizados en- la especifica existencia y naturaleza humana, y no en las diversas fases de su libido, como sostiene la teoría de Freud.
En consecuencia, el sustractum del psicoanálisis humanístico no es físico, sino la personalidad humana total en su interacción con .el mundo, con -la naturaleza y con el hombre. De aquí aparece que el dato empírico fundamental para el estudio del hombre es su "conducta y su interacción con el prójimo y con la naturaleza". De esta manera se abre ampliamente la perspectiva sociológica en la interpretación del hombre.
La sociedad puede desempeñar dos funciones: ya sea impulsar, el desarrollo saludable del hombre; ya sea impedirlo. De ahí, aparecen dos tipos de sociedades, a saber: 1. una sociedad insana, que crea hostilidad mutua y recelos; convierte al hombre en un instrumento de uso y explotación por otros; y lo priva de un sentimiento de sí mismo, salvo en la medida en que se someta a otros o se convierta en un autómata; 2. una sociedad sana, que desarrolla la capacidad del hombre para amar a sus prójimos, para trabajar creadoramente, para desarrollar su razón y su objetividad; y para tener un sentimiento de sí mismo basado en el de sus propias capacidades productivas.
Las dos formas son el resultado de la acción de la sociedad sobre el hombre, teniendo en cuenta tanto el efecto represivo como .el estimulante. Tal es el esquema que aplica Fromm para estudiar la sociedad moderna, y buscar la salida dada por el "comunitarismo humanista", que permita escapar a los peligros que significa decir que "ha muerto el hombre".
Hay además otra posibilidad de mirar al hombre como crecido "por dentro ", no para seguir mostrando, como hasta ahora, a manera de impacto, la acción de la sociedad con relación a su estructura, sino en razón de la posibilidad de que su unidad humana aparezca desbordando los límites concretos existentes, de modo clásico, con el objeto, de mostrar ya, que el hombre no es el simple hombre, con cuerpo y alma, sino que el hombre es algo más que el hombre así concebido. Es necesario romper el esquema cerrado, -ampliar la figura para formar una nueva unidad, en la que el hombre es el núcleo, lo esencial y básico, pero no toda la unidad humana, que aparece modificada en más.
Así la concepción cerrada del hombre es reemplazada por otra, la que tiene como centro una figura llamada "el átomo social", según la denominación de su creador Jacobo L. Moreno. Integra como la principal pauta de referencia "la matriz sociométrica", que es la sede de los cambios dinámicos en la vida del grupo. La matriz no es tampoco una realidad simple, sino que está compuesta de diversas constelaciones, una de las cuales y seguramente fundamental, es la estructura del átomo social.
Podemos decir que el átomo social está formado de dos partes: un núcleo que es el hombre, y el conjunto de relaciones existentes alrededor de ese núcleo. Constituye, al estilo de la creación atómica de Demócrito, la más pequeña unidad viviente. Y en definitiva, el átomo social es algo más que el individuo y menos que los grupos humanos, porque la persona aparece complementada por, un conjunto de redes auténticas, dotadas de energía real, que provienen de los grupos a que pertenece.
Es evidente que no se puede llegar a su conocimiento mediante los métodos de la sociología y de la psicología, que son "puros", sino que es preciso contar con nuevos caminos. Surgen los métodos sociométricos, y aparecen las figuras de los tests, que están tan a la moda. Entre los que aparecen como más adecuados, podemos citar: el test sociométríco, que sirve para determinar el contorno externo del átomo social; y el test del encuentro, que revela su organización sociodinámica, y muestra en el proceso interno, la unidad de sentimiento, trasmitida de un individuo a otro, formada por los procesos de atracción y de repulsión que se ejercen entre ellos.
La figura del átomo nos parece que sirve en esencia, para hacer desaparecer la oposición entre el individuo y el grupo. El hombre no es ya "puro hombre", porque está integrando una unidad con las relaciones sociales; pero tampoco el hombre queda enajenado al grupo, porque se salva en su función de núcleo en el átomo social; es decir, que el hombre sigue vivo, y el 'grupo mantiene su vigencia humanística.
*
El hombre abierto por fuera
La ampliación interna del hombre por dentro se manifiesta en función de su proyección exterior. Por fuera aparece un proceso que se realiza entre los hombres, y que no se explica sino en correlación del contenido interior de la naturaleza humana. Sobre la base del hombre, la sociedad es la obra de los hombres.
Conviene marcar ahora el modo como se realiza la sociedad; es decir, mostrar la vertiente, a modo de vertedero, por la que el hombre se vuelca' hacia afuera, formando la instancia inicial de la sociedad microscópica y funcional, antes de la instancia objetiva, de carácter macroscópico y estructural. Nos interesa ahora solamente conocer la primera, porque con la segunda estaríamos ya en pleno dominio de lo social externo y empírico, que no es hoy nuestra preocupación, expresando que aquélla se manifiesta en la teoría de la interacción humana.
Los hombres tienen relaciones recíprocas entre ellos, que se manifiestan en forma de vínculos o influjos que ejerce un individuo sobre el comportamiento de otro. La actuación humana es el resultado de la interacción, como proceso que se da entre los hombres, que son los sujetos. Lo-hacen _empleando significaciones, valores y normas, por las cuales los individuos interaccionan, por intermedio de acciones externas y fenómenos materiales, en su calidad de vehículos o conductores. A través de éstos son objetivadas, solidificadas y socializadas, las significaciones, valores y normas.
Del conjunto de la teoría de la interacción, especialmente tal como aparece expuesta por Sorokin, interesa a nuestros fines destacar la presencia del primer elemento: la personalidad, como sujeto del proceso.
Con relación a ella, digamos que las personas o grupos en interacción se hallan determinados no sólo y no tanto por las características biosociales objetivas, como por la naturaleza sociocultural de las partes, por las significaciones y valores que ellas les imponen y les atribuyen.
Si por una parte, los hombres son los componentes indispensables de todos los sistemas sociales y culturales, por otra, sus personalidades se hallan modeladas por dicho ambiente social y cultural; y las creencias, las normas y los valores del hombre, sus expresiones emocionales y volitivas y sus acciones intencionales son suministradas, a la vez que movilizadas, por los grupos sociales con los cuales interactúa. En consecuencia, se puede afirmar que el carácter del individuo como socius, se halla determinado por la naturaleza de los agregados sociales y culturales a que pertenece.
George H. Mead es el autor de una teoría básica en psicología social, que puede concretarse en tres puntos, a saber: 1. historicidad del individuo, como autoconciencia, es decir anterioridad histórica de la sociedad sobre la persona individual; 2. formulación de una hipótesis acerca del desarrollo del individuo, a partir de la matriz de las relaciones sociales; 3. función esencial que en la formación del yo se asigna a la "adopción de papeles" y a la internalización de lo socio-cultural.
De lo dicho resulta que la personalidad no es una "unidad monolítica", dotada de un yo invisible o ego. Por el contrario, hay que decir que el hombre no posee una sola alma empírica, ipse o ego, sino varias. En primer término los ego biológicos, y en segundo lugar, los sociales, que son tanto y tan diferentes como grupos y estratos sociales distintos, a los que pertenece.
Mead llega a sostener que es absurdo contemplar al espíritu simplemente desde el punto de vista del organismo humano, porque, aunque tiene su foco allí, es, esencialmente, un fenómeno social; incluso sus funciones biológicas son primariamente sociales. Debemos considerar al espíritu como surgido y desarrollado dentro del proceso social, dentro de la matriz empírica de las interacciones sociales.
Por tanto, su posición social verdadera y también cultural, sirven para formar la estructura individual de la persona, así como el contenido cultural de cada personalidad, aunque naturalmente no "enteramente pasivo", porque las personas no son simples tabulae rasae, sino que presentan lo que Sorokin llama una "alma trascendental" o un "X creador".
Desde el punto de vista del grupo, la intervención del hombre en el objeto de la Sociología, trae, como consecuencia, que las formas - sociales no son nunca formas absolutas, desprendidas del hombre, sino que el hombre está siempre presente con todo su ser y destino.
Se componen de cuerpos y almas, de voluntades y destinos humanos. Si las contemplamos a fondo, encontramos siempre al hombre y brotan de su vida, como las mentes de la masa líquida, según la expresión de Hans Freyer.
Esta es una de las propiedades fundamentales del programa de la Sociología como ciencia de la realidad, porque las formas sociales viven de que los hombres que las componen, se insertan en su ley constitutiva, de que afirmen constantemente su existencia. En definitiva, lo social está integrado por hombres, pero lo decisivo está en el modo como lo hacen; no lo es como un muro que se compone de ladrillos, sino como una melodía que está integrada por tonos musicales. Lo social resuena como compuesto por las vibraciones de los hombres, y surge, como forma, del seno de sus propias vidas. Lo social es así "vida recogida en formas", no simple modos de vida objetivada, sino más aún, vida misma, mejor dicho formas de vida, que conservan toda la dinámica vital de la vida humana. Tal es el humanismo integral de lo colectivo, de carácter sociológico.
Como dice Freyer, del hecho de que las formas sociales son formas cuya materia es la vida, se deduce una segunda característica, que es su naturaleza histórica. El hecho de que no puedan independizarse de los hombres que las sustentan, permaneciendo, al contrario, siempre vinculadas a ellos, hace que no constituyan nunca formas válidas en un mundo propio, sino realidades concretas en el tiempo. No se hallan sustraídas al acontecer histórico, sino entregadas a él, que su ser es total y absolutamente histórico y como complemento, para redondear la figura del humanismo sociológico, tenemos una tercera nota de lo colectivo, que es su actualidad. El hombre está ligado con lo social en forma específica y existencial; es lo humano mismo y nada más. Su ley estructural es el orden en que los hombres viven. Su permanencia y sus modificaciones son el destino humano. El hombre es el material vivo que constituye lo social.
No se trata de un simple reino de formas espirituales objetivadas, sino del hombre vivo en su conexión real: es según la expresión de Freyer: "vida conformada". Por eso, la sociología tiene que mirarse como una ciencia de lo humano, por el modo tan peculiar de tomar al hombre en la integración de su objeto. No es la situación de las demás ciencias culturales, porque no trata con una esfera de obras objetivas, sino que .tiene un fundamento humano, que inspiran todas sus categorías sociológicas.
De lo dicho resulta la diferencia esencial con las ciencias del espíritu objetivo, porque éstas por conservar el espíritu, han perdido al hombre. Los seres humanos que produjeron las obras culturales, que vivieron con ellas y se sintieron satisfechos, han desaparecido; y sólo su sustancia espiritual se mantiene en las formas múltiples de sus creaciones, sustraídas al flujo del devenir y al ritmo de la destrucción.
En cambio, en las ciencias de la realidad, como la Sociología (nosotros no decidimos si son también las otras que incluye Freyer, tales como la Psicología y la Historia), se conserva al hombre, se mantiene su presencia y cuenta de manera decisiva. La Sociología es una ciencia humana en primer término, pero es preciso agregar que también es algo más. Así estudia estructuras duraderas y autónomas, pero en ellas está siempre el hombre, porque son "fraguadas con cuerpos y almas humanos, con voluntades y destinos humanos".
La visión sociológica consiste en el acto de la "captación de un acontecer anímico y la fijación de una estructura objetiva, e incluye en sí, el proceso que hace surgir la forma social, de la naturaleza humana; de los que la componen.
De aquí 'podríamos' sacar la conclusión de que la Sociología es la ciencia que sirve, como testimonio, de que el hombre no ha muerto, y la demostración del pensamiento de que "el hombre, sólo entre los hombres, puede llegar a vivir lo humano".
*
Nosotros, para terminar, fijemos, a manera de glosa, dos conclusiones articuladas. Son las siguientes: 1. Si el hombre es hombre, lo es sólo entre los hombres; 2. La Sociología, como ciencia del hombre, sólo en el hombre encuentra su justificación vital.
Bibliografia esencial
Roger Bastide: "Sociologie et Psychoanalyse". Presses Universitaires de Franca, 1950.
Mikel Dufrenne ; "La personalité de base". Un concept sociologique. Presses Universitaires de France, 1953.
Hans Freyer: "La Sociología como ciencia dé la realidad". Losada, 1944.
Erich Fromm: "Psicoanálisis de la sociedad contemporánea". Fondo de Cultura Económica, 1956.
Ralph Linton: "Estudio del hombre". Fondo de Cultura Económica, 1942.
George H. Mead: "Espiritu, persona y sociedad". Paídos, 1953.
Jacobo L. Moreno: "Fundamentos de la Sociometría". Paidos, 1962.
Alfredo Poviña: "La Sociología como ciencia y como ontología". Assandrí, 1958.
David Riesman: "La muchedumbre solitaria". Paidos, 1964
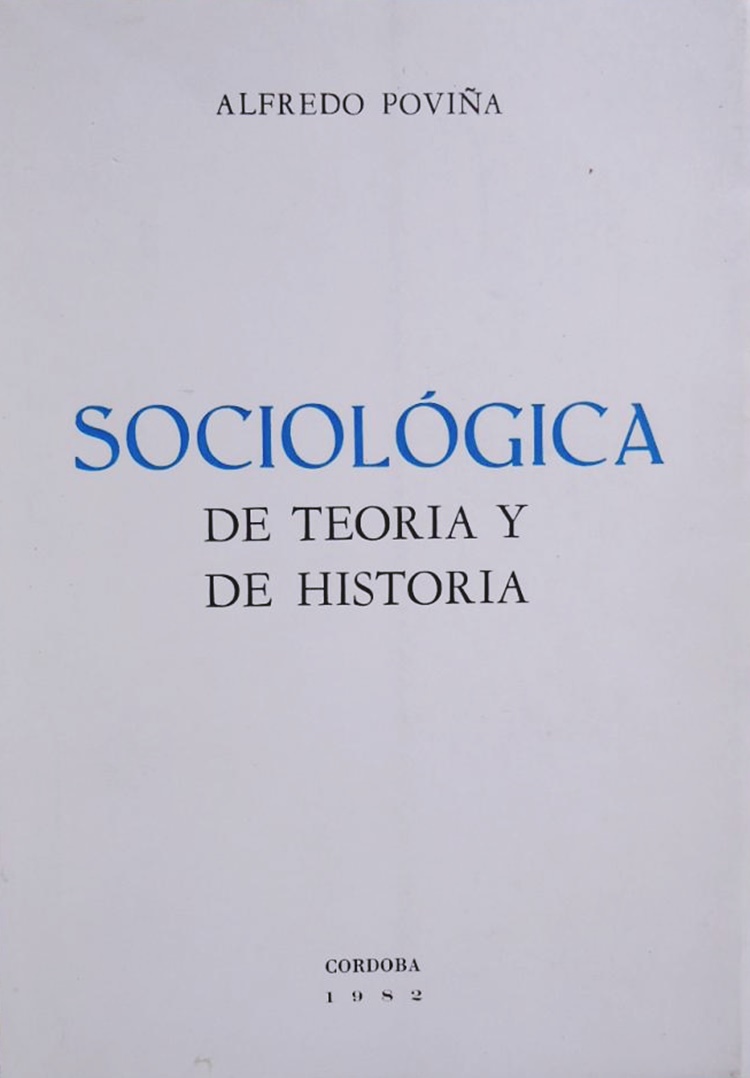 |
| Alfredo Poviña: La sociología como ciencia del hombre |
Fuente: Revista de Economía y Estadística, Tercera Época, Vol. 9, No. 1-2-3-4 (1965): 1º, 2º, 3º y 4º
Trimestre, pp. 233-249.








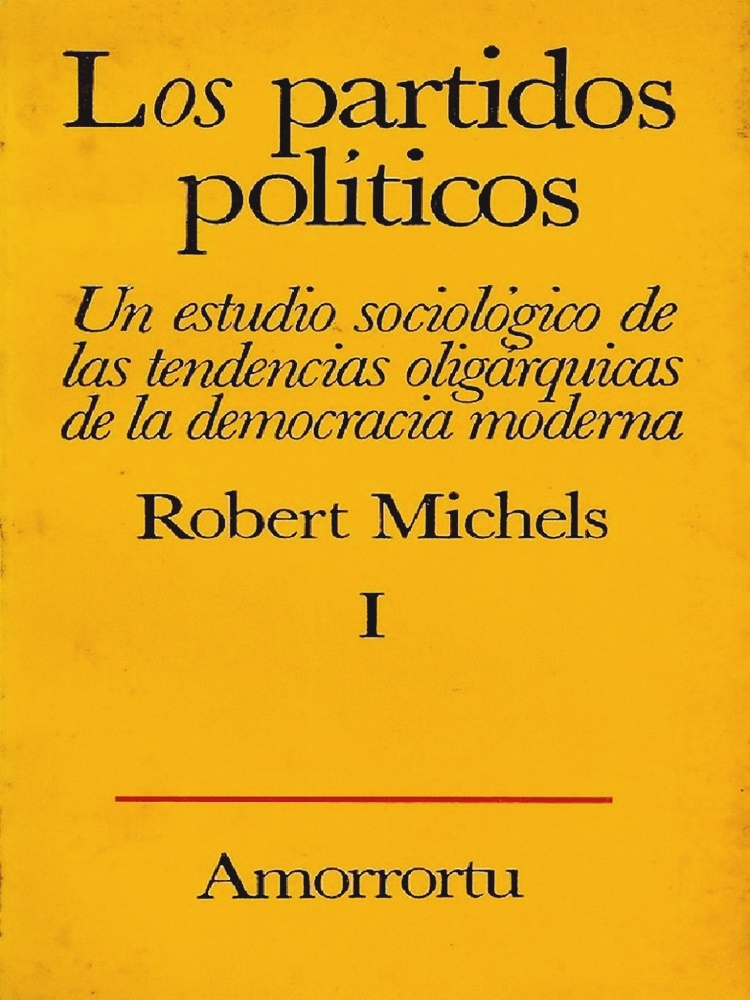
Comentarios
Publicar un comentario