Alvin W. Gouldner: La crisis de la sociología (Recensión)
The Coming Crisis of Western Sociology
Alvin W. Gouldner
Avon— Nueva York, 1971
Recensión de Juan FRANCISCO MARSAL
Este último libro del profesor Gouldner es un buen libro y vale la pena leerlo. Pero que sea como se dice en la solapa de la edición norteamericana «el libro más importante en este campo desde La Imaginación Sociológica de C. W. Mills» ya me parece afirmar demasiado. Porque a mi juicio, el libro de Gouldiner no tiene la misma incisividad, la brevedad ni la audacia —para el tiempo en que se escribió— que el clásico libro de Mills. (Por otra parte, es mucho más local, mucho menos universal. Pero sobre este punto crucial ya volveré al final de este comentario). Lo incisivo de muchos de los juicios de Gouldner se pierde en una masa de conceptos no siempre teóricamente claros. The Coming Crisis es demasiado largo y repetitivo y en cuanto a la audacia... ha llovido mucho en la sociología norteamericana desde 1959 —fecha de la obra de Mills— y lo que tenía de underground la sociología crítica norteamericana ha dejado de serlo y ha pasado ya a campo abierto. (Quizás lo que sucede también es que soy un ejemplo más de la frustración psicológica causada por expectativas desmesuradas. Porque el libro había llegado a mis oídos entre grandes elogios).
The Coming Crisis consta de tres partes principales. La primera se refiere a «La Sociología: sus contradicciones e infraestructura». La segunda es sobre Talcott Parsons. La tercera sobre la crisis de la sociología occidental. Hay una cuarta parte en la que Gouldner expone consideraciones personales sobre su propia posición. El fundamentum divisionis —como le gustaba decir al viejo Sorokin— no está claro. Parsons y el funcionalismo son tratados no sólo en la segunda parte sino a lo largo de todo el libro. La crisis, la sociología y la propia posición como sociólogo son por definición materia de todo el libro. Por ello no voy a seguir, como con frecuencia se hace en las recensiones, el orden de las partes de la obra sino que voy a fijar apartados propios.
Sociología de la sociología de los Estados Unidos. En forma similar a lo que habían hecho en anteriores ocasiones otros observadores perspicaces, la sociología norteamericana como ideología no puede ser caracterizada más que como ambigüedad. Peter Berger ha resumido la ambigüedad en dos puntos: «1) La sociología es subersiva para los patrones establecidos del pensamiento, y 2) la sociología es conservadora en sus implicaciones para el orden institucional» ?.
Frente a los ataques de «la nueva izquierda» norteamericana, Gouldner reiterará la misma posición: «Mi opinión es que la sociología puede producir, no meramente reclutar, radicales; es decir que puede generar, y no sólo meramente tolerar, la radicalización» (pág. 11).
Ahora bien, yendo más al fondo de este tipo de pensamiento que llamamos teoría sociológica, Gouldner replantea correctamente la vieja aspiración de la siempre cortejada pero poco sustanciada sociología del conocimiento sociológico:
«Una crítica de la sociología será superficial a no ser que la disciplina se vea como el producto fallido de una sociedad fallida y a no set que empecemos a especificar los detalles de esta interconexión. Lo que se necesita, por tanto, es un análisis a diferentes niveles mediante el cual se contemple a la sociología en relación a las tendencias históricas mayores, el nivel macro-institucional y especialmente el Estado. Ello significa también contemplar la sociología en el marco de su ámbito más inmediato que es la universidad. Lo que quiere decir estudiarla como trabajo de investigación y enseñanza que se da en una comunidad intelectual con una determinada cultura ocupacional y a través de la cual ciertas personas se procuran una carrera, una forma de ganarse la vida, ambiciones materiales y aspiraciones intelectuales» (pág. 14).
Gouldner señala también acertadamente que la sociología norteamericana se da dentro de la cultura norteamericana de clase media, una cultura utilitaria que está hoy en profunda crisis a consecuencia de su misma opulencia, y donde se empieza a rechazar la moral del éxito y a resquebrajarse la imagen de un hombre perpetuamente insaciable. Por primera vez en la historia, dice Gouldner con resonancias marcusianas, el rechazo de la cultura utilitaria «no puede descartarse más como la consecuencia del fracaso, es decir, como un caso más de uvas amargas».
1. Peter L. Berger, «Sociology and Freedom», The American Sociologiíst, vol. 6, No. 1 (feb. 1971).
Por otra parte Gouldner se percata también que esa crisis de la cultura hasta hace poco, y salvo en los márgenes, no cuestionada en los Estados Unidos, está bajo el embate de «una nueva ola de la vieja resistencia a la cultura utilitaria» que empezó con el Romanticismo que Gouldner llama, con término de dudoso gusto, «cultura psicodélica».
Pero el autor de The Coming Crisis hila más delgado que la mayoría de las críticas izquierdistas de rutina sobre el conservadurismo de la sociología académica. En diversas partes de la obra se refiere al papel de la sociología como ideología del Welfare State. Gouldner cree que el sociólogo no hace más que representar la ideología de los sectores profesionales e ilustrados de las clases medias que siempre han vivido en una relación poco confortable con los sectores propietarios de la misma clase. «El sociólogo académico —escribe el autor— todavía habla desde el punto de vista y representando las reclamaciones de los sectores educados y no propietarios de la clase media, que encuentra en el Welfare State el lugar adecuado a sus intereses profesionales, sus ambiciones elitistas y su liberalismo, es decir, su utilitarismo social». (pág. 320).
La teoría sociológica de The Coming Crisis.
Su autor ensaya también, sobre todo en el capítulo 2, la exposición de una teoría sociológica propia. Su explicación de lo que en la sub-cultura sociológica y en la relación interpersonal general significan las background assumptions y las domain assumptions está decididamente influida por la sociología fenomenológica del vienés Alfred Schuetz, uno de los intelectuales europeos que emigraron a Estados Unidos cuando los nazis llegaron al poder. Schuetz enseñó hasta su fallecimiento en 1960 en la New School of Social Research de Nueva York, uno de los centros que más se beneficiaron de la emigración intelectual europea. Entre las obras influidas por la teoría de Schuetz, The Coming Crisis no alcanza alturas de muy notable consideración. La idea seminal de Schuetz de «el mundo de lo dado por supuesto» está mejor desarrollada en otras obras. De lo que conocemos en versión castellana, La construcción social de la realidad de Berger y Luckmann es una manifestación mucho más brillante de esta escuela de pensamiento.
La sociología crítica norteamericana.
Gouldner es heredero de la tradición de sociología crítica norteamericana que arrancando de Veblen, pasa luego por los Lynd, Barrington Moore y otros, para culminar con C. W. Mills. Su artículo «Anti-Minotaur» ? es uno de los jalones en el camino que va desde la disidencia y la semiclandestinidad a la posición en abierta guerra contra el funcionalismo dominante que ha adoptado hoy la sociología crítica y de lo que la misma obra que comentamos es parte. Me parece una recriminación absolutamente injustificada la que se le ha hecho a Gouldner en una de las revistas de la American Sociological Association en el sentido de que su posición respecto a Parsons «esta influida por una astuta evaluación de lo que tiene resonancia en el mercado de libros» *. Con razón Gouldner no se digna ni siquiera contestarla. La ascendencia millsiana aparece claramente en muchas de las tesituras de Gouldner. Mills había dicho: «ningún estudio social que no vuelva a los problemas de biografía y de la historia y sus intersecciones dentro de la sociedad ha terminado su jornada intelectual» *, Lo que aplicado a los sociólogos resulta en lo que dice Gouldner: «cualesquiera sea su ocultamiento, una parte muy apreciable de toda empresa sociológica se desarrolla como esfuerzo del sociólogo mismo para objetivar y universalizar algunas de sus más profundas experiencias personales» (pág. 41). Y un poco más adelante Gouldner nos lo ejemplifica con su característica mordacidad: «tengo la profunda impresión, aunque no documentada, de que cuando algunos sociólogos cambian sus intereses, sus problemas o sus estilos cambian también de amantes o de esposas» (pág. 37).
Algunas de las mejores páginas del libro de Gouldner están en la misma línea de crítica a la metodología positivista que Wright Mills. Uno de los punching bols de Gouldner es lo que él llama «dualismo metodológico»: «Desde 1920, cuando la sociología empezó a institucionalizarse en las universidades, se ha aferrado firmemente a una presunción metodológica, a pesar de los cambios que ha sufrido en otros aspectos. Este supuesto puede llamarse «dualismo metodológico».
El Dualismo Metodológico se centra en las diferencias entre el científico social y aquellos a quienes observa; tiende a ignorar sus similaridades tomándolas como dadas o confinándolas a la atención secundaria del sociólogo. El Dualismo metodológico reclama la separación del sujeto y del objeto y ve el contacto con preocupación y miedo. Le pide al sociólogo que se mantenga distante del mundo que estudia y le previene de los peligros de informar más allá de lo que ve. Contempla su compromiso con sus «sujetos» como un efecto contaminador sobre el sistema de información» (pág. 496).
2. Alvin W. Gouldner, «Anti-Minotaur: The Myth of a Value-Free Sociology», Social Problems, vol. 9, N.” 3, Winter 1962.
3. Jackson Toby, «Goulder's misleading reading of the theories of Talcott Parsons», Contemporary Sociology, vol. 1, N.” 2, marzo 1972, pág. 110.
4. C. W. Mills, La Imaginación Sociológica, México, F. C. E. 1961, pág. 26.
Gouldner retoma la vieja tradición democrática de la Escuela de Chicago, y de algunos de los «padres fundadores» de la sociología norteamericana, como W. 1. Thomas, en su afán por acercarse al «hombre común».
(Este es el origen, por ejemplo —como ha señalado Kazuko Tsurumi— de la temprana popularización del método llamado de «historias de vida» que en sociología tiene su obra más característica en El Campesino Polaco).
Gran parte del esfuerzo de Gouldner está dirigido contra la implícita división de imagen de la literatura sociológica entre la del sociólogo, que no está ligado a la sociedad, y la de «los otros», atados a ella, «según la cual se presume son profundamente distintos y por tanto evaluados diferentemente: el «yo» visto tácitamente como una élite, el «otro» como «masa» (pág. 35).
Esta crítica a los supuestos básicos profesionales, metodológicos e ideológicos de la sociología norteamericana no se queda en principios generales. Con frecuencia baja también a la crítica en detalle de determinadas técnicas, como el muestreo, que no puede obviar, a pesar de que lo intente, el que la experiencia personal del sociólogo se convierta en parte de su teoría por la sencilla razón de que «provee una base para verificar una teoría solamente cuando ésta ya ha sido formulada» (pág. 45).
Permeado del clima ideológico de los años setenta, el libro de Gouldner alcanza por momentos un clímax de anti-cientismo que una década antes habría sido impensable en cualquier libro de sociología contemporánea crítica o no, incluido Wright Mills. Como muestra, un botón:.
«La “buena nueva” y los efectos liberadores de la revolución científica necesitan quizás por ahora ser contempladas como una liberación muy limitada. Lo que se necesita ahora es aceptar las posiciones desfavorables que sugieren que la revolución científica en las presentes circunstancias sociales ha abierto la perspectiva de una autodestrucción total y, en forma aún más general, que la ciencia se ha convertido en un instrumento para sostener los actuales sistemas sociales. Lo que hizo a la Alemania nazi ciega, fue, entre otras cosas, su irracional ideología racial, pero lo que la hizo un ejemplo de peligrosidad y destrucción única fue su eficaz movilización de la ciencia y la tecnología moderna al servicio de aquella ideología» (pág. 500).
Los períodos históricos de la sociología.
The Coming Crisis tiene también su buena porción de historia de la sociología. Historia de la sociología es sobre todo su capítulo 4: «Un modelo histórico de desarrollo estructural». Y no mala, aunque no nueva tampoco. Gouldner se situa en la línea de los historiadores de la teoría sociológica, como Zeitlin?, para quien Marx y el marxismo, a diferencia de su «evaporación» en las historias anteriormente dominantes en la sociología académica, se convierten en la piedra sillar. Para Gouldner la sociología es el resultado de una «fisión binaria» entre el marxismo y la sociología académica. (Luego ambas, según Gouldner, se convierten en ideología de los establishment de las dos superpotencias: Estados Unidos y Rusia. Aunque esto a mí me parece una sobresimplificación). En torno a esta idea central, Gouldner construye su periodificación de la sociología:
I. Período: Positivismo sociológico.
II. Período: Marxismo.
III. Período: Sociología académica clásica (Weber, Durkheim, Pareto).
IV. Período: Estructural-funcionalismo parsoniano.
V. Período: Crisis actual.
La periodificación de Gouldner es correcta y su desarrollo sigue los cauces actualmente generalizados de combinar la teoría con la historia de la estructura social general y académica que la subyace. Como tal es útil para la organización del estudio del pensamiento sociológico.
«El mundo de Talcott Parsons». Lo mejor del libro de Gouldner que comentamos es sin duda la segunda parte titulada así. Son casi doscientas páginas dedicadas a la personalidad, la ideología, y la sociología del gran teórico del funcionalismo, que además están complementadas por otras muchas menciones repartidas a todo lo largo de la obra. El mundo de Talcott Parsons sería de por sí un libro y quizás mejor que formando parte del texto, como dije al comienzo, excesivo que es The Coming Crisis.
5. IM. Zeitlin, Ideology and tbe Development of Sociological Theory, Prentice Hall, New Jersey, 1968.
La literatura sobre Parsons y el funcionalismo es abundante y de todas calidades. Algunos de los análisis, como el de Max Black años atrás, de primera categoría ”. La masa de artículos, en su mayor parte de sociólogos, ha ido girando con el espíritu del tiempo; del ditirambo a la diatriba. La crítica de Gouldner es la mejor de cuantas he leído. No solo resume inteligentemente lo que han dicho otros —«las ventajas del atraso»— sino que además combina acertadamente, según la formula millsiana, «biografía, historia y sociedad».
Gouldner empieza por estudiar como precedente del funcionalismo sociológico norteamericano el funcionalismo antropológico inglés. De entrada Gouldner se plantea el problema de por qué no hubo en Inglaterra un funcionalismo sociológico y creo que la explicación es muy coherente con todo lo que dice del funcionalismo parsoniano más tarde. El funcionalismo sociológico norteamericano fue creado como «una alternativa ideológica para el marxismo» que era una amenaza ideológica para las clases medias surgidas de la nueva sociedad industrial en beneficio de la nueva clase, el proletariado. Este no fue el caso de Inglaterra, donde nunca hubo una amenaza ideológica marxista y donde las clases medias aspiraron a integrarse en la cultura aristócrata precedente. No había pues necesidad de una nueva ideología en la propia metrópoli. Pero sí la había para explicar las sociedades de las colonias dependientes de la corona británica. Malinowski y Radcliffe-Brown tomaron de Durkheim la base del funcionalismo para explicar la sociedad y la cultura propia de las sociedades primitivas independientemente de toda evolución. El funcionalismo antropológico jugó así un papel paternalista y respetuoso respecto a las sociedades colonizadas sin tocar para nada el problema de su dependencia respecto a la metrópoli. De los antropólogos ingleses el funcionalismo pasó a los sociólogos norteamericanos.
Gouldner hace muy bien en reconocer la grandeza de Parsons. Lo dice polémicamente «Parsons ha visto mucho más profundamente la precariedad de la sociedad moderna que la mayoría de sus críticos. A diferencia de ellos, que son tecnócratas liberales que sólo ven los problemas “relevantes capaces de ser resueltos si se tiene suficiente dinero y conocimiento, la visión que tiene Parsons de la condición social contemporánea es de un todo que no puede ser tan fácilmente arreglado» (pág. 147). El tema central de Parsons es el orden social. Hasta tal punto que, como dice Gouldner, el sistema social parsoniano para explicar ese orden es «metafísico en carácter». «Parsons es ante todo —dice Gouldner— un metafísico».
6. Ya en 1966, en el discurso presidencial de la A.S.A., Wilbert Moore decía: «Seguramente no hay necesidad al llegar a este punto de nuestra historia intelectual de darle otra vez en la cabeza al funcionalismo...» (American Sociological Review, dic. 1966, vol. 31, N.* 6).
7. Max Black (ed.), The Social Theories of Talcott Parsons, Prentice-Hall, New Jersey, 1962.
The Coming Crisis ofrece un buen análisis de las implicaciones morales de la metafísica parsoniana del orden, del orden parsoniano. Una de ellas es que la sociología funcionalista (que Gouldner demuestra empíricamente estar correlacionada con la religiosidad tradicional norteamericana y en particular con el ritualismo católico), «encontrándose en la imposibilidad de proveer una tecnología útil, se consuela a sí misma y al mundo con la piedad» (260). Es decir, se trata de una moral de la conformidad social como lo es el cristianismo tradicionalista.
Pero la obra de Parsons y sus preocupaciones son sobre todo —y lo resalta bien Gouldner— el resultado de su patriotismo norteamericano. El énfasis en la estabilidad, por ejemplo, de la primera fase de la obra de Parsons corresponde precisamente al período de la depresión económica y el teórico creyó necesario enfrentar el derrumbe moral y económico que lo rodeaba. Su visión de la sociedad capitalista norteamericana en general es optimista y moralizante, a diferencia del pesimismo de los sociólogos europeos como Max Weber o Pareto. Escribe Gouldner:.
«En resumen, Parsons contempló el sistema norteamericano y lo encontró bueno. Aunque acepta la existencia de ciertas “discrepancias” entre esfuerzo y premio, sostiene que son de *“secundaria? importancia; aunque observa la situación de discriminación de la población negra, tiene confianza de que con tiempo y en su debido momento se remediará por el empuje inexorable de los valores universalísticos sobre la igualdad de oportunidades; aunque observa que la ciencia y la productividad están subordinadas a objetivos utilitarios y a aumentar la producción, no encuentra en ello causa de indignación. Aunque la sociedad no es perfecta, está perfectamente claro para Parsons que el nuestro es el mejor de todos los mundos sociales posibles» (pág. 289).
Aunque la ideología de Parsons no es, desde luego, la de la derecha contrarrevolucionaria sino la de un conservadurismo democrático, tiene en común con la vieja derecha su elemento crucial que es el elitismo. No en vano el primer círculo intelectual de Parsons en Harvard se llamó el «Círculo Pareto». Como dice Gouldner «Parsons es un desvergonzado elitista». Para él no hay ninguna duda de que el asunto de manejar una sociedad es de incumbencia de una élite, una élite, por cierto, que ha de tener legitimidad y valores morales, a diferencia del cinismo cientificista y amoral de Pareto. Porque Parsons, aún atemorizado como la burguesía de la depresión por la «rebelión de las masas», es, ante todo, un moralista.
El libro que comentamos no es sólo un libro sobre Parsons. Tiene suficientes elementos sobre el funcionalismo y la «praxis» del funcionalismo para que se acerque a una historia de esta escuela sociológica. A diferencia de tantos repudios indistintos del funcionalismo desde lejanos e ignorantes balcones, Gouldner hace una crítica desde dentro del funcionalismo reconociendo la diferencia entre un funcionalismo de izquierda como el de Moore y Smelser, cada vez más atentos a los temas de conflicto y cambio del marxismo, y un funcionalismo de derecha como el de Kigsley Davis quien exige de la sociología un positivismo y neutralismo que no aporta, a su juicio, el funcionalismo. Dentro de esta atención de Gouldner por la infraestructura académica de la teoría funcionalista hay que situar la clara percepción, ya señalada por algunos críticos, de que la influencia del funcionalismo se debe no tanto a la evidencia presentada como al abrumador consenso de los sociólogos integrantes de las asociaciones profesionales norteameticanas e internacionales y a posiciones claves ocupadas por sus dirigentes en los puestos de control académico.
Otro de los aspectos más interesantes del libro de Gouldner es el estudio con bastante detalle de la propagación del funcionalismo y de la sociología académica en general en la Unión Soviética. Su tesis, defendida en el capítulo 12, es, con sus propias palabras, que:.
«El desarrollo de una sociología académica en la Unión Soviética pone en evidencia que no está necesariamente vinculada a una forma específicamente capitalista de la industrialización y sugiere que es probable que se dé en cualquier tipo de sociedad industrial al llegar a cierto estado de desarrollo» (pág. 467).
En su análisis de la sociología en la Unión Soviética y aquí y allá en otros lugares del libro, Gouldner toca el problema de la relación entre el funcionalismo y la filosofía de la modernización exportada por los países centrales occidentales a los países periféricos. Hace muy bien el autor de The Coming Crisis en recordar que «el funcionalismo no es reaccionario y no cree en volver atrás» (pág. 333), pero también en remarcar que el funcionalismo «no es conservador pero es una teoría liberal del orden social» (pág. 458) con el énfasis puesto en los mecanismos libremente reguladores del orden social en vez de los mecanismos estatales. Esto trasladado al exterior, a las colonias económicas, vuelve a repetir la estrategia teórica que el funcionalismo antropológico inglés siguió respecto al colonialismo político, es decir, se trata de enfatizar la modernización como superación de una situación tradicional mediante mecanismos o causas internas de cambio con total prescindencia, como lo hiciera el funcionalismo antropológico, del vínculo de dependencia imperialista con las metrópolis. Se trata, pues, de una teoría del cambio social «progresista» o «reformista» en cuanto a las sociedades en desarrollo, pero amputada ideológicamente de todos los aspectos explotadores del vínculo de dependencia y en la que sólo se hace referencia a las causas externas en los aspectos beneficiosos, como son el impacto modernizante de los innovadores o el espíritu modernizador de los empresarios (8).
8. Los científicos sociales latinoamericanos han producido en los últimos años una abundante literatura crítica del modelo de modernización occidental. En mi obra Cambio Social en América Latina (Solar-Hachette, Buenos Aires, 1967) se ofrece una crítica de los modelos dominantes en el campo.
Etnocentrismo. Lo peor de la obra de Gouldner es su garrafal etnocentrismo. Si no fuese porque su etnocentrismo es el de la cultura norteamericana, que es por ahora la dominante en el mundo occidental, me atrevería a decir que es una obra «provinciana». No sólo es que no se trata de la crisis de la sociología occidental y sólo de la norteamericana, sino que además solo se trata de la sociología académica norteamericana. Este provincianismo cultural e institucional de Gouldner no lo salva ni su interesante análisis de la sociología académica soviética y cobra carácteres alarmantes cuando, como en la parte IV, la más floja, el discurso de la obra vela apenas las inevitables filias y fobias de claustro de su autor detectables tanto en menciones (Horowitz, Shils) como en omisiones (Berger), con total independencia de afinidades doctrinales o ideológicas entre los afectados y el autor.
El etnocentrismo de la perspectiva de Gouldner es conspicuo cuando se plantea la crisis de la sociología como derivada de la crisis del «hombre saciado» de las sociedades industriales avanzadas (pág. 278), perspectiva que de no ser muy cualificada, como hace Marcuse, resulta de un olvido flagrante de la inmensa mayoría de las sociedades del planeta, cuyos integrantes luchan todavía contra los eternos flagelos del hambre y la enfermedad y de muchas de las comunidades y estratos de las mismas sociedades avanzadas. Culturalmente la obra de Gouldner resulta etnocéntrica también en su análisis de las implicaciones conservadoras de una forma de religiosidad —el cristianismo eclesiástico norteamericano— que está muy lejos de las realidades de raíz religiosa que hoy afectan a las sociedades periféricas y a su pensamiento sociológico.
El «localismo» de Gouldner obnubila su análisis cuando en el surgimiento de las nuevas teorías se refiere sólo a las teorías académicas norteamericanas de Goffman, la exchange-theory de Homans o la ethnometbhodology de Gatfinkel, que, como el propio Gouldner reconoce en otro lugar, no presentan verdaderas alternativas al funcionalismo. Porque en realidad en el actual momento de la teoría sociológica occidental el fenómeno crucial es la reaparición del marxismo como fuerza dominante en el escenario de la sociología, inclusive la académica. No vale por tanto, como lo hace el autor de The Coming Crisis, sostener «que tiene poco que decir en lo que sigue sobre lo que es plenamente la mitad de la sociología occidental, es decir, el marxismo» (pág. 167). Por otra parte Gouldner no cumple con su propia norma cuando hace muy dudosas consideraciones sobre la convergencia de la teoría de Parsons con Marx (pág. 189, por ej.).
Creo que una obra que pretende enfrentar, y no le falta espacio para ello, la crisis de la sociología occidental no puede por razón alguna de tipo formal omitir el acontecimiento crucial de la reaparición de la teoría marxista, con todas sus variantes, en el centro de la escena intelectual, desplazando del poder teórico al funcionalismo. Tengo además la impresión que con este desplazamiento el centro de la teorización ha pasado de nuevo de manos norteamericanas a manos europeas. Por otra parte, la sociología se ha universalizado mucho en esta última década de crisis y si no quiere ser justamente recriminada de «subdesarrollante» debe incorporar las perspectivas teórico-críticas generadas en la periferia del sistema de poder mundial.
Vuelvo al final al punto de partida. The Coming Crisis es un buen libro si se lo toma como historia y análisis del funcionalismo en el contexto académico anglosajón y sus epígonos internos y externos. Pero su título excede en mucho al contenido de la obra. No se trata de la crisis de la sociología occidental sino de la crisis de la sociología académica norteamericana. Quien quiera interiorizarse de ella encontrara en Gouldner lo más completo escrito hasta ahora. Ni más ni menos.
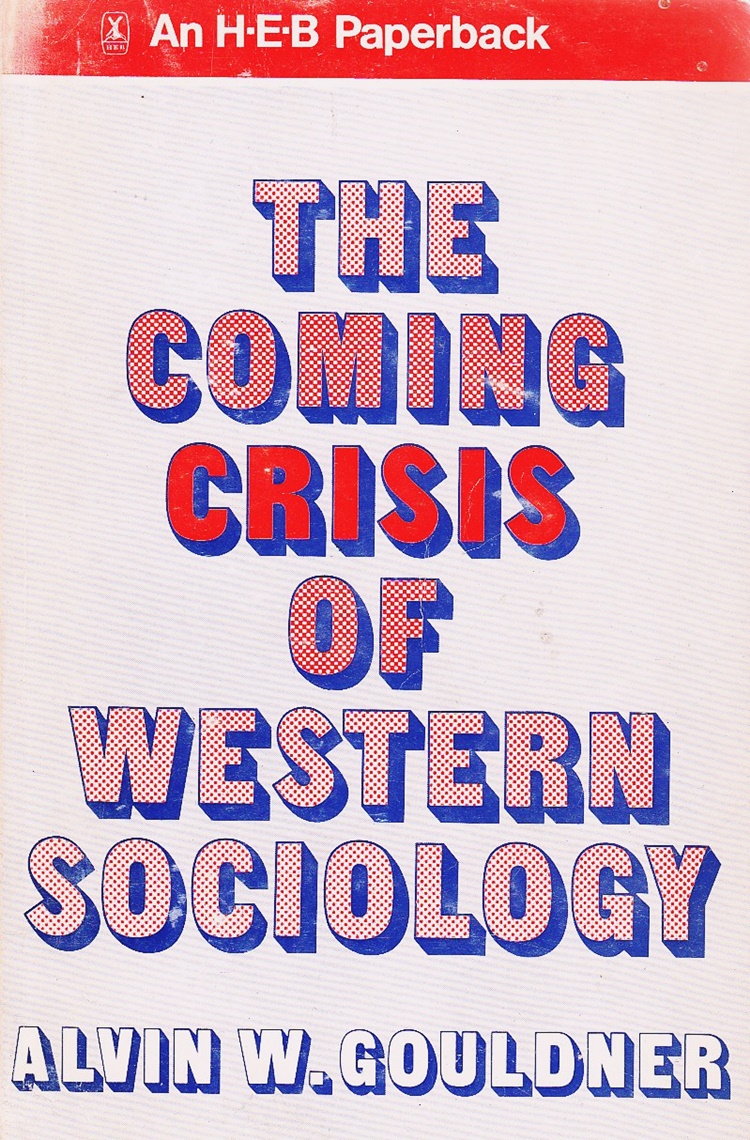 |
| Alvin W. Gouldner: La crisis de la sociología (Recensión) |
La crisis de la sociología occidental de Alvin W. Gouldner.








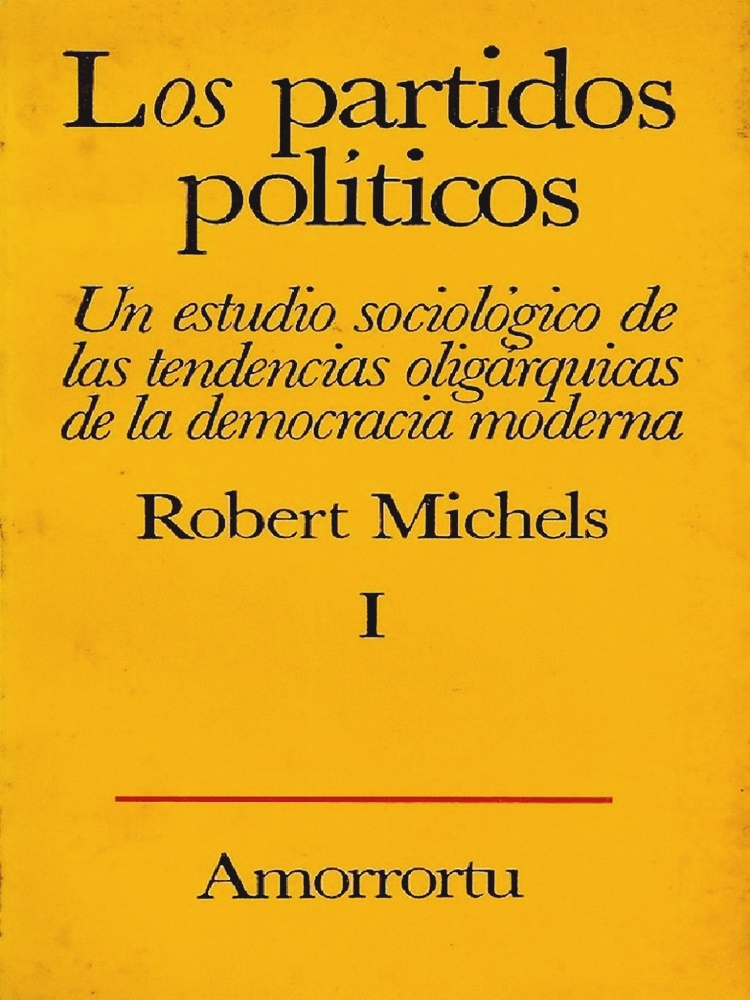
Comentarios
Publicar un comentario