Gianfranco Bettin: Louis Wirth, Los sociólogos de la ciudad (1979)
Los sociólogos de la ciudad
Gianfranco Bettin
Tomado de Bettin, Gianfranco. Los sociologos de la ciudad. Editorial Gustavo Gili, 1982.
IV. Segregación y urbanismo en la sociología de Louis Wirth
1. Sociología, consenso y acción social
Existen pocos escritos que comenten la obra de Louis Wirth y todos se caracterizaron, al menos durante un largo período de tiempo, por una convergencia de juicio. Wirth era el "acusado", por decirlo de alguna manera, de no haber elaborado un sistema teórico y de falta de originalidad en aquella parte de su pensamiento dedicada al análisis de los problemas cruciales para la teoría sociológica contemporánea. En cambio, ciertas reseñas críticas más recientes tienden a revalorizar su contribución teórica, aunque siempre dentro del ámbito de una crítica radical de la sociología urbana. De todos modos, nos parece oportuna una corrección de la valoración que se ha hecho de este insigne sociólogo de la ciudad, precisamente para poder recuperar los principios más Importantes, útiles a nuestros fines. En primer lugar, es necesario subrayar que Wirth rehusó de forma deliberada concentrar sus esfuerzos en una dirección exclusivamente teórica. Y esto porque tenía su propia concepción de la importancia del Investigador en relación con los problemas de la ciudad.
En segundo lugar, hay que señalar que los distintos autores con los que Wirth dialogó —de Weber a Mannheim, de Toennies a Park— le proporcionaron las categorías fundamentales para el análisis de la sociedad, aportaciones que él asimiló y reelaboró en una forma peculiar. De hecho, las insertó dentro de un cuadro teórico que posee el mérito de evidenciar el problema del consenso como problema principal de nuestra sociedad.
Finalmente, en tercer lugar, es necesario señalar que precisamente este autor realiza algunas de las contribuciones "teóricas" más interesantes para aquella rama de la sociología que se ocupó de la vida urbana. Han pasado ya casi cuarenta años desde su famoso ensayo Urbanism as a Way of life (1938), pero quien se ocupa de la ciudad y, en particular, de la ciudad occidental no puede prescindir de él.2 Nuestro propósito aquí es centrar la atención propiamente en la sociología de la ciudad elaborada por Wirth. Esta selección está motivada por la convicción —ya explicada en otro lugar— de que para construir una teoría sobre la ciudad es necesario favorecer también una reflexión crítica de las contribuciones disponibles. Un trabajo preliminar de esta naturaleza, que intenta por un lado evidenciar las carencias, los puntos débiles y las incongruencias de los análisis "clásicos" y, por otro lado, individualizar en estos análisis conceptos e hipótesis estimulantes, puede parecer superfluo a quien estime preciso construir ex novo un sistema teórico. En efecto, esta necesidad parece fuere de discusión cuando se trata —como en este caso— de analizar y comprender una forma de organización social: la ciudad moderna, que en muchos aspectos es distinta de las formas analizadas en períodos antecedentes. Sin embargo, es necesario un presupuesto metodológico en cualquier análisis cuya finalidad sea fa de preparar el terreno para una teoría de la ciudad: la ciudad es un producto histórico, es decir, un modo de organización de las relaciones sociales que están sujetas a transformaciones continuas y, por tanto, un modo nunca Idéntico a sí mismo. Importantes mutaciones, tanto cuantitativas como cualitativas, caracterizan las distintas fases; pero, por otro lado, es difícil negar que entre una forma urbana y las formas sucesivas no existan conexiones. Es más, es difícil negar que coexistan, en cierto sentido, formas contemporáneas con formas anteriores. Coma ejemplo podemos citar la existencia de los centros históricos y de la city, que todavía hoy condicionan con sus características el comportamiento de gran parte de los habitantes de la ciudad.
La forma urbana contemporánea ofrece al observador "nuevos" datos, que le permiten captar aspectos típicos, líneas de tendencia, uniformidad y contradicciones nunca registradas con anterioridad. Sin embargo, el cuadro general está totalmente por construir. La sociología urbana no logra actualmente resolver un problema fundamental, tan fundamental que peligran el significado y la autonomía de una disciplina. En realidad, se trata de formular una teoría capaz de Interpretar la vida urbana en toda su complejidad. ¿Cómo contestar a problema tan difícil? Trabajando en varias direcciones. Una dirección que podría ser fecunda, insistimos, es precisamente la de volver a examinar, de forma crítica, lo que la sociología ya ha dicho sobre la ciudad.
Una reseña crítica de la reflexión ajena presupone que la teoría formulada, por ejemplo, por Wirth sea, en cierta medida, la expresión de una determinada sociedad urbana. En efecto, su teoría tiene como referencia más general una sociedad que ha alcanzado un determinado grado de desarrollo, con sus problemas y con sus contradicciones Internas. Por otro lado, si aceptamos la hipótesis de que entre una forma urbana y las formas sucesivas existe conexión, no vemos por qué no podemos volver a utilizar, aunque críticamente, una perspectiva de análisis ya propuesta. Los aspectos de la vida de la ciudad occidental en los años treinta vuelven a presentarse parcialmente en la ciudad cíe los años setenta; la interpretación entonces propuesta puede ayudar, y no poco, a la resolución de los problemas de análisis que preocupan hoy a la sociología de la ciudad. Hay que tener presente, en particular, que ciertas fases típicas de la ciudad americana de los años treinta pueden presentarse en la ciudad Italiana contemporánea. El análisis elaborado para aquel tipo de ciudad podría entonces aplicarse, no sin éxito, a la comprensión do las características de nuestro desarrollo urbano más reciente.
Por lo que se refiere a la contribución de Wirth, hay que añadir que su formación cultural en el ámbito de la Escuela ecológica de Chicago y su acreditada experiencia de investigador en el sector de los problemas urbanos hace interesante y útil el examen de sus ensayos. Más bien debemos preguntarnos si es legítimo olvidar por completo aquella parte de su pensamiento que desarrolla un análisis sociológico general. Distinguir en un autor distintos sectores de análisis y privilegiar el examen do uno de éstos puede Implicar ciertas falsificaciones desagradables, Intentaremos atenuar, aunque sea parcialmente, la arbitrariedad de una perspectiva selectiva con una breve síntesis introductoria.
El pensamiento de Louis Wirth, como estudioso de la ciudad, resulta complejo. De la estrecha relación de tres perspectivas nace su peculiar concepción del papel del sociólogo y de la sociología. Wirth es un observador atento que quiere elaborar análisis sobre fenómenos sociales, pero que no quiere elaborar un sistema teórico; es un profesor convencido más por la utilidad social del Conocimiento que por la indispensabilidad de la especulación pura; es, por fin, un poIicy maker que se enfrente con la problemática política, postulando el uso del conocimiento científico con el objetivo principal de cambiar y reformar la Sociedad estudiada. Reinhard Bendix sostiene que la concepción de la teoría Sociológica de Wirth se debe e la influencia que Park y la Escuela de Chicago tuvieron sobre él. De hecho, Wirth está profundamente convencido de que un sociólogo debe percibir dentro de lo posible, de forma participativa, la experiencia vivida por los sujetos que estudia. Así pues, la sociología encuentra su objeto en las experiencias de la vida del hombre común. El peligro de Inútiles y falsas abstracciones se evitará mediante una verificación empírica, que la experiencia directa del científico social ofrece.3 Wirth afirma luego que la tarea fundamental de la sociología es el estudio del consenso; es decir la comprensión del comportamiento condicionado por la vida de grupo regulada por valores fundamentales. El carácter de una sociedad se evidencia en la capacidad de los sujetos que la constituyen para comprenderse recíprocamente y actuar de forma solidaria en vista de objetivos comunes, obedeciendo a normas también comunes4 De hecho, Wirth asume aquella distinción entre comunidad y sociedad que estaba en la base de la elaboración teórica de la Escuela ecológica. "Lo que convierte cada comunidad en una sociedad parece ser el hecho de que la vida social del hombro comporta invariablemente cierto grado de comunicación".5 Es más, la posibilidad de desarrollar una acción colectiva a través de la participación de los miembros de una sociedad puede verse reducida seriamente a causa de los límites que encuentra la comunicación. El consenso puede quedar destruido por la progresiva debilitación de la comunicación entre Individuos y grupos que deberían actuar solidariamente,6 pero la destrucción del consenso lleva inevitablemente a la destrucción de la sociedad.
Este es el punto fundamental que Wirth subraya en toda su obra, tanto en sus estudios de sociología urbana, como en el análisis del problema racial y en los estudios de sociología del conocimiento.7 Este problema está relacionado con el profundo interés que Wirth demostró siempre por la defensa y la afirmación de la libertad Individual. Interés que se refleja en una concepción original de la importancia de los juicios de valor en la sociedad y en una Interesante posición metodológica sobre el problema de las relaciones entre juicios de valor y conocimiento científico.8 Pero el individuo no puede separarse del grupo: el uno no tiene sentido sin el otro9 El individuo logra su libertad y la realiza sólo a través de su pertenencia a un grupo. Ahora bien, el dilema de una sociedad compleja corno es la sociedad Industrializada y urbanizada está precisamente en la dificultad de defender este valor de la libertad. Dilema que se podrá resolver únicamente por medio de la voluntad de construir el consenso a través de un difícil proceso de discusión, negociación y continua Interacción social.
Para formar democráticamente este consenso en una sociedad de masas como la sociedad actual es necesaria, según Wirth, recurrir a una especie de Ingeniería social donde el sociólogo esté comprometido con el cumplimiento de un deber al mismo tiempo científico y cívico. Puesto que el consenso se basa esencialmente en el sentimiento de identificación con un grupo y en la libre par- ticipación de cada uno en la vida de la comunidad es Importante aclarar la relación que existe entre consenso y medios de comunicación de masas. Wirth se preocupa además de subrayar los peligros del uso manipulador de estos canales privilegiados para la transmisión de valores, Instrumentos formidables en las manos del poder económico, político y social. El problema fundamental es entonces el del control democrático de la masa media.10
También Wlrth se había formulado la pregunta crucial: ¿Cómo se sostiene conjuntamente la sociedad? según él, la cohesión social proviene de la relación que une a los Individuos a un determinado ambiente. Cada individuo entra en relación con otro, relación caracterizada por cierto grado de solidaridad, en primer lugar, gracias a un contacto de carácter "material". De este tipo de relación nace la comunidad en sentido ecológico. El principio de la división del trabajo y la competición económica para satisfacer los Intereses, tanto personales como comunes, constituye, junto con la cultura, la tradición y las normas, la base sobre la cual se puede fundar el consenso, concebido aquí como acción concertada, capaz de movilizar las energías de la colectividad.11
Hay que señalar, sin embargo, que Wirth advertía que no era posible "construir" una acción colectiva consciente sobre bases de exclusiva naturaleza económica. De hecho, afirma que entre los individuos que mantienen relaciones de Interdependencia únicamente económicas (y espaciales) puede subsistir una distancia social y cultural. Nace así el problema de facilitar un proceso de integración social consciente, fruto de la tan proclamada participación colectiva en las decisiones. Pero es necesario añadir que Wirth no se propuso nunca indicar de manera más explícita cómo construir un orden social fundado en la participación generalizada, y que tampoco supo ver claramente los nuevos problemas que una sociedad de este tipo hubiera inevitablemente suscitado.12
Wirth tuvo, más bien, el mérito de sostener enérgicamente la esterilidad del conocimiento si éste no se utiliza para la acción política. También la planificación social se concibe como Instrumento para liberar a los individuos de los condicionamientos y de los límites puestos a sus libertades, es decir, la posibilidad de decidir de forma autónoma el propio destino. La planificación social se contempla de modo pragmático, como una técnica a utilizar para la organización democrática del consenso en una sociedad de masas.13 La sociología y las demás ciencias pueden ofrecer una contribución indispensable a la planificación, pero sólo si se tiene una concepción particular de las ciencias sociales. Realmente — hace notar una vez más Wirth—, el sociólogo es un verdadero científico si sabe experimentar los problemas en primera persona y sí se compromete directamente en su solución. Debemos reconocer que nuestro autor dedicó toda su vida profesional a este modo de concebir la sociología como acción social más que como ciencia abstracta.14
2. Wirth y la sociología urbana
Desde sus primeros escritos Wirth manifestó un vivo interés por los problemas de la vida urbana, juzgándolos como problemas típicos de nuestro tiempo.15 Y es con estos problemas con los que el investigador habrá de medirse si quiere cumplir con su deber de conocer para Intervenir políticamente.
En 1925, cuando Wirth sólo tenía veintiocho años, publicó en el clásico The City una bibliografía razonada de sociología urbana que documentaba su amplio conocimiento en este campo y que será durante muchos años un instrumento indispensable de trabajo.16 En el mismo año redactó también The Ghetto, una obra que sólo aparentemente so sitúa dentro de la línea de las demás investigaciones de la Escuela ecológica por el hecho de concentrarse en el problema de la segregación dentro del ambiente urbano. The Ghetto es su tesis doctoral y se publicará tres años más tarde. En este estudio se revela el profundo Interés que Wirth demostraba por la historia, interés que, como veremos mejor, es uno de los motivos que lo apartan de los fundadores de la ecología urbana.
El compromiso "político" lo llevará —en 1937— a redactar como coautor el volumen Our Cities: Their Role in the Natlonal Economy, que constituye uno de los primeros esfuerzos empíricos de la sociología académica, con la finalidad de proporcionar al Gobierno federal norteamericano ciertos conocimientos sobre la ordenación urbana nacional. En 1938 acabará su ensayo más famoso: Urbanism as e Way of LIfe, que puede considerarse como una de las contribuciones teóricamente más refinadas para la Interpretación de los fenómenos sociales presentes en la ciudad. Nótese, entre otras cosas, que este ensayo se escribió Cuando el autor era consultor del Committee on Urbanism of the Natíonal Resources Planning Board y cooperaba —desde 1935— con la administración Roosevelt en el renacimiento económico-social de su país de adopción. En años sucesivos Wirth se dedicará sobre todo al estudio de una perspectiva de análisis regional de las áreas urbanizadas; y en la posguerra se comprometerá a fondo en una actividad de planificación social de la ciudad de Chicago y del Estado de Illinois. Estudiará, en particular, el problema de las minorías raciales que siempre lo había apasionado.
Opinamos que es necesario ahora en nuestro estudio detenernos en dos textos: The Ghetto y Urbanism as a Way of Lite (Urbanismo como modo de vida), puesto que son dos textos ejemplares de las tendencias clave del análisis wlrthiano.
3. El "ghetto"
Con el término "ghetto" —escribe Wirth— se acostumbra indicar tanto el barrio judío existente en una ciudad, como aquellas áreas naturales de primer asentamiento formadas por los inmigrados de distintos tipos, por minorías que sufren esta forma de marginación.18 De aquí el Interés por este estudio que ofrece hoy la oportunidad de comparar tipos y formas distintas de segregación, además de constituir un ejemplo históricamente Importante en el desarrollo de la sociología urbana.
La historia del "ghetto" es la historia del conflicto entre judío y "gentil", un conflicto que se manifiesta en una pluralidad de formas (conflicto de grupo, conflicto Individual) y que no excluye los fenómenos de atracción recíproca, además de los de repulsión. Pero para Wirth la historia del "ghetto" es también la historia de una institución social: así pues, los resultados de este análisis ofrecen posibilidades de generalización. Para el sociólogo "el "ghetto" representa un estudio de la naturaleza humana; revela los varios y sutiles motivos que conducen a los hombres a actuar como actúan. Al sociólogo le interesan menos los decretos emanados por los soberanos y los cuerpos legislativos, que los motivos fundamentales que los determinaron y las relaciones humanas que constituyen su expresión formal. El "ghetto" no es sólo un hecho físico, sino también una forma mentls".19 Esto significa que en el análisis de un hecho social es necesario tener en cuenta, con fines interpretativos, no sólo aquellos elementos susceptibles de elaboración estadística, sino también las normas y tos valores culturales que forman la esencia del hecho social. Y esto permite sostener ulteriormente la originalidad del enfoque- Wirth. en comparación con la Escuela ecológica.20 Y es precisamente en virtud del relativismo cultural —debido a los valores típicos de cada grupo étnico— como se explica la originaria segregación voluntaria del pueblo judío.
En los países occidentales, ya en la Alta Edad Media, sin que se hubiese registrado una Intervención de las autoridades, numerosos historiadores observan la presencia de comunidades judías segregadas voluntariamente. La autosegregación se explica, en primer lugar, por motivos de orden general (la presencia de una comunidad separada era "funcional" para el tipo de orden social existente en la ciudad medieval), pero sobre todo por elementos de orden cultural (los Judíos para cumplir su precepto religioso necesitan de su propia organización comunitaria) y de orden económico (la profesión prevaleciente entre los judíos los aislaba en una parte determinada de la ciudad, tal como ocurría en aquel entonces con quienes ejercían otras profesiones).21
Al "ghetto" voluntario —debido, sin duda alguna, tambIén al sentido de superioridad del judío frente a otros miembros de la comunidad— sigue más tarde el "ghetto" forzoso, que acentuará todavía más aquel aislamiento ya natural del pueblo Judío. Y precisamente a propósito de este segundo tipo de "ghetto" el análisis se hace particularmente agudo en el plano sociológico, gracias al uso Inteligente de datos de naturaleza histórica. De modo particular, cuando Wirth describe las relaciones existentes entre el ambiente "comunitario" segregado y la personalidad.
El aislamiento social forzoso y la endogamia, basada en normas de carácter religioso escrupulosamente observadas, contribuyen de modo determinante a formar el tipo social del judío. "La combinación de los distintos caracteres de la existencia del "ghetto" tendía e desarrollar y a perpetuar un tipo de Judío definido... Uno de estos aspectos lo constituían los grandes esfuerzos realizados para casar a cada miembro del grupo: no existían restricciones rigurosas contra matrimonios entre parientes próximos, muy al contrario, se alentaba frecuentemente estos matrimonios"22. La endogamia comportará, sin embargo, efectos degenerantes: el porcentaje de enfermedades mentales —según Wirth— era, de hecho, excesivamente alto entre la población judía.
El conjunto de condiciones desfavorables que caracteriza la vida de los judíos relegados en el "ghetto" los marca incluso físicamente (por ejemplo, con la denominada curva del "ghetto" se indicaba la incapacidad de sostener la espina dorsal erguida a causa de la debilidad física general), los acostumbra a un comportamiento determinado y a asumir determinadas actitudes. "Siglos de confinamiento en el "ghetto", de ostracismo social, de Incesantes sufrimientos, son factores que originaron un tipo psíquico característico, que se manifiesta en aquella máscara expresiva considerada peculiarmente "judía"".23 A todos estos factores se añaden otros caracteres adquiridos, que no se transmiten de forma hereditaria, pero que tipifican a los ojos de los gentiles el grupo social judío. Entre estos caracteres tenemos la famosa y peculiar "orientación de la atención", es decir, la dirección de las costumbres y de los intereses de los judíos formados durante siglos de vida en común dentro de áreas urbanas segregadas.24 El tercer momento históricamente importante del "ghetto" judío es el del denominado "ghetto moderno". Esta forma es cronológicamente sucesiva a la del "ghetto" voluntario y a la del "ghetto"forzoso y se relaciona con la historia de los judíos en América. El "ghetto moderno", en cierto sentido, ya no es un refugio institucional ofrecido a los judíos en un ambiente que les es hostil, sino más bien una forma de segregación temporal característica de todo movimiento de inmigración. Pero con todo esto no desaparece el Judenschmerz. El sentimiento de exclusión que sufren y que generan los judíos vuelve a estar presente en esta "nueva sociedad", a cuyo crecimiento el judío podía y debía contribuir, junto a otros grupos étnicos, en un plano de sustancial autonomía. Se cumplirá así un proceso de emancipación (y de "modernización") de los propios valores tradicionales, aunque este proceso tendrá para sus protagonistas un coste notable, incluso psicológico.25
No obstante, en la sociedad americana, siempre dispuesta a aceptar cualquier transformación, se evidencian ciertos valores y ciertos prejuicios de forma más radical que en otros lugares, Incluso cuando no existe manifiestamente presión racial alguna; en lo más profundo de la psiquis hebraica vive siempre el Judenschmerz como componente cultural esencial. Se desarrolla así en los adultos de la segunda generación de inmigrados una tendencia a asumir de nuevo aquellos modelos tradicionales de comportamiento que habían sido abandonados. Por consiguiente se puede avanzar la hipótesis de que "la integración social no tiene lugar a nivel de individuos, sino a través de la mediación de grupos, cuya, característica esencial es la de basarse en criterios adscritos, o casi adscritos, como la religión. La segregación ecológica no es ya un indicador de exclusión y de marginalidad (como ocurre todavía en el caso de los negros), sino el resultado de la voluntad de ciertos grupos de mantener una identidad propia."26
Para concluir esta rápida síntesis creemos necesario subrayar los límites y el valor de esta obra "menor" del Wirth sociólogo urbano; 27 es el único libro de su amplia producción escrito bajo la forma de ensayo breve. Hay que hacer notar In primis que la hipótesis tan calurosamente sostenida por Wirth, es decir, la tendencia hacía la plena asimilación del grupo judío en una sociedad abierta—, se reveló sólo parcialmente válida. La comunidad judía se encierra en sí misma y tiende a restablecer, aunque sea con la adopción de comportamientos y valores nuevos, el .ghetto’ denominad6 voluntario. Todo esto se expresa en una forma de auto segregación donde ——a diferencia de lo que ocurre, por ejemplo, con el grupo étnico negro— el grupo hebraico está en posición de plena participación en los beneficios sociales y económicos ofrecidos por la sociedad americana Y. al mismo tiempo, está animado por una decidida voluntad de preservar su propia integridad, diferenciándose bajo varios aspectos. Sin embargo, hay que reconocer que Wirth supo ver ya en los años treinta la existencia de tendencias que, por un lado, mantenían y reforzaban la comunidad hebraica como grupo social diferenciado, mientras que, por otro lado, empujaban, sobre todo a las Jóvenes generaciones, a sumergirse en el inmenso crisol de la metrópoli americana.28
Sobre la base del material comparativo acumulado por Wirth, nos parece posible, en este punto, formular algunas hipótesis útiles para una teoría dé la vida urbana (hipótesis que, obviamente, se deberá desarrollar o corregir oportunamente utilizando otras investigaciones): — no se puede considerar, sic et simpliciter el "ghetto" como un área natural; en la mayoría de los casos constituye la manifestación evidente de una subordinación económico-política de algunos grupos sociales, limitados en su posibilidad de libre expresión; — la organización espacial dentro de la cual una comunidad se ve obligada a vivir contribuye — dadas ciertas condiciones— a reforzar los valores, a modelar las actitudes psíquicas e, incluso, a favorecer en sus miembros algunas profesiones más que otras. Estos efectos de segregación forzosa tienden a perdurar y a transformarse, una vez cesadas las presiones externas, en causas de segregación voluntaria; — en condiciones prolongadas de segregación (tanto forzosa como voluntaria) nace un tipo de personalidad, divulgado en el ambiente urbano, que puede definirse del hombre marginal. Este tipo de personalidad puede convertirse en un rasgo cultural; así que, incluso la totalidad de un grupo étnico asume la marginalidad como componente social y psicológica, componente que puede transmitirse de generación en generación, condicionando el comportamiento social de los miembros de este grupo ("el "ghetto" no es sólo un hecho físico —decía Wirth—, sino también una forma mentís").29
4. Urbanismo como modo de vida ("Urbanism as a Way of Llfe")
En este ensayo Wirth se propone colmar el vacío teórico que existe en relación a la ciudad concebida como entidad social. De hecho, se lamenta de que "no tenemos todavía un corpus sistemático global de hipótesis sintéticas que puedan derivar de una serie de postulados contenidos Implícitamente en una definición sociológica de la ciudad, ni tampoco hemos logrado abstraer estas hipótesis del conocimiento sociológico general que poseemos y que puedan con firmarse mediante la Investigación empírica".30 Intentaremos ahora aclarar si la definición de ciudad tal como se elabora en este "clásico" de la sociología urbana responde a las exigencias teóricas mencionadas e intentaremos verificar, al mismo tiempo, si esa definición puede mantenerse en la confrontación directa con la realidad empírica. Tanto Max Weber como Robert Park habían ya intentado formular una teoría sistemática en este campo, pero Wirth acusa a estos dos autores de no presentar un modelo teórico organizado de manera satisfactoria y de permanecer en un nivel que sólo se aproxima a la teoría. En realidad, Wirth no Ignora el camino abierto por Weber y utiliza ampliamente las ideas de la Escuela ecológica de Chicago.
Wirth advierte además que una definición correctamente enfocada no debería considerar sólo las características fundamentales comunes a los asentamientos que se califican como urbanos, sino que una definición de este tipo debería permitir también. la individualización de importantes- variaciones para lograr una clasificación de tipos de ciudades, precisamente porque cada tipo de ciudad presenta su manera de organización social y ejerce una influencia distinta en sus habitantes.31 Wirth nos propone, ante todo, una especie de teoría "intermedia", un modelo dinámico que abra el camino a nuevas investigaciones empíricas y prepare, por consiguiente, las condiciones Indispensables para una acción social innovadora e Incisiva sobre situaciones y problemas específicos y diferentes. Por tanto, insiste en la exigencia de distinguir tanto el urbanismo de la urbanización, como el industrialismo del capitalismo moderno. El urbanismo indica aquel conjunto de elementos que forma el característico tipo de vida de la cuidado, mientras que la urbanización denota "el desarrollo y la extensión de estos factores": 32 presumiblemente (aunque Wirth no lo diga), en términos de influencia y de atracción de población en relación con las áreas no urbanas, es decir, en términos verificables cuantitativamente. El urbanismo, concebido precisamente como típico modo de vida social, existió en aquellos asentamientos que deben considerarse ciudad, aunque no habían nacido todavía ni la tecnología mecánica, ni la producción estándar, ni la organización del trabajo formalmente libre. Todos estos últimos factores son responsables, en cambio, del desarrollo urbano moderno.
Se llega así a la propuesta de una definición mínima de ciudad, donde la combinación de número, densidad y heterogeneidad social de la población proporciona un nuevo criterio definidor: "para fines sociológicos, una ciudad puede definirse como un asentamiento relativamente grande, denso y permanente de Individuos socialmente heterogéneos".33 Esta definición sugiere, como dice Wirth, algunos postulados. De estos postulados se intenta deducir una teoría del urbanismo formulada dentro del marco del conocimiento disponible en aquel entonces sobre grupos sociales.
Veremos más adelante si es correcto calificar esta definición como sociológica. En cambio, es necesario remarcar, desde ahora, que Wirth concentrará todo su análisis en la ciudad moderna, dejando de lado de forma sistemática el propósito de desarrollar un tratamiento meta histórico de la ciudad. Esta teoría del urbanismo se presenta como un modelo poliédrico. Es simultáneamente una teoría de la ciudad de molde durkheímiano (por ejemplo, la anomia y la formalización de lo social en las Instituciones se proponen como momentos de reflexión para quien estudia la influencia de la ciudad en la ordenación estructural de la sociedad) y una teoría de la ciudad en sentido demográfico que, sin embargo, estudia también la Influencia del ambiente urbano sobre la personalidad, siguiendo las líneas de interpretación psicosociológica inauguradas por SImmeI. Wirth deduce, en efecto, de los caracteres propios del fenómeno urbano elementos sugestivos para la Interpretación de los procesos sociales tanto a nivel "estructural" como a nivel "de conocimiento" y "de comportamiento"34
Además, la influencia de la ecología urbana en Wirth es evidente. En la primera hipótesis formulada el tipo de vida urbana —es decir, una forma, una calidad, para decirlo de alguna manera, del comportamiento social— se relaciona con factores cuantitativos como el número y la densidad de los habitantes. Esta forma de determinismo, típica de los fundadores de la Escuela de Chicago, será moderadamente atenuada por la afirmación de que las Instituciones sociales, y asimismo el tipo de vida urbano, pueden desarrollarse separadamente de los factores materiales y ambientales que los han originado.
Wirth analiza luego el número y la densidad de los habitantes como factores separados, puesto que tienen efectos distintos bajo el perfil social. Un número elevado de habitantes genera varias consecuencias. En primer lugar, "un gran número de habitantes implica, una mayor extensión de las variaciones individuales. Además, cuanto mayor sea el número de Individuos que participan en un proceso de interacción, tanto mayor será la diferencia potencial entre ellos".35 Así pues, a pesar del ambiguo subrayado del atributo "potencial" en el texto de Wirth, puede parecer que la heterogeneidad social de los habitantes desciende hasta el rango de variable dependiente de la dimensión cuantitativa del agregado urbano. La Influencia parkiana no sólo queda reconfirmada, sino reforzada cuando se sostiene inmediatamente después que: a) de la heterogeneidad nace la segregación espacial en la ciudad y, por tanto, la división del ambiente urbano en áreas naturales; 36 b) que la solidaridad típica de la comunidad rural es sustituida en la ciudad por los mecanismos de competición y de control social formalizado.
En segundo lugar, basándose explícitamente en Weber y especialmente en Simmel, el gran número de habitantes y, por tanto, "la multiplicación de las personas en recíproca interacción en condiciones que Imposibilitan el contacto como personalidades completas producen aquella segmentación de las relaciones humanas que a veces algunos estudios de la vida espiritual de la ciudad tomaron como una explicación del carácter "esquizoide" de la personalidad urbanas".37 El habitante de la ciudad está condenado, como un nuevo Tántalo, a encontrarse con muchos, pero a permanecer siempre solo, precisamente porque la relación con los demás, esencial para aquella parte de la personalidad que tiene una naturaleza social, se racionaliza y se hace cada vez menos emotiva, transformándose en una dirección utilitarista. El contacto social en el ambiente urbano es superficial, anónimo y rápido; nace así la personalidad típica del habitante de la ciudad que se manifiesta externamente en la actitud blasé, y en la tendencia a transformar incluso los vínculos de amistad en un instrumento para su realización con finalidades egoístas. Además: el número de habitantes no sólo impide un conocimiento directo y profundo, sino que obliga también a la comunicación a servirse de medios indirectos. Los procesos de representación y de delegación constituyen en la ciudad el único modo a disposición de los habitantes para defender sus propios intereses. Por lo que se refiere a la Importancia social de la concentración de habitantes en un espacio X, Wirth se limita a referirse a Durkheim (el Durkheim de la División del trabajo social), el cual declara que a un aumento de densidad demográfica corresponde diferenciación y especialización: únicas soluciones al problema de la supervivencia de sociedades en continua expansión. "La densidad, por tanto, refuerza tos efectos del número en la diversificación de los hombres y de su actividad y en el aumento de la complejidad de la estructura social".38 Sin embargo, surge la sospecha —también a la luz de otras proposiciones que ilustran las consecuencias sociales de la variable densidad— de que exista conceptualmente una superposición entre número y densidad: el número de los habitantes, de hecho, no parece tener las consecuencias sociológicas que se le imputan mientras no se le considere en relación a un determinado espacio-ambiente (dotado de un número Z de recursos).
El espacio, de hecho, se convierte en un patrimonio raro que adquiere un valor económico distinto en las distintas partes de la ciudad. El espacio condiciona la organización social de la ciudad en el sentido de que Influye, con su valor económico, en la distribución de los habitantes y en su comportamiento cotidiano, estableciendo en qué lugar deben residir, en qué lugar deben trabajar, etc. La falta de espacio obliga a frecuentes relaciones y ello facilita el conocimiento de las situaciones sociales y culturales contradictorias. La falta de espacio genera congestión en el movimiento de los habitantes; surgen así tensiones y problemas que la ciudad moderna no logra solucionar fácilmente.
Wirth desarrolla asimismo algunas consideraciones que conciernen a la heterogeneidad sociocultural de los habitantes de la ciudad.39 Con este término se refiere a las diferencias raciales y étnicas, de idioma, de renta y de status. Las ciudades —como ya había dicho Park— atraen a tipos diferentes, viven de estas diferencias y, además, subrayan la tipicidad de sus habitantes. Con este carácter se relaciona también la fuerte heterogeneidad de los grupos sociales presentes en el milieu urbano. Como se decía cada individuo debe afiliarse a una pluralidad de grupos que satisfacen diversas funciones, en conformidad con las diversidades de las exigencias y de los Intereses de cada uno. Ocurre así que esta pertenencia pluralista excluye la devoción total del Individuo a un grupo y que la movilidad social implica una ulterior mutación en las pertenencias.
La sociedad urbana se compondrá, dentro de un corto espacio de tiempo, de organizaciones que suplen la incapacidad del individuo de percibir su posición en el conjunto social y que tutelan sus Intereses, representándolo. Pero, al lado de estos grupos Institucionales que son el armazón de la ciudad moderna, existen también las "masas fluidas", constituidas por aquellos individuos que no forman parte de ninguna organización. El cambio social en el ambiente urbano se relaciona, en amplia medida, con las dificultades —para los agentes del control social— de prever el comportamiento colectivo de estos habitantes no integrados. Esta última hipótesis se puede, sin embargo, Invalidar con bastante facilidad, porque es demasiado genérica en su formulación. De hecho: e) los grupos sociales institucionalizados que dirigen económicamente la ciudad moderna en Occidente toman, en la mayoría de los casos, decisiones que condicionan su desarrollo tanto económico como social; b) las "masas fluidas" juegan a menudo un papel de aceptación pasiva y están sometidas a la tendencia niveladora del "proceso de despersonificación" relacionado, más o menos, según lo que sugiere el propio Wirth con la economía urbana: una economía basada en la moderna tecnología, en la producción de masas y en un mercado impersonal de amplísimas dimensiones;40 c) en la colectividad urbana el comportamiento social es, en definitiva, mucho más previsible de cuanto permite suponer la variable de la heterogeneidad. Esto significa que tanto la acción del proceso del control formal —a relacionar, según Wirth con estos grupos no mejor identificados que "componen la estructura social de la ciudad"—, como la routine cotidiana de la vida urbana, que es, en definitiva, un "corolario" de la acción de estos grupos, cumplen satisfactoriamente con la tarea de mantener "integrada", durante largos períodos de tiempo, la organización social ciudadana.
Hay que añadir, no obstante —y el mérito es de Wirth— que los puntos centrales de su investigación nos devuelven al problema del consenso y al dramático contraste entre la exigencia de libertad del individuo y la necesidad de forzar, "de subordinar una parte de su individualidad a las exigencias de la comunidad más amplia y, en esta medida, sumergirse a sí mismo en el movimiento de masas"41 De hecho, ésta es la única condición para que se verifique una participación social y política del individuo en la vida de la ciudad.
5. Wirth y la ecología
Muchos Investigadores de la ciudad suscitaron una amplia discusión referente a las afirmaciones contenidas en este ensayo, criticándolo desde el punto de vista empírico y teórico. Se sostuvo, por ejemplo, basándose en investigaciones empíricas, que la integración social en el contexto urbano no tiene lugar, predominantemente como decía Wirth, entre titulares de cargos "impersonales". La población urbana no se halla constituida únicamente por sujetos que entran frecuentemente en contacto de manera superficial y transitoria, orientando su comportamiento sólo en una dirección utilitarista, bajo el perfil económico. La desaparición de vínculos afectivos y la soledad del habitante de la ciudad serían las primeras consecuencias de este modelo de vida urbana trazado por Wirth, que tendría, sin embargo, más el valor de "mito" que el de una proposición con base científica. En efecto, numerosas Investigaciones efectuadas en diferentes ciudades norteamericanas demuestran que la interacción social es frecuente y que los grupos primarios son numerosos y juegan un papel importante en la vida de cada día.42 Las afirmaciones de Wirth se refieren —según estos críticos— más bien a situaciones excepcionales: en la realidad los vínculos amistosos existen, se establecen entre vecinos y no son necesariamente funcionales al cálculo utilitarista y a la carrera profesional. También las relaciones familiares serían susceptibles de una más eficaz interpretación si se hubiese adoptado el concepto de familia extensa modificada, en cuyo seno aparecen frecuentemente relaciones de mutua ayuda y de asistencia.
A esta clase de estudios que, entre otras cosas, tienden a medir cuantitativamente la frecuencia de la interacción entre individuos con el fin de invalidar las hipótesis Wirth, se ha objetado justamente, 43 en primer lugar, que Wirth se preocupa de manera explícita de la calidad de las relaciones y no de su frecuencia,44 y, en segundo lugar, que estos críticos se concentran exclusivamente, o casi exclusivamente, en las relaciones amistosas y de parentesco, mientras que Wirth se ocupaba de toda la red de relaciones sociales del habitante de la ciudad. Por otro lado, las relaciones socia! es de tipo secundario ocupan indiscutiblemente una amplia parte de la vida cotidiana; baste pensar en la importancia de la experiencia del trabajo, en el comportamiento de consumo y en el tiempo libre. Pero, Incluso la más reciente, o quizá la más sistemática confrontación de la hipótesis wírthiana con la realidad investigada de forma empírica, la de O. Físcher, no permite una valoración verdaderamente definitiva.45 Fischer señala justamente; que en la mayoría de los fenómenos que Wirth asocie al urbanismo no se evidencian datos útiles para una verificación precisa; entre otras cosas, muchas investigaciones no permiten distinguir claramente el urbanismo de la urbanización, los efectos sociales de la vida en la ciudad del movimiento hacia la ciudad. Sólo se puede afirmar, con reserva, que el análisis de Wirth es correcto sobre todo en lo referente a los aspectos críticos de la vida social en la ciudad, y particularmente cuando se ocupa de la desviación. Por otro lado, es necesario especificar que muchas observaciones son aplicables sólo a las clases socialmente Inferiores (en especial, las consideraciones sobre la desorganización social) y a las superiores (por ejemplo, las observaciones sobre la racionalidad del temperamento urbano y sobre la actitud blasé), pero no se pueden extender, en cambio, con toda seguridad a la masa de habitantes pertenecientes a estratos sociales intermedios. Además, Wirth no explica por qué el malestar endémico de la dimensión urbana de la sociedad no se traduce en un empeoramiento del conflicto social. No explica con claridad cuáles son los mecanismos que influyen en la negación de la integración y de la unidad social de la ciudad. Tiene más éxito aquella parte de la crítica que imputa a Wirth querer conciliar a toda costa el urbanismo con el ideal norteamericano del consenso y con la exaltación acrítica del proceso de progresiva individualización de la vida ciudadana. Las dudas más serias son, entonces. Las que se refieren a los aspectos teóricos cíe este ensayo.
Entre estas críticas la más Importante es aún hoy la que formulé Herbert Gans, quien hace a Wirth una crítica cerrada, basada bien en lo empírico, en cuanto que utiliza un análisis secundario de investigación, bien en lo teórico, en cuanto que se propone desmantelar la definición de ciudad articulada sobre las tres conocidas variables.46 Según Gana, del análisis del ensayo de Wirth se deduce que el carácter urbano es el carácter fundamental de toda la sociedad. Y esto está fuera de toda duda, puesto que escribía: ele dirección de los cambios que se desarrollan con el urbanismo transformará, para bien o para mal, no sólo la ciudad, sino el mundo entero.. El análisis de Wirth sería entonces un análisis que no diferencia los estilos de vida existentes en la ciudad de los que existen en asentamientos de otros tipos presentes en fa sociedad moderna. Wirth, sostenía además, que el sistema social urbano se asimilaba progresivamente a la definición de Geselíschaft, dada por Toennies, tendencia que, según algunos, él habría considerado indeseable.
Si en tiempos de Wirth una comparación entre asentamientos preurbanos podía ser útil a las finalidades teóricas, hoy —siempre según Gans— quien estudie la ciudad tiene el deber de comparar los distintos tipos de asentamientos existentes dentro y fuera del contexto urbano. Y Gana señala particularmente la importancia, de dos procesos que Wirth no tomó en consideración: el movimiento de descentralización de la industria y el importante desarrollo de los suburbios; añade asimismo otras críticas de menor importancia.47 Sin embargo, Gana olvida o menosprecie algunos elementos Importantes del ensayo de Wirth. Así pues, su crítica, a nuestro parecer, será sustancialmente útil en un solo punto.
Urbanismo como modo de vida nació para satisfacer unas exigencias teóricas; la valoración reductora de Gans no puede aceptarse porque Wirth, por un lado, desarrollaba su análisis después de una larga experiencia de investigación 48 que le proporcionaba un amplío conocimiento de la realidad urbana en sus múltiples aspectos y, por otro lado, porque conocía como pocos la literatura de la ciudad. No es justo además sostener que en este ensayo se evidencia demasiado la problemática social, política y económica de los años en que fue escrito.
Wirth estaba atento a los cambios del sistema social en aquellos años y en los sucesivos. En 1951, señalaba que los procesos de descentralización de la industria y el de ¡a expansión de los suburbios generaban —en Estados Unidos en particular, pero también en cualquier otro lugar— una nueva realidad que obligaba a un nuevo planteamiento del significado conceptual de los atributos "urbano" y "rural". Dadas las dificultades para resolver de forma válida este problema teórico, volvía a proponer, sustancialmente, las tesis expresadas en 1938.49 No puede además olvidarse que Wirth fue uno de los pocos sociólogos urbanos movidos por un sincero escrúpulo de introducir la dimensión histórica en el análisis sociológico; así como tampoco se puede olvidar que el concepto de urbanismo por él delineado expresa un modo de vida existente en la ciudad de masas, consumista, de ritmos convulsos y en continuo crecimiento. Relaciona este tipo de concepto con un tipo de ciudad que tiene su precisa colocación en la historia de la sociedad urbana occidental. Mas no por esto podemos dar la razón a Gans cuando sostiene que las condiciones sociales aquí descritas son típicas y exclusivas de los años treinta. Ni tampoco cuando sostiene, más específicamente, que los habitantes de la ciudad norteamericana no tenían entonces la posibilidad de efectuar libremente ciertas selecciones, dadas ciertas condiciones contingentes de crisis que "congelaban" de manera peculiar la organización social urbana, frenando la movilidad residencial de los habitantes. Sería más correcto afirmar que este ensayo está dedicado a la ciudad occidental, o mejor, al habitante de la ciudad occidental, con el fin de comparar el problema del consenso democrático con la nueva dimensión económica, política y social de un sistema industrialmente avanzado que tiende a coartar la libertad individual. Entonces nos parece aún más correcto preguntarnos sí Wirth logró individualizar en su definición las causas de esta transformación, cuyos efectos sociales describió de forma tan brillante. Y es aquí donde Gans evidencia la principal debilidad de la tesis Wirth.50 De hecho, Wirth, basando su definición sobre todo en número y densidad, se demuestra más ecólogo de lo que querría ser. En primer lugar, olvida que la variable heterogeneidad cultural es una variable Independiente e Importante para comprender la vida urbana con un enfoque sociológico 51 y, en segundo lugar, que número y densidad son a su vez simples efectos de aquellos procesos económico-sociales y de aquellos valores que acompañan la urbanización. Por otro lado, no se puede omitir que el autor nos habla de su ensayo como de un intento de sistematización teórica y que las variables que indica juegan indudablemente un papel autónomo como concausas, condicionando fuertemente la vida urbana moderna .52 Wirth tiene sin embargo el mérito de haber organizado un cuerpo de proposiciones relativas a los aspectos cruciales de la vida urbana contemporánea y de haber indicado, siguiendo el camino trazado por los clásicos, las líneas imprescindibles para la investigación: basta pensar en la relación entre organización social, organización espacial urbana y personalidad del habitante.53
Todavía más incomprensibles son los intentos de quienes pretenden colocar a este autor en el ámbito del pensamiento antiurbano, sin comprender que, en realidad, Wirth estaba animado en su reflexión por el ansia de resolver una problemática mucho más profunda. Se puede sostener que a él también se le presentaba el problema de ver sobre qué bases era posible crear un orden socia! que no implicase la pérdida de los valores fundamentales en la historia de la ciudad occidental. Pero no se puede sostener que propusiese deliberadamente la vuelta a la comunidad preindustrial, demasiado a menudo mitificada como panacea utopista para las contradicciones y los desequilibrios presentes en la ciudad.54 Por lo menos dos cualidades de Wirth desmienten esta crítica: su capacidad de observación y de búsqueda sobre la realidad de su tiempo y, en especial, su empeño constante en resolver racionalmente los problemas de su sociedad ofreciendo su propia contribución de sociólogo comprometido, no sólo como investigador, sino también como ciudadano.
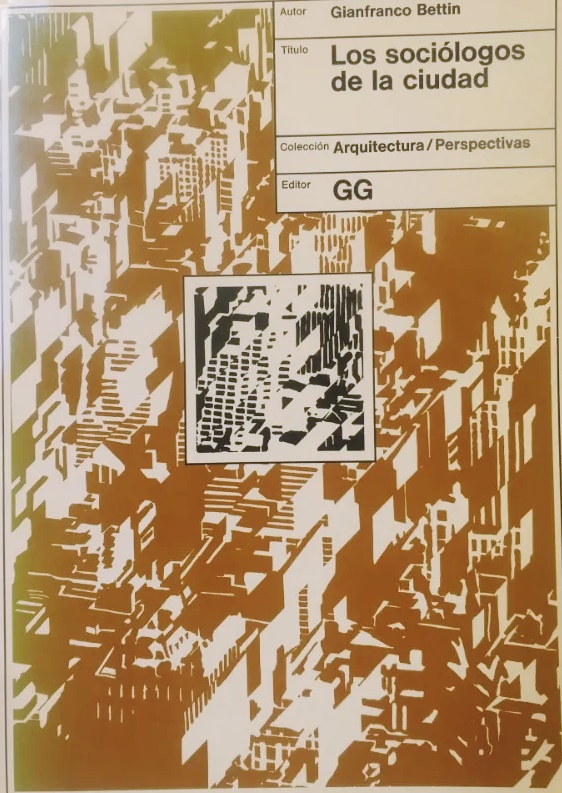 |
| Gianfranco Bettin: Los sociólogos de la ciudad. Louis Wírth |
Notas:
V. Segregación y urbanismo en la sociología de Louís Wirth
1. Véase R. Bendix, .Social Theory and Social Action In the Sociology of Louis Wirth’, en American J3urnal of Sociology, LIX (1954). n. 6, p. 523; A. J. Roíss, Jr., .Iritroduction a L. Wirth, en On Cities and Social Lite, The Unlversity of Chicago Press, Chicago, 1964, p. XI; A. CavaIIi, "Iritroduzione" a L. Wlrth, en II Ghetto, oit., p. XXIII y ss. Por lo que se refiere a las críticas más recientes véase M. Castells, La cuestión urbana, cit., pp. 97 a 105, y O. G. Pickvance, On a Materiatistic Critique of Urban Sociologym en Sociological Review, vol. 22 (1974), n. 2, PP. 211 y ss.
2. De la misma opinión son D. Martlndale. •The Theory of the City’, en Community, Character & Civilization, cit., pp. 147 y 148, y L Reissmari, El proceso urbano, cit., p. 139.
3. Véase A. Bendix, Social Theory ¿md Social Action in the Sociology of Louis Wírth, cit., pp. 524 y ss.
4. L. Wirth, Consensus and Mass Communication (1948), ahora en L. Wirth, Qn Cities and SoziaI Life, cit., p. 20.
5. Véase por ejemplo L. Wirth, The Scope and Prohlems of the Community (1933), ambos ahora en on Cities and Social Life, cít., p. 168 (c.m.) y p. 181. r
6. L. Wirth, ldeological Aspects of Social Disorganisation (1940), ahora en on cities and Social Life, oit., p. 54.
7. Wirth impartió clases de sociología del conocimiento en la Universidad do Chicago. Por lo que se refiere a su producción en este campo —por lo demás bastante limitada— véase "Preface", en ldeology and Utopia de Karl Mannheim, publicada en 1936 en ocasión de la traducción de la obra del sociólogo alemán, realizada por el propio Wirth y por Edward A. Shils.
8. Para un análisis crítico del pensamiento de Wirth sobre el problema metodológico de la relación entre juicios de valores y ciencia, véase A. J. Reiss ir., lntroduction, oit., pp. XII a XIV y A. Bendix. Social Theory and Social Action in the Sociology of Louis Wirth, cit.. pp. 528 y 529. Wirth sostenía la necesidad, por parte del científico social, de una implicación directa en la acción. Para llegar a ser un Investigador de la sociedad serio es necesario estar seriamente comprometido como ciudadano. Según Bendix, con esta posición Wirth se oponía a la teoría de la neutralidad del científico social.
9. L Wirth, .SociaI lnteractlon: The Problem of the Individual and the Group’, en American Joumal of Sociology, XLIV (1939), pp. 965 a 979.
10. L. Wirth, Consensus and Mass Communication, oit., pp. 34 y 38.
11. lbidem, p. 25
12. El consenso -.-sostenía Wirth en sus últimos escritos— debe desarrollarse a escala mundial. La ciencia y los intelectuales tienen una Importancia fundamental en el ¡ogro de esta finalidad. Véase ideas and ldeals as Sources of Power in the Modern World (1947), pp. 146 a 156 y World Communlty. World Society and World Governement: An Attempt at a Classlfication of Terms (1948), pp. 319 a 332, ambos en On Cities and Social Life, cit., pp. 319 a 332.
13. Bendix señala que a este propósito ¡a posición de Wirth diverge de la de Manriheím, al que nuestro autor reprochaba una excesiva "abstracción"; véase Social Theory and Social Action in the Socíology of Louis Wirth, cit., p. 528.
14. Véase Elizabeth Wirth Marvick, Louls Wirth: A Biographical Memorandum, en L Wlrth, on Cities and Social Life, cit., pp. 333 a 340.
15. R. Park y E. Burgess estimularon el Interés de Wlrth por la sociología urbana y le alentaron a profundizar científicamente sus experiencias de judío inmigrado. De hecho, la tesis para el Master —que no fue publicada— lleva el título de Culture ConfIicts in the immigrant Family.
16. L Wirth, "Bibliografia della comunita urbana", en R. Park. E. Burgess, R. McKenzíe, La cittá, pp. 145 a 202.
17. Véase E. Wirth Marvick, Louis Wirth: A Blograpñical Memcrandum, cit., p. 339.
18. La etimología del término "ghetto" fue ampliamente debatida. Para unos derivaría del hebraico ghet = divorcio; para otros del alemán Gítter = reja y para otros del italiano borghetto (pequeño burgo). Según Wirth, el étimo más probable se relaciona a gietta; con este nombre se indicaba una fundición de cañones en una localidad de Venecia, en cuya proximidad se encontraba uno de los más antiguos asentamientos judios. Véase L Wirth, II ghetto. cit., p. 10, nota 1.
19. Ibidem, p. 13.
20. De la misma opinión es F. Ferrarotti en sus .Osservazioní sulla sociología urbanas, apéndice de su estudio Roma da capitale a periferia, clt., p. 249.
21. Debemos recordar que los judíos, al contrario de los católicos, quedaban libres de la prohibición de desarrollar actividades comerciales y de préstamos con interés. Véase el mismo Wirth, II ghetto. clt. p. 26.
22. Ibidem, p. 61.
23. M. Fishberg, mThe Jews: a Study In Race and Environmenta (1911), clt., en Wirth, 11 ghetto, p. 63.
24. Ibidem, p. 65. 1.
25. Nótese que a menudo son los hijos quienes fuerzan a los padres —sobre todo en las familias de posición económica sólida— a abandonar el ghetto. Es significativa la historia de una familia judía rusa que Wirth explica en el cap. XII iI ghetto in via di sparizione.
26. A Cavalii, Intrcduzione. cit., p. XXIII.
27. M. Stein, The Eclipse of Communlty, cit., p. 41. Stein considera The Ghetto como un Instrumento únicamente útil para quienes desean interpretar los cambios del modelo de vida de un grupo étnico, en el Chicago de los años veinte. Añade, además, que este estudio hubiera tenido un valor mayor si Wirth hubiese realizado una comparación con la vida de los judíos en las pequeñas ciudades durante el mismo período. Y aquí Stein se revela injusto, además de muy reductor, frente al valor de este estudio. Tanto porque menosprecia los méritos que derivan de la comparación histórica de los ghettos judíos, en contextos social y culturalmente muy diferentes, como porque hace un reproche Inconsistente en cuanto que el grupo étnico estudiado presenta una incidencia superior en el ambiente urbano.
28. Wirth, II ghetto, cap. XIII, .11 rltorn al ghetto’.
29. Nótese. Entre otras cosas, que la individualización del ghetto denominado voluntario —típico de la Europa de antes de las Cruzadas y que reaparece con el desarrollo suburbano en Estados Unidos— permite una crítica a la Escuela ecológica
La elección del área de asentamiento no parece influenciada por los procesos ecológicos, sino por elementos socioculturales. Esta crítica se desarrolló sobre la base de una famosa investigación empírica, realizada por Walter Firey, Land Use la Central Boston. Harvard L’niversity Press, 1947.
30. L Wirth, "l’urbanesimo come modo di vitas, en G. Martlnottí (ed.), Clttá e analisi socioíogica, cit. p. 520. (Versión castellana, El urbanismo como modo de vida. Ediciones 3 [Editorial Paidosj, Buenos Aires, 1962, p. 19. (En adelante las notas harán referencia a esta versión casteílana.])
31. El urbanismo como modo de vida. clt. p. 15; nótese que aquí Wirth —presentando una tipología— utiliza aquellos criterios que rechazó poco antes; habla, de hecho, de ciudad Industrial, comercial, minera, pesquera, turística, universitaria y de ciudad-capital. Sigue luego desarrollando una clasificación ulterior dentro del tipo de ciudad industrial.
22. Ibidem, p. 16.
33. Ibidem. pp. 16 y 17.
34. Las premisas teóricas, las hipótesis y los fenómenos considerados por Wirth en este ensayo los explicará y discutirá en una interesante reflexión crítica O. Fischer, "Urbanism as a Way of Life", en Sociological Methods & Research, 1 (1972), n. 2. Pp. 188 a 231.
35. Wirth había, de forma evasiva, de un número superior a unas poc3s centenas; Aristóteles, citado para reforzar la hipótesis Wirth, indica en la Política la dimensión urbana óptima: "el mejor límite a la población de un Estado es el mayor número suficiente a las finalidades de la vida y puede comprenderse a simple vista. Esto basta por lo que se refiere a la amplitud de la ciudad...", véase El urbanismo como modo de vida, cit., p. 22.
36. Ibidem, p. 21. Wirth no habla explícitamente de "área natural"; es suficiente una comparación con Park para verificar una identidad conceptual sustancial.
37. Ibidem, p. 24.
38. Ibidem, p. 27.
39. Ibidem, pp. 29 a 30.
40. Ibídem, p. 30.
41. Ibídem, p. 32.
42. Véase, por ejemplo. 5. Greer, .Urbanism Reconsidered: A Comparatíve Study of Local Areas in a Metropolis’, en American Sociologicai Review, n. 21 (1956), n. 1, pp. 19 a 24; 5. Greer, The Emerging City, The Free Press, Nueva York, 1962, pp. 92 y 93; Morris Axelrod, .Urban Structure and Social Participation.. en American Socioiogical Review, 21 (1956), n. 1, pp. 13 a 18; Marvin B. Sussman, sThe lsolated Nuclear Famiiy: Fact or Fíctíon., en Social Forces, Vi (1959), pp. 333 a 340; A. K. Tometh, .Informal Group Participation and Residentlal Patterns’, en American, Journal of Sociology, LXX (1964), n. 1, pp. 28 a 35.
43. Véase 5. Guterman, "im Defense of Wirth’s Urbanism as a Way of Life", en American Journai of Soclology, LXXIV (1969), n. 5, p. 493.
44. El urbanismo cemo modo de vida, cít.. p. 24: mEso no quiere decir que los habitantes de la ciudad tengan menos relaciones personales que los del campo, dado que en realidad puede ser todo lo contrario; significa más bien que en relación al número de personas que ellos ven y con los que están en contacto superficial en el curso de la vida cotidiana, el porcentaje es Inferior y además tienen un conocimiento menos completo...
45. C. Fischer, Urbanism as a Way al ¡JI e, particularmente los párrafos "Structural Dífferentiation", u Formal lntegration’ u lmpersonaiíty., "isolation", "Anomíe", "Deviance2 y "Malaise". pp. 195 y 38.
46. 1-1. Gans, "Urbanism and Suburbanism as Ways of Lífe" ensayo publicado por vez primera en A. M. Rose (ed.), Humen Behavlour and Social Processes, Mifflin, Boston, 1962, y sucesivamente, en R. E. Pahl (ed.). Readlngs in Urban Sociology, Pergasnori Press, Oxford, 1968, pp. 95 a 116, edición a la que nos referimos. 33.
47. H. Gans, Urbanísm and Suburbanísm as Ways of Lite. cit., p. 97. Gans sostiene que la población del "corazón" de la ciudad es muy heterogénea (en la p. 99 presenta una clasificación que comprende 5 tipos de habitantes del ínner city) y afirma que las tres famosas variables de Wirth no pueden ejercer una Influencia igual sobre estos tipos de habitantes tan distintos. La tesis Wirth se adaptaría perfectamente sólo a las transient areas of the inner City. es decir, a aquellas zonas internas al central busines, district "típicamente heterogéneas en los residentes. Tanto porque el tipo de habitante es extremadamente móvil y río necesita de un vecindario homogéneo, como porque se trata de zonas habitadas por desesperados que no tienen otra elección". (p. 103).
48. Recuérdese, por ejemplo, que Wirth se formó en la escuela de Park y que, sucesivamente, como miembro del comité para el urbanismo del Natlonal Resources Planning Board, dirigió y redactó, en 1937, el volumen 0w’ Cities: Their Role in the Natianal Economy.
49. L. Wirth, "Rural-Urban Differerices" (1951), en On Cities and Social life, cit., pp. 221 a 225. Se trata del material extraído de un manuscrito que sirvió, anteriormente, para una conferencia y que debía emplearse para un artículo que nunca fue escrito.
50. Aun cuando no sugiere alternativas de Interpretación muy convincentes. Los presupuestos de orden general, en los que se basa Gans para su crítica, nos dejan, de hecho, bastante perplejos; piénsese sobre todo en la idea de que la ciudad actual permite mayor libertad de selección o de movimiento para quienes residen en ella.
51. Véase también N. Morris, Urban Soc!ology, Allen & Unwin, Londres, 1968, p.170.
52. De la misma opinión son también otros críticos de Wirth, como por ejem. pío. R. E. Pahl, uThe Rural-Urban Continuum., en Readíngs Ir, Urban Soclology, clt., po. 265 y 266.
53. Véase también G Martinotti. "lntroduzione" a Cittá e anallsl socíologica, cit. p. 73.
54. Además de Gans, también M. Livolsi, Comunicazione e integrazione, Barbera, Florencia, 1967, especialmente p. 81, parece inclinarse por esta interpretación del ensayo de Wirth
Gianfranco Bettin: Louis Wírth: Los sociólogos de la ciudad (1979)
Los sociólogos de la ciudad es un libro de Gianfranco Bettin de 1979 que trataba de sistematizar los conocimientos de la sociología urbana hasta dicha fecha.









Comentarios
Publicar un comentario