Emil Cioran: Ensayo sobre el pensamiento reaccionario. A propósito de Joseph de Maistre
Ensayo sobre el pensamiento reaccionario
(A propósito de Joseph de Maistre)
Emil Cioran
Entre los pensadores que, como Nietzsche o san Pablo, poseyeron la pasión y el genio de la provocación, Joseph de Maistre ocupa un lugar importante. Elevando el menor problema a la altura de la paradoja y a la dignidad del escándalo, manejando el anatema con una crueldad teñida de fervor, edificó una obra llena de excesos, un sistema que continúa seduciéndonos y exasperándonos. La magnitud y la elocuencia de sus cóleras, la vehemencia con que se entregó al servicio de causas indefendibles, su obstinación en legitimar más de una injusticia, su predilección por la expresión mortífera, definen a este pensador inmoderado que, no rebajándose a persuadir al enemigo, lo aniquila de entrada mediante el adjetivo. Sus convicciones poseen una apariencia de gran firmeza: a la tentación del escepticismo supo responder con la arrogancia de sus prejuicios, con la violencia dogmática de sus desprecios.
A finales del siglo pasado, en pleno auge de la ilusión liberal, sus enemigos pudieron permitirse el lujo de llamarle «profeta del pasado». Pero nosotros, que vivimos en una época mucho más desengañada, sabernos que es contemporáneo nuestro en la medida en que fue un
«monstruo» y que, gracias justamente al lado odioso de sus doctrinas, continúa estando vivo, siendo actual. Por lo demás, incluso si estuviese superado seguiría perteneciendo a esa clase de espíritus que envejecen espléndidamente. [12]
Envidiemos la suerte, el privilegio que tuvo de desconcertar tanto a sus detractores como a sus más fervientes admiradores, de obligarles a preguntarse: ¿hizo realmente la apología del verdugo y de la guerra o se limitó únicamente a reconocer su necesidad? En su ataque contra Port– Royal, ¿expresó el fondo de su pensamiento o cedió simplemente a un arrebato de mal humor? ¿Dónde acaba en él el teórico y comienza el partidario? ¿Era un cínico, un exaltado o simplemente un esteta extraviado en el catolicismo?
Mantener el equívoco, desconcertar con convicciones tan claras como las suyas es una proeza. Era inevitable que sus contemporáneos acabaran por interrogarse sobre la seriedad de su fanatismo, que pusieran de relieve las restricciones que él mismo había aportado a la brutalidad de sus propósitos y señalaran con insistencia sus raras complicidades con la sensatez. No seremos nosotros quienes le hagamos el agravio de considerarle un tibio. Retendremos de él, por el contrario, su magnífica, su espléndida impertinencia, su falta de equidad, de moderación y, a veces, hasta de decencia. Si no nos irritase constantemente, ¿tendríamos aún la paciencia de leerle? Las verdades de las que se hizo apóstol son todavía válidas únicamente por la deformación apasionada que su temperamento les infligió. Transfiguró las sandeces del catecismo y dio a los tópicos de la Iglesia un sabor insólito. Las religiones mueren por falta de paradojas: Maistre lo sabía, o lo sentía, y a fin de salvar el cristianismo se las ingenió para introducir en él un poco más de mordacidad y de horror. A ello le ayudó su talento de escritor mucho más que su piedad, la cual, según Madame Swetchine, que le conoció bien, carecía por completo de ardor. Enamorado de la expresión corrosiva, ¿cómo habría podido rebajarse a rumiar las fórmulas insulsas de las plegarias? (Se puede concebir un panfletario que rece, [13] pero es algo repugnante.) Maistre aspira a la humildad, virtud ajena a su naturaleza, únicamente cuando recuerda que debe reaccionar como un cristiano. Algunos de sus exégetas dudaron, no sin pesar, de su sinceridad, en lugar de alegrarse del malestar que les inspiraba: sin sus contradicciones, sin los malentendidos que, por instinto o por cálculo, creó sobre sí mismo, su caso habría sido liquidado hace tiempo, y hoy sufriría la desgracia de ser comprendido, la peor que puede abatirse sobre un autor.
Lo que de acerbo y elegante a la vez hay en su genio y en su estilo evoca la imagen de un profeta del Antiguo Testamento y de un hombre del siglo XVIII. Dejando de ser irreconciliables en él el ímpetu y la ironía, nos hace participar, a través de sus furores y sus arrebatos, del encuentro del espacio y de la intimidad, de lo infinito y del salón. Pero, mientras se sometía totalmente a la Biblia hasta el punto de admirar indistintamente sus aciertos y sus majaderías, detestaba sin matices la Enciclopedia, de la cual sin embargo procedía por la forma de su inteligencia y la calidad de su prosa.
Sus libros, impregnados de una rabia tonificante, jamás aburren. En cada uno de sus párrafos se le ve exaltar o rebajar hasta la inconveniencia una idea, un acontecimiento o una institución, adoptar respecto a ellos un tono de fiscal o de turiferario. «Todo francés amigo de los jansenistas es un imbécil o un jansenista.» «Todo es milagrosamente malo en la Revolución francesa.» «El protestantismo es el mayor enemigo de Europa, un enemigo que debe ser reprimido por todos los medios posibles excepto los criminales, la úlcera funesta que se aferra a todas las soberanías y las roe sin tregua, el hijo del orgullo, el padre de la anarquía, el corruptor universal.» «No existe nada tan justo, docto e incorruptible como los grandes tribunales españoles, y si a ese rasgo general añadimos el del sacerdocio católico, nos convenceremos, sin necesidad alguna de pruebas, de que no puede haber en el universo nada más tranquilo, circunspecto y humano por naturaleza que el tribunal de la Inquisición.»
Quien ignora la práctica del exceso puede aprenderla en Maistre, tan hábil para comprometer lo que ama como lo que detesta. Su libro Del Papa masa de elogios, avalancha de argumentos ditirámbicos, asustó un poco al Sumo Pontífice, quien presintió el peligro de semejante apología. Sólo hay una manera de alabar: atemorizar a quien se elogia, hacerle temblar, obligarle a ocultarse lejos de la estatua que se le erige, forzarle mediante la hipérbole generosa a calibrar su mediocridad y a sufrir por ella. ¿Qué es un alegato que no atormente ni perturbe, un panegírico que no mate? Toda apología debería ser un asesinato por entusiasmo.
«No hay un solo gran carácter que no tienda a la exageración», escribe Maistre, pensando sin duda en sí mismo. Digamos enseguida que el tono tajante y con frecuencia furioso de sus obras se halla ausente de sus cartas, las cuales sorprendieron al ser publicadas: ¿quién habría sospechado en un doctrinario furibundo la afabilidad que mostraban? Aquel movimiento unánime de sorpresa nos parece hoy, a distancia, un tanto ingenuo. Los pensadores expresan de ordinario su locura en sus obras y reservan su sensatez para sus relaciones con los demás; serán siempre más inmoderados y despiadados cuando combatan una teoría que cuando se dirijan a un amigo o a un conocido. El diálogo a solas con la idea incita al desvarío, anula el juicio y produce la ilusión de la omnipotencia. En realidad, el enfrentamiento con una idea desequilibra, priva al espíritu de su seguridad y al orgullo de su calma. Nuestros trastornos y aberraciones proceden de la lucha que libramos contra irrealidades y abstracciones, de nuestra voluntad de triunfar sobre lo que no existe; de ahí el lado impuro, tiránico, divagador de [15] las obras filosóficas, como por otra parte de toda obra. El pensador que emborrona una página sin destinatario se cree, se siente árbitro del mundo. Por el contrario, cuando escribe cartas habla de sus proyectos, de sus debilidades y de sus fracasos, atenúa las exageraciones de sus libros y descansa de sus excesos. La correspondencia de Maistre es la correspondencia de un hombre moderado. Algunos, contentos de haber encontrado en ella a una persona diferente, lo consideraron rápidamente un liberal, olvidando que fue tolerante en su vida a causa de lo poco que lo fue en su obra, cuyas mejores páginas son justamente aquellas en las que glorifica los abusos de la Iglesia y los rigores del Poder.
Sin la Revolución, que, arrancándole de sus costumbres, abatiéndole, despertó su atención por los grandes problemas, hubiera vivido en Chambéry una vida de buen padre de familia y de tranquilo francmasón, hubiera continuado dando a su catolicismo, a su monarquismo y a su martinismo ese toque de fraseología a lo Rousseau que desluce sus primeros escritos. El ejército francés, invadiendo Saboya, le obligó a huir; Maistre tomó el camino del exilio: su espíritu ganó con ello, su estilo también. Para darse cuenta de ello, basta comparar sus Consideraciones sobre Francia con sus producciones declamatorias y difusas anteriores al período revolucionario. Afirmando sus gustos y sus prejuicios, la desgracia le salvó de lo vago, incapacitándole al mismo tiempo para la serenidad y la objetividad durante el resto de su vida, virtudes éstas raras en el exiliado. Maistre fue un exiliado incluso durante los años (1803–1817) en que desempeñó el cargo de embajador del rey de Cerdeña en San Petersburgo. Todos sus pensamientos llevan la huella del exilio. «No hay más que violencia en el universo; pero estamos pervertidos por la filosofa moderna, la cual dice que todo está bien, cuando en realidad el mal lo ha contami-[16]nado todo, y en un cierto sentido, harto verdadero, todo está mal, puesto que nada se encuentra en el lugar que debiera.»
«Nada se encuentra en el lugar que debiera» –cantinela de los destierros y a la vez punto de partida de la reflexión filosófica. La mente se despierta en contacto con el desorden y la injusticia: lo que se encuentra «en su lugar», lo natural, deja al espíritu indiferente, lo adormece, mientras que la frustración y la privación le convienen y estimulan. Un pensador se enriquece con todo lo que pierde, con todo lo que le usurpan: ¡qué suerte quedarse sin patria! De hecho, todo exiliado es un pensador involuntario, un visionario oportunista, indeciso entre la espera y el miedo, al acecho de acontecimientos que aguarda o teme. Si tiene genio, se eleva, como Maistre, por encima de ellos y los interpreta: «(...) la condición primera de una revolución decretada por la Providencia es que nada de cuanto hubiese podido prevenirla existe, y que fracasan todos los intentos de quienes tratan de impedirla. Pero nunca el orden es más visible, nunca la Providencia más palpable que cuando la acción superior sustituye a la del hombre y se ejerce sola: eso es lo que vemos en este momento».
En las épocas en que nos percatamos de la futilidad de nuestras iniciativas, asimilamos el destino o bien a la Providencia, disfraz tranquilizador de la fatalidad, máscara del fracaso, confesión de impotencia para organizar la historia, pero voluntad de extraer de ella las líneas esenciales y de descubrirle un sentido, o bien lo asimilamos a un juego de fuerzas mecánico, impersonal, cuyo automatismo regula nuestras acciones y hasta nuestras creencias. Sin embargo, a ese juego, por muy impersonal y mecánico que sea, le conferimos a nuestro pesar prestigios que su propia definición excluye, y lo reducimos –conversión de los conceptos en agentes universales– a una [17] potencia moral, responsable de los acontecimientos y del cariz que éstos deben tomar. En pleno positivismo, ¿no se evocaba el futuro en términos místicos y se le atribuía una energía de una eficacia apenas menor que la de la Providencia? Hasta ese punto es verdad que se infiltra en nuestras explicaciones una pizca de teología, inherente e incluso indispensable para nuestro pensamiento, por poco que éste se imponga la tarea de ofrecer una imagen coherente del mundo...
Atribuir al proceso histórico una significación, incluso si se la hace surgir de una lógica inmanente al devenir, es admitir, más o menos explícitamente, una forma de providencia. Bossuet, Hegel y Marx, por el hecho mismo de dar un sentido a los acontecimientos, pertenecen a una misma familia, o por lo menos no difieren esencialmente entre sí, ya que lo importante no es definir, determinar dicho sentido, sino recurrir a él, postularlo; y ellos recurrieron a él, lo postularon. Pasar de una concepción teológica o metafísica al materialismo histórico es simplemente cambiar de providencialismo. Si nos habituáramos a mirar más allá del contenido específico de las ideologías y de las doctrinas, veríamos que invocar una cualquiera de ellas en lugar de otra no implica derroche alguno de sagacidad. Quienes se afilian a un partido creen diferenciarse de quienes lo hacen a otro, cuando todos ellos, desde el momento en que escogen, coinciden en lo profundo, participan de una misma naturaleza y no se diferencian más que aparentemente, en la máscara que asumen. Es estúpido imaginar que la verdad depende de la elección, cuando, en realidad, toda toma de posición equivale a un desprecio de la verdad. Por desgracia, elegir, tomar posición es una fatalidad a la que nadie escapa; todos debemos optar por una irrealidad, por un error, como convencidos a la fuerza, enfermos, agitados que somos: nuestros asentimientos, nuestras adhesio-[18]nes son síntomas alarmantes. Todo aquel que se identifica con cualquier cosa muestra disposiciones mórbidas: no existe posibilidad alguna de salvación ni de salud fuera del ser puro, tan puro como el vacío. Pero volvamos a la Providencia, tema apenas menos vago... Si se quiere saber hasta qué punto una época ha sido marcada por los desastres que ha sufrido y cuál ha sido su magnitud, evalúese el encarnizamiento con que los creyentes han justificado en ella los deseos, el programa y la conducta de la divinidad. Nada tiene, pues, de extraño que la obra capital de Maistre, Las veladas de San Petersburgo, sea una variación sobre el tema del gobierno temporal de la Providencia: ¿acaso no vivía en una época en que, para mostrar a sus contemporáneos los efectos de la bondad divina, se necesitaban los recursos conjugados del sofisma, de la fe y de la ilusión? En el siglo V, en la Galia devastada por las invasiones bárbaras, Salvio, al escribir De Gubernatione Dei, había intentado realizar una tarea semejante: combate desesperado contra la evidencia, misión sin objeto, esfuerzo intelectual a base de alucinación... La justificación de la Providencia es el quijotismo de la teología.
Por muy dependiente que sea de los diversos momentos históricos, la sensibilidad al destino no deja, sin embargo, de estar condicionada por la naturaleza del individuo. Todo aquel que emprende tareas importantes se sabe a merced de una realidad que le domina. Sólo los espíritus fútiles, sólo los «irresponsables» creen que actúan libremente; los demás, en medio de una experiencia esencial, raramente se libran de la obsesión de la necesidad o de «la estrella». Los gobernantes son administradores de la Providencia, dice Saint–Martin; Friedrich Meinecke observaba por su parte que, en el sistema de Hegel, los héroes desempeñaban el papel de simples funcionarios del Espíritu absoluto. Un sentimiento análogo hizo decir a Maistre que los cabecillas de la Revolución [19] no eran más que «autómatas», «instrumentos», «criminales» que, lejos de dirigir los acontecimientos, sufrían por el contrario su curso.
Esos autómatas, esos instrumentos, ¿de qué eran más culpables que la fuerza «superior» que los había originado y cuyos decretos ejecutaban fielmente? ¿No sería esa fuerza también «criminal»? Pero como ella representa para Maistre el único punto fijo en medio del «torbellino» revolucionario, no la acusará, o se comportará como si aceptara sin discusión su soberanía. En su pensamiento, esa fuerza no intervendría de manera efectiva más que en los momentos de desorden y se eclipsaría en los períodos de tranquilidad, de modo que implícitamente la asimila a un fenómeno momentáneo, a una providencia circunstancial, útil a la hora de explicar las catástrofes, superflua en los intervalos que separan las desgracias y cuando las pasiones se calman. Circunscribiéndola al tiempo, Maistre reduce su peso. Para nosotros sólo posee plena justificación si se manifiesta en todas partes y siempre, únicamente si vela sin cesar. ¿Qué hacía esa fuerza antes de 1789?
¿Dormitaba? ¿No se hallaba en su puesto durante todo el siglo XVIII, y acaso no había deseado ese siglo, al cual Maistre, a pesar de su teoría sobre la intervención divina, hace particularmente responsable de la llegada de la guillotina? Esa fuerza «superior» adquiere para él un contenido, se convierte verdaderamente en la Providencia, a partir de un milagro, a partir de la Revolución; «si en pleno invierno un hombre ordenase a un árbol ante mil testigos que se cubriera súbitamente de hojas y de frutos el árbol obedeciese, todo el mundo quedaría maravillado y se inclinaría ante el taumaturgo. La Revolución francesa y todo lo que sucede en este momento es tan increíble como la fructificación instantánea de un árbol en el mes de enero...». [20]
Ante una fuerza que realiza semejantes prodigios, el creyente se interrogará sobre la manera de salvaguardar su libertad, de evitar la tentación del quietismo y la mucho más grave del fatalismo. Problemas éstos que, planteados al comienzo de las Consideraciones, Maistre intenta eludir mediante sutilidades o equívocos: «Estamos todos encadenados al trono del Ser supremo por una cadena flexible que nos retiene sin esclavizarnos. Lo admirable del orden universal de las cosas es la acción de los seres libres que están bajo el dominio divino. Libremente esclavos, actúan a la vez voluntaria y necesariamente: hacen realmente lo que desean, pero sin poder perturbar los planes generales».
«Cadena flexible», esclavos que actúan «libremente», son incompatibilidades que revelan las dificultades del pensador ante la imposibilidad de conciliar la omnipotencia divina con la libertad humana. Sin duda para salvar esa libertad, para dejarle un campo de acción más vasto, Maistre postulará la desaparición de la intervención divina en los momentos de equilibrio, intervalos cortos a decir verdad, pues la Providencia, que detesta eclipsarse durante mucho tiempo, no abandona su reposo más que para castigar, para manifestar su inclemencia. La guerra será su «terreno», en el que no permitirá actuar al hombre «más que de una manera más o menos mecánica, puesto que en ella los éxitos dependen casi enteramente de lo que menos depende del hombre». La guerra será, pues, «divina», «una ley del mundo», y «divina» sobre todo por su manera de estallar. «En ese momento preciso, suscitado por el hombre y prescrito por la justicia, llega Dios para vengar las iniquidades que los habitantes del mundo han cometido contra él.»
«Divino» es un adjetivo que Maistre utiliza fácilmente: la constitución, la soberanía, la monarquía hereditaria, el pontificado, son según él obras «divinas», como lo es toda autoridad consolidada por la tradición, todo orden cuyo origen se remonte a una época lejana; el resto no es más que usurpación, es decir, obra «humana». En suma, es «divino» el conjunto de las instituciones y de los fenómenos que el pensamiento liberal execra. Aplicado a la guerra, el adjetivo parece, a primera vista, inadecuado; pero en cuanto se le sustituye por «irracional» deja de serlo. Este género de sustitución, practicado con otras muchas palabras de Maistre, atenuaría su carácter escandaloso; pero recurriendo a ello, ¿no acabaríamos volviendo insípido un pensamiento cuyo principal interés reside precisamente en su virulencia? En cualquier caso, nombrar o invocar constantemente a Dios, asociándolo a lo horrible, puede hacer temblar al creyente ligeramente equilibrado, reticente y razonable, pero no al fanático, el cual, creyente verdadero, se deleita en las calaveradas sanguinarias de la divinidad.
Divina o no, la guerra, tal como aparece en las Veladas, ejerce sobre nosotros cierta fascinación. No sucede lo mismo cuando preocupa a espíritus de segundo orden como Donoso Cortés, discípulo de Maistre. «La guerra, obra de Dios, es buena como son buenas todas sus obras; pero una guerra puede ser desastrosa e injusta si es obra del libre albedrío del hombre.» «(...) nunca he podido comprender a quienes anatematizan la guerra. Ese anatema es contrario a la filosofía y a la religión: quienes lo pronuncian no son ni filósofos ni cristianos.»
Instalado ya en una posición extrema, el pensamiento del maestro apenas soporta el suplemento de exageración que le aporta el alumno. Las causas mediocres exigen talento o temperamento. El discípulo, por definición, no posee ni lo uno ni lo otro.
En Maistre la agresividad es inspiración; la hipérbole, ciencia infusa. Inclinado a los extremos, no sueña más que con arrastrarnos a ellos; llega así a reconciliarnos con [22] la guerra, al igual que con la soledad del verdugo, por no decir con el verdugo mismo. Cristiano por persuasión más que por sentimiento, casi totalmente ajeno a los personajes del Nuevo Testamento, amaba en secreto el boato de la intolerancia, y en el fondo le convenía ser intransigente: por algo comprendió tan bien el espíritu de la Revolución; ¿habría logrado describir sus vicios si no los hubiese encontrado en sí mismo? Para combatir el Terror –y nadie se rebela impunemente contra un acontecimiento, una época o una idea– debió impregnarse profundamente de él, asimilarlo. Su experiencia religiosa sufrió las consecuencias: la obsesión por la sangre domina en ella. De ahí que le sedujera más el antiguo Dios («el Dios de los ejércitos») que el Cristo, del que habla siempre con frases convencionales, «sublimes», y la mayoría de las veces para justificar su teoría, interesante sin más, sobre la reversibilidad del dolor de los inocentes en beneficio de los culpables. El único Cristo que hubiera podido agradarle era el de la estatuaria española, sanguinolento, desfigurado, convulsivo, satisfecho hasta el delirio de su crucifixión.
Al relegar a Dios lejos del mundo y de los asuntos humanos, al desposeerlo de las virtudes y de las facultades que le hubieran permitido mostrar su presencia y su autoridad, los deístas lo habían rebajado al nivel de la idea y del símbolo, lo habían convertido en un comparsa abstracto de la bondad y de la sabiduría. Se trataba, tras un siglo de «filosofía», de conferirle de nuevo sus antiguos privilegios, el estatuto de tirano del que tan despiadadamente había sido desposeído. Bueno y correcto, dejaba de ser temible, perdía todo su poder sobre los espíritus. Peligro enorme del que Maistre fue más consciente que ninguno de sus contemporáneos y contra el cual no había más remedio, según él, que la lucha por el restablecimiento del «verdadero» dios, del dios terrible. Nada se [23] comprende de las religiones si se piensa que el hombre detesta las divinidades caprichosas, malvadas e incluso feroces, o si se olvida que ama el miedo hasta el frenesí.
El problema del mal sólo perturba verdaderamente a algunos delicados, a algunos escépticos indignados por la manera que tiene el creyente de acomodarse a él o de escamotearlo. Es, pues, a ellos en primer lugar a quienes son destinadas las teodiceas, tentativas de humanizar a Dios, acrobacias desesperadas que fracasan y se desprestigian sobre el terreno, al ser constantemente desmentidas por la experiencia por más que lo intentan, éstas no logran persuadirles de que la Providencia es justa; ellos la declaran sospechosa, la incriminan y le piden cuentas en nombre de la evidencia del mal, evidencia que un Maistre intentará negar. «Todo está mal», nos dice; sin embargo, el mal –se apresura a añadir– se reduce a una fuerza «puramente negativa» que no tiene nada en «común con la existencia», a un «cisma del ser», a un accidente. Otros, por el contrario, pensarán que el mal, tan constitutivo del ser y tan verdadero como el bien, es algo natural, un ingrediente esencial de la existencia y en absoluto un fenómeno accesorio, y que los problemas que plantea se vuelven insolubles en cuanto nos negamos a introducirlo, a integrarlo en la composición de la sustancia divina. Igual que la enfermedad no es la ausencia de salud sino una realidad tan objetiva y duradera como ella, así el mal posee el mismo valor que el bien, al que incluso supera en indestructibilidad y plenitud. Un principio positivo y un principio negativo coexisten y se amalgaman en Dios, como coexisten y se amalgaman en el mundo. La idea de la culpabilidad de Dios no es una idea gratuita, sino necesaria y perfectamente compatible con la de su omnipotencia: sólo ella confiere cierta inteligibilidad al desarrollo histórico y nos permite comprender todo lo que posee de monstruoso, de insensato, de [24] irrisorio. Atribuirle pureza y bondad al autor del devenir es renunciar a comprender la mayoría de los acontecimientos y en particular el más importante de todos: la Creación. Dios no podía evitar la influencia del mal, motor de los actos, agente indispensable para cualquiera; harto de reposar en sí mismo, aspira a salir fuera para manifestarse y envilecerse en el tiempo. Si el mal, secreto de nuestro dinamismo, desapareciera de nuestra vida, vegetaríamos en la perfección monótona del bien, el cual, a juzgar por el Génesis, exasperaba incluso al Ser Supremo. El combate entre los principios positivo y negativo se libra en todos los niveles de la existencia, incluida la eternidad. Todos nos hallamos inmersos en la aventura de la Creación, proeza temible sin «fines morales» y quizá sin significado; y a pesar de que Dios sea el responsable de la idea y de la iniciativa, no podríamos reprochárselo, dado el gran prestigio de que goza ante nosotros, prestigio de primer culpable. Haciéndonos cómplices suyos, nos ha asociado a este inmenso movimiento de solidaridad en el mal que sostiene y consolida la confusión universal.
Sin duda Maistre no podía profesar una doctrina hasta ese punto fundada en la razón: ¿acaso no se proponía hacer verosímil una teoría tan temeraria como la de una divinidad esencial y únicamente buena? Tentativa difícil, irrealizable incluso, que esperaba realizar humillando a la naturaleza humana: «(...) ningún hombre es castigado nunca como ser justo, sino siempre como hombre; de manera que no es verdad que la virtud sufra en este mundo: es la naturaleza humana la que sufre, y lo merece siempre».
¿Cómo exigir del justo que distinga entre su condición de hombre y su condición de justo? Ningún inocente podría llegar a afirmar: «Sufro como hombre, y no como hombre bueno». Exigir semejante disociación es co-[25]meter un error psicológico, equivocarse sobre el sentido de la rebelión de un Job y no haber comprendido que el apestado cedió ante Dios menos por convicción que por fatiga. Nada permite considerar la bondad como el atributo mayor de la divinidad. El propio Maistre parece a veces tentado de pensarlo: «¿Qué significa una injusticia que Dios comete con el hombre? ¿Existe acaso un legislador común por encima de Dios que le hubiera prescrito su manera de actuar con el hombre? ¿Y quién sería el juez entre él y nosotros?». «Cuanto más terrible nos parezca Dios, más debemos redoblar nuestro temor religioso hacia él, más ardientes e infatigables deberán ser nuestras plegarias: pues nada nos dice que su bondad podrá reemplazarlas.» Y en uno de los pasajes más significativos de las Veladas escribe estas consideraciones de una imprudente franqueza: «Dado que la prueba de Dios precede a la de sus atributos, sabemos que él existe antes de saber lo que es. Nos hallamos, pues, instalados en un reino cuyo soberano ha publicado de una vez para siempre las leyes que lo rigen todo. Esas leyes llevan, en general, el sello de una sabiduría e incluso de una bondad patentes: algunas, sin embargo (lo supongo en este momento), parecen duras e incluso injustas: a propósito de éstas, pregunto a todos los descontentos: ¿qué debemos hacer?, ¿salir del reino, quizás? Imposible: se halla por todas partes y fuera de él nada existe. ¿Quejarse, ofenderse, escribir contra el soberano? Si se desea ser castigado o aniquilado, de acuerdo. El mejor partido que podemos tomar es el de la resignación y el respeto, y hasta diré el del amor; pues ya que partimos de la suposición de que el Señor existe y que debemos servirle necesariamente, ¿no es mejor servirle por amor que sin amor?».
Confesión inesperada que hubiese encantado a un Voltaire. La Providencia es descubierta, denunciada, considerada como algo sospechoso por quien se había dedicado a celebrar su bondad y su honorabilidad. Admirable sinceridad de la que, sin embargo, debió de comprender los peligros. En adelante, se moderará cada vez más, y como de costumbre, volviendo a acusar al hombre, desdeñará el proceso que la rebelión, el sarcasmo o la desesperación entablan contra Dios. Para mejor incriminar a la naturaleza humana por los males que soporta, forjará su teoría, totalmente insostenible, sobre el origen moral de las enfermedades. «Si no existiese ningún mal moral sobre la Tierra, no existiría ningún mal físico.» «(...) todo dolor es un suplicio impuesto a causa de algún crimen actual o antiguo.» «Si no hago ninguna distinción entre las enfermedades es porque todas ellas son castigos.»
Maistre hace derivar esta doctrina de la del pecado original, sin la cual, nos dice, «nada se explica». Se equivoca, sin embargo, cuando considera el Pecado como una trasgresión primitiva, como una falta inmemorial y voluntaria, en lugar de ver en él una tara, un vicio innato; se equivoca también cuando, tras haber hablado con razón de una «enfermedad original», la atribuye a nuestras iniquidades, puesto que en realidad se hallaba, como el Pecado, inscrita en nuestra propia esencia: desorden primordial, calamidad que afecta indiferentemente al justo y al malvado, al honrado y al corrompido. Mientras se limita a describir los males que nos abruman, Maistre tiene razón; pero en cuanto intenta explicar y justificar su distribución sobre la Tierra, desbarra. Sus constataciones nos parecen exactas; sus teorías y sus juicios de valor, inhumanos e injustificados. Si, como le gusta pensar, las enfermedades son castigos, los hospitales rebosarían de monstruos y los incurables serían, con mucho, los mayores criminales que existen. Pero no llevemos la apologética hasta sus últimas consecuencias mostrémonos indulgentes con quienes, habiéndose apresurado a declarar inocente a Dios, a eximirle de toda [27] culpa, reservan al hombre el honor de haber concebido el mal... Como toda gran teoría, la de la Caída lo explica todo y no explica nada, y tan difícil resulta servirse de ella como no hacerlo. Pero tanto si la Caída es imputable a una falta como si lo es a una fatalidad, a un acto de orden moral como a un principio metafísico, ella explica, al menos en parte, nuestros extravíos, nuestros atolladeros, nuestras búsquedas infructuosas, la terrible singularidad de los seres, el papel de perturbador, de animal desquiciado e inventivo que le ha sido deparado al hombre. Y aunque dicha teoría comporta numerosos puntos dudosos, existe sin embargo uno de cuya importancia no puede dudarse: el que hace remontarse el origen de nuestra decadencia a la separación del todo. Punto que no podía escapársele a Maistre: «Cuanto más examinamos el universo, más nos sentimos inclinados a pensar que el mal procede de una división que no sabemos explicar y que el retorno al bien depende de una fuerza contraria que nos empuje sin cesar hacia una unidad igualmente inconcebible».
¿Cómo, en efecto, explicar esa división? ¿Atribuyéndola a la insinuación del devenir en el ser? ¿A la infiltración del movimiento en la unidad primordial? ¿A una impulsión fatal dada a la indistinción feliz anterior al tiempo? Imposible saberlo. Lo que parece cierto es que «la historia» procede de una identidad rota, de un desgarramiento inicial, origen de lo múltiple, fuente del mal.
La idea del pecado, unida a la de la división, sólo satisface si se usa con precaución, al revés que Maistre, quien con total arbitrariedad llega a imaginar un pecado original de segundo orden, responsable según él de la existencia del salvaje, ese «descendiente de un hombre separado del gran árbol de la civilización a causa de una prevaricación cualquiera», ese ser degradado que no podríamos mirar «sin leer el anatema escrito, no solamente en su alma, [28] sino hasta en la forma exterior de su cuerpo», ese ser «herido en lo más profundo de su esencia moral», totalmente distinto del hombre primitivo, pues «con nuestra inteligencia, nuestra moral, nuestras ciencias y nuestras artes, nosotros somos precisamente, con relación a ese hombre primitivo, lo que el salvaje es para nosotros».
Y Maistre, dispuesto siempre a llegar hasta los confines de toda idea, sostiene que «el estado de civilización y de ciencia es en cierto sentido el estado natural y primitivo del hombre», que los primeros humanos, seres «maravillosos», habiendo comenzado por una ciencia superior a la nuestra, percibían los efectos en las causas y se encontraban en posesión de «comunicaciones muy valiosas», libradas por «seres de un orden superior», y que ciertos pueblos refractarios a nuestra manera de pensar parecen conservar aún el recuerdo de la «ciencia primitiva» y de la «era de la intuición».
¡La civilización situada antes de la historia! Esa idolatría de los comienzos, del paraíso ya realizado, esa obsesión por los orígenes, es el signo distintivo del pensamiento «reaccionario», o si se prefiere,
«tradicional». Se puede, ciertamente, concebir una «era de la intuición», pero a condición de no asimilarla para nada a la civilización misma, la cual –ruptura con el modo de conocimiento intuitivo– supone relaciones complicadas entre el ser y el conocer, así como una incapacidad del hombre para salir de sus propias categorías, siendo como es el «civilizado», por definición, ajeno a la esencia, a la percepción simultánea de lo inmediato y de lo último. Hablar de una civilización perfecta anterior a la aparición de las condiciones susceptibles de hacer posible toda civilización es jugar con las palabras; incluir en ella la edad de oro es ampliar abusivamente la esfera del concepto de civilización. La historia, según Maistre, debe hacernos regresar –mediante el desvío del mal y del pecado– a la [29] unidad de la época paradisíaca, a la civilización «perfecta», a los secretos de la «ciencia primitiva». Pero no cometamos la indiscreción de preguntarle en qué consistían esos secretos: ha declarado ya que son impenetrables, privilegio de hombres «maravillosos» no menos impenetrables. Maistre jamás emite una hipótesis que no trate inmediatamente a la certeza con las consideraciones debidas: ¿cómo podría dudar de la existencia de una ciencia inmemorial cuando sin ella le resultaría imposible «explicarnos» nuestra primera catástrofe? Siendo los castigos proporcionales a los conocimientos del culpable, el Diluvio, nos asegura, supone «crímenes inauditos», los cuales a su vez suponen «conocimientos infinitamente superiores a los que nosotros poseemos». Bella e improbable teoría, semejante a la que sostiene sobre los salvajes y que formula en estos términos: «El jefe de un pueblo, habiendo alterado en él el principio moral con algunas de esas prevaricaciones que, según las apariencias, ya no son posibles en el estado actual de las cosas, dado que de ellas no sabemos felizmente lo suficiente para poder ser hasta ese punto culpables: ese jefe, digo, transmitió el anatema a su posteridad; y como toda fuerza constante es aceleradora, puesto que se añade a sí misma continuamente, como esa degradación pesaba sin cesar sobre los descendientes, ha originado al final eso que nosotros llamamos los salvajes».
Ninguna clase de precisión nos dará Maistre sobre la naturaleza de esa prevaricación. No sabremos mucho más de ella cuando nos haya dicho que es imputable a un pecado original de segundo orden. ¿No resulta demasiado cómodo, para disculpar a la Providencia, atribuir únicamente a la criatura las anomalías que abundan sobre la Tierra? Pues si el hombre se hallaba degradado desde el principio, su degradación, al igual que la del salvaje, no ha podido comenzar a causa de una falta cometida en [30] un momento dado, por una prevaricación inventada, en resumidas cuentas, para consolidar un sistema y defender una causa más que equívoca.
La doctrina de la Caída ejerce una fuerte seducción sobre los reaccionarios, de cualquier color que éstos sean; los más inveterados y lúcidos saben además qué recursos ofrece contra el prestigio del optimismo revolucionario: ¿no postula acaso la invariabilidad de la naturaleza humana, condenada sin remedio a la decadencia y a la corrupción? En consecuencia, no existe ningún desenlace, ninguna solución a los conflictos que asolan a las sociedades, ni tampoco posibilidad alguna de cambio radical que pudiera modificar su estructura: la historia, tiempo idéntico, es el marco en que se desarrolla el proceso monótono de nuestra degradación. El reaccionario, ese conservador que se ha quitado la máscara, adoptará siempre lo peor y lo más profundo de las sabidurías: la concepción de lo irreparable, la visión estática del mundo. Toda sabiduría y, con mayor motivo, toda metafísica, son reaccionarias, como conviene a toda forma de pensamiento que, a la búsqueda de constantes, se emancipe de la superstición de lo diverso y de lo posible. Hablar de un sabio o de un metafísico revolucionarios es incurrir en una contradicción terminológica. La historia, e incluso el hombre, dejan de interesar a quien haya llegado a un cierto grado de desapego y clarividencia: romper con las apariencias es triunfar sobre la acción y sobre las ilusiones que de ella se derivan. Quien reflexiona profundamente sobre la miseria esencial de los seres no se detiene en la que resulta de las desigualdades sociales, ni intenta remediarla. (¿Puede imaginarse una revolución que tomase sus eslóganes de Pascal?)
Con frecuencia, el reaccionario no es más que un sabio hábil, un sabio interesado que, explotando políticamente las grandes verdades metafísicas, escruta sin indulgencia ni piedad lo más recóndito del fenómeno humano para proclamar su horror. Un explotador de lo terrible cuyo pensamiento –paralizado por cálculo o por exceso de lucidez– minimiza o calumnia al tiempo. Mucho más generoso, por ser mucho más ingenuo, el pensamiento revolucionario, asociando a la disgregación del devenir la idea de sustancialidad, percibe en la temporalidad un principio de enriquecimiento, una fecunda dislocación de la identidad y de la monotonía, y una especie de perfectibilidad jamás desmentida, siempre en marcha. El sentido último de las revoluciones parece ser el de un desafío lanzado a la idea del pecado original. Antes de proceder a la liquidación del origen establecido, desean liberar al hombre del culto de los orígenes al que la religión le condena; no lo logran más que destruyendo a los dioses, debilitando su poder sobre las conciencias. Pues son los dioses quienes, encadenándonos a un mundo anterior a la historia, nos hacen despreciar el Devenir, fetiche de todos los innovadores, desde el simple descontento hasta el anarquista.
Nuestras concepciones políticas nos son dictadas por nuestro sentimiento o nuestra visión del tiempo. Si la eternidad nos obsesiona, ¿qué nos importan los cambios que se operan en la vida de las instituciones o de los pueblos? Para preocuparse, para interesarse por ellos, habría que creer, como el revolucionario, que el tiempo contiene en potencia la respuesta a todos los interrogantes y el remedio a todos los males, que su desarrollo implica la elucidación del misterio y la reducción de nuestras perplejidades, que es el agente de una metamorfosis total. Pero lo curioso es que el revolucionario idolatra el devenir únicamente hasta que se instaura el orden por el que había combatido: surge luego para él la conclusión ideal del tiempo, el siempre de las utopías, momento extratemporal, único e infinito, suscitado por la llegada de un [32] período nuevo, enteramente diferente a los demás eternidad terrestre que cierra y corona el proceso histórico. La idea de la edad de oro, la idea del paraíso simplemente, obsesiona de igual manera a creyentes y ateos. Sin embargo, entre el paraíso original de las religiones y el paraíso final de las utopías existe la distancia que separa una decepción de una esperanza, un remordimiento de una ilusión, una perfección alcanzada de una perfección irrealizada. Es fácil advertir de qué lado se encuentran la eficacia y el dinamismo: cuanto más marcada esté una época por el espíritu utópico (que puede muy bien presentar un disfraz «científico»), más posibilidades tendrá de triunfar y de durar. Como lo prueba la fortuna del marxismo, es siempre preferible, en el terreno de la acción, situar lo absoluto en lo posible, y mejor al final del tiempo que al principio. Como todos los reaccionarios, Maistre lo situó en el pasado. El calificativo de satánica que aplicó a la Revolución francesa hubiera podido extenderlo al conjunto de los acontecimientos: su odio hacia toda innovación equivale a un odio hacia el movimiento como tal. Lo que él pretende es someter a los hombres de manera sólida a la tradición, desviarlos de la necesidad de interrogarse sobre el valor y la legitimidad de los dogmas y de las instituciones: «Si él (Dios) ha colocado ciertos objetos más allá de los límites de nuestra visión, es sin duda porque para nosotros sería peligroso percibirlos claramente». «Me atrevo a decir que lo que debemos ignorar es más importante que lo que debemos saber.»
Partiendo de la idea de que, sin la inviolabilidad del misterio, el orden se viene abajo, Maistre opone a las indiscreciones del espíritu crítico las prohibiciones de la ortodoxia; a la abundancia de herejías, el rigor de una verdad única. Pero exagera cuando quiere hacernos admitir que «toda proposición metafísica que no proceda como de ella misma de un dogma cristiano no es ni puede ser [33] más que una extravagancia culpable». Fanático de la obediencia, acusa a la Revolución de haber mostrado el trasfondo de la autoridad y revelado su secreto a los no iniciados, a las masas. «Cuando se le da a un niño uno de esos juguetes que gracias a un mecanismo interior realizan movimientos inexplicables para él, tras haberse divertido un rato, lo rompe para ver qué hay dentro. Así han tratado los franceses al gobierno. Han querido verlo por dentro: han puesto al descubierto los principios políticos, han abierto los ojos al vulgo sobre objetos que a él nunca se le hubiera ocurrido examinar, sin pensar que hay cosas que se destruyen al mostrarlas...»
Palabras éstas de una lucidez insolente, agresiva, que podrían haber sido pronunciadas por el representante de cualquier régimen o partido. Nunca, sin embargo, un liberal (ni un «hombre de izquierdas») se atrevería a hacerlas suyas. ¿Debe la autoridad, para conservar su poder, reposar sobre un cierto misterio, sobre un fundamento irracional? La «derecha» lo afirma, la «izquierda» lo niega. Diferencia puramente ideológica; de hecho, todo orden que desee perdurar sólo podrá lograrlo si se rodea de cierta oscuridad, si corre un velo sobre sus móviles y sus actos, sólo lo conseguirá mediante ese algo de «sagrado» que lo hace impenetrable para las masas. Evidencia que los gobiernos «demócratas» no pueden invocar, pero que es proclamada por los reaccionarios, quienes, indiferentes a la opinión y al consentimiento del «pueblo», profieren sin vergüenza perogrulladas impopulares, trivialidades inoportunas. Los «demócratas» se escandalizan de ellas, sabiendo sin embargo que la «reacción» traduce frecuentemente sus propias intenciones ocultas, que expresa algunos de sus desengaños íntimos y muchas certezas amargas que ellos no pueden aprobar públicamente. Acorralados en su programa «generoso», no les está permitido hacer alarde del menor desprecio por el «pueblo», ni [34] siquiera por la naturaleza humana; no teniendo el derecho ni la suerte de invocar el Pecado original, están obligados a tratar con consideración al hombre, a halagarlo, a desear «liberarlo»: no tienen más remedio que ser optimistas, desgarrados en medio de sus fervores y de sus sueños, movidos y paralizados a la vez por un ideal inútilmente noble, inútilmente puro. ¡Cuántas veces, en su fuero interno, han debido de envidiar el descaro doctrinal de sus enemigos! La desesperación del hombre de izquierdas consiste en combatir en nombre de principios que le prohíben el cinismo.
Ese género de tormento le fue ahorrado a un Maistre, quien, temiendo ante todo la liberación del individuo, se afanará en asentar la autoridad sobre bases lo bastante sólidas para que pueda resistir a los principios «disolventes» promulgados por la Reforma y la Enciclopedia. A fin de consolidar mejor la idea de orden, intentará minimizar la parte que la premeditación y la voluntad han tenido en la creación de las instituciones y de las leyes; negará incluso que las lenguas hayan sido inventadas, aunque conceda que hayan podido comenzar; la palabra, no obstante, precede al hombre, dado que, según él, ésta no es posible más que a través del Verbo. El sentido político de semejante doctrina nos será revelado por Bonald en el Discurso preliminar de su Legislación primitiva. Si el género humano ha recibido la palabra, con ella ha recibido necesariamente «el conocimiento de la verdad moral». Existe en consecuencia una ley soberana, fundamental, igual que un orden de deberes y de verdades. «Porque si, por el contrario, el hombre ha creado su palabra, ha creado entonces también su pensamiento, su ley, ha creado la sociedad, lo ha creado todo y puede destruirlo todo; con razón el mismo partido que sostiene que la palabra es de institución humana considera la sociedad como una convención arbitraria...» [35]
La teocracia, ideal del pensamiento reaccionario, se basa a la vez en el desprecio y en el temor al hombre, en la idea de que éste se halla demasiado corrompido para merecer la libertad, de que no sabe utilizarla y de que cuando se le concede la utiliza contra sí mismo, debido a lo cual, para evitar su perdición, las leyes y las instituciones deben hacerse reposar sobre un principio trascendente, de preferencia sobre la autoridad del viejo «dios terrible», siempre presto a intimidar y disuadir las revoluciones.
A la nueva teocracia le obsesionará la antigua: la legislación de Moisés es la única, según Maistre, que ha desafiado al tiempo, sólo ella se encuentra fuera «del círculo trazado alrededor del poder humano»; Bonald, por su parte, verá en ella «la legislación más fuerte de todas», puesto que ha producido el pueblo más «estable», destinado a salvaguardar la «reserva de todas las verdades». Si los judíos deben su rehabilitación civil a la Revolución, le correspondía a la Restauración reconsiderar su religión y su pasado, exaltar su civilización sacerdotal, ridiculizada por Voltaire.
Buscando los antecedentes de su Dios, el cristiano tropieza de manera natural con Jehová; de ahí que el destino de Israel le intrigue. El interés que por él manifestaban nuestros dos pensadores no estaba, sin embargo, exento de cálculos políticos. Ese pueblo «estable», hostil, creían ellos, a la manía de la innovación que dominaba el siglo, ¡qué reproche era contra las naciones versátiles interesadas por las ideas modernas! Pero su entusiasmo fue pasajero: cuando Maistre se percató de que los judíos, infieles a su tradición teocrática, propagaban en Rusia las ideologías procedentes de Francia, se volvió contra ellos, los trató de espíritus subversivos y, colmo de la abominación para él, los comparó a los protestantes. Imagínense las invectivas que les hubiera reservado si hubiera presentido el papel que más tarde desempeñarían en los movimientos de emancipación social, tanto en Rusia como en el resto de Europa. Demasiado absorbido por las tablas de Moisés, Maistre no podía prever las de Marx... Sus afinidades con el espíritu del Antiguo Testamento eran tan profundas que su catolicismo parece judaico, totalmente impregnado de ese frenesí profético del que no encontraba más que una débil traza en la dulce mediocridad de los Evangelios. Víctima del demonio del vaticinio, buscaba por todas partes signos, presagios anunciadores del retorno a la Unidad, del triunfo final de los... orígenes, del fin del proceso de degradación inaugurado por el Mal y por el Pecado; signos presagios que le ocupan hasta el punto de olvidar a Dios o de pensar en él menos para penetrar su naturaleza que sus manifestaciones, menos para comprender su ser que sus reflejos; y esas apariencias mediante las cuales Dios se exterioriza se llaman Providencia –conjunto de objetivos, vías y artificios de la increíble, de la incalificable estrategia divina.
Porque el autor de las Veladas no cesa de invocar el «misterio» y de referirse a él cada vez que, con un razonamiento, se topa con alguna frontera infranqueable, se ha insistido, ignorando la evidencia, en su misticismo, cuando el místico verdadero, lejos de interrogarse sobre el misterio, de rebajarlo a problema o de utilizarlo como un medio de explicación, se instala en él de entrada, se identifica con él, vive en él como se vive en una realidad, dado que su Dios no se halla, como el de los profetas, absorbido en el tiempo, no es un traidor de la eternidad, exterior y superficial, sino ese Dios de nuestros soliloquios y nuestros desgarramientos, Dios profundo en el que convergen nuestros gritos.
Maistre optó visiblemente por el de los profetas, un «soberano» ante el que es inútil «quejarse» o «irritarse», encargado de las iglesias, indiferente a las almas, como [37] había optado por un misterio abstracto, anexo de la teología o de la dialéctica, concepto más que experiencia. Indiferente al encuentro de la soledad humana con la soledad divina, mucho más abierto a los problemas de la religión que a los dramas de la fe, inclinado a establecer entre Dios y nosotros relaciones más jurídicas que confidenciales, insistirá cada vez más en las leyes (habla del misterio como un magistrado) y reducirá la religión a un simple «cemento del edificio político», a la función social que desempeña, síntesis híbrida de preocupaciones utilitarias y de inflexibilidad teocrática, mezcla barroca de ficciones y de dogmas. Si prefería el Padre al Hijo, preferirá el Papa a los dos: espíritu positivo pese a todo, reservará al delegado de Dios sus más claros elogios. «Recibió el catolicismo como si fuese un golpe» –estas palabras suyas inspiradas por la conversión de Zacharias Werner le convienen igualmente a él, puesto que no fue Dios quien le golpeó sino una forma ordinaria de religión, una expresión institucional de lo absoluto. Bonald, pensador preocupado ante todo por la construcción de un sistema de teología política, fue víctima de un «golpe» parecido. En una carta de 1818, Maistre le escribe: «¿Cómo es posible que la naturaleza se haya entretenido en tensar dos cuerdas tan perfectamente acordadas como nuestros dos espíritus? Se trata de la más rigurosa armonía posible, de un fenómeno único». Deplorable conformidad de opiniones con un escritor sin ningún brillo y voluntariamente limitado –del que Joubert decía: «Es una persona con mucho ingenio y cultura que ha convertido en doctrina sus prejuicios más elementales»– pero conformidad que nos informa de la dirección que tomaba el pensamiento de Maistre, así como de la disciplina que se había impuesto para evitar la aventura y el subjetivismo en materia de fe. De vez en cuando, no obstante, triunfa en él el visionario sobre los crepúsculos del teó-[38]logo y, alejándose del Papa y de todo lo demás, se eleva hasta la percepción de la eternidad: «A veces quisiera lanzarme fuera de los límites estrechos de este mundo; quisiera anticipar el día de las revelaciones y sumergirme en lo infinito. Cuando la doble ley del hombre sea suprimida y esos dos centros fundidos, el ser humano será UNO: pues, no habiendo ya luchas en él, ¿dónde podría brotar la idea de dualidad? Y considerando a los hombres unos respecto a otros, ¿qué será de ellos cuando, aniquilado el mal, no existan ya ni pasiones ni intereses personales? ¿Qué será del YO cuando todos los pensamientos sean comunes como lo son los deseos, cuando todos los espíritus se vean a si mismos como son vistos por los demás? ¿Quién puede comprender, quién puede imaginar esa Jerusalén celeste en la que todos los habitantes, impregnados del mismo espíritu, se impregnarán mutuamente de felicidad reflejándosela unos a otros?».
«¿Qué será del YO?» No es ésta una preocupación de místico, para quien el yo es precisamente una pesadilla de la que espera poder liberarse mediante el desvanecimiento en Dios, donde conoce la voluptuosidad de la unidad objeto y término de sus búsquedas. Maistre no parece haber alcanzado nunca la unidad a través de la sensación, a través del salto del éxtasis, de esa ebriedad en la que se disuelven los contornos del ser: la unidad no fue para él más que una obsesión de teórico. Apegado a su «yo», le costaba imaginar la «Jerusalén celeste», el retorno a la identidad feliz anterior a la división, como también la nostalgia del paraíso, la cual sin embargo habría de experimentar, aunque sólo fuese como un estado límite. Para concebir de qué manera esa nostalgia puede constituir una experiencia cotidiana, debemos hablar de Claude de Saint–Martin, espíritu que influyó profundamente en Maistre y que confesaba no poseer más que [39] dos cosas o, para emplear su lenguaje, dos «puestos» (postes): el paraíso y el polvo. «En 1817», escribe, «conocí en Inglaterra a un viejo llamado Best que poseía la facultad de citarle muy oportunamente a cada uno, sin conocerle de nada, pasajes de las Sagradas Escrituras. Cuando me vio a mí, dijo: “ha abandonado el mundo”.» En una época en que la ideología triunfaba, en que con gran estrépito se emprendía la rehabilitación del hombre, nadie permaneció tan aferrado al más allá como Saint–Martin, nadie se hallaba más calificado que él para predicar la Caída: él representaba la otra cara del siglo XVIII. El himno era su elemento o, mejor, él mismo era himno. Hojeando sus escritos, tenemos la impresión de encontrarnos en presencia de un iniciado al que se le han transmitido grandes secretos y que, cosa rara, no ha perdido por ello su ingenuidad. Como a todo verdadero místico, la ironía le repugnaba; antirreligiosa por definición, la ironía no reza nunca: ¿cómo hubiera podido recurrir a ella un ser que había abandonado el mundo y que no conoció quizá más que un orgullo: el del lamento? «La naturaleza entera no es más que un dolor concentrado.» «Si no hubiera encontrado a Dios, mi espíritu nunca habría podido fijarse a nada sobre la Tierra.» «He tenido la suerte de sentir y de decir que me creería muy desgraciado si algo me saliera bien en la vida.» Otras muestras de su grandiosa decepción metafísica: «Salomón dijo que lo había visto todo bajo el sol. Yo podría citar a alguien que no mentiría en absoluto si dijera que ha visto algo más: lo que existe por encima del sol; y esa persona no se vanagloria en absoluto de ello».
Tan discretas como profundas, estas citas (pertenecientes principalmente a sus Obras póstumas) no podrían lograr sin embargo que le perdonáramos el intolerable lirismo de El hombre de deseo, libro en el que toda irrita, salvo el título, y en el que, para desgracia del lector, Rousseau se [40] encuentra presente en cada página. Curioso destino, dicho sea entre paréntesis, el de Rousseau, autor que sólo influyó por sus lados negativos y cuyo énfasis y jerga fueron tan funestos tanto para el estilo de un Saint–Martin como para el de un... Robespierre. El tono declamatorio anterior, contemporáneo y posterior a la Revolución, todo lo que anuncia, revela y desacredita al romanticismo, todo lo que de insoportable hay en la prosa poética en general, procede de aquel espíritu paradójicamente inspirado y falso, responsable de la generalización del mal gusto a finales del siglo XVIII y comienzos del siguiente. Influencia nefasta que marcó a un Chateaubriand y a un Senancour, y que sólo un Joubert logró evitar. Saint–Martin cedió a ella tanto más fácilmente cuanto que su instinto literario no fue nunca muy seguro. Por lo que a sus ideas, limitadas a lo vago, respecto, no es de extrañar que exasperaran a Voltaire, quien tras la lectura de De los errores y de la verdad escribirá a D’Alambert: «No creo que se haya publicado nunca nada más absurdo, oscuro, loco y estúpido». Es de lamentar que Maistre apreciara tanto ese libro; fue, eso sí, en una época en la que se apasionaba por Rousseau y por la teosofía. Más tarde, cuando renegó tanto del uno como de la otra, se alejó del iluminismo y, en un arrebato de ingratitud y de mal humor, acusó de simpleza a la masonería, siguió conservando toda su simpatía por el filósofo desconocido, cuyas tesis sobre la «ciencia primitiva», la materia, el sacrificio y la salvación a través de la sangre había adoptado y desarrollado. A la idea misma de la Caída, ¿le hubiese dado Maistre tanta importancia si no hubiera sido afirmada con vigor por Saint–Martin? La idea estaba ya, ciertamente, desgastada; pero reactualizándola, formulándola de nuevo como un espíritu libre de toda ortodoxia, nuestro teósofo le confirió ese suplemento de autoridad que únicamente los heterodoxos saben dar a los temas religiosos demasiado [41] manidos. Lo mismo hizo con la idea de providencia, la cual, preconizada gracias a él en las logias masónicas de su tiempo, adquirió un atractivo que ninguna Iglesia hubiera podido otorgarle. Otro de los méritos de Saint–Martin fue dar, en plena divinización del progreso, un acento religioso al malestar de vivir en el tiempo, al horror de encontrarse encerrado en él. Maistre le seguirá por esa vía, aunque con menos exaltación y ardor. El tiempo, nos dice, es «una cosa antinatural que no desea más que acabar». «El Hombre está sometido al tiempo; y, sin embargo, es por naturaleza ajeno a él, y lo es hasta el punto de que la idea de felicidad eterna, unida a la del tiempo, le fatiga y horroriza.»
Para Maistre el acceso a la eternidad no se efectúa a través del éxtasis, por medio del salto individual hacia lo absoluto, sino a través de un acontecimiento extraordinario capaz de clausurar el devenir, no mediante la supresión instantánea del tiempo operada en el arrebato, sino mediante el fin de los tiempos –desenlace del proceso histórico en su conjunto. Maistre –¿debemos repetirlo?– considera nuestras relaciones con el universo temporal como un profeta y no como un místico.
«Ya no existe religión sobre la Tierra: el género humano no puede continuar en este estado. Oráculos temibles anuncian que “los tiempos han llegado”.»
Cada época tiende a pensar que es, de alguna manera, la última, que con ella se cierra un ciclo o todos los ciclos. Hoy, como ayer, concebimos más fácilmente el infierno que la edad de oro, el apocalipsis que la utopía, y la idea de una catástrofe cósmica nos es tan familiar como lo fue para los budistas, los presocráticos o los estoicos. La intensidad de nuestros terrores nos mantiene en un equilibrio inestable, propicio a la eclosión del don profético. Ello es particularmente cierto en los períodos posteriores a las grandes convulsiones. La pasión por profetizar se apodera entonces de todo el mundo y tanto los escépticos como los fanáticos se regocijan ante la idea del desastre, entregándose de común acuerdo a la voluptuosidad de haberlo previsto y proclamado. Pero son sobre todo los teóricos de la Reacción quienes exultan, trágicamente sin duda, ante la realidad o la inminencia de lo peor –de lo peor que constituye su razón de ser. «Muero con Europa», escribía Maistre en 1819. Dos años antes, Bonald le había confiado en una carta una certeza semejante: «No le doy ya más noticias; se halla usted en condiciones de juzgar lo que somos y adónde vamos. Por lo demás, existen cosas absolutamente inexplicables para mí cuyo desenlace no creo que se encuentre en poder de los hombres, dado que actúan según su inteligencia y bajo la sola influencia de su voluntad; y realmente lo más claro que yo veo en todo esto... es el Apocalipsis».
Tras haber concebido teóricamente la Restauración, ambos pensadores fueron decepcionados por ella cuando vieron que, una vez hecha realidad, no lograba borrar las huellas que la Revolución había dejado en la gente. Decepción con la que quizá contaban, a juzgar por la prisa con que los dos se entregaron a ella. Sea como fuere del curso que ellos le habían asignado a la historia, ésta no hacía el menor caso, desbaratando sus proyectos e invalidando sus sistemas. Las palabras más sombrías de Maistre, que revelan una complacencia si se quiere romántica, datan de la época en que sus ideas parecían haber triunfado. En una carta a su hija Constance, escribe en 1817: «(...) un brazo de hierro invisible ha estado siempre sobre mí, como una espantosa pesadilla que me impide moverme e incluso respirar».
Sus desengaños con el rey Victor–Emmanuel fueron sin duda, en gran parte, la causa de esas crisis de abatimiento; pero lo que a Maistre le inquietaba era sobre todo la perspectiva de nuevos cambios, el espectro de la [43] democracia. No queriendo resignarse a la forma de porvenir que se esbozaba ante sus ojos y que sin embargo él mismo había presentido, esperaba, incurable optimismo de los vencidos, que, hallándose su ideal amenazado, todo lo demás lo estuviera también, que con la forma de civilización que él aprobaba desapareciera la civilización misma. Ilusión tan frecuente como inevitable. ¿Cómo desolidarizarse de una realidad histórica que se disloca, sobre todo cuando poco tiempo antes concordaba con lo más profundo de nosotros mismos? En cuanto nos hallamos ante la imposibilidad de adherirnos al futuro, nos dejamos tentar por la idea de la decadencia, que, no siendo ni verdadera ni falsa, explica al menos por qué cada época sólo logra individualizarse sacrificando algunos de los valores anteriores reales e irreemplazables.
El Antiguo Régimen estaba condenado a desaparecer: un principio de agotamiento lo minaba desde bastante antes que la Revolución viniera a rematarlo y destruirlo. ¿Habría que deducir de ello la superioridad de la nueva clase? En absoluto, pues la burguesía, a pesar de sus virtudes y de sus reservas de vitalidad, no mostraba, en la calidad de sus gustos, ningún «proceso» respecto a la nobleza destituida. Los relevos que se efectúan a lo largo de la historia son menos un signo de la urgencia del cambio que de su automatismo. Si desde un punto de vista absoluto nada está superado, todo corre el peligro de estarlo en lo relativo, en lo inmediato, donde lo nuevo constituye el único criterio y la metamorfosis la única moral. Para comprender el sentido de los acontecimientos debemos considerarlos desde la perspectiva del observador que está de vuelta de todo. Quien hace la historia apenas la comprende, y quien participa en ella, de cualquier manera que sea, es o su víctima o su cómplice. Sólo el grado de nuestro desengaño garantiza la objetividad de nuestros juicios; pero, siendo como es «la vida» [44] parcialidad, error, ilusión y voluntad de ilusión, hacer juicios objetivos, ¿no es justamente pasar muy cerca de la muerte?
La clase media, al afirmarse, debía necesariamente ser impermeable a la elegancia, al refinamiento, al escepticismo de calidad, a las maneras y al estilo que definían el Antiguo Régimen. Todo progreso implica un retroceso, toda ascensión una caída; pero, si se cae avanzando, la caída se limita a un sector circunscrito. La llegada de la burguesía liberó las energías que había acumulado durante su alejamiento forzoso de la vida política; desde ese punto de vista, el cambio provocado por la Revolución representa indiscutiblemente un paso adelante. Lo mismo sucedió con la aparición sobre la escena política del proletariado, destinado a su vez a sustituir a una clase estéril y anquilosada; pero, incluso en este caso, el principio de retrogradación deberá intervenir, puesto que los recién llegados no podrán salvaguardar una parte de los valores que compensan los vicios de la época liberal: horror hacia la uniformidad, sentido de la aventura y del riesgo, pasión por la libertad en materia intelectual, apetito imperialista del individuo más aún que de la colectividad.
Una ley inexorable marca el ritmo y gobierna sociedades y civilizaciones. Cuando, por falta de vitalidad, el pasado zozobra, no sirve de nada aferrarse a él. Y sin embargo es esa adhesión a formas caídas en desuso, a causas perdidas o equivocadas, lo que hace patéticos los anatemas de un Maistre o un Bonald. –Todo parece admirable y todo es falso en la visión utópica; todo es execrable y todo parece verdadero en las constataciones de los reaccionarios.
Ni que decir tiene que, estableciendo hasta aquí una distinción tan tajante entre la Revolución y Reacción, nos hemos entregado necesariamente a la ingenuidad o a la pereza, al confort de las definiciones. Se simplifica siempre por facilidad; de ahí la atracción de lo abstracto. Lo concreto, denunciando afortunadamente la comodidad de nuestras explicaciones y de nuestros conceptos, nos enseña que una revolución que ha triunfado y que se ha instalado, que se ha convertido en lo contrario de una fermentación y de un nacimiento, deja de ser una revolución, e imita y está obligada a imitar las características, el aparato y hasta el funcionamiento del orden que ha derrocado; cuanto más se consagra a ello (y no tiene más remedio que hacerlo), más destruirá sus principios y su prestigio. Conservadora en adelante a su manera, luchará, no para defender el pasado, sino el presente. Nada la ayudará tanto como seguir las vías y los métodos que usaba para mantenerse el régimen que ha abolido. Por eso, a fin de asegurar la duración de las conquistas de las que se enorgullece, abandonará las visiones exaltadas y los sueños de los que hasta entonces había extraído los elementos de su dinamismo. Sólo es verdaderamente revolucionario el estado pre–revolucionario, el estado en el que los espíritus se adhieren al doble culto del futuro y de la destrucción. Mientras una revolución no es más que una posibilidad, trasciende los elementos y las constantes de la historia, rebasa, por así decirlo, sus límites; pero en cuanto se instaura, entra en la historia, se acomoda a ella y sigue el curso del pasado, prolongándolo; cuanto más utilice los medios de la reacción que anteriormente había condenado, mejor lo logrará. Hasta en el anarquista se esconde, en lo más profundo de sus revueltas, un reaccionario que espera su hora, la hora de la conquista del poder, en la que la metamorfosis del caos en... autoridad plantea problemas que ninguna utopía se atreve a resolver y ni siquiera a considerar sin caer en el lirismo o en el ridículo.
No existe ningún movimiento de renovación que en el momento en que se aproxima a su objetivo, en que se [46] realiza a través del Estado, no caiga en el automatismo de las antiguas instituciones, ni tome la apariencia de la tradición. A medida que se define y se precisa, va perdiendo energía; lo mismo sucede con las ideas: cuanto mejor formuladas estén, cuanto más explícitas sean, menor será su eficacia: una idea clara es una idea sin porvenir. Más allá de su estado virtual, pensamiento y acción se degradan y anulan: el primero desemboca en el sistema; la segunda, en el poder. Dos formas de esterilidad y de decadencia. Se puede hablar indefinidamente del destino de las revoluciones, políticas o de otro tipo: sólo un rasgo es común a todas, una sola certeza se desprende cuando se las examina: la decepción que suscitan en todos aquellos que creyeron en ellas con algún fervor.
La idea de que la renovación profunda, esencial, de las realidades humanas sea concebible en sí, pero irrealizable de hecho, debería bastarnos para ser más comprensivos respecto a Maistre. Por mucho que aborrezcamos algunas de sus opiniones, no deja por ello de ser el representante de la filosofía inmanente a cualquier régimen paralizado en el terror y los dogmas. ¿Dónde encontrar un teórico más encarnizado contra el origen de todo, contra la acción? Odiaba el acto como prefiguración de ruptura, como posibilidad de advenimiento, pues, para él, actuar era rehacer. El revolucionario utiliza del mismo modo el presente en el que se instala y que quisiera eternizar; pero su presente pronto formará parte del pasado, y, aferrándose a él, acaba uniéndose a los partidarios de la tradición.
Lo trágico del universo político reside en esa fuerza oculta que conduce a todo movimiento a negarse a sí mismo, a traicionar su inspiración original y corromperse a medida que se arma y avanza. Porque en política, como en todo, nadie se realiza sino a través de su propia ruina. Las revoluciones surgen para dar un sentido a [47] la historia; ese sentido, replica la reacción, le ha sido ya dado, hay que plegarse a él y defenderlo. Eso es exactamente lo que sostendrá toda revolución que haya triunfado, de manera que la intolerancia resulta de una hipótesis que ha degenerado en certeza y que ha sido impuesta como tal por un régimen, de una visión elevada al rango de verdad. Cada doctrina contiene en germen infinitas posibilidades de desastre: no siendo constructivo el espíritu más que por inadvertencia, el encuentro entre el hombre y la idea trae consigo casi siempre consecuencias funestas.
Convencidos de la futilidad de las reformas, de la vanidad y de la absurdidad de una posible mejora, los reaccionarios quisieran ahorrar a la humanidad los desgarramientos y las fatigas de la esperanza, las angustias de una búsqueda ilusoria: que se satisfaga con lo adquirido, le declaran, que abdique de sus inquietudes y descanse apaciblemente en la felicidad del estancamiento, y que, optando por un estado de cosas irrevocablemente oficial, escoja por fin entre el instinto de conservación y el gusto por la tragedia. Pero al hombre, abierto a todas las opciones, le repugna precisamente ésa. En ese rechazo, en esa imposibilidad consiste todo su drama. De ahí que sea, a la vez o alternativamente, animal reaccionario y revolucionario. Por frágil que sea la distinción clásica entre los conceptos de revolución y reacción, debemos no obstante conservarla, so pena de desconcierto o de caos en la consideración del fenómeno político. Ella constituye un punto de referencia tan problemático como indispensable, una convención sospechosa pero fatal y obligatoria. Y dicha distinción nos obliga además a hablar continuamente de «derecha» y de «izquierda», términos que no corresponden en absoluto a circunstancias intrínsecas e irreductibles, y términos que son tan rudimentarios que desearíamos dejar la facultad y el placer de utilizarlos sólo [48] al demagogo. A veces ocurre que la derecha (recuérdense los levantamientos patrióticos del siglo XIX) supera a la izquierda en vigor, fuerza y dinamismo; adoptando las características del espíritu revolucionario, deja entonces de ser la expresión de un mundo osificado, de un grupo de intereses o de una clase en decadencia; inversamente, la izquierda, enmarañada en los mecanismos del poder o prisionera de supersticiones anticuadas, puede muy bien perder sus virtudes, anquilosarse y padecer las mismas taras que la derecha. No siendo la vitalidad privilegio de nadie, se trata, para el que analiza, de discernir su presencia y su intensidad sin preocuparse del barniz doctrinal de este o aquel movimiento o de esta o aquella realidad política o social. Pensemos en los pueblos: unos hacen su revolución hacia la derecha; otros, hacia la izquierda. Aunque la de los primeros a menudo no sea más que un simulacro, existe sin embargo, y ese solo hecho revela la inutilidad de toda determinación unívoca de la idea de revolución. «Derecha» e «izquierda», simples aproximaciones de las que, por desgracia, no podemos prescindir. No recurrir a ellas sería renunciar a tomar partido, suspender los juicios en materia política, liberarse de las servidumbres del tiempo, exigir al hombre que despierte a lo absoluto, que sea únicamente animal metafísico. Pocas personas son capaces de un esfuerzo de emancipación semejante, de dar un salto fuera de nuestras verdades de durmientes. Estamos todos adormecidos; y, paradójicamente, obramos a causa de ello. Continuemos, pues, como si nada sucediera, sigamos practicando nuestras distinciones tradicionales, felices de ignorar que los valores surgidos dentro del tiempo son, en última instancia, intercambiables.
Las razones que llevan al mundo político a forjarse conceptos y categorías son muy diferentes de las que invoca una disciplina teórica: si bien parecen tan necesa-[49]rias para el uno como para la otra, las del primero esconden sin embargo realidades menos honorables: todas las doctrinas de acción y de combate, con su aparato y sus esquemas, han sido inventadas únicamente para dar a los hombres una conciencia limpia, permitiéndoles odiarse... noblemente, sin pudores ni remordimientos. Examinándolas detenidamente, ¿no seria legítimo concluir que, ante los acontecimientos, un espíritu libre, rebelde al juego de las ideologías pero aún sometido al tiempo, sólo puede escoger la desesperación o el oportunismo?
Maistre no podía ser un oportunista, como tampoco un desesperado: su religión, sus principios se lo prohibían. Pero, dado que sus estados de ánimo eran más fuertes que su fe, conoció con frecuencia accesos de desaliento, sobre todo ante el espectáculo de una civilización sin porvenir. Buena prueba de ello son sus palabras sobre Europa. No fue el único que creyó morir con ella... Tanto en el siglo XIX como en el nuestro, más de uno se persuadió de que Europa se hallaba a punto de expirar o de que sólo le quedaba un recurso: disimular, por coquetería, su decrepitud. Cada vez que nuestro continente se encontró en el artículo de la muerte, esa idea se propagó, llegando incluso a adquirir cierta boga con motivo de las grandes derrotas, en Francia tras 1814, 1870 y 1940, en Alemania tras el desastre de 1918 o el de 1945. Sin embargo, Europa, indiferente a los vaticinadores, persevera alegremente en su agonía, y esta agonía, tan obstinada, tan duradera, quizás equivalga a una nueva vida. Todo este problema, que se reduce a una cuestión de perspectiva y de ideología, si bien para el marxista carece de sentido, preocupa en cambio al liberal y al conservador, aterrados ambos, aunque desde posiciones diferentes, de asistir a la desaparición de sus razones de existir, de sus doctrinas y de sus ilusiones. Es innegable que hoy una cierta Europa muere, aunque no haya que ver en ello más que una simple etapa de un inmenso ocaso. Con Bergson desapareció, según Valéry, «el último representante de la inteligencia europea». La fórmula podría servir para otros homenajes o discursos, pues durante mucho tiempo seguiremos encontrando algún «último representante» del espíritu occidental... Quien proclama el final de la «civilización» o de la «inteligencia» lo hace por rencor contra un futuro que le parece hostil, y por venganza contra la historia, infiel que no se digna conformarse a la imagen que se había hecho de ella. Maistre se moría con su propia Europa, con la Europa que rechazaba el espíritu de innovación, «la mayor plaga», según él. Tenía la convicción de que, para salvar a la sociedad del desorden, era necesaria una idea universal, reconocida por las buenas o por las malas, que eliminara el peligro de aceptar, tanto en religión como en política, la novedad, las aproximaciones, los escrúpulos teóricos. Y no dudaba de que esa idea la encarnaba el catolicismo; la diversidad de regímenes, de costumbres y de dioses no le preocupaba en absoluto. Al relativismo de la experiencia opondrá la supremacía del dogma; si una religión deja de someterse a él, si permite el juicio particular y el libre examen, la declarará nociva y no dudará en retirarle el título de religión. «El mahometanismo, o incluso el paganismo, habrían causado políticamente menos daño si hubiesen sustituido al cristianismo con su especie de dogmas y de fe; pues son religiones, y el protestantismo no lo es en absoluto.» Mientras conservó cierta fidelidad a los principios de la francmasonería, Maistre permaneció relativamente abierto a un cierto liberalismo; desde el momento en que, por odio a la Revolución, se entregó en cuerpo y alma a la Iglesia, se deslizó hacia la intolerancia.
Se inspiren en la utopía o en la reacción, todos los absolutismos se asemejan y se encuentran. Independientemente de su contenido doctrinal, que les diferencia únicamente en la superficie, comparten un mismo esquema, un mismo proceso lógico, fenómeno propio de todos los sistemas que, no contentos con enunciar un principio incondicional, lo convierten en un nuevo dogma y una nueva ley. Un modo idéntico de pensamiento preside en la elaboración de teorías de contenido diferente pero formalmente análogas. En cuanto a las doctrinas de la Unidad, se parecen tanto todas que analizar una cualquiera de ellas es examinar al mismo tiempo todos los regímenes que, rechazando la diversidad en la teoría y en la práctica, niegan al hombre el derecho a la herejía, a la singularidad o a la duda.
Obsesionado por la Unidad, Maistre se desata contra toda tentativa susceptible de romperla, contra la menor veleidad de innovación o simplemente de autonomía, sin darse cuenta de que la herejía representa la única posibilidad de vigorizar las conciencias, de que, zarandeándolas, ella las preserva del embotamiento en que las sume el conformismo, y de que, si debilita a la Iglesia, fortalece en cambio a la religión. Todo dios oficial es un dios solo, abandonado, amargado. Sólo se reza con fervor en las sectas, entre las minorías perseguidas, en la oscuridad y el pavor, condiciones indispensables para el buen ejercicio de la piedad. Pero, para un Maistre, la sumisión, yo diría la rabia de la sumisión, es más importante que las efusiones de la fe. Los luteranos, calvinistas y jansenistas no eran, si se le cree, más que rebeldes, conspiradores, traidores; los detesta, y preconiza, para aniquilarlos, el empleo de todos los medios que no sean «crímenes». Sin embargo, leyendo su apología de la Inquisición, uno tiene la impresión de que este último recurso no le repugnaba demasiado. Maistre es el Maquiavelo de la teocracia.
Tal como él la concibe, la unidad se presenta bajo un doble aspecto: metafísico e histórico. Por una parte significa el triunfo sobre la división, sobre el mal y el [52] pecado; por otra, la instauración definitiva, la apoteosis final del catolicismo gracias a la victoria sobre las tentaciones y los errores modernos. Unidad dentro de la eternidad; unidad dentro del tiempo. Si la primera nos desborda, si escapa a nuestras posibilidades de control, la segunda en cambio podemos examinarla y discutirla. Pero digámoslo de entrada: nos parece ilusoria, nos deja escépticos. Pues nos cuesta discernir qué idea religiosa seria hoy capaz de lograr la unificación espiritual y política del mundo. Puesto que el cristianismo se halla demasiado endeble para seducirnos o someternos, una ideología o un dictador deberá esforzarse en lograrlo. La tarea, ¿incumbirá al marxismo o a un nuevo cesarismo? ¿O a los dos a la vez? La síntesis puede parecer desconcertante: pero únicamente para la razón, y no para la historia, reino de la anomalía.
Que el catolicismo, más aún que la religión cristiana en su conjunto, se halla en plena decadencia es algo que nos demuestra la experiencia diaria: tal y como hoy se presenta, prudente, complaciente, comedido, no toleraría a un apologista tan feroz, tan magníficamente desenfrenado como Maistre, quien no hubiera denunciado con tanto furor «el espíritu de secta» en los demás de no haber estado él mismo impregnado de él más que nadie. El hombre que maldice el Terror no encuentra una sola palabra para reprobar la Revocación del edicto de Nantes, e incluso la aplaude: «Respecto a las manufacturas llevadas por los refugiados a los países extranjeros, y al perjuicio que de ello resulta para Francia, las personas para quienes esas objeciones de tendero signifiquen algo...». ¡Objeciones de tendero! Su insuperable mala fe tiene algo de juego o de locura: «Luis XIV pisoteó el protestantismo y murió en la cama, brillante de gloria y cargado de años. Luis XVI lo trató con mimo y murió en el cadalso».
En otro lugar, en un acceso de... moderación, reconoce que el espíritu crítico, contestatario, empieza a perfilarse bastante antes que Lutero, y lo hace con razón remontarse a Celso, a los comienzos mismos de la oposición al cristianismo. Para el patricio romano, en efecto, el cristiano resultaba una aparición desconcertante, un fenómeno realmente inconcebible, un motivo de estupor. En su Discurso verdadero –texto patético si los hay– ataca las maniobras de la nueva secta que llegó a agravar, a causa de sus intrigas y de sus locuras, la situación del imperio invadido por los bárbaros. Celso no comprendía que se pudiera preferir a la filosofía griega una doctrina sospechosa y confusa que le escandalizaba y asqueaba, y de la cual, no sin cierta desesperación, presentía la fuerza de contagio y sus terribles posibilidades. Dieciséis siglos más tarde, su argumentación y sus invectivas fueron retomadas por Voltaire, quien, estupefacto también ante la sorprendente carrera del cristianismo, hizo todo lo posible por señalar sus abusos y sus estragos. Decir que su obra, cuya salubridad salta a la vista, fue la causa del Terror revolucionario, es otra exageración de Maistre, para el que irreligión y patíbulo son términos correlativos. «Es absolutamente necesario aniquilar el espíritu del siglo XVIII», nos dice, olvidando que ese espíritu al que tanto odiaba no poseyó más que un fanatismo: el de la tolerancia. Y, además, ¿con qué derecho condenar la guillotina cuando tan indulgente se ha sido con la hoguera? La contradicción no parece inquietar demasiado a Maistre, que tan complaciente fue con la Inquisición; servidor de una causa, legitimaba sus excesos execrando a la vez los cometidos en nombre de otras. Esa es la paradoja de los espíritus partidarios, y se da en todas las épocas.
Considerar el siglo XVIII como el momento privilegiado del mal, como su encarnación misma, es complacerse en las aberraciones.
¿En qué otra época las injusticias fueron denunciadas con más rigor? Tarea saludable de la que el Terror fue la negación, en absoluto el coronamiento.
«Nunca», escribió Tocqueville, «la tolerancia en materia de religión, la indulgencia en el mando, la humanidad e incluso la benevolencia han sido más predicadas y, al parecer, mejor admitidas que en el siglo XVIII; hasta el derecho de guerra, que es como el último refugio de la violencia, se había restringido y mitigado. Sin embargo, del seno de costumbres tan suaves iba a surgir la revolución más inhumana.»
En realidad, la época, demasiado «civilizada», había alcanzado un refinamiento que la condenaba a la fragilidad, a una duración brillante y efímera. «Costumbres suaves» y costumbres licenciosas corren parejas; buena prueba de ello es el siglo XVIII, la Regencia en particular, el momento más agradable y lúcido, por tanto el más corrompido, de la historia moderna. Sin embargo, el vértigo de ser libre acabaría pesando sobre los espíritus. Ya Madame du Deffand, más representativa del siglo que el propio Voltaire, observaba que la libertad no era «un bien para todo el mundo», que pocos pueden soportar «su vacío y su oscuridad». Y fue, a nuestro juicio, para huir de ese «vacío» y de esa «oscuridad» para lo que Francia se dedicó a hacer la guerra durante la Revolución y el Imperio, en la que sacrificó de buen grado los hábitos de independencia, insolencia y análisis que cien años de conversación y de escepticismo le habían procurado. En peligro de desagregación por exceso de inteligencia y de ironía, tenía que reponerse mediante la aventura colectiva, mediante un deseo de sumisión a escala nacional.
«Los hombres», nos dice Maistre, «no pueden unirse, sea para el fin que sea, sin una ley o una regla que les prive de su voluntad: hay que ser religioso o soldado.»
Este defecto de nuestra naturaleza, lejos de entristecerle, le regocija y lo utiliza para elogiar a la monarquía, al papado, a los tribunales españoles y a todos los símbolos de la autoridad. En cuanto a los jesuitas, esos cómplices de las autocracias, Maistre comenzó como alumno suyo y acabó siendo su portavoz; y eran tales su admiración y su agradecimiento hacia ellos que confiesa «no haber sido, gracias a ellos, orador de la Asamblea constituyente». Los juicios de Maistre sobre sí mismo se refieren siempre de alguna manera a la Revolución, a sus relaciones con ella; y siempre que defiende o denigra a Francia lo hace en relación a ella. Aquel saboyano que se consideraba a sí mismo
«el extranjero más francés que existe» es uno de los que mejor han calado el genio del «pueblo iniciador» destinado –por su cualidad dominante: el espíritu de proselitismo– a ejercer sobre Europa una «verdadera magistratura». Según él, la Providencia ha decretado «la era de los franceses», y cita a este propósito las palabras de Isaías: «Cada sentencia de este pueblo es una conjuración». Aplicadas a la Francia de entonces, estas palabras eran ciertas; lo serán menos en lo sucesivo, hasta dejar de tener sentido tras la guerra de 1914.
Aunque la Revolución estuvo presente en todas las conmociones francesas del siglo XIX, ninguna de ellas pudo igualarla. Obsesionados por las figuras de 1789, los sublevados de 1848, paralizados por el miedo a traicionar a sus modelos, fueron epígonos, prisioneros de un estilo de revuelta que no habían creado y que les fue, por así decirlo, infligido. Una nación nunca produce dos grandes ideas revolucionarias, ni dos formas de mesianismo radicalmente diferentes. Muestra de lo que es capaz una sola vez, en una época circunscrita, definida, en un momento supremo de expansión en el que triunfa con todas sus verdades y todas sus mentiras; luego se agota, como se agota la misión de la que había sido investida.
Desde la Revolución de Octubre, Rusia ejerce la misma clase de influencia, de terror y de fascinación que ejerció Francia a partir de 1789. A su vez impone sus ideas al mundo, que las acoge sumiso, temeroso o solícito. La fuerza de proselitismo de la que dispone es mayor aún que la que había tenido la Revolución francesa; Maistre sostendría hoy, con más razón que entonces, que la Providencia ha decretado esta vez «la era de los rusos», les aplicaría incluso las palabras de Isaías y quizá también diría de ellos que son un «pueblo iniciador». Por lo demás, durante el tiempo en que vivió en Rusia, se guardó de subestimar sus capacidades: «No hay hombre que desee tan apasionadamente como el ruso». «(...) si se pudiera encerrar un deseo ruso en una ciudadela, la haría estallar...» La nación que en aquel tiempo tenía la reputación de ser indolente, apática, le pareció a él «la más viva, impetuosa y emprendedora del universo». El mundo sólo comenzó a darse cuenta de ello tras la insurrección de los deciembristas (1825), acontecimiento capital a partir del cual reaccionarios y liberales, los unos por aprensión y los otros por deseo, se dedicaron a predecir desórdenes en Rusia: se trataba de la evidencia del futuro que para ser proclamada no requería ninguna facultad profética. Nunca se ha visto una revolución tan segura, tan esperada como la Revolución rusa: ni las mayores reformas, ni la humanización del régimen, ni la mejor voluntad, ni las concesiones más generosas hubieran podido detenerla. No tuvo ningún mérito en estallar, puesto que ya existía, por así decirlo, antes de aparecer y se la pudo describir hasta en los mínimos detalles (piénsese en Los poseídos) antes de que se manifestase.
Como las únicas garantías del «buen orden» eran a los ojos de Maistre, la esclavitud o la religión, él deseaba, para la consolidación del poder de los zares, el mantenimiento de la servidumbre, dado que la Iglesia ortodoxa, [57] a la que despreciaba, le parecía adulterada, falseada, contaminada por el protestantismo e incapaz, de todas maneras, de hacer contrapeso a las ideas subversivas. Pero, ¿había logrado la Iglesia católica, en nombre de la verdadera religión, impedir la revolución en Francia? Esta es una cuestión que Maistre ni siquiera se plantea; lo que le interesa es el gobierno absoluto y para él todo gobierno lo es, dado que «desde el momento en que se le puede resistir, con el pretexto del error o de la injusticia, deja de existir».
Que de vez en cuando se hallen en Maistre accesos de liberalismo –ecos de su primera formación o expresiones de un remordimiento más o menos consciente– es innegable. Sin embargo, el lado «humano» de sus doctrinas sólo suscita un interés mediocre. Dado que sus dones no se desarrollaban y revelaban más que en sus desbordamientos anti– modernos y en sus ultrajes al sentido común, es natural que de él sea el reaccionario quien nos atraiga y apasione. Cada vez que insulta nuestros principios o que arremete contra nuestras supersticiones en nombre de las suyas, podemos alegrarnos: el escritor sobresale entonces y se supera a sí mismo, Cuanto más sombría es su visión, mejor la envuelve en una apariencia ligera, transparente. El impulsivo por placer que era se interesaba, incluso en medio de sus grandes cóleras, por los minúsculos problemas de lenguaje; fulminaba como un literato, incluso como un gramático, y sus frenesíes, no solamente no menoscababan su pasión por la expresión correcta y elegante, sino que la aumentaban. Un temperamento epiléptico enamorado de las futilidades del verbo. Trances y ocurrencias, convulsiones y fruslerías, baba y gracia: todo se mezclaba en él para componer ese universo del panfleto desde cuyo seno perseguía «el error» a base de invectivas, esos ultimátums de la impotencia. No poder erigir en leyes sus prejuicios y [58] sus manías fue una humillación para él. Se vengó de ello mediante la palabra, cuya virulencia alimentaba en él la ilusión de la eficacia. Sin jamás buscar una verdad por ella misma, sino siempre para convertirla en un instrumento de combate, incapaz de inclinarse ante el absoluto de los demás o ser indiferente a él, definiéndose por sus rechazos y, aún más, por sus aversiones, necesitaba, para el ejercicio de su inteligencia, execrar constantemente algo o a alguien, y planear su aniquilación –imperativo, condición indispensable para la fecundidad de su desequilibrio. Sin ello, hubiera caído en la esterilidad, maldición de los pensadores que no se dignan cultivar sus discrepancias con los demás o consigo mismos. Si hubiera cedido al espíritu de tolerancia, habría asfixiado su genio. Digamos también que para alguien tan sinceramente apasionado por la paradoja como él, la única manera de ser original tras un siglo de declamaciones sobre la libertad y la justicia era adoptar opiniones opuestas, precipitarse sobre otras ficciones, sobre las de la autoridad; cambiar, en suma, de errores.
Cuando en 1797 Napoleón leía en Milán las Consideraciones sobre Francia, tal vez viera en ese libro la justificación de sus ambiciones y como el itinerario de sus sueños: no tenía más que interpretar en su provecho el alegato en favor del rey que hacía Maistre. Los discursos y escritos de los liberales (Necker, Madame de Staël y Benjamin Constant), por el contrario, le irritaron, pues halló en ellos, según la expresión de Albert Sorel, «la teoría de los obstáculos a su imperio». Repudiando el concepto de destino, el pensamiento liberal no podía seducir a un guerrero que, no contento con meditar sobre el destino, aspira además a encarnarlo, a ser su imagen concreta, su traducción histórica, dada su propensión natural a confiar en la Providencia y a creerse su intérprete. Las Consideraciones sobre Francia le revelaban a Bonaparte a sí mismo. [59]
Se insiste demasiado sobre la relación amor–odio, olvidando que existe un sentimiento mucho más turbio y complejo: la admiración– odio, sentimiento que Maistre alimentaba por Napoleón. ¡Qué suerte tener por contemporáneo a un tirano digno de ser aborrecido, al que poder consagrar un culto a contrapelo y al que, secretamente, desear parecerse! Al obligar a sus enemigos a elevarse a su altura, al forzarles a la envidia, Napoleón fue para ellos una verdadera bendición. Sin él, ni Chateaubriand, ni Constant, ni Maistre hubieran podido resistir tan fácilmente a la tentación de la moderación: la vanidad del primero, la versatilidad del segundo y las cóleras del último participaban de su propia vanidad, de su versatilidad y de sus cóleras. En el horror que les inspiraba había una buena dosis de fascinación. Combatir a un «monstruo» es poseer necesariamente misteriosas afinidades con él, y también tomar prestados de él ciertos rasgos de carácter. Maistre recuerda a Lutero, al que tanto insultó, y más todavía a Voltaire, el hombre al que más atacó, como también al Pascal de las Provinciales, el enemigo de los jesuitas, es decir el Pascal que detestaba. Como todo buen panfletario, atacaba a los panfletarios del extremo contrario, a quienes comprendía bien, pues poseía su mismo gusto pronunciado por la inexactitud y el prejuicio. Cuando Maistre hace consistir la filosofía en el arte de despreciar las objeciones, está definiendo su propio método, su propio «arte». Sin embargo, por muy exagerada que parezca, su aserción no deja de ser cierta, o casi: ¿quién defendería una posición, sostendría una idea, si debiera multiplicar sus escrúpulos, pesar sin cesar el pro y el contra, conducir con precaución un razonamiento? El pensador original arremete en lugar de profundizar, es un Draufgänger, un exaltado, un temerario, en todo caso un espíritu decidido, batallador, un disconforme en el terreno de la abstracción, cuya agresividad, no por [60] hallarse a veces velada, es menos real y eficaz. Bajo sus preocupaciones de apariencia neutra, disfrazadas de problemas, se agita una voluntad, se activa un instinto tan imprescindible como la inteligencia para la creación de un sistema: sin el concurso de ese instinto y de esa voluntad, ¿cómo triunfar sobre las objeciones, sobre la parálisis a la que éstas condenan al espíritu? No existe afirmación que no pueda ser anulada por la afirmación contraria. Para emitir la mínima opinión sobre cualquier cosa, una buena dosis de intrepidez y cierta capacidad de irreflexión son necesarios, así como una propensión a dejarse arrastrar por razones extra–racionales. «Todo el género humano» dice Maistre, «procede de una pareja. Esta verdad ha sido negada, como todas las demás: ¿qué puede importarnos eso?» Esta manera de despachar la objeción es practicada por todo aquel que se identifica con una doctrina o adopta únicamente un punto de vista bien definido sobre cualquier tema; pero raros son quienes se atreven a reconocerlo, quienes son suficientemente honestos para divulgar el procedimiento que emplean y que deben emplear, so pena de paralizarse en lo aproximado o en el silencio. Por una de esas torpezas que le honran, Maistre, enorgulleciéndose del empleo abusivo del «¿qué puede importarnos eso?», nos da implícitamente el secreto de sus exageraciones.
En absoluto exento de esa ingenuidad propia del dogmatismo, se hará el intérprete de todos los detentadores de certidumbres y proclamará su propia felicidad, así como la de ellos: «Nosotros, los dichosos poseedores de la verdad», lenguaje triunfal que para nosotros es inconcebible, pero que alegra y fortalece al creyente. Una fe que admite otras, que no cree disponer del monopolio de la verdad, está condenada a la ruina, abandona lo absoluto que la legítima para resignarse a no ser más que un fenómeno de civilización, un episodio, un accidente.
[61] El grado de inhumanidad de una religión garantiza su fuerza y su duración: una religión liberal es una bufonada o un milagro. Realidad, constatación terrible y exacta, totalmente cierta para el mundo judeo– cristiano; instituir un dios único es hacer profesión de intolerancia y apoyar, se quiera o no, al ideal teocrático. Desde un punto de vista más general, las doctrinas de la Unidad proceden todas de un mismo espíritu: aunque invoquen ideas antirreligiosas, siguen el esquema formal de la teocracia, es más, se reducen a teocracia secularizada. El positivismo sacó el mayor partido posible de los sistemas «retrógrados», de los que no rechazó el contenido y las creencias más que para mejor adoptar su armazón lógico, su contorno abstracto. Auguste Comte utilizó las ideas de Maistre, como Marx las de Hegel.
Positivistas y católicos, interesados de modo diferente por el destino de la religión, pero igualmente dependientes de sus sistemas respectivos, explotaron a fondo el pensamiento del autor de Del Papa; mucho más libre que ellos, un Baudelaire tomó de él, por simple necesidad interior, algunos temas, como el del mal y el del pecado, o algunos de sus «prejuicios» contra las ideas democráticas y el «progreso». Cuando escribe que la «verdadera civilización» consiste en la «disminución de las huellas del pecado original», ¿no se inspira de ese pasaje de las Veladas en que «el estado de la civilización» perfecto nos es presentado como una realidad situada fuera del imperio de la Caída?
«De Maistre y Edgar Poe me han enseñado a razonar.» Quizás hubiera sido más exacto confesar que el pensador ultramontano le había provisto de obsesiones. Cuando invoca una «providencia diabólica» o profesa el «satanismo», Baudelaire invierte los temas maistrianos, agravándolos y prestándoles un carácter de negatividad vivida. La filosofía de la Restauración tuvo prolongamientos literarios inesperados: la influencia [62] de Bonald sobre Balzac fue tan poderosa como la de Maistre sobre Baudelaire. Si se examina el pasado de un escritor y sobre todo de un poeta, si se analizan detalladamente los elementos de su biografía intelectual, encontraremos siempre en ellos antecedentes reaccionarios... La memoria es el fundamento de la poesía; lo caduco, su sustancia. ¿Y qué afirma la Reacción sino el valor supremo de lo caduco?
«Lo que se cree verdadero debe decirse y decirse con valor; quisiera, aunque ello me costase caro, descubrir una verdad hecha para disgustar a todo el género humano: se la diría a quemarropa.» El Baudelaire de la «sinceridad absoluta», el de los Cohetes y de Mi corazón al desnudo está contenido y como anunciado en estas palabras de las Veladas, que nos dan la fórmula de ese incomparable arte de la provocación en el que Baudelaire se distinguió casi tanto como Maistre. De hecho, se distinguen en él todos aquellos que, sea por clarividencia o por amargura, rechazan las maravillas hábiles del Progreso. Si los conservadores manejan tan bien la invectiva y escriben en general más cuidadosamente que los fanáticos del porvenir es porque, exasperados al verse contradichos por los acontecimientos, desasosegados se precipitan sobre el verbo, mediante el cual, a falta de otro recurso más sustancial, se vengan y consuelan. Los otros recurren a él con despreocupación y hasta con desprecio: cómplices del futuro, seguros de que «la historia» les dará la razón, escriben sin arte y hasta sin pasión, conscientes como son de que el estilo es la prerrogativa y algo así como el lujo del fracaso. Cuando hablamos de fracaso, no pensamos únicamente en Maistre, sino también en Saint–Simon. Los dos poseen el mismo apego exclusivo, estrecho, a la causa de la aristocracia, una gran cantidad de prejuicios defendidos con una rabia constante, el orgullo de casta llevado hasta la ostentación y una incapacidad análoga [63] para actuar que explica por qué fueron escritores tan intrépidos. Cuando el primero examina problemas, así como cuando el segundo describe acontecimientos, la menor idea, el menor hecho brilla a causa de la pasión que ponen en ello. Querer disecar su prosa es como querer analizar una tempestad. Lejos de nosotros, sin embargo, la intención de colocar al duque y al conde en un mismo plano: el primero restituyó y recreó una época, su materia era la vida misma, mientras que el segundo se contentó con animar ideas; ahora bien, ¿cómo lograr con conceptos la plenitud del genio? Ninguna verdadera creación es posible en filosofía; cualquiera que sea la profundidad que el pensamiento alcance, se mantiene siempre sobre un plano derivado, más acá del movimiento y de la actividad del ser; sólo el arte se eleva hasta allí, sólo él imita a Dios o lo sustituye. El pensador agota la definición del hombre incompleto.
Saint–Simon, según Sainte–Beuve, hace pensar en una mezcla de Shakespeare y de Tácito; Maistre nos recuerda –combinación menos afortunada– a un Bellarmin y un Voltaire, un teólogo y un literato. Si citamos el nombre del gran controversista, de aquel profesional de la querella que, en el siglo XVI, actuó sin ninguna consideración contra el protestantismo, es porque Maistre, con más ardor e inspiración, participó en la misma campaña: ¿no fue él, en cierto modo, el último representante de la Contrarreforma?
Considerando sus cóleras contra las nuevas «sectas», llegamos a preguntarnos si no hay una buena dosis de humor en todo ese despliegue de rabia: ¿es concebible que redactando alguna de sus diatribas no haya sido consciente de los excesos que decía? Y sin embargo, y nunca lo repetiremos suficientemente, si todavía le leemos es gracias a todos los excesos que realzan sus obras. Cuando, a propósito de una afirmación de Bacon, exclama: [64] «No, desde que se dijo Fiat lux! el oído humano no ha escuchado nada parecido», semejante extravagancia nos seduce, al igual que esta otra: «Son los sacerdotes quienes lo han conservado todo, quienes lo han regenerado todo, quienes nos lo han enseñado todo». Palabras insensatas de un sabor innegable: escribiéndolas, ¿no se hace el autor cómplice de nuestra sonrisa? Y cuando nos asegura que el Papa es el «demiurgo de la civilización», ¿pretende divertirnos o lo piensa verdaderamente? Lo más simple sería admitir que era sincero, puesto que no encontramos en su vida la menor traza de charlatanería: la lucidez jamás llegó en él hasta la impostura o la farsa... Ese fue el único fallo de su sentido de la desmesura.
Había en aquel demoledor en nombre de la tradición, en aquel fanático por disciplina y método, un deseo de poseer convicciones inquebrantables, una necesidad de ser de una sola pieza. «Caigo en una idea como en un precipicio», se quejaba un enfermo; Maistre hubiera podido decir lo mismo, con la diferencia, sin embargo, de que él quería caer en los precipicios, de que deseaba ardientemente precipitarse en ellos, y como todos los pensadores agresivos, se hallaba impaciente por arrastrarnos con él a ellos –proselitismo abismal que es el signo del fanatismo innato o adquirido. El suyo, aunque adquisición, resultado del esfuerzo y de la deliberación, lo asimiló perfectamente, haciendo de él su realidad orgánica. Aferrado a lo absoluto por odio hacia un siglo que lo había puesto todo en tela de juicio, fue demasiado lejos en la dirección opuesta y, por miedo a la duda, erigió la obcecación en sistema. Su sueño fue no hallarse nunca escaso de ilusiones, obnubilarse. Tuvo la suerte de realizarlo.
Clarividente a veces, se equivocó no obstante en muchas de sus previsiones. Imaginaba que Francia había recibido la misión de la regeneración religiosa de la humanidad. Francia cayó en el laicismo...
Confiaba en el final [65] de los cismas, el retorno al catolicismo de las diferentes iglesias, la reconquista, gracias al Sumo Pontífice, de sus antiguos privilegios. Roma, abandonada a sí misma, es más modesta y tímida que nunca. Si presintió alguna de las convulsiones que más tarde agitarían a Europa, no advirtió en cambio aquellas de las que hoy somos víctimas. Pero la caducidad de sus profecías no debe hacernos perder de vista los méritos ni la actualidad del teórico del orden y de la autoridad que fue, el cual, de haber tenido la suerte de ser más conocido, habría sido el inspirador de todas las formas de ortodoxia política, el genio y la providencia de todos los despotismos de nuestro siglo. Su pensamiento es actual sin duda alguna, pero únicamente en la medida en que exaspera o desconcierta: cuanto más lo leemos, más pensamos en los encantos del escepticismo o en la urgencia de una apología de la herejía.
1957
François Mauriac: Bloc–notes (abril 1957)
Domingo de Resurrección
«Hoy es el día más bello de la Semana Santa.» ¡Cuántas veces habré repetido este verso de Jammes! Ayer por la noche no fui a la vigilia pascual. Leímos en voz alta frente a la chimenea, las profecías del Sábado Santo y el sublime exultet invocación a la noche radiante que presenció aquella victoria sobre la muerte. Esta mañana, las campanas en la llanura desgarran la bruma. Resulta extraño que mi lectura al volver de la misa en este día de la Resurrección sea el prefacio de E. M. Cioran a una antología de textos de Joseph de Maistre, pues no creo que pueda mostrarse mayor desprecio por una doctrina que la que muestra Cioran por el cristianismo, y ello hasta el punto de osar denunciar ¡«la dulce mediocridad de los Evangelios»!
El gusto de escandalizar y de irritar que Cioran comparte con Joseph de Maistre salta a la vista: confieso que me impresionan menos sus blasfemias que el rigor de su pensamiento y de su estilo. ¿Qué moralista* hoy, [67] qué crítico en Francia puede compararse a este rumano que ha decidido escribir y pensar en francés? Me agrada que a semejante negador le haya interesado el gentil–hombre ultramontano que ha glorificado al verdugo y divinizado la guerra: ese exceso, esa desmesura del Conde de Maistre, ese «no» proferido contra el mundo moderno, es el mismo «no» que Cioran profiere contra todo.
* Moralista en el sentido francés de la palabra, intraducible en español: escritos que reflexiona sobre el ser humano, sobre sus actos, sus costumbres, sus lacras, sin intenciones moralizadoras y mostrando en general una visión pesimista del hombre – como en Francia un Montaigne, en La Rochefoucauld o un Chamfort, e incluso, hoy, el propio Cioran.(N. del T.)
Además, Joseph de Maistre nos muestra con fuerza la imagen de un catolicismo intransigente, increíble, odioso, semejante al que podría desear una persona que lo deteste. Cierto es que la honestidad intelectual de Cioran le obliga a admitir que existe mucha diferencia entre el catolicismo de un Maistre y la religión de los místicos. Lo admite, pero no insiste en ello.
Y sin embargo, ahí está el busilis: decir que esa doctrina atroz es diferente de la de las Bienaventuranzas practicadas por todos los santos que creyeron en el amor y que, literalmente, murieron de amor, es quedarse corto. Semejante doctrina no es ni siquiera su caricatura, la cual al menos deformaría sus rasgos verdaderos: es exactamente su negación. Y si, como debemos creerlo, aquel gran hombre honesto que fue Joseph de Maistre no dejó por ello de ser un verdadero cristiano, es porque en privado, en el secreto de sus plegarias, manifestó seguramente otra parte de sí mismo diferente de la que estalla en sus escritos y que es horrible. No siempre rechazamos lo peor de nosotros mismos.
Aun así, prefiero finalmente a Cioran que a Joseph de Maistre, de la misma manera que hoy me entiendo mejor con algunos paganos o libertinos que con muchos de mis hermanos en la fe.
X me inspiraría mucho menos desprecio cuando le veo enriquecerse sin escrúpulos si no se considerara cristiano. Y yo me soportaría mejor a mí mismo si no supiera lo que sé sobre Cristo.
Por el contrario, el negador Cioran no me molesta, dado que no espero de él más que la honestidad intelectual de la que no carece y el talento que le sobra. Me parece sin embargo bastante osado cuando considera como una evidencia que no necesita demostración la decadencia del cristianismo. Yo le propongo que piense en un hecho contemporáneo: la guerra de Argelia, por ejemplo. Que observe el comportamiento de algunos soldados cristianos –el mismo comportamiento, dieciocho siglos después, que el de los legionarios romanos que habían recibido el Evangelio, y que no aceptaban la adoración del César. La decrepitud afecta a las estructuras de la Iglesia. Pero las propiedades de un ácido no cambian.
El reino de Dios nunca ha sido algo más que un poco de levadura perdida en la masa, y ello incluso en las épocas en que el cristianismo triunfaba políticamente y César utilizaba la Cruz. En ningún momento de la historia el mundo ha sido, ni será, cristiano. La Cruz será siempre para él una locura y un escándalo, y lo ha sido siempre, incluso en las épocas del Rey archicristiano. Mas la levadura nunca ha faltado en el mundo, y no faltará nunca. [69]
Carta de E.M. Cioran a François Mauriac
Hotel Majory
20, rue Monsieur le Prince
París, 29 de abril de 1957
Estimado amigo:
Habiendo adquirido para mí sus observaciones a mi prefacio la importancia de una intimación, creo que le debo una explicación. Y estoy tanto más dispuesto a dársela cuanto que su forma de fe es la única que aprecio: ¿acaso no ha opuesto usted siempre las desgarraduras de la salvación a las de la duda? El escéptico no posee ninguna ventaja sobre el creyente: el primero soporta la carga de sus perplejidades, el segundo la de sus certezas. Estemos donde estemos, nos exponemos al vértigo, tropezamos con lo Insostenible.
Me reprocha usted las palabras «la dulce mediocridad de los Evangelios». Sin embargo, ¿puede un hijo de pope escribir otras? En cuanto comencé a definirme, lo hice por reacción contra las verdades de mi padre, contra el cristianismo. A esa razón exterior se añade otra, íntima: mi incapacidad de comprender a Cristo, e incluso de imaginarlo. Por el contrario, Dios no ha dejado nunca de obsesionarme y de torturarme; los sufrimientos que me ha infligido son el honor de mi vida, un desastre inesperado, un infierno que me redime ante mí mismo. Pero si Él ha sido preservado en mis pensamientos, no lo ha [70] sido en mi corazón: nunca he podido amarlo... Me considero un creyente sin la gracia. Estoy seguro de que esta paradoja no le hará sonreír, pues usted conoce sin duda esos momentos en que daríamos todo el universo por una oración, pero en que ninguna palabra se adhiere al misterio, esos instantes en los que se permanece fulminado en el umbral de una llamada, y en los que nos hallamos tan lejos de nosotros mismos como de todo.
Imposible enumerar todas mis imposibilidades. Y en el fondo importan tan poco... Pero es hora ya de que concluya y vuelva a lo esencial: darle las gracias por haberme turbado y expresarle mi afectuosa admiración.
E. M. Cioran
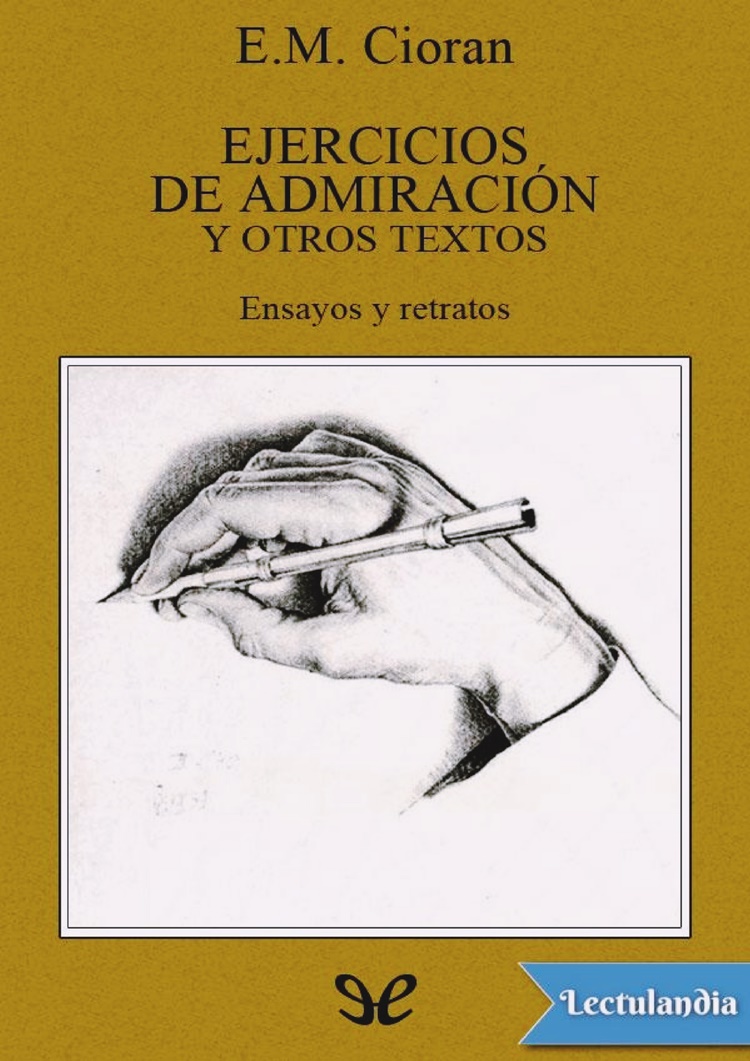 |
| Emil Cioran: Ensayo sobre el pensamiento reaccionario. A propósito de Joseph de Maistre |
Ejercicios de admiración y otros textos
Ensayos y retratos
E. M. Cioran
Traducido por Rafael Panizo Tusquets editores, Barcelona, 1992 Segunda edición, julio 1995
Título original:
Exercises d’admiration. Essais et portrais. Gallimard, 1989
Los números entre corchetes corresponden a la paginación de la edición impresa.
_________________
Ejercicios de admiración y otros textos
Libro de Emil Cioran
Esta nueva edición ampliada de Ejercicios de admiración contiene 16 textos más no sólo que su edición anterior en castellano, sino también que la edición francesa original. Se trata, en su gran mayoría, de artículos y prefacios que Cioran escribió a lo largo de los años sobre otros escritores y sobre la creación en general. Pese a la disparidad de los temas de reflexión y de las fechas de redacción, se desprende del conjunto una gran homogeneidad, relacionada sin duda con la intención inconfesada de cada texto impregnado, como en sordina, de las obsesiones personales del autor. Este libro revela, entre otros aspectos inesperados, no sólo al Cioran a la vez obseso e irónico, por no decir sarcástico, que muchos conocemos, sino también al que se deja fascinar por eclécticos como Eliade, o al Cioran nostálgico de la misma armonía con el mundo que tanto anima la poesía de Saint-John Perse. Digamos que estos ejercicios de admiración equivalen a ejercicios de profundización en el conocimiento de sí mismo.
Fecha de publicación original: 1986.
 |
| Emil Cioran: Ensayo sobre el pensamiento reaccionario. A propósito de Joseph de Maistre |
Publicado originalmente en
Ensayo sobre el pensamiento reaccionario y otros ensayos
Emil Cioran
"Ensayo sobre el pensamiento reaccionario" es una recopilación de textos que poseen un denominador común: todos versan sobre la personalidad de algunos de los escritores que más han interesado al extraordinario pensador rumano. Desde el ultraconservador Joseph de Maistre -el "gran genio de nuestro tiempo, ¡un vidente!", en opinión de Baudelaire-, que le sirve de pretexto para hacer un lúcido análisis del pensamiento reaccionario, sorprendentemente actual, hasta ima figañvosoçpm de Leopardi, pasando por el ajuste de cuentas que lleva a cabo con Valéry, el denso comentario a la poesía de Saint-John Perse, los agridulces comentarios sobre Scott Fittgerald o los espléndidos retratos de Beckett, Borges, Michaux, Gabriel Marcel, Mircea Eliade o María Zambrano.
Fecha de publicación original: 1977
Ed Montesinos, 1985 - 241 páginas
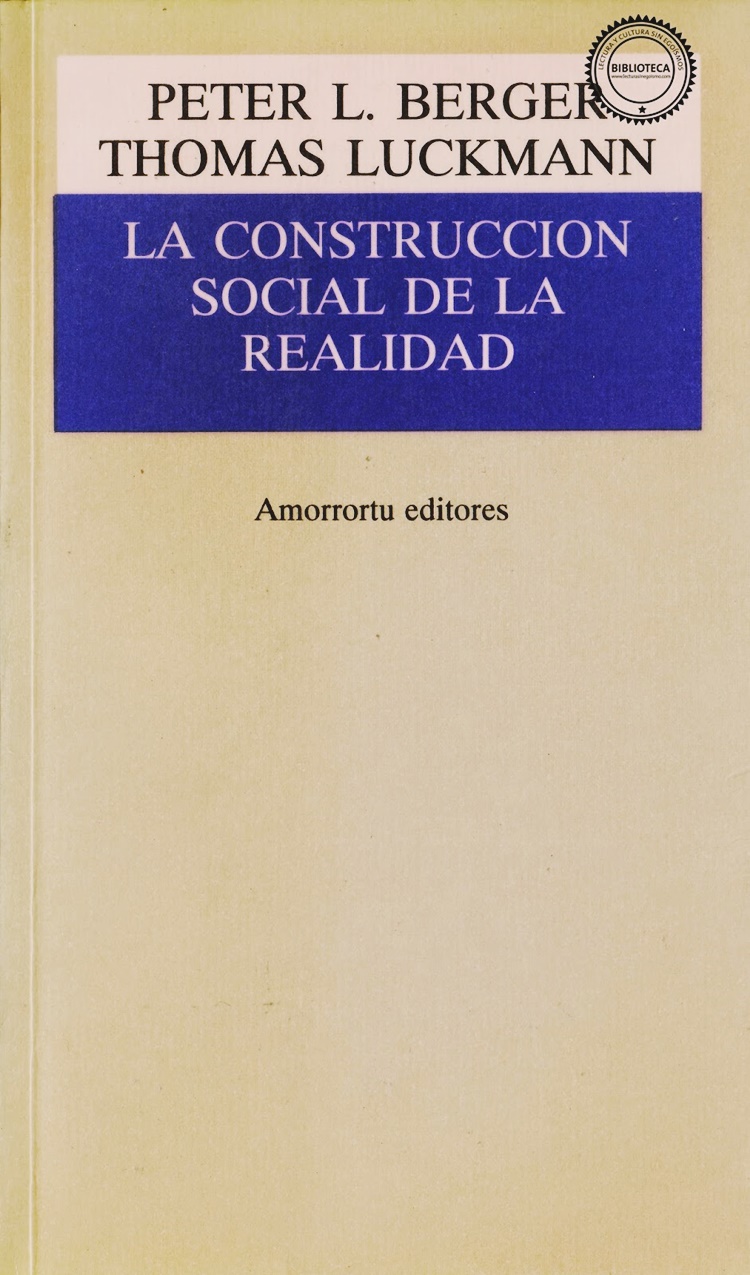



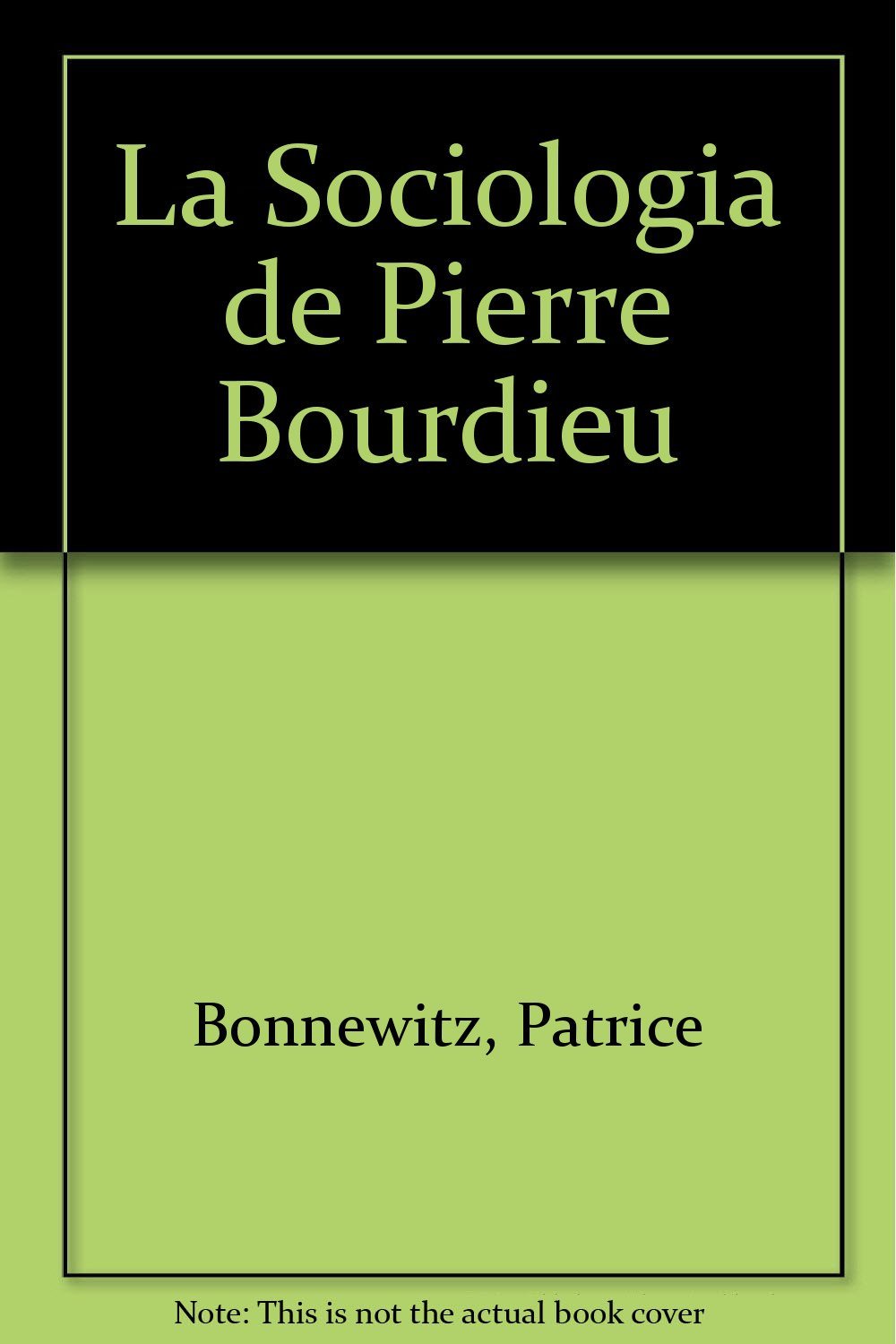



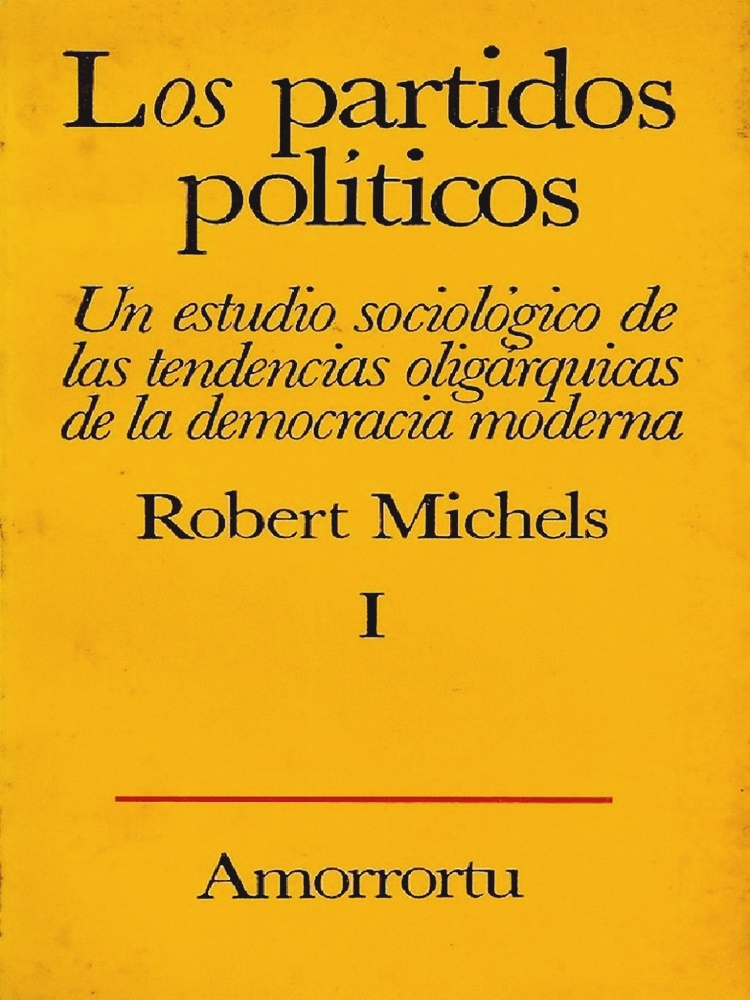
Comentarios
Publicar un comentario