Alfred Kroeber: Lo superorgánico (El concepto de cultura, 1917)
Lo superorgánico (1917)
Alfred Kroeber
Fuente: Kahn, J. S. El concepto de cultura. Textos fundamentales. Ed. Anagrama, Barcelona, 1975.
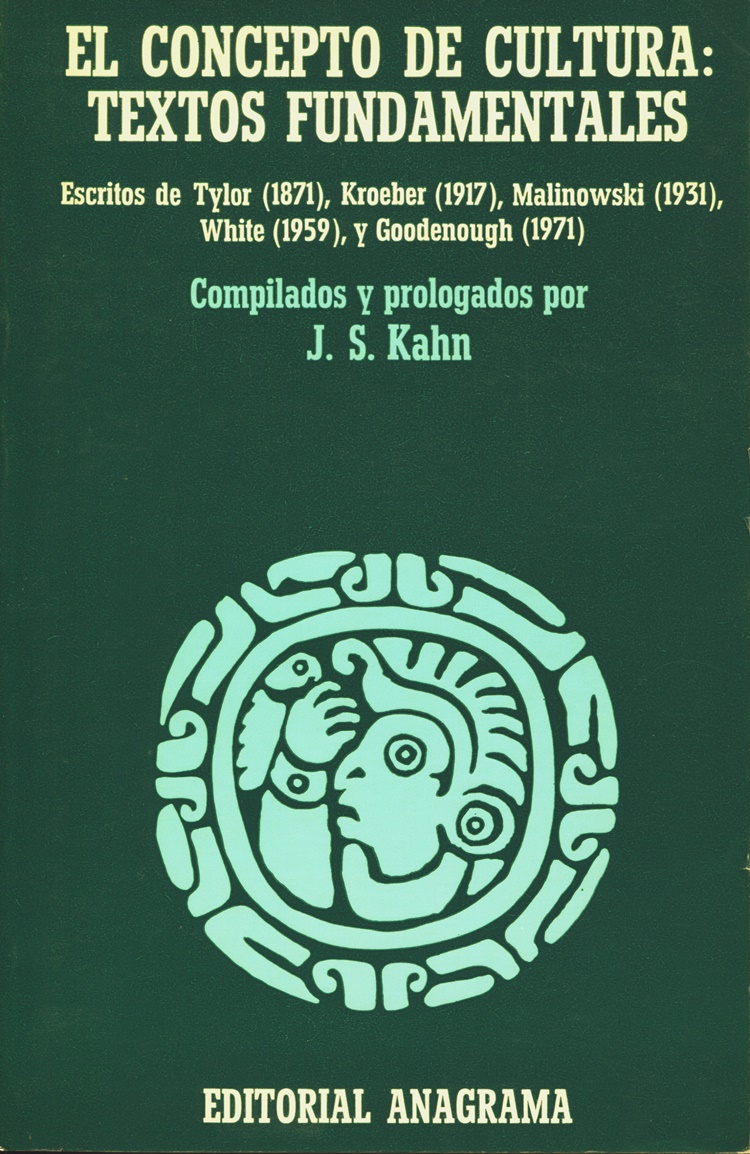 |
| Alfred Kroeber: Lo superorgánico (1917) |
Una forma de pensar característica de nuestra civilización occidental ha sido la formulación de antítesis complementarias, el equilibrio de opuestos que se excluyen. Uno de estos pares de ideas con que nuestro mundo ha estado operando desde hace unos dos mil años es el que se expresa con las palabras alma y cuerpo. Otro par que ha servido para propósitos útiles, pero que la ciencia trata ahora de quitarse de encima, es la distinción entre lo físico y lo mental. Una tercera discriminación es la que se hace entre vital y social, o, en otros términos, entre orgánico y cultural. El reconocimiento implícito de la diferencia entre cualidades y procesos orgánicos y cualidades y procesos sociales data de hace mucho. No obstante, la distinción formal es reciente. De hecho, puede decirse que la significación completa de la antítesis no ha hecho más que apuntarse. Pues por cada ocasión en que un entendimiento humano separa tajantemente las fuerzas orgánicas y las sociales, existen docenas en las que no se piensa en la distinción entre ellas, o bien se produce una verdadera confusión de ambas ideas.
Una razón de esta habitual confusión entre lo orgánico y lo social es el predominio, en la actual fase de la historia del pensamiento, de la idea de evolución. La idea, una de las primeras, más simples y también más vagas que ha tenido la mente humana, ha tenido su fortaleza y su campo más firme en el ámbito de lo orgánico; en otras palabras, a través de las ciencias biológicas. Al mismo tiempo, existe una evolución, crecimiento o gradual desarrollo, que también resulta aparente en otros reinos distintos de la vida vegetal y animal.
Tenemos teorías de la evolución estelar o cósmica; y es evidente, incluso para el hombre menos culto, que existe un crecimiento o evolución de la civilización. Poco peligro hay, por lo que se refiere a la naturaleza de las cosas, en llevar los principios darwinianos O postdarwinianos de la evolución de la vida al reino de los soles ardientes o las nebulosas sin vida. La civilización o el progreso humano, por otra parte, que sólo existe en, y mediante, los miembros vivos de la especie, es aparentemente tan similar a la evolución de las plantas y los animales que ha sido inevitable que se hayan hecho amplias aplicaciones de los principios de la evolución orgánica a los hechos del crecimiento cultural. Por supuesto, se trata de un razonamiento por analogía o argumentación de que, puesto que dos cosas se parecen en un aspecto, también serán similares en otros. En ausencia de conocimiento, tales supuestos se justifican como supuestos. No obstante, su efecto consiste con demasiada frecuencia en predeterminar la actitud mental, con el resultado de que, cuando empiezan a acumularse datos que pueden probar o rechazar el supuesto basado en la analogía, estos datos no siguen ya considerándose imparcial y juiciosamente, sino que, simplemente, se distribuyen y disponen de tal forma que no interfieran con la convicción establecida en que se ha convertido, desde hace tiempo, el supuesto principio a demostrar.
Esto es lo que ha sucedido en el campo de la evolución orgánica y social. La distinción entre ambas, que es tan evidente que en las épocas anteriores parecía un vulgar tópico para que mereciera señalarse, ha sido oscurecida en gran medida en los últimos cincuenta años por la influencia que ha tenido sobre los entendimientos de la época los pensamientos relacionados con la idea de la evolución orgánica. Incluso parece correcto afirmar que esta confusión ha sido mayor y más general entre aquellos para quienes el estudio y la erudición constituyen el trabajo de todos los días.
Y, sin embargo, muchos aspectos de la diferencia entre lo orgánico y lo que hay en la vida humana de no orgánico resultan tan claros que un niño puede comprenderlos y que todos los seres humanos, incluyendo a los más salvajes, utilizan constantemente la distinción.
Todo el mundo es consciente de que nacemos con ciertos poderes y que adquirimos otros. No es necesario ningún argumento para demostrar que unas cosas de nuestra vida y constitución proceden de la naturaleza, a través de la herencia, y que otras nos llegan a través de agentes con los que la herencia nada tiene que ver. No se ha encontrado todavía nadie que afirme que el ser humano nace con un conocimiento inherente de la tabla de multiplicar; por otra parte, tampoco hay nadie que dude de que los hijos de un negro nacen negros gracias al funcionamiento de las fuerzas de la herencia. No obstante, algunas cualidades de todos los individuos tienen razones claramente detectables; y cuando se comparan como conjuntos el desarrollo de la civilización y la evolución de la vida, se ha dejado pasar de largo con demasiada frecuencia la distinción entre los procesos que implican.
Hace algunos millones de años, se cree normalmente, la selección natural o algún otro agente evolutivo dio lugar, por primera vez, a la aparición en el mundo de los pájaros. Salieron de los reptiles.
Las condiciones eran tales que la lucha por la existencia era difícil sobre la tierra, mientras que en el aire había seguridad y espacio.
Paulatinamente, bien mediante una serie de grados casi imperceptibles a lo largo de la línea de las sucesivas generaciones, o bien a saltos más notables y rápidos, el grupo de los pájaros fue evolucionando a partir de sus antepasados reptiles. En esta evolución se adquirieron plumas y se perdieron escamas; la facultad de coger con las patas delanteras se transformó en habilidad para sostener el cuerpo en el aire. La gran resistencia de que gozaban por el hecho de tener sangre fría, se abandonó por el equivalente de una mayor compensación de la actividad superior que acompaña a la sangre caliente. El resultado neto de este capítulo de la historia evolutiva fue que añadió un nuevo poder, el de la locomoción aérea, a la suma total de facultades que poseía el grupo de los animales superiores, los vertebrados. No obstante, los animales vertebrados no se vieron afectados en su conjunto. La mayor parte de ellos carecen del poder de volar, al igual que sus antepasados de hace millones de años. Los pájaros, a su vez, han perdido determinadas facultades que una vez poseyeron y, presumiblemente, todavía poseerían de no ser por la adquisición de las alas.
En estos últimos años también los seres humanos han conseguido el poder de la locomoción aérea, y sus efectos sobre la especie son absolutamente distintos de los que caracterizaron la adquisición del vuelo por parte de los primeros pájaros. Nuestros medios para volar están fuera de nuestros cuerpos. El pájaro nace con un par de alas, pero nosotros hemos inventado el aeroplano. Los pájaros renunciaron a un par de manos potencial para conseguir las alas; nosotros, debido a que nuestra nueva facultad no forma parte de nuestra estructura congénita, mantenemos todos los órganos y capacidades de nuestros antepasados, pero le añadimos una nueva habilidad. El proceso del desarrollo de la civilización es, claramente, de acumulación: lo antiguo se mantiene, a pesar del nacimiento de lo nuevo. En la evolución orgánica, por regla general, la introducción de nuevos rasgos sólo es posible mediante la pérdida o modificación de los órganos o facultades existentes.
En resumen, el desarrollo de una nueva especie de animales se produce mediante, y de hecho consiste en, cambios de su constitución orgánica. En lo que se refiere al crecimiento de la civilización, por otra parte, el ejemplo citado basta para mostrar que el cambio y el progreso pueden tener lugar mediante la invención, sin ninguna alteración constitucional de la especie humana.
Hay otra forma de observar la diferencia. Está claro que al originarse una nueva especie, ésta procede por completo de individuos que antes mostraban rasgos particulares distintos de los de la nueva especie. Cuando afirmamos que deriva de esos individuos queremos decir, literalmente, que desciende de ellos. En otras palabras,la especie sólo se compone de los individuos que contienen la «sangre» —el plasma germen— de determinados antepasados. De este modo, la herencia es el medio indispensable de transmisión. Sin embargo, cuando se realiza un invento, toda la especie humana es capaz de beneficiarse de él. Las personas que no tienen el menor parentesco sanguíneo con los primeros diseñadores de aeroplanos pueden volar.
Muchos padres han utilizado, han gozado y se han beneficiado del invento de su hijo. En la evolución de los animales, la descendencia puede integrarse en la herencia que le transmiten sus antepasados y alcanzar un poder superior y un desarrollo más perfecto; pero el antepasado, por la misma naturaleza de las cosas, está excluido de tales beneficios de su descendencia. En resumen, la evolución orgánica está esencial e inevitablemente conectada con los procesos hereditarios; la evolución social que caracteriza al progreso de la civilización, por otra parte, no está ligada, o al menos no necesariamente, con los factores hereditarios.
La ballena no es sólo un mamífero de sangre caliente, sino que se reconoce como un descendiente remoto de los animales carnívoros terrestres. En unos cuantos millones de años, como generalmente se supone en tales genealogías, este animal ha perdido las piernas para caminar, las uñas para agarrar y desgarrar, el pelo original y el oído externo, que serían inútiles o perjudiciales en el agua, y adquirió aletas y escamas, un cuerpo cilíndrico, una capa de grasa y el poder de retener la respiración. La especie ha renunciado a mucho; quizás, en conjunto, a más de lo que ha ganado. Evidentemente, ciertas partes han degenerado. Pero hay un nuevo poder que sí consiguió: el de vagar por el océano indefinidamente. , Un paralelo, y también un contraste, se encuentra en la adquisición humana de idéntica facultad. Nosotros no hemos transformado, en una alteración gradual de padres a hijos, nuestros brazos en aletas ni hemos desarrollado una cola. Tampoco penetramos en el agua para navegar por ella: construimos un barco. Y lo que esto significa es que preservamos intactos nuestro cuerpo y nuestras facultades, idénticas a las de nuestros padres y a las de nuestros remotos antecesores. Nuestro medio para viajar por mar está fuera de nuestra dotación natural. Lo hacemos y lo utilizamos: la ballena original tuvo que transformarse en barco. Le costó innumerables generaciones alcanzar su actual condición. Todos los individuos que no consiguieron adaptarse al tipo no dejaron descendencia; ni tampoco nada que quede en la sangre de las actuales ballenas.
También podemos comparar los seres humanos y los animales cuando grupos de ellos alcanzan un medio ambiente nuevo y ártico, o cuando el clima de la zona en que está establecida la especie va enfriándose lentamente. Las especies mamíferas no humanas empiezan a tener mucho pelo. El oso polar es peludo; su pariente de Sumatra liso. La liebre ártica está envuelta en un blando forro de piel; en comparación, el conejo macho parece tener una piel fina y apolillada. Las buenas pieles proceden del lejano norte y pierden riqueza, en calidad y en valor, proporcionalmente, cuando proceden de animales de la misma especie que viven en regiones más templadas. Y esta diferencia es racial, no individual. El conejo macho perecería rápidamente en Groenlandia al finalizar el verano; el oso polar enjaulado sufre por el calor debido al masivo abrigo que la naturaleza le ha dado.
Ahora bien, hay personas que buscan la misma clase de peculiaridades congénitas en los samoyedos y esquimales del Ártico; y las encuentran, porque las buscan. Nadie puede afirmar que el esquimal sea peludo; de hecho nosotros tenemos más pelo que ellos.
Pero se afirma que tiene una «protección grasa, como la foca recubierta de grasa, de la que vive; y que devora grandes cantidades de carne y grasa porque las necesita. Queda por determinar su verdadera cantidad de grasa, en comparación con otros seres humanos.
Probablemente tiene más que el europeo; pero posiblemente no más que el samoano o hawaiano de pura raza de más abajo de los trópicos. Y con respecto a su dieta, si consiste únicamente en foca durante todo el invierno, no es por ninguna apetencia congénita de su estómago, sino porque no sabe cómo conseguirse otra cosa. El minero de Alaska y el explorador del ártico y del antártico no comen gran cantidad de grasa. Su comida se compone de harina de trigo, huevos, café, azúcar, patatas, verduras en lata y todo lo que sus exigencias y el coste del transporte permiten. El esquimal también desearía comer esas cosas, pero, en cualquier caso, tanto ellos como él pueden sostenerse tanto con una dieta como con la otra.
De hecho, lo que hace el habitante humano de una latitud intemperante no es desarrollar un sistema digestivo peculiar, ni tampoco aumentar el crecimiento del pelo. Cambia su medio ambiente y, en adelante, puede mantener su cuerpo original inalterado. Construye una casa cerrada, que proteja del viento y retenga el calor de su cuerpo. Hace fuego o enciende una lámpara. Despoja a la foca o al reno del cuero peludo con que la selección natural u otros procesos orgánicos han dotado a estos animales; tiene chaqueta y pantalones, botas y guantes que le hace su mujer, o dos juegos de ellos; se los pone; y en pocos años o días cuenta con la protección que el oso polar o la liebre ártica, la marta cebellina y el lagópedo, necesitaron indecibles períodos para adquirir. Lo que es más, su hijo, y los hijos de su hijo, y sus cientos de descendientes, nacen tan desnudos y físicamente desarmados como nacieron él y sus cientos de antepasados.
Que esta diferencia de método para resistir a un medio ambiente difícil, entre los seguidos, respectivamente, por la especie del oso polar y la raza de los esquimales, es absoluta, no necesita afirmarse.
Que la diferencia es profunda, es indiscutible, Y que es tan importante como con frecuencia olvidada es lo que pretende demostrar precisamente este artículo.
Durante mucho tiempo se ha acostumbrado a decir que la diferencia es la que existe entre el cuerpo y el espíritu; que los animales tienen su físico adaptado a sus circunstancias, pero que la superior inteligencia del hombre le permite elevarse por encima de tales necesidades rastreras. Pero no es éste el aspecto más significativo de la diferencia. Es cierto que, sin las muy superiores facultades del hombre, éste no podría alcanzar los conocimientos cuya ausencia mantiene al bruto encadenado a las limitaciones de su anatomía. Pero la mayor inteligencia humana no es causa en sí misma de la diferencia existente. Esta superioridad psíquica sólo es una condición indispensable de lo que es peculiarmente humano: la civilización. Directamente, es la civilización en la que cada esquimal, cada minero ártico o cada explorador antártico está criado, y no una mayor facultad congénita, lo que le induce a construir casas, encender fuego y vestir ropas. La distinción primordial entre el animal y el hombre no es la mental y la física, que es de orden relativo, sino la de lo orgánico y lo social, que es cualitativa. La bestia tiene mentalidad y nosotros tenemos cuerpo; pero, en la civilización, el hombre tiene algo de lo que la bestia carece.
Que esta distinción es realmente algo más que la distinción entre lo físico y lo mental resulta evidente a partir de un ejemplo que puede escogerse de entre lo corporal: el lenguaje.
Superficialmente, el lenguaje humano y el animal, a pesar de la enorme mayor riqueza y complejidad del primero, son muy semejantes. Ambos expresan emociones, posiblemente ideas, mediante sonidos producidos por los órganos corporales e inteligibles para el oyente individual. Pero la diferencia entre el llamado lenguaje de las bestias y el de los hombres es infinitamente grande; como pondrá de relieve un sencillo ejemplo.
Una gata que está criando lleva un perrillo recién nacido a la camada de gatitos. En contra de las anécdotas familiares y los artículos de los periódicos, el cachorrito ladrará y gruñirá, no ronroneará ni maullará. Nunca tratará de hacer esto último. La primera vez que le pisen la pata gemirá, no chillará, con tanta seguridad como que cuando se enfade mucho morderá como hacía su desconocida madre y nunca intentará arañar como ha visto hacer a su madre de leche.
Durante la mitad de su vida la reclusión puede mantenerle sin ver, oír ni oler a ningún otro perro. Pero, entonces, si se le hace escuchar un ladrido o gruñido a través de una pared, se mostrará mucho más atento que ante ninguna de las voces emitidas por sus compañeros gatos. Hagamos que se repita el ladrido, y el interés dará paso a la excitación, y responderá del mismo modo, tan seguro como que, puesto junto a una perra, los impulsos sexuales de su especie se manifestarán por sí solos. No puede dudarse de que el lenguaje del perro es parte erradicable de la naturaleza del perro, tan contenida en él por completo sin entrenamiento ni cultura, tan por completo formando parte del organismo del perro como los dientes, los pies, el estómago, el modo de andar o los instintos. Ningún grado de contacto con gatos ni de privación de asociación con los de su propia especie puede hacer que un perro adquiera el lenguaje de los gatos y pierda el suyo, de la misma manera como tampoco puede hacerle enrollar el rabo: en vez de menearlo, lamer a sus dueños en vez de restregarse con sus costados o echar bigotes y llevar erectas sus orejas caídas.
Tomemos un niño francés, nacido en Francia de padres franceses, descendientes ellos durante numerosas generaciones de antepasados de lengua francesa. Inmediatamente después de nacer, confiemos el niño a una nodriza muda, con instrucciones de no dejar a nadie que toque ni vea su carga mientras viaja por la ruta más directa hacia el interior de China. Allí deja el niño en manos de una pareja china, que lo adoptan legalmente y lo trata como a su propio hijo. Supongamos ahora que transcurren tres, diez o treinta años. ¿Hace falta discutir lo que el francés adulto o todavía en crecimiento hablará? Ni una palabra de francés, sino chino, sin rastro de acento y con fluidez china; y nada más.
Es cierto que existe la ilusión común, frecuente incluso entre personas educadas, de que en el chino adoptado sobrevivirá alguna influencia oculta de sus antepasados que hablaban francés, que sólo hace falta enviarlo a Francia con un grupo de verdaderos chinos y aprenderá la lengua materna con una mayor facilidad, fluidez, corrección y naturalidad apreciable con respecto a sus compañeros. El hecho de que una creencia sea habitual, no obstante, tanto puede querer decir que se trata de una superstición habitual como que se trata de un tópico. Y un biólogo razonable, o, en otras palabras, un experto cualificado para hablar de la herencia, pronunciará esta respuesta ante este problema de herencia: superstición. Y lo único objetable es que podría escoger una expresión más amable.
Ahora bien, aquí hay algo más profundo. Ninguna asociación con chinos volverán negros los ojos azules de nuestro joven francés, ni los sesgará, ni le aplastará la nariz, ni endurecerá y pondrá tieso su ondulado pelo de sección oval; y, sin embargo, su lengua es completamente la de sus asociados, y de ninguna manera la de sus parientes consanguíneos. Los ojos, la nariz y el pelo son suyos por herencia; su lenguaje no es hereditario, en la misma medida que no lo es la longitud con que se deja crecer el pelo o el agujero, que según la moda, puede llevar o no en la oreja. No se trata tanto de que el lenguaje sea mental y las proporciones faciales físicas; la distinción que tiene significado y uso es que el lenguaje es social y no hereditario, mientras que el color de los ojos y la forma de la nariz son hereditarios y orgánicos. Por el mismo criterio, el lenguaje del perro, y todo lo que vagamente se denomina el lenguaje de los animales, pertenece a la misma clase que las narices de los hombres, las proporciones de los huesos, el color de la piel y el sesgo de los ojos, y no a la clase a que pertenece cualquier lenguaje humano. Se hereda y, por tanto, es orgánico. Según el estándar humano, en realidad no es en absoluto un lenguaje, excepto en esa clase de metáforas que habla del lenguaje de las flores.
Es cierto que, de vez en cuando, un niño francés que se encontrara en las condiciones del supuesto experimento aprendería el chino más lentamente, menos idiomáticamente y con menor capacidad de expresión que el chino medio. Pero también habrían niños franceses, y en la misma cantidad, que adquirirían la lengua china más rápidamente, con mayor fluencia y mayor capacidad para revelar sus emociones y manifestar sus ideas que el chino normal. Se trata de diferencias individuales que sería absurdo negar, pero que no afectan a la media ni constituyen nuestro tema. Un inglés habla mejor inglés que otro, y también puede haberlo aprendido, por precocidad, muchos más de prisa; pero el uno no habla ni más ni menos verdadero inglés que el otro.
Hay una forma de expresión animal en la que a veces se ha afirmado que es mayor la influencia de la asociación que la influencia de la herencia. Y esa forma es el canto de los pájaros. Hay una gran cantidad de opiniones contrarias, y aparentemente de datos, sobre este tema. Muchos pájaros tienen un impulso fuerte e inherente a imitar los sonidos. También es un hecho que el canto de un individuo estimula a otro, como ocurre con los perros, los lobos, los gatos, las ranas y otros muchos animales. Que en determinadas especies de pájaros capaces de realizar un canto complejo no suele lograrse el completo desarrollo del individuo si se le priva de escuchar a los de su clase, es algo que puede admitirse. Pero parece claro que cada especie tiene un canto propio distintivo; y que este mínimo se obtiene sin asociación de cada miembro normal de sexo cantor tan pronto como se cumplen las condiciones de edad, alimentación y calor adecuados, así como el requerido estímulo de ruido, silencio o desarrollo sexual. El hecho de que hayan existido serias disparidades de opinión sobre la naturaleza del canto de los pájaros puede deberse, en último término, a que han pronunciado opiniones sobre la cuestión personas que leen sus propios estados mentales y actividades en los animales (una falacia normal contra la que ahora se prepara a todos los estudiantes de biología en los comienzos de su carrera). En cualquier caso, tanto si un pájaro «aprende» o no en alguna medida de otro, no existen pruebas de que el canto de los pájaros sea una tradición, y de que, como la lengua o la música humana, se acumule y desarrolle de una época a otra, de que inevitablemente se altere de generación en generación por la moda o la costumbre, y de que le sea imposible seguir siendo siempre el mismo: en otras palabras, de que se trate de una cosa social o debida a un proceso siquiera remotamente afín a los que afectan a los constituyentes de la civilización humana.
También es cierto que en la vida humana existen una serie de realizaciones lingüísticas que son del tipo de los gritos de los animales.
Un hombre que siente dolor se queja sin propósito comunicativo. El sonido es, literalmente, exprimido de él. Sabemos que este grito es inintencionado, y constituye lo que los fisiólogos llaman una acción refleja. El verdadero chillido es tan susceptible de salvar a la víctima situada delante de un tren sin maquinista como a quien es perseguido por enemigos conscientes y organizados. El guardabosques que es aplastado por una roca a cuarenta millas del ser humano más próximo se quejará igual que el habitante de ciudad atropellado y rodeado de una multitud que espera a la veloz ambulancia. Tales gritos son de la misma clase que los de los animales. De hecho, para entender verdaderamente el «lenguaje» de las bestias debemos imaginarnos en una situación en la que nuestras expresiones queden completamente restringidas a tales gritos instintivos («inarticulados» es su designación general, aunque con frecuencia inexacta). En sentido exacto, no son lenguaje en absoluto.
Esta es exactamente la cuestión. Indudablemente, tenemos ciertas actividades lingüísticas, determinadas facultades y hábitos de la producción de sonidos, que son verdaderamente paralelas a los de los animales; y también tenemos algo más, que es bastante diferente y sin paralelo entre los animales. Es fatuo negar que hay algo puramente animal que subyace en el lenguaje humano; pero igualmente sería falso creer que, puesto que nuestro lenguaje sale de un fundamento animal, no sea más que pronunciaciones y mentalidad de animal ampliada en gran medida. Una casa puede construirse con piedra; sin esta base podría ser imposible que hubiera sido erigida; pero nadie sostendrá que la casa no es más que piedra glorificada y mejorada.
En realidad, el elemento puramente animal del lenguaje humano es pequeño. Aparte de la risa y el llanto, no encuentra casi expresión lingüística. Los filólogos niegan que nuestras interjecciones sean verdadero lenguaje o, al menos, sólo lo admiten a medias. Es un hecho que difieren de las verdaderas palabras en que no se pronuncian, generalmente, para transportar un significado, ni para disimularlo. Pero incluso estas partículas están conformadas y dictadas por la moda, la costumbre y el tipo de civilización a que pertenecen; en resumen, por elementos sociales y no por elementos orgánicos. Cuando dirijo el martillo contra mi pulgar en vez de contra la cabeza del clavo, una maldición involuntaria puede escapárseme con facilidad tanto si estoy solo en casa como si me encuentro rodeado de compañeros. En este sentido la exclamación no sirve para propósitos lingüísticos y no es lenguaje. Pero el español, el inglés, el francés, el alemán o el chino utilizarían distintas expresiones. El americano, por ejemplo, dice «outch» cuando se hace daño. Otras nacionalidades no comprenden esta sílaba. Cada pueblo tiene su propio sonido; algunos incluso dos, uno que utilizan los hombres y otro de las mujeres.
Un chino comprenderá un quejido, una risa, un niño que llora, tan bien como nosotros los entendemos y tan bien como un perro entiende el gruñido de otro perro. Pero tendrá que aprender «outch», o bien carecerá (para él) de sentido. Por otra parte, ningún perro ha pronunciado un nuevo ladrido, ininteligible para los demás perros, como consecuencia de haber crecido en distinta compañía. Así pues, incluso este ínfimo elemento del lenguaje humano, este semilenguaje involuntario de las exclamaciones, está conformado por influencias sociales.
Herodoto habla de un rey egipcio que, deseando poner en claro la lengua materna de la humanidad, hizo que se aislara a algunos niños de los de su especie, teniendo sólo cabras por compañía y sostenimiento. Cuando los niños se hicieron mayores y fueron visitados gritaban la palabra «bekos» o, sustrayendo el final que el sensible y normalizador griego no podía omitir para nada que pasara por sus labios, más probablemente «bek». Entonces el rey envió gentes a todos los países para ver en qué tierra significaba algo este vocablo.
Supo que en la lengua frigia significaba pan y, suponiendo que los niños gritaban pidiendo comida, sacó la conclusión de que hablaban Frigio al pronunciar su lenguaje humano «natural» y que, por tanto, esta lengua debía ser la original de la humanidad. La creencia del rey en un lenguaje inherente y congénito del hombre, que sólo los ciegos accidentes del tiempo habían distorsionado en una multitud de lenguas, puede parecer simple; pero, en su misma ingenuidad, la investigación revelaría la existencia de multitud de personas civilizadas que todavía se adhieren a ella.
No obstante, no es ésta nuestra moraleja del cuento. La moraleja se encuentra en el hecho de que la única palabra atribuida a los niños, «bek», sólo era, si la historia tiene algún tipo de autenticidad, un reflejo o imitación —como han conjeturado desde hace mucho tiempo los comentaristas de Herodoto— del balido de las cabras, que eran la única compañía y los instructores de los niños. En resumen, si se puede sacar alguna deducción de una anécdota tan apócrifa, lo que demuestra es que no existe un lenguaje humano natural y, por tanto, orgánico, Miles de años después, otro soberano, el emperador mogol Akbar, repitió el experimento con la pretensión de encontrarla religión «natural» de la humanidad. Su grupo de niños fue encerrado en una casa. Y cuando, después de transcurrir el tiempo necesario, se abrieron las puertas en presencia del expectante e ilustrado gobernante, su frustración fue muy grande: los niños salieron, en tropel tan callados como sordomudos. No obstante, la fe es difícil de matar; y podemos sospechar que tendrá lugar un tercer intento, en condiciones modernas escogidas y controladas, para convencer a algunos científicos naturales de que el lenguaje, para el individuo humano y para la especie humana, es algo completamente adquirido y no hereditario, absolutamente exterior y no interior, un producto social y no un desarrollo orgánico.
Por tanto, el lenguaje humano y el animal, aunque uno con raíces en el otro, son por naturaleza de distinto orden. Sólo se parecen entre sí como se asemejan el vuelo de un pájaro y el de un aeronauta.
Que la analogía entre ellos frecuentemente haya engañado sólo demuestra la candidez del entendimiento humano. Los procesos operativos son completamente distintos; y esto, para quien está ansioso de comprender, es mucho más importante que la similitud de los efectos.
El salvaje y el campesino que tienen cuidado en limpiar el cuchillo y dejan a la herida curarse por sí misma han observado determinados hechos indiscutibles. Saben que la limpieza ayuda, mientras que la suciedad impide la recuperación. Saben que el cuchillo es la causa, la herida el efecto; y comprenden, también, el correcto principio de que el tratamiento de la causa tiene, en general, más efectividad que el tratamiento del síntoma. Sólo fallan en la investigación del proceso de que se trata. No sabiendo nada de la naturaleza de la asepsia, de las bacterias, de los agentes de la putrefacción y del retraso de la curación, recaen sobre agentes que les son más familiares y utilizan, lo mejor que pueden, el procedimiento de la magia mezclado con el de la medicina. Rascan cuidadosamente el cuchillo, luego lo untan con aceite y lo guardan bien reluciente. Los hechos a partir de los cuales operan son correctos; su lógica es rotunda; simplemente no distinguen entre dos procesos irreconciliables —el de la magia y el de la química fisiológica— y aplican uno en vez de otro. El estudiante actual que ve el entendimiento moldeado por la civilización del hombre en la mentalidad del perro o del mono, o que trata de explicar la civilización —es decir, la historia— por medio de factores orgánicos, comete un error que es menos anticuado y está más de moda, pero que es de la misma clase y naturaleza.
En pequeña medida se trata de un problema de alto y bajo, como entre el hombre y el animal. Muchas actividades puramente instintivas de las bestias conducen a logros mucho más complejos y difíciles que algunas de las costumbres análogas de esta o aquella nación humana. El castor es mucho mejor arquitecto que muchas tribus salvajes. Derriba árboles mayores, los arrastra más lejos, construye una casa más cerrada y lo hace tanto dentro como fuera del agua; y realiza lo que muchas naciones nunca intentan llevar a cabo: se construye una agradable topografía para el habitat erigiendo un dique. Pero lo esencial no es que, después de todo, el hombre puede hacer más que el castor, o que un castor pueda hacer tanto como un hombre; se trata de que lo que consigue el castor lo hace por unos medios, y el hombre lo hace por otros. El salvaje más rudo, que sólo construye una cabaña que atraviesa el viento, puede ser enseñado, y lo ha sido innumerables veces, a serrar y unir con clavos tableros de madera, a poner piedra sobre piedra con mortero, a cavar cimientos, a crear un entramado de hierro. Toda la historia humana trata, fundamentalmente, de tales cambios. ¿Qué fueron nuestros antepasados, de nosotros, los constructores con acero europeos y americanos, sino salvajes que vivían en chozas hace unos cuantos miles de años, un período tan breve que escasamente puede haber bastado para la formación de una nueva especie de organismos? Y por otro lado, ¿quién sería tan temerario como para afirmar que diez mil generaciones de ejemplo e instrucción convertirían al castor de lo que es ahora en carpintero o albañil, o bien, teniendo en cuenta su deficiencia por faltarle las manos, en un ingeniero planificador? La divergencia entre las fuerzas sociales y orgánicas no se comprende quizás por completo hasta que se entiende absolutamente la mentalidad de los llamados insectos sociales, las abejas y las hormigas. La hormiga es social en el sentido de que se asocia; pero está tan lejos de ser social en el sentido de poseer civilización o de estar influida por fuerzas no orgánicas, que más bien puede considerarse como animal antisocial. Los maravillosos poderes de la hormiga no pueden subestimarse. A nadie puede hacerle más servicio la completa explotación de su comprensión que al historiador. Pero no utilizará esta comprensión aplicando su conocimiento de la mentalidad de la hormiga al hombre. La utilizará para fortificar y hacer exacta, mediante un contraste inteligente, su concepción de los agentes que moldean la civilización humana. La sociedad de las hormigas tiene tan poco de verdadera sociedad, en el sentido humano, como una caricatura tiene de retrato.
Tómese unos cuantos huevos de hormiga de los sexos adecuados, huevos no incubados, recién puestos. Ráyese cada individuo y cada uno de los otros huevos de la especie. Désele a la pareja un poco de atención en lo relativo a calor, humedad, protección y comida.
Toda la «sociedad» de las hormigas, cada uno de sus poderes, habilidades, logros y actividades de la especie, cada «pensamiento» que haya tenido alguna vez, se reproducirán, y lo harán sin disminución, en una generación. Pero colóquese en una isla desierta o en lugar aislado a doscientos o trescientos niños humanos de la mejor estirpe, de la clase más alta, de la nación más civilizada; déjeselos en total aislamiento de los de su especie; ¿y qué tendremos? ¿La civilización de que fueron arrebatados? ¿Una décima parte de ella? No, ni una fracción; ni una fracción de los logros de la tribu más primitiva de salvajes. Sólo una pareja o un grupo de mudos, sin artes, ni conocimientos, ni fuego; sin orden ni religión. La civilización se extirparía de estos confines; no desintegrada ni herida en lo vivo, sino literalmente borrada. La herencia salva para la hormiga todo lo que ella es, de generación en generación. Pero la herencia no mantiene y no ha mantenido, porque no puede hacerlo, ni una partícula de la civilización, que es lo específicamente humano.
La actividad mental de los animales es parcialmente instintiva y se basa en parte en la experiencia individual; .el contenido, por lo menos de nuestro entendimiento, nos llega gracias a la tradición en el sentido más amplio del término. El instinto es lo que está «marcado»; una pauta inalterable inherente a la «mercancía», indeleble e inextinguible, porque el diseño no es más que la urdimbre y la trama, el mismo diseño que aparece dispuesto desde el telar de la herencia.
Pero la tradición, lo que «se transmite», lo que se pasa de uno a otro, sólo es un mensaje. Por supuesto, debe transportarse; pero, a fin de cuentas, el mensajero es extrínseco a la noticia. Así, debe escribirse una carta, pero su importancia está en el significado de las palabras, como el valor de un billete no está en la fibra del papel sino en los caracteres escritos sobre su superficie, así también la tradición es algo sobreañadido a los organismos que la transportan, que se impone sobre ellos, externo a ellos. Y de la misma forma que el mismo fragmento puede llevar una cualquiera de miles de inscripciones, de la más diversa fuerza y valor, e incluso puede ser borrado y reinscrito, así ocurre también con el organismo humano y los incontables contenidos que la civilización puede verterle. La diferencia esencial entre el animal y el hombre, en este ejemplo, no consiste en que el último tenga un grano más fino o un material de calidad más virtuosa; es que la estructura, la naturaleza y la textura son tales que es inscribible y que el animal no lo es. Química y físicamente da pocos resultados ocuparse de tales mínimas diferencias. Pero química y físicamente existe todavía menos diferencia entre el billete de banco con la inscripción «una» y con la inscripción «mil»; y todavía menor diferencia entre el cheque con una firma solvente y el escrito con la misma pluma, la misma tinta e incluso los mismos movimientos, por un falsificador. La diferencia que importa entre el cheque válido y el falsificado no consiste en la línea más ancha o más estrecha, la curva continua de una letra en lugar de la ruptura, sino en la puramente social de que un firmante tiene una cuenta corriente válida en el banco y el otro no; un hecho que seguramente es extrínseco al papel e incluso a la tinta que hay sobre él.
Exactamente paralela a esto es la relación de lo instintivo y lo tradicional, lo orgánico y lo social. El animal, en todo lo que se refiere a las influencias sociales, es tan inadecuado como un plato de gachas como material para escribir; ahora bien, cuando es inscribible mediante la domesticación como la arena de la playa no puede retener impresiones permanentes en cuanto especie. De ahí que no tenga sociedad y, por tanto, historia. No obstante, el hombre comprende dos aspectos: es una sustancia orgánica, que puede considerarse en cuanto sustancia, y también es una tabla sobre la que se escribe. Un aspecto es tan válido y tan justificable como el otro; pero es un grave error confundir ambos puntos de vista.
El albañil construye con granito y cubre con pizarra. El niño que aprende a leer no sabe nada de las cualidades de su pizarra, pero le desconcierta si tiene que escribir una c o una k. El minerálogo no da preferencia a una piedra sobre otra; cada una tiene su constitución, estructura, propiedades y usos. El educador ignora el granito; pero, aunque utiliza la pizarra, no por eso la clasifica como superior ni niega la utilidad del otro material; toma su sustancia tal como la encuentra. Su problema consiste en si el niño debe comenzar por las palabras o por las letras a qué edad, durante cuántas horas, en qué orden y en qué condiciones debe iniciar su proceso de alfabetización. Decidir sobre estos temas a partir de datos cristalográficos debido a que los alumnos escriben sobre una variedad de piedra sería tan fútil como si el geólogo tuviera que emplear su conocimiento de las piedras para hacer deducciones sobre los principios más correctos de pedagogía.
De este modo, si el estudioso del logro humano tuviera que intentar apartar de la observación del historiador natural y del filósofo mecanicista a los seres humanos sobre los que está inscrita la civilización que él mismo investiga, resultaría ridículo. Y cuando, por otra parte, el biólogo se propone volver a escribir la historia, en su totalidad o en parte, mediante la herencia, tampoco actúa mucho mejor, aunque pueda tener la sanción de algún precedente.
Han sido muchos los intentos de hacer precisa la distinción entre instinto y civilización, entre lo orgánico y lo social, entre el animal y el hombre. El hombre como el animal que se viste, el animal que utiliza el fuego, el animal que hace o utiliza herramientas, el animal que habla, todas estas concepciones son conclusiones que contienen alguna aproximación. Pero, para la concepción de la discriminación que es a la vez más completa y más económica, debemos retroceder, al igual que para la primera exposición exacta de muchas ideas con las que operamos a la mente extraordinaria de Aristóteles. «El hombre es un animal político.» La palabra político ha cambiado de sentido. En su lugar utilizamos el término latino social. Esto, nos dicen tanto los filósofos como los filólogos, sería lo que hubiera dicho el gran griego de hablar hoy en nuestro idioma. El hombre es pues un animal social; un organismo social. Tiene constitución orgánica; pero también tiene civilización. Ignorar uno de los elementos es ser tan corto de vista como pasar por encima el otro; convertir el uno en el otro, si cada uno tiene su realidad, es negativo. Con esta formulación básica de más de dos mil años de antigüedad, y conocida por todas las generaciones, hay algo de mezquino y de obstinadamente destructivo en el esfuerzo de anular la distinción o de obstaculizar su más íntegra fruición. El actual intento de tratar lo social como orgánico, de entender la civilización como hereditaria, es tan esencialmente estrecho de miras como la declarada inclinación medieval a apartar al hombre del reino de la naturaleza y del alcance de los científicos en nombre de que se le suponía poseedor de un alma inmortal.
Pero, por desgracia, todavía persisten las negativas y una docena de confusiones por cada negativa. Dichas negativas dominan la mentalidad popular y desde ahí se elevan, una y otra vez, a las ideas de la ciencia declarada y reconocida. Incluso parece que en un centenar de años hemos retrocedido. Hace uno o dos siglos, con generoso impulso, los líderes del pensamiento dedicaron sus energías, y los líderes de hombres sus vidas, a la causa de la igualdad de todos los hombres. No necesitamos ocuparnos aquí de todo lo que esta idea implica ni de su exactitud; pero, indudablemente, implica la proposición de igualdad de capacidad de las razas. Posiblemente nuestros antepasados pudieron mantener esta posición liberal porque todavía no se enfrentaban a toda su importancia práctica. Pero, cualquiera que sea la razón, sin duda hemos retrocedido, en América, Europa y en sus colonias, en nuestra aplicación del supuesto; y también hemos retrocedido en nuestro análisis teórico de los datos. Las diferencias raciales hereditarias de capacidad pasan por ser una doctrina aprobada en muchas partes. Hay hombres de eminente conocimiento que se sorprenderían de saber que se mantienen serias dudas sobre la cuestión.
Y, sin embargo, debe sostenerse que pocas de las pruebas verdaderamente satisfactorias que se han aportado en apoyo del supuesto de las diferencias que presenta una nación de otra —y mucho menos la superioridad de un pueblo sobre otro— son inherentemente raciales, es decir, con fundamento orgánico. No importa lo destacados que hayan sido los espíritus que sostuvieron que tales diferencias son hereditarias: en su mayor parte se limitaban a dar por supuesta su convicción. El sociólogo o el antropólogo puede invertir la cuestión con igual justificación, y a veces lo hace; y entonces puede ver cada acontecimiento, cada desigualdad, todo el curso de la historia humana, confirmando su tesis de que las diferencias entre uno y otro grupo de hombres, pasados y actuales, se deben a influencias sociales y no a causas orgánicas. La verdadera demostración, a no dudarlo, está tan ausente en un lado como en otro, Un experimento, en condiciones que pudiera dar lugar a pruebas satisfactorias, sería difícil, costoso y quizás contrario a la ley.
Una repetición de la interesante prueba de Akbar, o alguna modificación de ella, inteligentemente dirigida y llevada hasta el final, po60 dría dar resultados del mayor valor; pero, sin embargo, difícilmente sería tolerada por ningún estado civilizado.
Se han producido algunos intentos de investigar las llamadas diferencias raciales con el aparato de la psicología experimental. Los resultados se inclinan superficialmente hacia la confirmación de las diferencias orgánicas. Pero, no obstante, no debe ponerse demasiado énfasis en esta conclusión, puesto que lo que tales investigaciones han revelado, sobre todo, es que los agentes sociales son tan influyentes en cada uno de nosotros que es difícil encontrar ningún test que, si realmente las cualidades raciales distintivas fueran congénitas, revelara verdaderamente el grado en que lo son.
También conviene recordar que el problema de si las razas humanas son o no en sí mismas idénticas tiene innumerables aspectos prácticos que se relacionan con las condiciones de vida y con concepciones que tienen relaciones emocionales, de tal forma que resulta bastante difícil encontrar una predisposición imparcialmente abstracta. Es prácticamente fútil, por ejemplo, tratar siquiera el asunto con la mayor parte de los americanos de los estados sudistas o los teñidos de influencias sudistas, sin que importe su educación ni su posición en el mundo. El verdadero foso social que es fundamental para toda la vida en el sur, y que fundamentalmente se concibe como un problema racial, está tan oscurecido y es tan inevitable que obliga, tanto al individuo con casi tanta firmeza como a su grupo, a adoptar una línea de acción, una forma de conducta consciente e inalterable; y no podría ser de otra forma, ya que las opiniones que contradicen flagrantemente las actividades habituales y sus ideales asociados despiertan hostilidad. Así pues, es natural que el sudista reciba frecuentemente la profesión de igualdad racial, cuando puede convencérsele de que es sincera, como una afrenta; y que suela considerar, incluso las consideraciones más abstractas, impersonales y jurídicas de los temas implicados, con resentimiento o bien, si la cortesía lo reprime, con disgusto interior.
La actitud de los ingleses en la India o de los europeos continentales en sus colonias quizás sea menos extremadamente manifiesta; pero todas las descripciones indican que no está menos establecida.
Por otra parte, los declarados y escrupulosos socialistas o internacionalistas deben adoptar la posición contraria, por muy antipática que pueda resultarles personalmente, o renunciar a las aspiraciones que sostienen con empeño. Por tanto, si sus inclinaciones están por lo general menos claramente definidas, no por ello son menos predeterminadas y persistentes.
Así pues, no puede esperarse: imparcialidad en este gran problema, excepto en alguna medida por parte de los estudiosos verdaderamente aislados y, por tanto, sin influencia; de tal forma que el máximo de seguridad y rencor y el mínimo de pruebas prevalecientes tienen que aceptarse como cosas lamentables, pero inevitables y difíciles de censurar.
En el estado actual de nuestros conocimientos no es posible resolver el problema, ni tampoco discutirlo. No obstante, es posible comprender que puede darse una explicación completa y coherente de las llamadas diferencias raciales basada en causas puramente no orgánicas y de civilización; y también llegar al reconocimiento de que el simple hecho de que el mundo en general suponga que tales diferencias entre un pueblo y otro sean congénitas e indelebles, excepto por cruzamiento, no constituye una prueba a favor de que la suposición sea cierta.
El último argumento, en el que se puede realmente ver que tales peculiaridades nacionales nacen en cada generación y que es innecesario verificar el supuesto porque su verdad es evidente para todo el mundo, es el que menos peso tiene de todos. Pertenece a la misma clase de aseveración que podría hacerse sobre que este planeta es, después de todo, el punto central fijo del sistema cósmico, pues todo el mundo puede ver por sí solo que el sol y las estrellas se mueven y que nuestra Tierra se mantiene quieta. Los campeones de la doctrina copernicana tenían esto a su favor: se, ocupaban de fenómenos cuya exactitud era fácilmente aplicable, sobre los que se podían hacer predicciones verificables o refutables, cuya explicación encajaba o no encajaba. En el campo de la historia humana esto no es posible, o todavía no se ha encontrado la manera de que lo sea; de tal forma que, actualmente, no es de esperar una igual claridad de demostración, una concreción de la prueba, una concordancia de la teoría con los hechos que excluya todas las teorías contrarias.
Pero hay un cambio del punto de vista mental y emocional casi tan fundamental, una inversión tan absoluta de la actitud implicada, cuando se pide a la concepción hoy en boga que considere la civilización como un asunto no orgánico como cuando la doctrina copernicana desafió las anteriores convicciones del mundo.
De cualquier forma, la mayoría de los etnólogos están convencidos de que la abrumadora masa de datos históricos y mal llamados raciales que ahora se atribuyen a oscuras causas orgánicas, o que en su mayor parte están en discusión, serán en último término considerados por todo el mundo como inteligibles en 'sus relaciones sociales. Sería dogmático negar que pueda existir un residuo en el que hayan sido operativas las influencias hereditarias; pero incluso este residuo de agentes orgánicos puede que se descubra que es operativo de otras formas absolutamente distintas de las que se acostumbran a aducir en la actualidad.
Sin compromisos, puede mantenerse la opinión de que para el historiador, es decir, para el que desee comprender cualquier clase de fenómenos sociales, es inevitablemente necesario descartar lo orgánico como tal y ocuparse únicamente de lo social. Para el número más amplio de los que no son estudiosos profesionales de la civilización, no sería razonable insistir en estos asuntos, dada nuestra actual incapacidad para demostrarlos. Por otra parte, lo social como algo distinto de lo orgánico es un concepto suficientemente antiguo, y un fenómeno lo bastante claro en nuestra vida diaria, como para garantizar que no se puede prescindir de él sin forzar las cosas. Qui62 zás sea demasiado esperar que alguien atrapado, deliberadamente o sin saberlo, por explicaciones orgánicas descarte éstas completamente contra unas pruebas tan incompletas como las que se disponen en contra de dichas explicaciones. Pero parece justificable mantenerse sin dudar en la proposición de que la civilización y la herencia son cosas que operan de formas distintas; que, por tanto, cualquier sustitución forzada de una por la otra en la explicación de los fenómenos del grupo humano es una torpeza; y que la negativa a reconocer, por lo menos, la posibilidad de una explicación del logro humano completamente distinta de la prevaleciente tendencia hacia la explicación biológica, es un acto de intolerancia. Una vez que se haya convertido en general tal reconocimiento de la racionalidad de esta actitud mental, diametralmente opuesta a la habitual, se habrá efectuado un gran progreso en el camino hacia un útil acuerdo sobre la verdad; mucho más que en ninguno de los intentos actuales de ganar conversos mediante la discusión.
Uno de los espíritus dotado de un eminente poder de percepción y de formulación como el de Gustave Le Bon, cuya fama es grande a pesar de que su descuidada falta de miedo no le ha ganado más que unos pocos partidarios, ha llevado la interpretación de lo social como orgánico a su consecuencia lógica. Su Psychology of Peoples es un intento de explicar la civilización basándose en la raza. Lo cierto es que Le Bon es un historiador de aguda sensibilidad y gran perspicacia. Pero su intento expreso de reducir los materiales de la civilización de que se ocupa directamente a factores orgánicos le conduce, por una parte, a renunciar a sus diestras interpretaciones de la historia que sólo se mantienen como destellos intermitentes; y, por otra parte, a apoyar sus confesadas soluciones, en último término, en esencias tan místicas como el «alma de la raza». Como concepto o herramienta científica, el alma de la raza es tan ininteligible e inútil como una expresión de la filosofía medieval, y al mismo nivel que la espontánea declaración de Le Bon de que el individuo es a la raza lo que la célula es al cuerpo. Si en vez del alma de la raza el distinguido francés hubiera dicho espíritu de la civilización, o tendencia o carácter de la cultura, su pronunciamiento hubiera despertado menos interés, porque parecería más vago; pero no hubiera tenido que basar su pensamiento en una idea sobrenatural antagónica al cuerpo de ciencia al que trataba de adherir su obra; y, no siendo mecanicistas, sus esfuerzos de explicación por lo menos hubieran obtenido el respeto de los historiadores.
En realidad, Le Bon opera claramente con fenómenos sociales, por muy insistentemente que les dé nombres orgánicos y proclame que los ha resuelto orgánicamente. Que «no fue el 18 de Brumario, sino el alma de su raza lo que estableciera a Napoleón» es, biológicamente y bajo cualquier aspecto de la ciencia que se ocupa de la causalidad mecánica, una afirmación sin sentido; pero se convierte en excelente historia en cuanto sustituyamos «raza» por «civilización» y, desde luego, tomemos alma en sentido figurado.
Cuando dice que el «mestizaje destruye una civilización antigua», sólo afirma lo que muchos biólogos estarían dispuestos a sostener. Cuando añade: «porque destruye el alma del pueblo que la posee», da una razón que puede provocar estremecimientos a un científico.
Pero si cambiamos «mestizaje», es decir, la mezcla de tipos orgánicos tajantemente diferentes, por «contacto repentino o conflicto de ideales», es decir, mezcla de tipos sociales tajantemente diferenciados, el efecto profundo de tal acontecimiento no admite discusión.
Además, Le Bon afirma que el efecto del medio ambiente es grande sobre las nuevas razas, sobre las razas que se forman por el mestizaje de pueblos con herencias contrarias; y que en las razas antiguas, sólidamente establecidas por la herencia, el efecto del medio ambiente es casi nulo. Es evidente que en una civilización antigua y firme el efecto activamente cambiante del medio ambiente geográfico debe ser menor, porque hace mucho tiempo que la civilización ha tenido amplia oportunidad de utilizar el medio ambiente para .sus necesidades; pero, por otra parte, cuando la civilización es nueva —sea porque se ha trasladado, por proceder de una fusión de varios elementos o por simple desarrollo interno— la renovación de la relación entre la civilización y la geografía física circundante debe progresar muy rápidamente. En este caso, de nuevo, la buena historia se convierte en mala ciencia por una confusión que parece casi deliberadamente perversa.
Un pueblo es guiado mucho más por sus muertos que por sus vivos, dice Le Bon y trata de establecer la importancia de la herencia para las carreras nacionales. Aunque él mismo no lo reconozca, lo que hay en el fondo de su pensamiento es la verdad de que toda civilización se basa en el pasado, que por mucho que sus antiguos elementos dejen de existir como tales, constituyen sin embargo su tronco y su cuerpo, a cuyo alrededor el alburno vivo del día sólo es una costra o superficie. La educación impuesta, algo formal y consciente, no puede dar la sustancia de una civilización nueva u otra a un pueblo; ésta es una verdad que Le Bon ha planteado con vigor. Pero cuando extrae esta máxima como deducción del abismo insalvable que existe exteriormente entre las razas, basa un hecho obvio, que no ha discutido nadie con juicio, en una aseveración mística.
Casi podría haberse adivinado, después de las anteriores citas, que Le Bon sitúa el «carácter» de sus «razas» en «la acumulación por la herencia». Ya se ha demostrado que si hay algo que la herencia no hace es, precisamente, acumular. Si, por otra parte, hay algún método por el que pueda definirse el funcionamiento de las civilizaciones es exactamente el de acumulación. Añadimos el poder de volar, la comprensión del mecanismo del aeroplano, a nuestros logros y conocimientos anteriores. El pájaro no lo hace así; ha cedido sus patas y dedos por las alas. Puede ser cierto que el pájaro es, en conjunto, un organismo superior al de su antepasado reptil, que ha legado más lejos en el camino de la evolución. Pero su avance se ha logrado mediante la transmutación de cualidades, la conversión de órganos y facultades, no mediante un aumento por agregación de ellos.
Toda la teoría de la herencia por adquisición se basa en la confusión de estos procesos tan distintos, el de la herencia y el de la civilización. Se ha alimentado, quizás, de las necesidades insatisfechas de la ciencia biológica, pero nunca ha conseguido la más ligera verificación incontrovertible de la biología, y de hecho hace mucho tiempo que ha sido atacada, por un correcto y vigoroso instinto, así como a consecuencia del fracaso en la observación y la experimentación, desde dentro de esta ciencia. Se trata de una doctrina que es la constante divulgación del dilettante que sabe algo de la historia y de la vida, pero al que no le importa comprender su funcionamiento.
Los estudios de Le Bon, en cuanto intento de explicar la una por la otra y su utilización de la doctrina de la herencia por adquisición o acumulación, casi podían haberse predicho.
Desde un temperamento distinto y menos agresivo surge la necesidad que ha proclamado Lester Ward de un elemento amplio y ambiciosamente serio. La herencia se produce por adquisición, argumenta, o bien no hay esperanzas de progreso permanente para la humanidad. Creer que lo que hemos ganado no se implantará, por lo menos en parte, en nuestros hijos, suprime el incentivo de trabajar.
Todo el trabajo vertido sobre la juventud del mundo sería inútil. Las cualidades mentales no están sometidas a la selección natural; de ahí que deban acumularse en el hombre por adquisición y fijarse por la herencia. Este punto de vista puede oírse una y otra vez en boca de personas que han llegado a esta actitud a través de sus propios reflexiones; el mundo de dichas personas, que probablemente nunca han leído directa ni indirectamente a Ward, parece quebrarse cuando se tambalean las bases de la herencia. Si bien no se trata de un punto de vista profundo, al menos resulta habitual; y por esa razón la formulación de Ward, aunque intrínsecamente carece de valor, es representativa y significativa. Revela la tenacidad y la insistencia con que muchos intelectos conscientes no desean y no pueden ver lo social excepto a través del cristal de lo orgánico. Que este hábito mental puede ser en sí mismo desalentador, que prelimita para siempre el desarrollo y encadena eternamente el futuro a las miserias y escaseces del presente, es algo que no captan sus devotos; de hecho, probablemente, la fijeza es lo que le proporciona su apoyo emocional.
Parece probable que el mayor adalid de la herencia adquirida, Herbert Spencer, se viera llevada a su posición por un motivo semejante. El método exacto mediante el cual tiene lugar la evolución orgánica es, a fin de cuentas, un problema esencialmente biológico y no filosófico. Spencer, no obstante, como Comte, tenía tanto de sociólogo como de filósofo. Que tuviera que responder de forma tan inflexible a lo que en sí mismo era una cuestión de biología, difícilmente puede entenderse, excepto con la suposición de que sintiera que la cuestión afectaba vitalmente a sus principios; y que, a pesar de su feliz acuñamiento del término que ha sido prefijado como título del presente ensayo, no concibiera adecuadamente la sociedad humana como algo que sostiene un contenido específico que es no-orgánico.
Cuando R. R. Marett, al iniciar su Anthropology —uno de los libros más estimulantes producidos en este campo— define la ciencia como «toda la historia del hombre en cuanto animada e imbuida por la idea de la evolución», y añade que la «antropología es hija de Darwin; el darwinismo la hizo posible», desgraciadamente está retratando las últimas condiciones de esta ciencia con alguna veracidad; pero, en cuanto programa o ideal, su bosquejo debe ser discutido. La antropología puede ser biología, puede ser historia, puede ser un intento de establecer las relaciones entre ambas; pero, en cuanto historia, el estudio de lo social, atravesado de extremo a extremo por la idea de la evolución orgánica, sería un revoltijo de diversos métodos y, por tanto, no una ciencia en el sentido estricto del término.
De todas las mescolanzas de lo cultural con lo vital, la que ha cristalizado con el nombre de movimiento eugenésico es la más conocida y de atractivo más directo. En cuanto programa constructivo para el progreso nacional, la eugenesia es una confusión de los propósitos de engendrar mejores hombres y de dar a éstos mejores ideales; un ingenio orgánico para alcanzar lo social; un atajo biológico para un fin moral. Contiene la imposibilidad inherente de todos los atajos. Es más refinado, pero no menos vano, que el atajo que sigue el salvaje cuando, para evitar el problema y el peligro de matar a su enemigo corporalmente, cuelga, a escondidas y entre insultos pronunciados en la comodidad de su propio hogar, una imagen en miniatura a la que se dirige con el nombre de su enemigo. La eugenesia, en la medida en que es más que una dedicación a la higiene social en un nuevo campo, es una falacia; un espejismo como la piedra filosofal, el elixir de la vida, el anillo de Salomón o la eficacia material de una oración. Poco hay que discutir al respecto. Si los fenómenos sociales son sólo (o fundamentalmente) orgánicos, la eugenesia es correcta y no hay nada más que decir. Si lo social es algo más que lo orgánico, la eugenesia es un error del pensamiento poco claro.
Galton, el fundador de la propaganda eugenésica, fue uno de los intelectos más verdaderamente imaginativos que ha producido su país. Pearson, su principal protagonista vivo con armas científicas, posee una de las mentes más agudas de su generación. Cientos de hombres de capacidad y eminencia se han confesado conversos. Está claro que una simple falacia debe haberse presentado en un envoltorio de atrayente complicación para que les haya resultado atractiva.
Tales hombres no hubieran confundido cosas que son intrínsecamente distintas sin una buena razón. La explicación de que Galton, Pearson y la mayoría de los más creativos de sus compañeros eran biólogos profesionales y, por tanto, estaban inclinados a contemplar el mundo id través de la lente de lo orgánico, es insuficiente. El simple interés por un factor no conduce a entendimientos pensantes a la negación de otros factores. ¿Cuál es, entonces, la razón de la confusión en que todos ellos se han precipitado?.
La causa parece ser la incapacidad de distinguir entre lo social y lo mental. En cierto sentido, toda la civilización sólo existe en la mente. La pólvora, las artes textiles, la maquinaría, las leyes, los teléfonos, no se transmiten en sí mismos de hombre a hombre ni de generación en generación, al menos de una forma permanente. Es la percepción, el conocimiento y la comprensión de ellos, sus ideas en el sentido platónico, lo que se traspasa. Todo lo social sólo puede tener existencia gracias a la mente. Por: supuesto, la civilización no es en sí misma una acción mental; la transportan los hombres, sin que esté en ellos. Pero su relación con la mente, su absoluto enraizamiento en la facultad humana, es obvia.
Entonces, lo que ha ocurrido es que la biología, que correlaciona y con frecuencia identifica los «físico» y lo mental, ha dado un paso adelante, natural y sin embargo injustificado, y ha supuesto lo social como mental; a partir de ahí la explicación de la civilización en términos fisiológicos y mecánicos era una consecuencia inevitable.
Ahora bien, la correlación hecha por la ciencia moderna entre lo físico y lo mental es evidentemente correcta. Es decir, está justificada como método que puede emplearse de forma coherente en la explicación de los fenómenos, y que conduce a resultados intelectualmente satisfactorios y prácticamente útiles. La correlación de los dos conjuntos de fenómenos la hacen o la admiten todos los psicólogos; es claramente válida para todas las facultades e instintos; y tiene alguna clase de corroboración química y fisiológica concreta, aunque de un tipo más burdo y menos completamente establecido de lo que a veces se cree. En cualquier caso, esta correlación es un axioma indiscutido de quienes se ocupan de la ciencia: todo el equipamiento mental y toda la actividad mental tienen un fundamento orgánico. Y esto basta para lo que aquí se trata.
Esta inseparabilidad de lo físico y lo mental debe de ser también cierta en el campo de la herencia. Es bien sabido que cuando los instintos son concretos o especializados, como en el caso de los insectos, se heredan de manera tan absoluta como los órganos o la estructura. La experiencia normal nos muestra que nuestros propios rasgos mentales varían tanto y concuerdan con tanta frecuencia con los de nuestros antepasados como los rasgos físicos. No existe ninguna razón lógica, y nada hay en la observación de la vida diaria, que opere contra la creencia de que un temperamento irascible es tan hereditario como el pelo rojo con que tradicionalmente se asocia, y que determinadas formas de aptitud musical pueden ser tan congénitas como los ojos azules.
Por supuesto, hay mucha deducción falsa en estas cuestiones, por lo que respecta al hombre, a través de la interpretación del éxito como prueba del grado de inteligencia. No es fácil discriminar entre ambas cosas; con frecuencia requiere un conocimiento de los hechos adquiridos trabajosamente, así como un juicio cuidadoso; y es probable que el razonamiento popular carezca de ambas cosas. Una facultad congénita muy marcada puede establecer al padre como triunfador en una ocupación determinada. Esto, a su vez, puede proporcionar una influencia ambiental, o un entrenamiento deliberado, que elevará al hijo mediocre, en lo que respecta a sus logros, muy por encima de lo que sus facultades naturales le hubieran asegurado sin ayuda y por encima de otros muchos individuos de mayores capacidades hereditarias. Ganar. un millón es normalmente una muestra de capacidad; pero exige normalmente mayor capacidad ganar un millón partiendo de nada que comenzar con un millón recibido como regalo y triplicarlo. El hecho de que los músicos sean más frecuentemente hijos de músicos que lo contrario, al menos cuando se tienen en cuenta números relativos, no es en sí mismo una prueba de que el talento musical sea heredable, pues conocemos influencias puramente sociales, como la casta hindú, que consiguen resultados similares con mucha mayor regularidad de lo que se podría asegurar para nosotros sumando la herencia a las influencias sociales.
Pero no sería razonable exagerar esta prevención hasta transformarla en una negación directa de la herencia mental, hasta descalificarla por completo.
Nada hay en un examen improvisado de la situación que conduzca a la negación de la creencia, y sí una gran masa de experiencias normales que confirman la convicción de que los caracteres de la mente están sometidos a la herencia tanto como los rasgos corporales.
Además, hay alguna demostración que, aunque no sea global resulta difícil resistir. Galton, en una serie bastante grande de fichas, ha encontrado que la importancia de la regresión —un índice cuantitativo de la fuerza de la herencia— es la misma para la facultad artística que para la estatura corporal. En otra obra ha investigado a los parientes consanguíneos de los hombres eminentes, encontrando que la eminencia se presenta entre aquéllos como una frecuencia y en un grado exactamente igual al de la influencia de la herencia con respecto a los caracteres físicos. Pearson ha asegurado que la correlación —el grado de parecido, cuantitativamente expresado, de los fenómenos disponibles en forma numérica— entre los hermanos es sustancialmente el mismo para la conciencia y para la forma de la cabeza, para la actividad intelectual y para el color del pelo, e igualmente para otras cualidades mentales, morales y físicas. Existe, desde luego, la posibilidad de que en los datos que han dado lugar a estos resultados, así como en los de Galton, haya habido alguna confusión del temperamento con las malas maneras, de la inteligencia nativa con el entrenamiento del intelecto, de la facultad artística congénita con el gusto cultivado. Pero el interés de quienes han hecho las fichas parece haber estado dirigido concretamente hacia los rasgos individuales innatos. Además, todos los coeficientes O cifras de herencia de estas características psíquicas coinciden, como podría esperarse, con los correspondientes relativos a los rasgos corporales. Por tanto, la cuestión puede considerarse sustancialmente demostrada, al menos hasta que se disponga de nuevos datos.
A pesar de la amplia aceptación de estas demostraciones, especialmente por parte de los predispuestos a simpatizar con el progreso biológico, también han encontrado alguna oposición y más ignorancia de lo que garantizaba su relación con un problema de interés general. Esta actitud negativa puede deberse, en parte, a la persistencia de las creencias religiosas, en su mayoría ya superadas pero todavía presentes parcialmente, que se centran alrededor del viejo concepto de alma y que ven en cada vinculación de la mente con el cuerpo una destrucción de la fomentada distinción entre cuerpo y alma.
Pero este trasnochado conservadurismo no explica por completo el fracaso de las demostraciones de Galton-Pearson en encontrar aceptación universal o despertar amplio entusiasmo.
El alcance de la oposición ha sido promovido por los propios Galton, Pearson y sus adherentes, que no se han limitado a sus conclusiones bien demostradas, sino que han forzado nuevas deducciones que sólo se basan en la aseveración. Que la herencia opera en el ámbito de la mente, así como en el del cuerpo, es una cosa, que, por tanto, la herencia es la principal motivación de la civilización es una proposición completamente distinta, sin conexión necesaria ni demostrada con la primera conclusión. Pero mantener ambas doctrinas, la segunda como corolario necesario de la primera, ha sido la costumbre de la escuela biológica; y la consecuencia ha sido que aquellos cuyas inclinaciones intelectuales eran distintas, o que seguían otro método de investigación, han rechazado expresa O tácitamente ambas proposiciones.
La razón de que la herencia mental tenga tan poco que ver, si es que tiene algo, con la civilización es que ésta no es acción mental, sino una masa o corriente de productos del ejercicio mental. La actividad mental, de la que se han ocupado los biólogos, por ser orgánica, no prueba nada, en ninguna de las demostraciones a ella referida, que tenga que ver con los acontecimientos sociales. La mentalidad se refiere al individuo. Lo social o cultural, por otra parte, es, en su esencia, no individual. La civilización como tal sólo comienza donde acaba el individuo; y quien no perciba en alguna medida este hecho, aunque sólo sea de forma burda y sin raíces, no encontrará significación en la civilización y para él la historia sólo será un revoltijo molesto o una oportunidad para el ejercicio del arte.
Toda la biología remite necesariamente al individuo. Una mente social es una inidentidad tan absurda como un cuerpo social. Sólo puede haber una clase de organicidad: lo orgánico situado en otro plano dejaría de serlo. La doctrina darwiniana, es cierto, se refiere a las razas; pero la raza, excepto como abstracción, sólo es una colección de individuos; y los fundamentos de esta doctrina, la herencia, la variación y la competencia, se ocupan de las relaciones entre los individuos, desde el individuo y contra el individuo. Toda la clave del éxito de los métodos mendelianos de estudiar la herencia se hallan en los rasgos y los individuos aislados.
Pero un millar de individuos no componen una sociedad. Son las bases potenciales de una sociedad; pero en sí mismos no dan lugar a ella; y también constituyen las bases de un millar de otras sociedades potenciales.
Los descubrimientos de la biología sobre la herencia, tanto mental como física, pueden, y de hecho deben, ser aceptados sin reservas.
Pero que, por tanto, la civilización pueda ser comprendida mediante el análisis psicológico, o explicada por las observaciones o experimentos sobre la herencia, o, para volver al ejemplo concreto, que pueda predecirse el destino de las naciones a partir del análisis de la constitución orgánica de sus miembros, presupone que la sociedad es simplemente una colección de individuos; que la civilización sólo es un agregado de actividades psíquicas y no también una entidad más allá de ellas; en resumen, que lo social puede resolverse por completo en lo mental, del mismo modo que se piensa que lo mental se resuelve en lo físico.
El origen de las perturbadas transferencias de lo orgánico en lo social hay que buscarlo en relación con este aspecto del tentador salto de lo individualmente mental a lo socialmente cultural, que presupone pero no contiene mentalidad. Por tanto, resulta deseable un examen más exacto de la relación entre ambos.
En un brillante ensayo sobre la herencia en los gemelos escrito bajo la influencia de Pearson. Thorndike llega de nuevo, y mediante una convincente utilización de los datos estadísticos, a la conclusión de que, en la medida en que se refiere al individuo, la herencia es todo y el medio ambiente nada; que el éxito de nuestro paso por la vida está esencialmente determinado en el nacimiento; que el problema de si cada uno de nosotros debe aventajar a sus compañeros o quedarse detrás está establecido cuando se unen las células de los progenitores y está absolutamente concluido cuando el niño emerge del vientre, no siendo todas nuestras carreras hechas bajo el sol más que una suelta, mayor o menor, según accidentes fuera de nuestro control, del hilo enrollado en el carrete antes de que comenzara nuestra existencia.
Este descubrimiento no sólo es completamente elucidado por el autor, sino que cuenta con el apoyo de nuestra experiencia normal en la vida. Nadie puede negarle algo de verdad al proverbio que dice que de mal paño nunca sale un buen sayo. Todo el mundo cuenta entre sus conocidos con individuos con una energía, una gracia y una habilidad, con lo que parece una preciencia misteriosa, o con una fuerza de carácter que no deja lugar a dudas en nuestro juicio de que, cualquiera que hubiera sido la suerte de su nacimiento, se hubieran elevado por encima de sus compañeros y hubieran sido hombres y mujeres notables. Y, por otra parte, también admitimos con pesar la torpeza y la indolencia, la incompetencia y la vulgaridad, de quienes, nacidos en cualquier momento, hubieran sido mediocridades y desafortunados dentro de su tiempo y clase. Que Napoleón, puesto en otra era y otro país, no hubiera conquistado un continente es suficientemente seguro. La afirmación contraria puede decirse con imparcialidad que parece mostrar una ausencia de comprensión de la historia, Pero la creencia de que, en otras circunstancias, este eterno faro de luz pudiera haberse quedado en una lámpara doméstica, que sus fuerzas nunca hubieran salido, que un ligero cambio de los accidentes de la época, del lugar o del entorno pudieran haberle dejado con70 vertido en un campesino próspero y contento, en un tendero o en burócrata, o en un rutinario capitán retirado con pensión, mantener esto manifiesta una falta o una pervertida supresión del conocimiento de la naturaleza humana. Es importante comprender que las diferencias congénitas sólo pueden tener efectos limitados sobre el curso de la civilización. Pero es igualmente importante comprender que podemos y debemos admitir la existencia de tales diferencias y su inextinguibilidad.
Según un dicho que casi es proverbial, y justo en el grado en que tales tópicos puedan ser ciertos, el moderno escolar sabe más que Aristóteles; pero aunque supiera mil veces más, este hecho no lo dota en lo más mínimo con una fracción del intelecto del gran griego.
Socialmente —porque el conocimiento debe ser una circunstancia social— es el conocimiento y no el mayor desarrollo de uno u otro individuo lo que cuenta; exactamente igual que, para valorar la verdadera fuerza de la grandeza de la persona, el psicólogo o el genetista no tiene en cuenta el estado general de ilustración ni los distintos grados de desarrollo cultural, para hacer sus comparaciones. Un centenar de Aristóteles que hubiera habido entre nuestros antepasados cavernícolas no hubieran sido menos Aristóteles por derecho de nacimiento; pero hubieran contribuido menos al avance de la ciencia que una docena de laboriosas mediocridades del siglo veinte. Un super Arquímedes de la edad del hielo no hubiera inventado ni las armas de fuego ni el telégrafo. Si hubiera nacido en el Congo en vez de en Sajonia, Bach no hubiera compuesto ni siquiera un fragmento de coral ni de sonata, aunque podemos confiar igualmente en que hubiera excedido a sus compatriotas en alguna forma de música. Si ha nacido o no algún Bach en el Congo es otra cuestión; una cuestión a la que no puede darse una respuesta negativa por el mero hecho de que nunca haya aparecido allí ningún Bach, una cuestión que en justicia debemos afirmar que no tiene respuesta, pero a cuyo respecto, el estudioso de la civilización, hasta que no se haya hecho alguna demostración, sólo puede dar una respuesta y perseguir un curso: suponer, no como un fin sino como una condición metodológica, que se han producido tales individuos; que el genio y la habilidad se presentan con una frecuencia sustancialmente regular y que todas las razas, o grupos de hombres lo bastante grandes, tienen una media sustancialmente igual en cuanto a cualidades.
Estos son casos extremos, cuya claridad es poco probable que despierte oposición. Normalmente, las diferencias entre los individuos son menos imponentes, los tipos de sociedad más similares y los dos elementos implicados sólo pueden separarse mediante el ejercicio de alguna discriminación. Entonces es cuando comienza la confusión.
Pero si el factor de la sociedad y de la personalidad natal se distinguen en los ejemplos notorios, por lo menos son distinguibles en los más sutilmente matizados e intrincados; contando únicamente con que queramos distinguirlos.
Si esto es verdad, de ahí se deduce que todos los llamados inventores de instrumentos o descubridores de pensamientos notables eran hombres de capacidad poco habitual, dotados desde antes de nacer con facultades superiores, que el psicólogo puede confiar en analizar y definir, el fisiólogo en poner correlación con las funciones de los órganos y el biólogo genetista en investigar en sus orígenes hereditarios hasta alcanzar no sólo el sistema y la ley, sino el poder verificable de la predicción. Y, por otra parte, el contenido de la invención o del descubrimiento de ninguna forma nace de la estructura del gran hombre, ni de la de sus antepasados, sino que es un puro producto de la civilización en la que nace éste con millones de otros como un hecho sin sentido y regularmente repetido. Tanto si personalmente se convierte en inventor, en explorador, o en imitador o en consumidor, es una cuestión de fuerzas de la que se ocupan las ciencias de la causalidad mecánica. Tanto si su invento es el cañón o es el arco, el logro de una escala musical o de un sistema armónico, eso no es explicable por medio de las ciencias mecánicas —por lo menos, no por los métodos de que actualmente dispone la ciencia biológica—, sino que únicamente encuentra su significación en las operaciones del material de la civilización de que se ocupan la historia y las ciencias sociales.
Darwin, cuyo nombre se ha citado tan a menudo en las páginas precedentes, proporciona una bella ejemplificación de estos principios. Sería fatuo negar a este gran hombre genio, eminencia mental y superioridad inherente sobre la masa de la grey humana. En la famosa clasificación de Galton, probablemente obtendría, según la opinión general, por lo menos el grado G, tal vez todavía más, el mayor grado, el grado X. Es decir, fue un individuo nacido con tanta capacidad como catorce, o más probablemente uno, o todavía menos, de cada millón. En resumen, hubiera ocupado un lugar intelectualmente por encima de sus compañeros en cualquier sociedad.
Por otro lado, nadie puede creer que la distinción del mayor logro de Darwin, la formulación de la doctrina de la evolución por la selección natural, sostendría ahora su fama de haber nacido cincuenta años antes o después. Si después, infaliblemente hubiera sido anticipada por Wallace; o por otros, caso de que Wallace hubiera muerto pronto. Que su incansable entendimiento hubiera producido algo notable es tan probable como lejano de lo que nos ocupa: la distinción de un descubrimiento concreto que hizo no hubiera sido suya.
En el supuesto contrario, puesto sobre la tierra media siglo antes, su idea central no hubiera podido llegarle, como no consiguió llegarle a su brillante predecesor el evolucionista Lamarck. O hubiera nacido en su entendimiento, como nació en todas sus partes esenciales en el de Aristóteles, para descartarse por ser de hecho lógicamente posible, pero no merecedora de ser tenida en cuenta. O bien, finalmente, la idea podría de hecho haber germinado y crecido dentro de él, pero habría sido ignorada y olvidada por el mundo, un simple accidente infructuoso, hasta que la civilización europea estuviera preparada, algunas décadas más tarde, y tan hambrienta como preparada para utilizarla: cuando se redescubrimiento y no su estéril descubrimiento formal hubiera sido el acontecimiento de significación histórica. Que esta última posibilidad no es una ociosa conjetura se evidencia en lo que actualmente está teniendo lugar en el caso de uno de los más grandes contemporáneos de Darwin, su entonces desconocido hermano de armas, Gregor Mendel.
Es inconcebible que el hecho de que ocurriera con independencia la idea de la selección como fuerza motriz de la evolución orgánica sincrónicamente en las mentes de Darwin y Wallace pueda ser una mera casualidad. La inmediata aceptación de la idea por el mundo no demuestra nada sobre la verdad intrínseca del concepto; pero establece la disposición del mundo, es decir, de la civilización de la época, para la doctrina. Y si la civilización estaba preparada para, y hambrienta de, la doctrina, la enunciación parece haber estado destinada a aparecer cuando apareció. Darwin llevó consigo el germen de la idea de la selección natural durante veinte largos años antes de atreverse a lanzar la hipótesis que anteriormente tenía la sensación de que sería recibida con hostilidad y que debe haber considerado insuficientemente armada. Sólo fue la expresión mucho más breve de la misma visión por parte de Wallace lo que llevó a Darwin a darle publicidad. ¿Puede imaginarse que si Wallace hubiera muerto en el mar, entre las islas de Malaya, y Darwin, no espoleado por la actividad de sus colegas competidores, hubiera mantenido su teoría en titubeante silencio durante unos cuantos años más y luego hubiera sucumbido a una enfermedad mortal, nosotros, el mundo civilizado de hoy, hubiéramos vivido toda nuestra vida intelectual sin tener un mecanismo concreto de la evolución y, por tanto, sin ningún empleo activo de la idea evolucionista, que nuestros biólogos seguirían estando donde Linneo, Cuvier o, cuando más, donde Lamarck? Si es así, las grandes corrientes de la historia hubieran sido absolutamente condicionadas por el alojamiento o desalojamiento de un bacilo en un determinado entramado humano un cierto día; convicción que certificaría tanta comprensión como le acreditaríamos al que, habiendo descubierto en los altos Andes la última fuente de la pequeña corriente de agua que más adelante se aleja tortuosas millas del océano Atlántico, pusiera el pie sobre el burbujeante nacimiento y creyera que, mientras lo mantiene allí, el Amazonas deja de drenar el continente y de arrojar su agua al mar.
No. El hecho de que Wallace le pisara los talones a Darwin, de tal forma que también él tuvo parte, aunque de menor importancia, en la gloria del descubrimiento, demuestra que detrás de él todavía había otros, desconocidos y quizás ellos mismos para siempre inconscientes; y que de haber caído el primero o el segundo por algunos de los innumerables accidentes a que están sujetos los hombres, los siguientes, uno, varios o muchos, hubieran empujado adelante, sería mejor decir hubieran sido empujados hacia adelante y hubieran hecho su obra: inmediatamente, como la historia marca el tiempo.
El hecho de que los experimentos revolucionarios de Mendel sobre la herencia no lograran reconocimiento durante la vida de su autor, ni tampoco durante años después, ya se ha aludido como un ejemplo del destino inexorable que aguarda al descubridor que se anticipa a su tiempo. De hecho ya es afortunado si se le permite vivir su suerte en la oscuridad y escapar a la crucifixión que pareció ser el castigo idóneo para el primer circunnavegante de África que vio el Sol en su norte. Se ha dicho que el ensayo de Mendel, en el que se están contenidos la mayor parte de los principios vitales de la rama de la ciencia que ahora lleva su nombre, fue publicado en una fuente remota y poco conocida y, por tanto, durante una generación no consiguió llegar al conocimiento de los biólogos. La última afirmación puede discutirse como indemostrable e inherentemente improbable. Es mucho más probable que biólogo tras biólogo viera el ensayo, que algunos incluso lo leyeran, pero que, todos y cada uno lo siguieran considerando sin sentido, no porque fueran personas inhabitualmente estúpidas, sino porque carecían de la trascendente superioridad del ocasional individuo que ve las cosas que hay más allá que las que el mundo de su época discute. No obstante, lentamente, el tiempo seguía avanzando y se iba preparando un cambio del contenido del pensamiento. El propio Darwin se había ocupado del origen y la naturaleza de las variaciones. Cuando había empezado a ser asimilado por la conciencia científica el primer shock de la abrumadora novedad de su descubrimiento central, este problema de la variación pasó a primer plano. Las investigaciones de De Vries y Bateson, aunque su resultado reconocido sólo parecía un análisis destructivo de los pilares del darwinismo, acumularon conocimiento sobre el verdadero funcionamiento de la herencia. Y de repente, en 1900, con dramático aplauso, tres estudios, independientemente y «a unas cuantas semanas uno de otro», descubrieron el descubrimiento de Mendel, confirmaron sus conclusiones con experiencias propias, y se lanzó una nueva ciencia a una carrera de espléndidas consecuciones.
Puede que existan quienes sólo vean en estos acontecimientos rítmicos un juego sin sentido de causalidades caprichosas; pero habrá otros para quienes revelarán una visión de la grande e inspiradora inevitabilidad que se eleva tan por encima de los accidentes de la personalidad como la marcha de los cielos transciende los fluctuantes contactos de las pisadas azarosas sobre las nubes de tierra. Extírpese la percepción de De Vries, Correns y Tschermak, y sigue estando claro que, antes de que hubiera pasado otro año, los principios de la herencia mendeliana hubieran sido proclamados a un mundo que los aceptaría, y por seis más bien que por tres mentes perspicaces.
Que Mendel viviera en el siglo x1x en vez de en el xx y que publicara en 1865, es un hecho que tuvo gran y, tal vez lamentable, influencia sobre su suerte personal. Como cuestión histórica, su vida y su descubrimiento no tienen más importancia, excepto como anticipación prefigurada, que la de billones de aflicciones y compensaciones de las pacíficas vidas de los ciudadanos o las muertes sangrientas que han sido el destino de los hombres. La herencia mendeliana no data de 1865. Fue descubierta en 1900 porque sólo podía ser descubierta entonces y porque, infaliblemente, debía serlo entonces, dado el estado de le civilización europea.
La historia de las invenciones es una cadena de casos paralelos.
Un examen de los archivos de patentes oficiales, con un espíritu que no sea comercial ni anecdótico, revelaría por sí solo la inexorabilidad que prevalece en el progreso de la civilización. El derecho al monopolio de la fabricación de teléfonos estuvo largo tiempo en litigio; la decisión última se basaba en el intervalo de horas entre las anotaciones de las descripciones coincidentes de Alexander Bell y Elisha Gray. Aunque forma parte de nuestro pensamiento vulgar desechar tales conflictos como pruebas de la codicia sin escrúpulos o como coincidencias melodramáticas, son útiles al historiador para ver más allá de tales juegos infantiles del intelecto.
El descubrimiento del oxígeno se atribuye tanto a Priestly como a Scheele; su liquefacción a Cailletet así como a Pictet, cuyos resultados fueron conseguidos en el mismo mes de 1877 y se anunciaron en una única sesión. Kant así como La Place puede alegar haber promulgado la hipótesis nebular. Neptuno fue profetizado por Adams y por Laverrier; el cálculo del uno y la publicación del cálculo del otro se sucedieron en pocos meses.
La gloria de la invención del barco de vapor la reclaman sus compatriotas para Fulton, Jouffroy, Rumsey, Stevens, Symmington y otros; la del telégrafo para Steinheil y Morse; en la fotografía, Talbot fue el rival de Daguerre y Niepce. El raíl con doble reborde proyectado por Stevens fue reinventado por Vignolet. El aluminio fue prácticamente reducido por primera vez por los procedimientos de Hall, Heroult y Cowles. Leibnitz en 1684 así como Newton en 1687 formularon el cálculo. Las anestesias, tanto de éter como de óxido nitroso, fueron descubiertas en 1845 y 1846 por no menos de cuatro personas de la misma nacionalidad. Tan independientes fueron sus consecuciones, tan similares incluso en los detalles y tan estrictamente contemporáneas que las polémicas, los procesos judiciales y la agitación política prosiguieron durante muchos años, y ninguno de los cuatro se libró de que su carrera se viera amargada, cuando no arruinada, por las animosidades nacidas de la indistinguibilidad de la prioridad.
Incluso el polo sur, nunca antes hollado por el pie de los seres humanos, fue finalmente alcanzado por dos veces en un mismo verano.
Podría escribirse un volumen, si bien con el trabajo de unos cuantos años, lleno de inacabables repeticiones, pero siempre con nuevas acumulaciones de tales ejemplos. Cuando dejemos de considerar la invención o el descubrimiento como alguna misteriosa facultad inherente de los entendimientos individuales que el destino deja caer azarosamente en el espacio y en el tiempo; cuando centremos nuestra atención en la relación más clara que tienen tales avances entre sí; cuando, en resumen, se traslade el interés de los elementos biográficos individuales —que sólo se pueden interpretar de forma dramática o artística, didácticamente moralizante o psicológica— y nos apeguemos a lo social o lo cultural, los datos sobre este punto serían infinitos en cantidad, y la presencia de majestuosas fuerzas u órdenes que atraviesan de parte a parte la civilización resultarán irresistiblemente evidentes.
Conociendo la civilización de una época y de un país, podemos afirmar sustancialmente que sus descubrimientos distintivos, en este o en aquel campo de la actividad, no fueron directamente contingentes en virtud de los verdaderos inventores que agraciaron el período, sino que se hubieran hecho sin ellos; y que, inversamente, de haber nacido las grandes mentes iluminadoras de otros siglos y climas en la referida civilización, en vez de los suyos propios, les hubieran tocado en suerte los inventos de ésta. Ericson o Galvani, hace ocho mil años, podrían haber pulimentado o taladrado la primera piedra; y a su vez, la mano y el entendimiento cuya actividad fijó los inicios de la edad neolítica de la cultura humana, si se hubiera mantenido desde su infancia en una inalterable catalepsia hasta nuestros días, estaría ahora diseñando teléfonos sin hilos y extractores de nitrógeno.
Deben admitirse algunas reservas a este principio. Está lejos de afirmar, si no más bien lo contrario, que una capacidad extraordinaria, por muy igual que sea en intensidad, es idéntica en cuanto a dirección. Resulta muy improbable que Beethóven, colocado en la cuna de Newton, hubiera producido el cálculo, o que el otro hubiera dado su última forma a la sinfonía. Evidentemente podemos admitir facultades congénitas muy especializadas. Todo demuestra que las facultades mentales elementales como la memoria, el interés y la abstracción son, por naturaleza, desiguales en individuos de capacidad equivalente pero distintas disposiciones; y ello a pesar de ser cultos.
El educador que proclama su habilidad para convertir una memoria absoluta para los números o para las fórmulas matemáticas en una capacidad retentiva igualmente fuerte de los tonos simples o las melodías complejas, debe ser rechazado. Pero no tiene importancia esencial si la facultad original es una o varias de la mente. Si Eli Whitney no podría haber formulado las diferencias entre lo subjetivo y lo objetivo y Kant en su lugar no hubiera conseguido diseñar la práctica desmontadora de algodón, Watt, Fulton, Morse o Stephenson hubieran podido realizar su logro en el lugar del primero, y Aristóteles o Santo Tomás la tarea del segundo. Posiblemente ni siquiera es bastante exacto sostener que las individualidades de los inventores desconocidos del arco y la flecha y los de las armas de fuego pudieran haberse intercambiado, pues la primera construcción de un arco necesariamente implicaba una facultad mecánica e incluso manual, mientras que el descubrimiento de la pólvora y de su aplicabilidad a las armas puede haber exigido la distinta capacidad de percibir determinadas peculiaridades de naturaleza muy dinámica o química.
En resumen, es un asunto discutible, aunque del mayor interés psicólogico, hasta qué punto es divisible y subdivisible la capacidad humana en distintos tipos. Pero la cuestión no es vital para lo que aquí se trata, pues difícilmente habrá alguien lo bastante temerario como para sostener que existen tantas capacidades humanas distinguibles como distintos seres humanos; lo que, de hecho, sería afirmar que las capacidades no difieren en intensidad o grado, sino sólo en dirección o clase, que aunque no hay dos hombres iguales, todos lo son en capacidad potencial. Si esta concepción no es correcta, entonces poco importa si las clases de capacidad son varias o muchas, porque en cualquier caso serán muy pocas en comparación con el infinito número de organismos humanos; porque, en consecuencia, habrá tantos individuos que posean cada capacidad que todas las épocas deben contener personas con baja, mediocre y alta medida de intensidad de cada una de ellas; y por tanto, los hombres extraordinarios de una clase de un período serían sustituibles por aquellos de otro tiempo de la forma indicada.
Por tanto, si alguna interpretación se siente molesta por algunas de las equivalencias concretas que se han sugerido, fácilmente puede encontrar otras que parezcan más justas, sin disentir del principio subyacente de que la marcha de la historia o, como es habitual decirlo, el progreso de la civilización, es independiente del nacimiento de personalidades concretas; puestos que éstas siendo en apariencia sustancialmente iguales, tanto en lo que respecta a genio como a normalidad, en todos los tiempos y lugares, proporcionan el mismo sustrato para lo social.
Tenemos aquí, por tanto, una interpretación que permite conceder al individuo, y a través de él a la herencia, todo lo que la ciencia de lo orgánico puede reclamar legítimamente por la fuerza de sus verdaderos logros; y que también rinde el más completo campo a lo social en su propio terreno. El logro de un individuo valorado en comparación con el de otro individuo depende, si no completa si principalmente, de su constitución orgánica en cuanto constituida por su herencia. Los logros de un grupo, en relación con los de otro, están poco o nada influidos por la herencia, porque en grupos suficientemente grandes la media de constitución orgánica debe ser muy similar.
Esta identidad de la media es indiscutible gracias a algunos ejemplos de las mismas naciones en épocas sucesivas muy próximas —como Atenas en 550 y 450 o Alemania en 1800 y 1900— durante las cuales su composición hereditaria no podría haberse alterado en una pequeña fracción del grado en que varían los logros culturales; evidentemente, es probable incluso para personas de la misma sangre separados por largos intervalos de tiempo y amplias divergencias de civilización; y es, si bien ni se ha probado ni ha dejado de probarse, probable que sea casi verdadero, como antes se sugirió, para las razas más distantes.
La diferencia entre los logros de un grupo de hombres y los de otro es, por tanto, de otro orden que las diferencias entre las facultades de una persona y las de otra. Mediante esta distinción resulta posible descubrir una de las cualidades esenciales de la naturaleza de lo social.
Lo fisiológico y lo mental están entrelazados en cuanto aspectos de una misma cosa, siendo reducible el uno al otro; lo social, directamente considerado, no es reducible a lo mental. Sólo existe después que una determinada clase de mentalidad está en acción, lo cual ha conducido a la confusión de ambas cosas, e incluso a su identificación. El error de esta identificación es una falta que tiende a influir el pensamiento moderno sobre la civilización y que debe ser superado por autodisciplina antes de que nuestra comprensión de este orden de fenómenos que llena y. colorea nuestras vidas pueda resultar claro o útil.
Si es cierta la relación del individuo con la cultura que aquí hemos esbozado, la concepción contraria, que a veces se mantiene y a la que ya hemos aludido, es insostenible. Esta concepción es de la opinión de que todas las personalidades son, si bien no idénticas, potencialmente iguales en capacidad, debiéndose sus distintos grados de realización a distintas valoraciones de acuerdo con el medio ambiente social con el que están en contacto. Tal vez esta concepción haya sido formulada rara vez como principio genérico, pero parece subyacer, aunque por regla general de forma vaga y sólo implícita, en muchas de las tendencias orientadas hacia la reforma social y educativa y, por tanto, es probable que en algún momento encuentre su enunciación formal.
Este supuesto, que evidentemente tendría una extensa aplicación práctica si se pudiera verificar, parece basarse en último término en una percepción débil, pero profunda, de la influencia de la civilización. Aunque esta influencia de la civilización debe ser más completa sobre las naciones que sobre los individuos, no obstante también debe influir a estos en gran medida. El islamismo —un fenómeno social—, al hacer más rígidas las posibilidades imitativas de las artes plásticas y pictóricas, ha afectado obviamente a la civilización de muchos «pueblos; pero también debe haber alterado las carreras de muchas personas nacidas en tres continentes durante un millar de años. Los talentos especiales que aquellos hombres y mujeres poseyeran para la representación dibujada pueden haber sido suprimidos sin una compensación equivalente en otra dirección en el caso de aquellos cuya dotación fuera única. En el caso de tales individuos es cierto que las fuerzas sociales a que estuvieron sometidos limitaron sus logros en un nivel más mediocre. Y sin discusión él mismo medio ambiente elevó a muchos individuos a una categoría por encima de sus compañeros cuyas especiales capacidades, en otra época y otro país, hubieran sido reprimidas para su personal desventaja. Por ejemplo, la personalidad nacida con aquellas cualidades que pueden convertir a uno en líder de bandidos religiosos, indudablemente tiene asegurada, en la actualidad, una carrera más próspera y afirmada en Marruecos que en Holanda.
Incluso dentro de la esfera de civilización de límites nacionales, necesariamente tienen que producirse similares consecuencias. El lógico o administrador por naturaleza, nacido en una casta de pescadores o de barrenderos, es probable que no logre la satisfacción en la vida, y sin duda no logrará el éxito, que habría sido su suerte si sus padres hubieran sido brahmanes o kshatriyas; y lo que formalmente es cierto para la India se mantiene sustancialmente en Europa.
Pero que un medio ambiente social pueda afectar las suertes y las carreras de los individuos en comparación con otros individuos no demuestra que el individuo sea completamente un producto de las circunstancias exteriores a él, más allá de lo que es cierto lo contrario, que la civilización sólo es la suma total de los productos de un grupo de mentes orgánicamente conformadas. El efecto concreto de cada individuo sobre la civilización está determinado por la propia civilización. La civilización parece incluso, en algunos casos y en alguna medida, influir en los efectos de las actividades nativas del individuo sobre sí mismo. Pero pasar de estas realizaciones a la deducción de que todo el grado y cualidad del logro del individuo es el resultado de su moldeamiento por la sociedad que lo abarca es una suposición extrema y en desacuerdo con la observación.
Por tanto, es posible sostener la interpretación histórica o cultural de los fenómenos sociales sin pasar a adoptar la postura de que los seres humanos, que son los canales dados por los que circula la civilización, son única y exclusivamente productos de su flujo.
Puesto que la cultura se basa en una facultad humana específica, de ahí no se deduce que esta facultad, lo que tiene el hombre de supra-animal, sea una determinación social. La frontera entre lo social y lo orgánico no puede trazarse ni al azar ni tampoco a la ligera. El umbral entre la dotación que da paso al flujo y a la continuación de la civilización posible y el que prohíbe incluso su inicio es la demarcación —a la vez bastante dudosa, muy probablemente, pero abierta durante más tiempo del que abarca nuestro conocimiento— entre el hombre y el animal. No obstante, la separación entre lo social (la entidad que nosotros llamamos civilización) y lo no social, lo presocial u orgánico, es la diversidad cualitativa o de orden que existe entre el animal y el hombre conjuntamente, por una parte, y los productos de la interacción de los seres humanos, por otra. En las páginas anteriores se ha substraído lo mental de lo social y añadido a lo físicamente orgánico, que es lo sometido a las influencias de lo orgánico. De igual modo, es necesario eliminar el factor de la capacidad individual de la consideración de la sociedad civilización. Pero esta eliminación significa la transferencia al grupo de los fenómenos orgánicamente concebibles, no su negación. De hecho, nada está más lejos del camino de la justa búsqueda de la comprensión de la historia que tal negación de las diferencias de grado de las facultades de los hombres individuales.
En resumen, las ciencias sociales, si podemos tomar la expresión como equivalente de historia, no niegan la individualidad más allá de lo que niegan al individuo. Se niegan a ocuparse de la individualidad y del individuo como tal. Y basan este rechazo únicamente en la negación de la validez de cualquiera de estos factores para el logro de sus propios fines.
Es cierto que los acontecimientos históricos también pueden considerarse de forma mecánica y expresarse, en última instancia, en términos físicos y químicos. El genio puede resultar definible en caracteres o en la constitución de los cromosomas, y sus especiales logros en reacciones osmóticas o eléctricas de las células nerviosas. Puede llegar el día en que lo que tuvo lugar en el cerebro de Darwin cuando pensó por primera vez el concepto de selección natural pueda estudiarse con provecho, o incluso fijarse aproximadamente, por parte de los fisiólogos y los químicos. Tal realización, destructiva como podría parecer a aquellos a quienes atrae la revelación, no sólo sería defendible, sino de enorme interés, y posiblemente de utilidad. Pero no sería historia, ni tampoco un paso hacia la historia o hacia las ciencias sociales.
Conocer las reacciones exactas del sistema nervioso de Darwin en el momento en que el pensamiento de la selección natural relampagueó sobre él en 1838, supondría un genuino triunfo de la ciencia.
Pero históricamente no significaría nada, puesto que la historia se ocupa de la relación de doctrinas tales como la de la selección natural con otros conceptos y fenómenos sociales, y no con la relación del propio Darwin con otros fenómenos sociales ni con otros fenómenos. Esta no es la concepción normal de la historia; pero, por otra parte, la concepción normal se basa en el infinitamente repetido, pero obviamente ilógico supuesto, de que, puesto que la civilización no podría existir sin individuos, la civilización, es, por tanto, la: suma total de las acciones de una masa de individuos.
Así pues, hay dos líneas de dedicación intelectual en la historia y en la ciencia, cada una de ellas con distinto objetivo y conjunto de métodos; y sólo es su confusión la que tiene como consecuencia la esterilidad; por ello también debe reconocerse dos evoluciones completamente distintas: la de la sustancia que nosotros llamamos orgánica y la de los fenómenos llamados sociales. La evolución social no tiene antecedentes en los comienzos de la evolución orgánica. Comienza tarde en el desarrollo de la vida, mucho después que los vertebrados, mucho después que los mamíferos, mucho después de que incluso están establecidos los primates. Su exacto punto de origen no lo sabemos y tal vez no lo sepamos nunca; pero podemos limitar el campo dentro del que se produce. Este origen se produjo en una serie de formas orgánicas más avanzadas, en la facultad mental en general, que el gorila, y mucho menos desarrollada que la primera raza que se acepta unánimemente como habiendo sido humana: el hombre de Neandertal y Le Moustier. En cuanto al tiempo, los primeros progresos de los rudimentos de civilización deben de anteceder con mucho a la' raza de Neandertal, pero deben de ser posteriores a otros antepasados humanos extintos de un nivel intelectual aproximado al del gorila y el chimpancé actual.
El comienzo de la evolución social, de la civilización que es el objeto de estudio de la historia, coincide de este modo con ese misterio de la mentalidad popular: el eslabón perdido. Pero el término «eslabón» es engañoso. Implica una cadena continua. Pero en los desconocidos portadores de los originarios y gradualmente manifiestos principios de la civilización tuvo lugar una profunda alteración más bien que un paso hacia adelante de lo existente. Había aparecido un nuevo factor que iba a dar lugar a sus propias consecuencias independientes, al principio con lentitud y poca importancia aparente, pero que acumulaba peso, dignidad e influencia; un factor que había pasado más allá de la selección natural, que no seguía siendo completamente dependiente de ningún factor de la evolución orgánica que por muy bamboleado e influido que estuviera por las oscilaciones de la herencia subyacentes a él, sin embargo, flotaba sin hundirse en ella.
El amanecer de lo social, pues, no es un eslabón de una cadena, no es un paso en el camino, sino un salto a otro plano. Puede ROBE pararse con la primera aparición de la vida en el universo hasta entonces sin vida, el momento en que se produjo una combinación química entre las infinitas posibles que dio existencia a lo orgánico e hizo que, a partir de entonces, hubiera dos mundos en vez de veta Los movimientos y las cualidades atómicas, cuando tuvo lugar aquel acontecimiento en apariencia ligero, no se conmovieron; la majestad de las leyes mecánicas del cosmos no disminuyó; pero se añadió algo nuevo, inextinguiblemente, a la historia de este planeta.
Se podría comparar el inicio de la civilización con el final de proceso de calentar lentamente el agua. La expansión del líquido continúa durante largo tiempo. Su alteración puede observarse por el termómetro así como, en bruto, en su poder de disolución y también en su agitación interna. Pero sigue siendo agua. Finalmente, sin embargo, se alcanza el punto de ebullición. Se produce vapor: el índice de aumento del volumen crece un millar de veces; y en lugar de un fluido brillante y filtrante, se difunde un gas volátil e invisible. No se violan las leyes de la física ni las de la química; no se prescinde de la naturaleza; pero, sin embargo, ha tenido lugar un salto: las lentas transiciones que se han acumulado desde cero a hasta cien grados han sido transcendidas en un instante y aparece un estado de la materia con nuevas propiedades y posibilidades de actuación.
De alguna forma, así debe de haber sido el resultado de la aparición de esta nueva cosa: la civilización. No necesitamos considerar que abolía el curso del desarrollo de la vida. Evidentemente, de ninguna forma se deshacía de su propio sustrato orgánico. Y no hay razón para creer que nació completamente madura. Todos estos incidentes y maneras de iniciación de lo social tienen, al fin y al cabo, poca importancia para la comprensión de su naturaleza específica y de la relación de esa naturaleza con el carácter de la sustancia o que la precedió en el tiempo absoluto y que todavía la sostiene.
La cuestión es que hubo una adición de algo cualitativamente nuevo, una iniciación de algo que iba a seguir un curso propio.
Podemos esbozar la relación que existe entre la evolución de lo orgánico y la evolución de lo social (fig. 1). Una línea que progresa en el curso del tiempo y se eleva lenta pero uniformemente. En un determinado punto, otra línea comienza a divergir de la ere al principio insensiblemente, pero ascendiendo cada vez más por encima de ella en su propio curso; hasta el momento en que la cortina del presente nos quita la visión, avanzando ambas, pero lejos a sin influirse mutuamente.
En esta ilustración la línea continua denota el nivel inorgánico, la línea discontinua la evolución de lo orgánico y la línea de puntos el desarrollo de la civilización. La altura sobre la base es el grado de progreso, sea en complejidad, en heterogeneidad, en grado de coordinación o en cualquier otra cosa. A es el comienzo del tiempo sobre la tierra tal como lo entiende nuestro entendimiento. B señala el punto del verdadero eslabón perdido, del primer precursor humano, del primer animal que transportaba una tradición acumulada.
C denotaría el estado alcanzado por el que solemos denominar el hombre primitivo, el hombre de Neandertal que fue nuestro antepasado cultural, si no sanguíneo; y D el momento actual.
Es inevitable que si hay fundamento para los temas que se han expuesto, sería fútil argumentar con una de estas líneas para las otras. Afirmar, en nombre de que la línea superior se ha elevado muy rápidamente antes de cortarse, que la inferior también debe haber ascendido proporcionalmente más en este período que en cualquiera de los anteriores, no es, evidentemente, convincente. Que nuestras instituciones, nuestros conocimientos, el ejercicio de nuestro entendimiento haya avanzado vertiginosamente en los veinte mil últimos años no es razón para que nuestros cuerpos y nuestros cerebros, nuestro equipamiento mental y su base fisiológica, hayan avanzado en ninguna medida proporcional, como algunas veces argumentan los científicos y dan por supuesto los hombres en general. En todo caso, podrían haber pruebas de que la línea inferior, orgánica, queda fuera de su índice de ascenso. Los cuerpos y los entendimientos de esta línea han continuado transportando la civilización; pero esta Civilización se ha enfrentado a la lucha del mundo de tal manera que gran parte del acento ha sido dirigido fuera de estos cuerpos y entendimientos. No defendemos que el progreso de la evolución orgánica sea prima facie una indicación de que la materia inorgánica es más compleja, más avanzada en sus combinaciones, ni en ningún sentido «superior», de lo que era hace cincuenta millones de años; y mucho menos que la evolución orgánica haya tenido lugar a causa de la evolución inorgánica. Y tampoco puede deducirse, con más razón, que el desarrollo social haya sido un progreso de las formas hereditarias de vida.
De hecho, no sólo es teóricamente tan injustificable la correlación de las líneas del desarrollo orgánico y del social como lo sería defender la compresibilidad o el peso del agua en función de la del vapor; sino que todos los datos nos llevan a la convicción de que en los períodos recientes de la civilización se ha marchado a una velocidad tan por encima del ritmo de la evolución hereditaria que esta última, si verdaderamente no se ha quedado completamente detenida, tiene toda la apariencia, comparativamente, de no haber progresado. Hay cientos de elementos de civilización donde sólo había uno cuando el cráneo de Neandertal encerraba un cerebro vivo; y no sólo el contenido de la civilización ha aumentado un centenar de veces sino también la complejidad de su organización. Pero el cuerpo, y el entendimiento que conlleva, de aquel hombre de los primeros tiempos no ha alcanzado un punto cien veces, ni siquiera dos, superior en refinamiento, eficacia, delicadeza ni fuerza con respecto a cómo era entonces; resulta incluso dudoso saber si ha mejorado en una quinta parte. Existen, es cierto, los que formulan la afirmación contraria.
Sin embargo, parece que la mente despejada debe reconocer que tales afirmaciones no se basan en una interpretación objetiva de los hechos, sino en el deseo de encontrar una correlación, en el deseo de hacer que el hilo de la evolución sea único, sin ramificarse, para ver lo social únicamente como orgánico.
 |
| Alfred Kroeber: Lo superorgánico (1917) |
Ahora, pues, tenemos que llegar a nuestra conclusión; y aquí nos quedamos. La mente y el cuerpo no son más que facetas del mismo material orgánico o actividad; la sustancia social —o el tejido inmaterial, si se prefiere la expresión—, lo que nosotros denominamos civilización, lo trasciende por mucho que esté enraizada en la vida.
Los procesos de la actividad civilizadora nos son casi desconocidos. Los factores que determinan su funcionamiento están por dilucidar. Las fuerzas y principios de las ciencias mecánicas pueden, de hecho, analizar nuestra civilización; pero, al hacerlo, destruyen su esencia y nos dejan sin ninguna comprensión de lo que perseguíamos.
Por el momento el historiador puede hacer poco más que describir. Rastrea y relaciona lo que parece muy alejado; equilibra; integra; pero realmente no explica ni transmuta los fenómenos en nada distinto.
Su método no es mecanicista; pero tampoco el físico ni el fisiólogo puede ocuparse del material histórico y dejar la civilización, ni convertirlo en conceptos de vida y no dejar nada por hacer. Lo que podemos es hacernos cargo de este vacío, dejarnos impresionar por él con humildad y seguir nuestros caminos por sus respectivos lados, sin jactancias engañosas de que se ha cruzado el foso.
 |
| Alfred Kroeber: Lo superorgánico (1917) |
Fuente: Kahn, J. S. El concepto de cultura. Textos fundamentales. Ed. Anagrama, Barcelona, 1975.









Comentarios
Publicar un comentario