Francisco Ayala: Las figuras Saint-Simon y Comte en el nacimiento de la sociología (Tratado de sociología, 1959)
Las figuras Saint-Simon y Comte en el nacimiento de la sociología
Francisco Ayala
Cap. 6 al 10 de Ayala, Francisco. Tratado de sociología. Aguilar, Madrid, 1959.
La figura de Saint-Simon. Su papel en la fundación de la sociología
Entre los precursores que cita Comte en su breve catálogo de filósofos cuyo pensamiento ha influído en la constitución de la Sociología no figura el nombre de aquel que, sin duda alguna, ejerció una acción personal e intelectual más directa sobre su espíritu: el conde de Saint-Simon.
Perteneciente a la aristocracia del antiguo Régimen, y habiendo transcurrido la mayor parte de su existencia durante el siglo XVIII—Saint-Simon nació en París el 17 de octubre de 1760; su vida se prolongaría hasta 1825—, este pensador representa, en efecto, cl eslabón entre los enciclopedistas (de quienes fue discípulo, especialmente de Condorcet) y el fundador de la Sociología, que lo proclamaba maestro suyo, por más que luego surgieran entre ellos puntos de discordia, llevados hasta la definitiva ruptura.
Situada, pues, en el gozne de dos siglos, la vida de Saint-Simon dominaba ambas vertientes, y estaba cargada de experiencias. Había participado en las luchas de emancipación de la América del Norte, y había asistido a la Revolución francesa, a la que saludó con alborozo, no hallando en ella otro motivo de crítica sino el de no haber profundizado bastante en la deducción de las consecuencias implícitas en sus principios, extrayendo sus últimas posibilidades. “La Declaración de los Derechos del Hombre —escribe en Industries—, que ha sido considerada como la solución del problema de la libertad social, no fue en realidad sino su enunciado.”
Saint-Simon había recogido de los enciclopedistas la preocupación de coronar el edificio de las Ciencias con una Física social o teoría positiva de la sociedad. La Gran Revolución—que se produjo cuando él era ya un hombre maduro--vino a completar sus ideas, de un corte sociológico todavía confuso, pero cargadas de futuro dentro de su carácter asistemático y precientífico. Por lo pronto, ya él atribuye a la Física social la misión de poner término a la terrible crisis en que había caído la sociedad, anticipando o, mejor dicho, fundando resueltamente un punto de vista cuya radicalidad para nuestra disciplina nunca se habrá ponderado bastante.
Percibe también que las realidades sociales sólo pueden captarse en la participación activa, y desde dentro; y en este hecho basa, hasta cierto punto, la posibilidad y perspectivas de aquella misión salvadora frente al caos.
Por eso, su atención está más enfocada hacia el futuro que hacia el pasado o el presente. “La Filosofía del siglo XVIII ha sido revolucionaria; la Filosofía del siglo XIX debe organizar.” “La reorganización social está reservada al siglo XIX”, repite. Y ¿cuáles serán los rasgos del nuevo orden? Deberá “combinar la asociación en interés de la mayoría de los asociados”.
Se trata de producir una integración que incorpore el pueblo a la Sociedad, asociándolo con sus jefes en calidad de colaborador y no como mero súbdito. Aspírase en definitiva a una organización igualitaria, de la que se excluyan no sólo todos los privilegios procedentes del nacimiento, sino en general toda especie de privilegio, ya que el principio de la asociación sustituirá en ella al principio de la dominación. Dentro de la futura sociedad cl criterio decisivo de la organización será el trabajo. “En la industria (entendida en una acepción amplia) residen en último término todas las fuerzas reales de la sociedad”, escribe Saint-Simon en el Catéchisme des Industriels. En una sociedad de trabajadores, por otra parte, todo tiende hacia el orden de modo natural, por cuanto que ella expresa rectamente las verdaderas fuerzas sociales; el desorden proviene siempre de los ociosos...
A esta sociedad se llega, según la visión saint-simoniana, en un proceso cuyo desarrollo se explica mediante el juego de las siguientes tendencias que bien pudiéramos caracterizar como leyes sociales: en primer lugar, la tendencia a una continuada extensión del principio de asociación desde grupos humanos muy pequeños, pasando por grupos cada vez mayores, hasta el formado por la humanidad entera; en segundo lugar, la tendencia el progreso en cl conocimiento e inteligencia humana, desde las culturas primitivas hasta la civilización superior, progreso que se observa en despliegue paralelo al de la sociedad. Al describirlo, esboza Saint-Simon la ley comtiana de los tres estados, como una de tantas anticipaciones ofrecidas en su pensamiento a la ciencia sociológica. Tales estados serían: feudalismo, revolución y sociedad industrial; o, en otros términos, las formas económicas feudal, liberal y socialista... Puede advertirse, según esto, una comprensión de la dinámica social dentro de estructuras ordenadas.
Así como la interpretación del presente a la manera de etapa crítica, abocado a la transición de una fase a otra, transición que, sin embargo, no debe superarse como efecto de ninguna especie de mecanismo externo, sino por obra de un conocimiento adquirido desde dentro y científicamente formulado.
Otra anticipación, también sustancial, de Saint-Simon está dada en el contraste conceptual que establece al distinguir en el curso del proceso histórico entre “períodos orgánicos” y “períodos críticos”. Con su riguroso paralelismo en el estilo mental dominante (pensamiento sintético y pensamiento analítico, y aun crítico). La analogía con las ideas comtianas al respecto no necesita siquiera ser subrayada.
Todavía es necesario completar estos rasgos con la indicación de una tercera línea tendencial en el proceso histórico: la del alivio que acompaña el proceso social en cuanto al hecho de la explotación del débil por el fuerte, en el tránsito desde las condiciones de la esclavitud a las de la servidumbre, y de las de ésta a las del asalariado, forma última de explotación que estaría destinada a desaparecer, sustituida por la cooperación.
La personalidad de Augusto Comte, el ambiente de su vida y la fundación de la sociología
Habida cuenta del significado que, en todo caso, inviste la constitución de una nueva ciencia como disciplina independiente, se advertirá que La usual atribución a Comte del título de fundador de la Sociología no tiene un mero valor anecdótico ni es siquiera cuestión secundaria. Por de pronto, a él se debe, como sabemos, el nombre de nuestra ciencia, y no podría ignorarse el poder formativo que la denominación comporta cuando se trata de objetos culturales. Pero es que, además, le prestó una primera acuñación cuyos rasgos generales la han dotado de fisonomía permanente y, digámoslo, definitiva. Pues no sólo estableció la posibilidad, legitimidad y urgencia de convertir la materia social en objeto de conocimiento científico, y no sólo impuso a este conocimiento científico un nombre—el de Sociología—luego universalmente aceptado, sino que también fijó los ideales permanentes de la nueva ciencia (en cuanto que se dirige a racionalizar en su movimiento y estructuras la conducta social del hombre) y las condiciones en que puede desenvolverse.
Augusto Comte nació en el año 1798, apenas transcurridos los más agudos acontecimientos de la Gran Revolución (“la crisis salutífera cuya principal fase había precedido a mi nacimiento”, según él mismo escribe en el Prefacio personal, fechado en 1842, al VI tomo de su Curso), dentro de un hogar de arraigadas tendencias conservadoras, en el seno de una “familia eminentemente católica y monárquica”. Su infancia transcurrió bajo la experiencia napoleónica, que - cabe presumirlo—apasionaría, igual que al mundo entero, el tierno mundo estudiantil del Colegio de Montpellier donde realizó sus primeros estudios. Su juventud vio cumplirse los sucesivos ensayos políticos de los regímenes que, en los decenios siguientes a la caída del Emperador, se aplicaron a borrar las huellas de la Revolución...
Una cabal inteligencia de la obra de Comte exige tener en cuenta, tanto las influencias intelectuales que recibiera, como las influencias ambientales. Con ello se atenderá a un requisito metódico que él mismo hubo de establecer con carácter de generalidad, y que, ante todo, debe ser aplicado a sus propias construcciones. Interesa, pues, consignarlo: toda su generación está dominada por el gran acontecimiento histórico sin el cual —son también palabras suyas—ni la teoría del progreso ni, por consiguiente, la ciencia social hubieran sido posible: la Revolución francesa. Si los hombres de la generación siguiente pudieron comprobar que esta gran catástrofe histórica había dejado en pie mucho más de la vieja estructura social de lo que a primera vista hubo de creerse, la generación a que Comte pertenecía contemplaba todavía el acontecimiento bajo cuyo signo viniera al mundo como un hundimiento completo y definitivo del anterior orden.
Ni los esfuerzos de las sucesivas asambleas revolucionarias, ni el fenómeno napoleónico, ni el intento de la Restauración, daban respuesta a la gran interrogante que constituía por entonces el problema vital de todas las conciencias despiertas: cuáles habrían de ser las condiciones del nuevo orden. Todas las grandes cabezas de esa generación se esfuerzan por hallar respuesta, de una manera u otra, a este problema, y su común preocupación presta un característico aire de familia a pensadores de las más opuestas tendencias. Probablemente el fracaso de la Restauración debió ser interpretado por nuestro poderoso pensador como una prueba decisiva de que la gran crisis desencadenada con aquel magno suceso era tan definitiva como profunda, y que abría perspectivas sobre un futuro de caracteres por completo distintos. Su organización social tendría que ser nueva de raíz; y a una renovación radical se dirigieron, en efecto, todos los esfuerzos de su mente.
A los trece años de edad—infórmanos él mismo—había roto ya con las creencias religiosas y con las convicciones políticas de su casa; dos años más tarde comenzaría sus estudios; en el aludido Colegio de Montpellier, del que pasó a la Escuela Politécnica. Al mismo tiempo que consagra sus esfuerzos a las matemáticas y a las ciencias naturales, entra en conocimiento de los filósofos. Un incidente de carácter estudiantil le obligó a abandonar la Escuela, comenzando a vivir en París, donde se encontraba desde 1814, de los ingresos que le procuraba la enseñanza de las matemáticas en calidad de profesor particular. Durante toda su vida conservaría esta actividad, haciéndola compatible alguna vez con el desempeño de otras ocupaciones docentes oficiales.
En 1818 se produce su fecundo encuentro con Saint-Simon, casi cuarenta años mayor que él, entablándose una amistad que había de tener poderoso influjo en su obra, influjo cuyo alcance ha sido discutido, sin embargo, la raíz del desentendimiento ulterior de ambos pensadores y de las indicaciones del propio Comte, empeñado en negarlo. Mas, con todo, parece indudable que la imaginación vivaz de Saint-Simon actuó como poderoso estimulante sobre el pensamiento de su joven amigo durante los seis años que duró la relación entre ambos; en esa época, Comte se complace en nombrarse discípulo suyo. En 1824 ya se ha separado de él por completo.
Pero la ruptura se había iniciado dos años antes, con ocasión del opúsculo de Comte titulado Plan des travaux scientifiques nécessaires pour réorganiser la société.
Este trabajo contiene ya en síntesis la obra total que desplegaría su autor durante el resto de su vida. Desde 1822 a 1857 se dedicará a desarrollar con minucioso método ese programa, cuyas dos fases están representadas, sobre todo, por el Curso de Filosofía positiva y por la Política positiva, respectivamente. No obstante, fue en tal dualidad de fases en lo que más tarde tomarían pie varios de sus discípulos, encabezados por Littré, para acusar de inconsecuencia a Comte, pretendiendo incompatibilidad entre el sentido de su obra filosófica y el intento, contenido en su Política positiva, de transformar sus resultados en una religión. “He consagrado sistemáticamente mi vida—puede leerse en el tomo ll de este libro—a extraer en último extremo de la ciencia real las bases necesarias de la sana filosofía, según la cual debía construir después la verdadera religión.” En efecto, los diez últimos años de su vida están dedicados a organizar la Religión de la Humanidad.
El problema de la religión positivista como nuevo consenso
Sin embargo, bajo distintos métodos, hay una fundamental coincidencia en el contenido de ambas fases, y no puede negarse la consecuencia profunda del intento comtiano de rematar en una concepción religiosa el sistema que pretendía fundar la sociedad futura. Es resultado de su concepción acerca de las raíces de la gran crisis de su tiempo. Piensa, en efecto, y con razón, que las instituciones dependen de las costumbres, y éstas de las creencias; y descubre en su época una total anarquía de convicción en todos los aspectos. Las perturbaciones del orden no obedecen a simples causas políticas, sino, más allá de ellas, a inestabilidad intelectual, esto es, a la falta de principios comunes a todos los espíritus, a la carencia de unas creencias universalmente acatadas. La base de toda sociedad se encuentra, en definitiva, en el consenso: acuerdo intelectual en un cuerpo de creencias compartidas. La estabilidad de este cuerpo de creencias es lo que funda la inmovilidad de las civilizaciones del Extremo Oriente, y lo que presta aplomo a las sociedades antiguas, tanto como a la Edad Media cristiana. La autoridad espiritual del Cristianismo es un objeto de admiración y hasta de veneración para Comte, pese a estar convencido de que su cuerpo de creencias ha perdido ya eficacia práctica y se ha hecho incapaz de prestar base al consenso.
Pero la presencia de esa realidad, que estudia ampliamente, le estimula a buscar una reorganización de las creencias, sustituyendo la fe revelada por otra fe: la demostrada, capaz de fundar el nuevo consenso. Esta nueva fe había de estar basada en la comprobación de la verdad mediante el método científico-—tal como el positivismo lo entiende-—.
La Religión de la Humanidad es, pues, la natural culminación y cierre del sistema comtiano; lejos de incurrir en la incongruencia de que se le ha acusado, acredita con ella su profundidad y el enorme vigor de sus intuiciones.
Claro está que, pese a todo su poder de síntesis, tenía que fracasar Comte en su tarea de reducir a religión la ciencia, que por su condición misma carece de aptitud para penetrar emocionalmente, en ese sentido específico que corresponde a la experiencia religiosa; y resulta sobremanera sorprendente, no la frustración última de su propósito de fundar la Iglesia positivista, sino, por el contrario, su relativo éxito inicial: el que, no obstante su radical absurdo, consiguiera dar algunos pasos con ella, y todavía hoy conserve, acá y allá, unos cuantos fieles. En su momento, el poderoso misticismo cientificista del fundador dio impulso, en efecto, a la actividad de prosélitos dispuestos a extender su apostolado.
Uno de ellos fue el inglés Henry Edger, “el San Juan Bautista de la Nueva Religión de la Humanidad en América”, como se le llamó, quien, a mediados del siglo, se trasladó a Estados Unidos y, después de haber participado durante varios años en una colonia furierista, se dedicó a predicar aquella religión, entrando en una correspondencia con Augusto Comte en la que se encuentran tratados temas de conciencia y de disciplina eclesiástica, tal como, por ejemplo, la disposición de la arquitectura de los templos positivistas, que debían estar orientados hacia París: hizo varias publicaciones y, en fin, emprendió la fundación de una colonia positivista, de cuyo empeño desistiría a falta de colaboraciones y apoyos. Por otra parte, también en Brasil influyó bastante el positivismo, no sólo como filosofía, sino también como religión: actualmente, subsisten templos de la Humanidad en Río de Janeiro y en Porto Alegre, aparte del que se encuentra en París y aun otro, al parecer, en Liverpool...
Pero este parcial éxito no excluye el fracaso sustancial de un designio que pretendía verter en emoción religiosa el conocimiento científico, constituído sobre la más fría objetividad. Ese fracaso era tanto más inevitable cuanto que esta última fase del pensamiento comtiano viene a desarrollarse en una época tardía de la vida del filósofo, cuando una nueva generación ha venido a ocupar el primer plano, aportando, con su peculiar sensibilidad, sus preocupaciones y sus problemas particulares. Pero si el Positivismo no suplanta a la fe cristiana en el terreno religioso, pasa a ser la concepción del mundo dominante en una época desprovista de religión y, hasta cierto punto—hasta el punto que consentían las condiciones culturales de la época—, funda, en efecto, un nuevo consenso, un sistema de convicciones intelectuales básicas, hacia el que se desplaza el centro de gravedad de la vida espiritual del Occidente.
Sin duda que este nuevo consenso no es, en último extremo, obra suya, ni podía haber sido nunca obra de una personalidad individual; sin duda que el conjunto de vigencias culturales que se cifra en el crédito superior de la ciencia viene del Renacimiento y está unido a los nombres de Bacon y Descartes; sin duda que el auge del método empírico no explica por los éxitos asombrosos y tangibles que habían logrado las ciencias naturales a partir de entonces. Pero todas esas líneas del desarrollo cultural, de las que el propio Comte es un resultado, reciben de su mano un énfasis y un vuelo teorético que las destacará, les dará fijeza y constituirá espiritualmente una etapa de nuestro pasado próximo, que no hemos de juzgar ahora con intención valorativa, pero cuya entidad histórica resulta notoria e innegable.
Breve indicación acerca del método comtiano
El positivismo comporta, ante todo, una teoría del conocimiento, cuyas raíces remontan al Novum Organum y al Discurso del Método, pero cuyos antecedentes inmediatos deben hallarse en el pensamiento de algunos enciclopedistas; de manera especial, en la antropología de Condocet. Para el positivismo sólo es legítimo y firme un conocimiento que transcriba en fórmulas racionales los datos de la experiencia sensible.
la realidad no puede ser captada sino a través de los fenómenos y sus relaciones; la comprobación en ellas de regularidades permite desprender sus leyes y apresar así los principios de validez universal que pueden suministrarnos alguna indicación indirecta acerca de su esencia. “En el estado positivo—escribe Comte al comienzo de su Curso—, el espíritu humano, reconociendo la imposibilidad de obtener nociones absolutas, renuncia a buscar el origen y el destino del Universo, y a conocer las causas íntimas de los fenómenos, para atenerse únicamente a descubrir, por el uso bien combinado del razonamiento y de la observación, sus leyes efectivas, es decir, sus relaciones invariables de sucesión y de similitud. La explicación de los hechos, reducida entonces a sus términos reales, no es ya más que la vinculación establecida entre los diversos fenómenos particulares y algunos hechos generales, cuyo número tiende a disminuir cada vez más los progresos de la ciencia.” Y un par de páginas más adelante añade: “Todos los buenos espíritus repiten después de Bacon que no hay otros conocimientos reales que los basados sobre hechos observados. Esta máxima fundamental es evidentemente incontestable, si se la aplica como conviene al estado viril de nuestra inteligencia. Pero remitiéndose a la formación de nuestros conocimientos, no es menos cierto que el espíritu humano, en su estado primitivo, no puede ni debe pensar así. Pues si, de una parte, toda teoría positiva debe estar fundada necesariamente sobre observaciones, es también visible, por otra parte, que para entregarse a la observación nuestro espíritu necesita una teoría cualquiera. Si al contemplar los fenómenos no los unimos a algunos principios, no sólo nos será imposible combinar esas observaciones aisladas y, por consiguiente, sacar de ellas algún provecho, sino que seríamos incluso incapaces por completo de retenerlas; y con la mayor frecuencia los hechos pasarán inadvertidos bajo nuestros ojos.” Pero Comte descubre, en sí mismo como en sus contemporáneos, un dualismo en cuanto a los métodos del pensamiento, pues mientras para una clase de fenómenos se emplea la explicación causal (fenómenos mecánicos, astronómicos, físicos, químicos y hasta biológicos, cuyas leyes se investigan y utilizan), para otros (tales los que tienen su campo en el interior de la conciencia del hombre o en su actuación histórica y social) se emplea la especulación libre que parte de concepciones metafísicas.
Ambas actitudes mentales son, sin embargo, incompatibles desde un punto de vista lógico: el conocimiento reclama una perfecta coherencia metódica. Su coexistencia en la realidad, y el hecho de que el primer método aparezca ganando terreno y desplazando al segundo, le conduce hacia su descubrimiento de la célebre ley de los tres estados, eje de su sistema de Filosofía de la Historia, cuya primera inspiración debe encontrarse en las ideas de Saint-Simon.
Comte la enuncia ya en el citado Plan de los trabajos científicos necesarios para reorganizar la sociedad, publicado en 1822: “Por la naturaleza misma del espíritu humano, cada rama de nuestros conocimientos está por fuerza sujeta en su marcha a pasar sucesivamente por tres estados teóricos diferentes: el estado teológico o ficticio, el estado metafísico y abstracto y, por último, el estado científico o positivo.” Y al comienzo de su Curso de Filosofía positiva repite en idénticas palabras el enunciado de la “gran ley fundamental” que dice haber descubierto, explicándola todavía así: “En otros términos, el espíritu humano, por su naturaleza, emplea sucesivamente en cada una de sus búsquedas tres métodos de filosofar, cuyo carácter es esencialmente diferente y hasta radicalmente opuesto: primero, el método teológico; luego, el método metafísico, y, por último, el método positivo. De ahí tres clases de filosofías, O de sistemas generales de concepciones sobre el conjunto de los fenómenos, que se excluyen mutuamente: la primera es el punto de partida necesario de la inteligencia humana; la tercera, su estado fijo y definitivo; la segunda está sólo destinada a servir de transición.” Debe entenderse que los términos “teológico” y “metafísico” son tomados aquí en una acepción muy particular: el primero, como interpretación de los fenómenos naturales mediante causas sobrenaturales y arbitrarias; el segundo, como una repetición del precedente en términos más pálidos y desvanecidos. De modo que, en suma, pueden agruparse ambos en uno, por contraposición al método positivo. En verdad, la Filosofía positiva de Comte no deja de tener sus propias bases metafísicas, lo mismo en su aspecto de Teoría del Conocimiento que en su aspecto de Filosofía de la Historia. (Sólo que, con su formal y aparente renuncia a la captación de esencias, pudo hacer prosperar el equívoco y sirvió de cauce al furor antimetafísico de la época gobernada por el positivismo y de los desvaríos a que diera finalmente lugar.) Y lo mismo cabe afirmar en cuanto al sentido propio de la Teología: basta recordar lo dicho acerca de la pretensión comtiana de fundar una religión positiva o definitiva, Meta del progreso humano.
Comte trata de demostrar la ley de los tres estados por un doble procedimiento: en primer lugar, remitiéndose a la Historia, donde se evidencia que muchas ramas del saber humano han recorrido las tres etapas, Y aquellas que no han alcanzado la positiva siguen, cuando menos, la curva de evolución que conduce a ella: en segundo lugar, remitiéndose a la naturaleza del hombre, que le impone al comienzo una interpreción antropomórfica de la realidad y que, a través de la especialización social, le lleva luego a descubrir las leyes objetivas de esta misma realidad.
La clasificación de las ciencias que hace es una aplicación de la Ley de los tres estados, cuyo descubrimiento permitió fundar la Sociología y, con cllo, integrar en un conjunto orgánico el saber humano. El Curso de Filosofía positiva pretende llevar a cabo esa enciclopedia. “En efecto —se lee al comienzo del primero tomo—, la fundación de la Física social, completando por fin el sistema de las ciencias naturales, hace posible e incluso necesario resumir los diversos conocimientos adquiridos, llegando entonces a un estado fijo y homogéneo, para coordinarlos presentándolos como otras tantas ramas de un tronco único... A este fin, antes de proceder al estudio de: los fenómenos sociales, consideraré sucesivamente, en el orden enciclopédico expresado, las diferentes ciencias positivas ya formadas.”.
La construcción de la sociología: estática y dinámica. La teoría del progreso
De igual manera que la Biología distingue cl punto de vista anatómico del fisiológico, también la Sociología tiene que separar las condiciones estructurales de una sociedad y las leyes de su movimiento. De aquí las dos grandes partes en que dividió Comte el sistema de la sociología: estática social y dinámica social, división que conserva hasta la fecha su valor metódico y que puede estimarse como un punto de vista adquirido en forma definitiva, sobre todo si no se pretende ver en ella una especie de separación mecánica y artificiosa—contra lo que previene Comte con insistencia—, sino más bien una fecunda duplicidad de enfoques.
“El dualismo de estática y dinámica “corresponde con exactitud perfecta, en el sentido político propiamente dicho, a la doble noción de orden y progreso” (Curso, tomo 1V), cuya armonización compone, reconstruye podría decirse, en el pensamiento comtiano la unidad indiscernible del fenómeno “sociedad”. Corresponde a la estática el estudio fundamental de las condiciones de existencia de la sociedad; a la dinámica, el de las leyes de su movimiento continuo. Según Comte, el verdadero principio filosófico del conjunto de las leyes estáticas del organismo social consiste “en la noción general de ese inevitable consenso universal que caracteriza a todos los fenómenos de los cuerpos vivientes y que la vida social manifiesta necesariamente en su más alto grado. Así concebida, esta especie de anatomía social que constituye la Sociología estática debe tener por objeto permanente el estudio positivo, a la vez experimental y racional, de las acciones y reacciones mutuas que ejercen de continuo, las unas sobre las otras, todas las diversas partes del sistema social, haciendo científicamente, en la medida de lo posible, abstracción provisoria del movimiento fundamental que las modifica siempre gradualmente” (Curso, tomo IV). A partir de ahí se obtendrán las diversas indicaciones estáticas relativas a cada modo de existencia social. El estudio especial que realiza Comte de la Estática se reduce a un análisis somero de los elementos sociales últimos.
¿Cuáles son éstos? Los tres órdenes principales de consideración sociológica, cada vez más compuestos y especiales, que se encadenan necesariamente, son los relativos a las condiciones generales de existencia social del individuo, de la familia y de la sociedad propiamente dicha, o sea la sociedad total. El individuo como tal no tiene existencia para la Sociología, ni siquiera realidad en sí mismo. En él se manifiesta esencialmente la sociabilidad en forma espontánea, en virtud de una tendencia instintiva a la vida en común, con independencia de todo cálculo personal y a veces contrariando los más enérgicos intereses individuales. Pero el espíritu científico no puede contemplar la sociedad humana como si en verdad estuviera compuesta de individuos. La verdadera unidad social consiste sólo en la familia, cuando menos reducida a la pareja elemental que constituye su principal base. La teoría positiva de este núcleo social primario se funda en una concepción biológica acerca de la naturaleza física y moral del hombre, a partir de la cual se establecen las relaciones entre los sexos de acuerdo con el esquema de la familia cristiana, al que Comte se atiene apasionadamente. Apoyada en la naturaleza sociable del ser humano, la institución permanece inmutable; por lo menos, nunca se considera en ella la posibilidad de una evolución sustancial. “Una tal concepción—escribe Comte (Curso, tomo IV)—constituye, pues, por su naturaleza, un intermediario indispensable entre la idea del individuo y la de la especie o de la sociedad. Habría tantos inconvenientes científicos en querer franquearla en el orden especulativo como peligro real hay en el orden práctico pretendiendo abordar directamente la vida social sin la inevitable preparación de la vida doméstica.” Sobre este primer elemento viene a organizarse la sociedad, compuesta de familias, pero distinta de un mero agregado; pues entre familia y sociedad existen muy marcadas diferencias esenciales. Mientras que aquélla es una “unión” de naturaleza moral y sólo intelectual en manera accesoria.
la sociedad es una “cooperación” de tipo intelectual, cuyos vínculos morales son accesorios. Ambos aspectos concurren, sin duda, tanto en la una como en la otra; pero en la familia prevalece el aspecto afectivo, y en la sociedad el aspecto cooperativo. La cooperación exige separación de oficios; implica la “convergencia regular y continua de una inmensidad de individuos, dotados cada uno de una existencia plenamente distinta y, en un cierto grado, independiente, y, sin embargo, dispuestos todos sin cesar.
pese a las diferencias más o menos discordantes de sus talentos y, sobre lodo, de sus caracteres, a concurrir espontáneamente, por una multitud de medios diversos, a un mismo desarrollo general, sin haberse concertado antes por lo general, y casi siempre sin que la mayor parte de ellos se dé cuenta, no creyendo obedecer más que a sus personales impulsos” (Curso, tomo IV). Pero la combinación de los diversos esfuerzos requiere un pensamiento común capaz de dirigirlos, un gobierno. A él corresponde ejercer la reacción del conjunto sobre las partes...
La estática comtiana se reduce a la consideración de estas dos formaciones extremas: familia y sociedad, a las que atribuye el carácter respectivo de las dos grandes formas de la sociabilidad que, bajo diversas fórmulas y denominaciones, hemos de encontrar registradas luego por numerosos sociólogos.
En cambio, la dinámica, definida como la ciencia del movimiento necesario y continuo de la Humanidad, ocupa ampliamente la atención de Comte, según era de prever, habida cuenta de su concepción de la Sociología dentro de unos supuestos de Filosofía de la Historia. Está centrada en la idea del progreso del género humano, cuyas leyes sociales pretende esclarecer, y parte del supuesto de una Humanidad única, O por mejor decirlo, unificada en la línea del progreso que es su principio motor. Pues la contradicción de tal supuesto con el hecho—que él mismo establece— de la presencia de grupos humanos aislados entre sí, y de la evidente diferencia de razas, queda salvada mediante una referencia a la unidad del proceso civilizador. “Para fijar más convenientemente las ideas importa establecer de antemano, por una indispensable abstracción científica, siguiendo el juicioso artificio instituido con fortuna por Condorcet, la hipótesis necesaria de un pueblo único, al que se transportarían idealmente todas las modificaciones sociales consecutivas observadas con efectividad en poblaciones distintas. Esta ficción racional se aleja mucho menos de la realidad de lo que suele suponerse: pues, desde el punto de vista político, los verdaderos sucesores de tal o cual pueblo son ciertamente aquellos que, utilizando y prosiguiendo sus esfuerzos primitivos, han prolongado sus progresos sociales, cualquiera que sea el suelo que habiten e incluso la raza de que provengan” (Curso, tomo 1V). Y más adelante (tomo V), al estudiar el proceso social en la Historia, razona la restricción lógica que le obliga a “concentrar esencialmente nuestro análisis científico sobre un sola serie social, es decir, a considerar exclusivamente el desarrollo efectivo de las poblaciones más avanzadas, descartando con escrupulosa perseverancia toda vana e irracional digresión sobre los otros diversos centros de civilización independiente, cuya evolución se ha detenido por cualquier causa en un estado más imperfecto... Nuestra exploración histórica deberá quedar casi únicamente reducida a la selección o a la vanguardia de la Humanidad, comprendiendo a la mayor parte de la raza blanca, o las naciones europeas, y hasta limitándonos para mayor precisión, sobre todo en los tiempos modernos, a los pueblos de la Europa occidental”.
Sin la teoría del progreso no podría explicarse de ningún modo la dinámica social dentro de la sociología comtiana; ésta reposa sobre una Filosofía de la Historia, y sus categorías fundamentales están constituídas por aquella ley de los tres estados que es la verdadera armadura de todo su pensamiento. “El verdadero principio científico de una tal teoría (dice con referencia a la teoría de la dinámica social) (Curso, tomo 1V), me parece que consiste en la gran ley filosófica que yo he descubierto en 1822 sobre la sucesión constante e indispensable de los tres estados generales, primitivamente teológico, transitoriamente metafísico, y finalmente positivo, por los cuales pasa siempre nuestra inteligencia en un género cualquiera de especulación.” El progreso es, pues, concebido en su base como progreso intelectual, y se funda en la esencial condición humana, no perjudicada por cualesquiera variedades; se realiza, sobre la articulación de los tres estados, en una línea única de evolución sin la cual no sería posible interpretar la historia de la Humanidad como “marcha social hacia un término definido, aunque nunca alcanzado, por una serie de etapas determinadas necesariamente”. Ese término es “la unidad moral y religiosa de todos los hombres”. Probablemente el broche que une a la especie humana en el pensamiento de Comte, encerrándola en un todo ideal, es esa meta inalcanzable hacia la que se dirige su evolución.
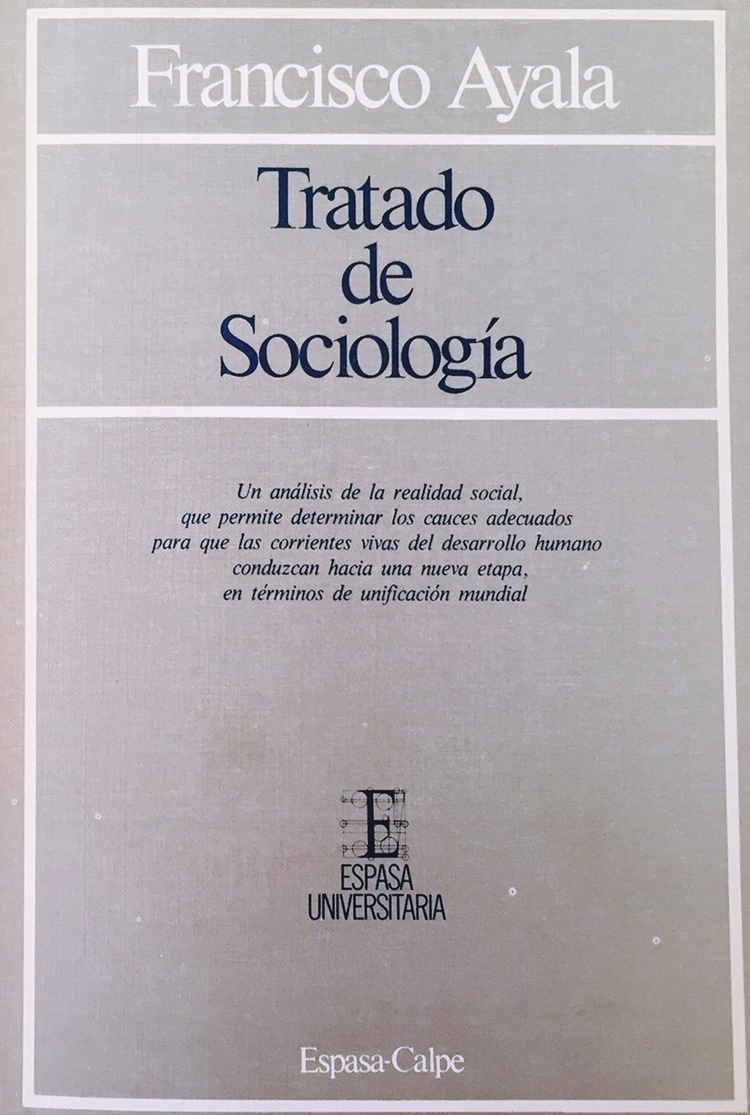 |
| Francisco Ayala: Tratado de sociología, 1959 |
Fuente: Ayala, Francisco. Tratado de sociología. Aguilar, Madrid, 1959.
Año de publicación original: 1949.









Comentarios
Publicar un comentario