David Riesman: La muchedumbre solitaria - Resumen (1950)
La muchedumbre solitaria
David Riesman
Tomado de: ACF Resúmenes
Resumen del libro.
PRIMERA PARTE: CARÁCTER
1. Algunos tipos de carácter y sociedad
Carácter es “la organización más o menos permanente, social e históricamente condicionada, de los impulsos y satisfacciones de un individuo, la clase de equipo con que se enfrenta al mundo y a la gente” (16). De igual manera, carácter social es la parte de ese carácter que comparten grupos sociales y constituye el producto de la experiencia de esos grupos. Este carácter se transmite, sobre todo, en la infancia.
Se puede decir que cada sociedad parece tener el tipo de carácter social que necesita. Ese vínculo entre carácter y sociedad debe encontrarse en la forma en que la sociedad asegura cierto grado de conformidad en sus individuos; y ello se inculca en la infancia.
Los diferentes tipos de carácter se relacionan con la fase demográfica de una sociedad dada:
- Alto potencial de crecimiento: sector primario= dirección de tradición.
- Crecimiento demográfico transicional: sector secundario=dirección interna.
- Declinación demográfica: sector terciario=dirigidos por los otros.
Alto potencial de crecimiento: tipos dirigidos por la tradición
Se caracteriza por elevadas tasas de mortalidad y de natalidad. La mayor parte de la población es joven, donde una generación sustituye a la anterior con rapidez y donde los conocimientos por ello requieren de mayor adaptación que innovación; por así decirlo, los conocimientos de la experiencia son aquellos esenciales en sociedades muy estables, de pocos cambios. En una sociedad así, cada individuo tiene una función bien definida que debe cumplir y aquellos individuos desviados son canalizados hacia roles institucionalizados (Chamán o brujo). No hace falta individuos, sino roles sociales a cumplir para mantener a la comunidad. La sociedad se organiza a partir de las relaciones de parentesco.
Crecimiento transicional: tipos dirigidos internamente
Hacia el Renacimiento surge una nueva realidad, caracterizada por un declinar de la mortalidad y el mantenimiento de la fertilidad, con lo cual se produce una situación de rápido crecimiento de la población gracias a las mejoras sanitarias y los adelantos en los métodos agrícolas. Ello comportó cambios sociales que posibilitaron (o precisaron) la aparición de nuevas estructuras caracterológicas. En una situación de cambios, de movilidad social, la dirección interna constituye el principal modo de asegurar la conformidad social, ya que se precisa una mayor iniciativa personal para tratar de problemas nuevos, que ya no se pueden tratar mediante la tradición. Así, se define la dirección interna: “la fuente de dirección para el individuo es interior, en el sentido de que se implanta desde muy temprano en la vida por la acción de los adultos, y se apunta a metas generalizadas, pero, ineludiblemente decididas” (29). Aquí ya no se trata de dar solamente conocimientos, dado que las situaciones serán nuevas y no está claramente definido la función social de la persona; en este caso, a parte de conocimientos se debe proporcionar un carácter rígido que permita hacer elecciones individuales, pero socialmente beneficiosas. Se trata de marcar un rumbo, un comportamiento sea cual sea las vicisitudes que en un futuro la persona se pueda encontrar.
Declinación demográfica: tipos dirigidos por los otros
En esta fase se produce una gran acumulación de capital y la tasa de natalidad sigue a la de mortalidad en su descenso. La acumulación de capital hace que se pueda gozar del ocio y bienestar material; se produce una mezcla social y los mecanismos económicos se hacen más complejos…cada vez es más importante la “otra gente”, su opinión frente a la dirección interna, que todavía giraba alrededor de la psicología de la escasez frente a la psicología de la abundancia y del consumo (existen grupos sociales de consumidores no productivos, como ancianos y niños, cosa que antes no se había producido). Es en ese capitalismo en el cual la dirección por los otros constituye el modo predominante de alcanzar la conformidad social. En ese capitalismo lo secundario deja paso a lo terciario: pesa más lo burocrático y lo comercial que lo puramente productivo. La comunicación se realiza cada vez más gracias a los medios de comunicación masiva, que, junto al grupo de pares, ganan fuerza frente a la familia, que tiende a ser más permisiva que disciplinada: “lo que es común a todos los individuos dirigidos por los otros es que sus contemporáneos constituyen la fuente de dirección para los mismos, sea los que conoce o aquellos de los cuales han sentido en los medios masivos de comunicación (…) lo único que permanece inalterable durante toda la vida es el proceso de tender hacia ellas y el de prestar profunda atención a las señales procedentes de los otros” (37). Las personas dirigidas por los otros buscan la aprobación de ellos. Son cosmopolitas, la frontera entre lo familiar y lo desconocido se hace tenue y es capaz de una intimidad rápida, aunque superficial con muchas realidades.
Comparación entre los diferentes tipos
Hay diferencias también en los mecanismos de control de la conducta: en la persona dirigida por los otros es la vergüenza, en la interna el sentimiento de culpa y en la dirigida por los otros es la ansiedad.
Hay que tener en cuenta que estamos ante tipos ideales, dado que en una misma sociedad pueden encontrarse individuos que respondan de diferente manera caracterológica; es más, todos los individuos pueden tener una mezcla de ambas.
La lucha caracterológica
Los últimos 100 años son los de la sucesión del carácter interno por el dirigido por los otros. En este camino, los seres de dirección interna generan resentimiento respecto a la nueva sociedad. También, singularmente en EE.UU, existe resentimiento entre los inmigrantes con dirección tradicional.
2. De la moralidad a la moral: cambio en los agentes de la formación del carácter
La formación del carácter depende de lo material (curvas de población y estructuras económicas) pero también de los transmisores de la herencia social: padres, maestros, pares o “narradores de cuentos”.
Cambios en el rol de los padres
En la dirección tradicional los padres educan a los hijos a sucederles por imitación, dado que al no haber movilidad social lo que hay que enseñar es básico (no existen problemas de elección) y se puede hacer en el seno de la familia amplia, que es el principal agente de formación. La educación consiste en que los jóvenes se vuelvan adultos lo más rápido pasible, dada la alta mortandad.
En la etapa de dirección interna existen más posibilidades de movilidad social y geográfica (más itinerarios vitales posibles). Se educa para interiorizar valores como la riqueza y el poder, el éxito, y dejando de lado lo más concreto, pues la división del trabajo hace que los jóvenes ya no tengan como únicos modelos a los padres (sobre todo en el caso de los varones). Si no se puede determinar los roles, como mínimo se debe inculcar la educación formal del carácter personal, esa será la tarea consciente de los padres: se debe inculcar la creencia de vivir a la altura de los ideales, para ello hay que educar en valores como la exigencia, el autodominio o el esfuerzo. Los hijos son criados más que amados. Los puritanos buscan signos de elección, signos que predicen una futura movilidad social ascendiente. Este tipo de educación es más formal; lo que se dice es más importante que lo que se hace y la socialización es más larga.
En la etapa de dirección por los otros “la movilidad sigue existiendo, pero depende menos de lo que unos es y de los que uno hace, y más de lo que los otros piensan de uno y de cuan competente es cada individuo para manejar a los otros y dejarse manejar” (65). El producto que se cotiza no es ya una mercadería, sino una personalidad; una personalidad diferenciada para competir en el mercado de trabajo y, consecuentemente, de las rentas. Ante esto, la educación basada en la dirección interna, en metas claramente fijadas, puede ser disfuncional, poco flexible. Ya no resulta tan evidente cual es el camino ascendente y, para ello, suele ser más importante el grupo de pares que los padres. Aquí es cuando se da el caso de la búsqueda, por parte de los padres, de ayuda para educar a los hijos. ¿Cómo sabemos que triunfaremos? “La aprobación misma, con independencia del contenido, se convierte casi en la única prueba inequívoca de esta situación: uno actúa bien cuando es aprobado por los demás (…) ningún trabajo es valorado por sí mismo sino sólo por su efecto sobre los demás”.
En esta nueva situación económica la posición de los niños se eleva a la vez que los padres se sienten cada vez más inseguros sobre como educar a los hijos…con lo cual dejan de sentirse superiores a ellos. El padre de dirección interna no estaba preocupado por ganarse a sus hijos, el padre de dirección por los otros sí. Otra diferencia: en la educación interna los hijos tienen obligaciones y trabajos que realizar en la casa; en la dirección por los otros las obligaciones son mínimas.
Ante esta situación los medios de comunicación masivos cumplen un doble papel: por una parte dan conocimientos a los niños que a veces los padres no pueden dar, por ejemplos en modelos de consumo –rebajan su importancia- pero por otra los padres buscan en los medios remedios para superar su inseguridad frente a los niños. Esa inseguridad tiene una contraindicación: antes se dejaba más “aire” a los niños, que sólo debían obedecer, mientras que ahora nada escapa al escrutinio de los padres.
Cambios en el rol de maestro
En la etapa de dirección interna la escuela comienza tarde y su función es enseñar materias intelectuales (pues la moral está en casa, aunque la escuela refuerce). En esta escuela no se trabajan los aspectos emocionales. Por contra, se trata de un modelo duro con los que fracasan.
En la etapa de dirección por los otros se oficializa la visión progresista de la escuela: ahora ya no se centra tanto en el contenido intelectual sino en la personalidad del niño mediante una pedagogía del juego más centrada en los aspectos relacionales que de contenido. Por ello mismo, la importancia de los pares crece, con la consiguiente rápida circulación de los gustos, como un preludio a la socialización dirigida por los otros. El rol del maestro es diferente, pues ahora mantiene cierta autoridad oculta, como puede tenerla un líder de opinión, pero indefectiblemente pierde autoridad frente a los alumnos (y más cuando los contenidos pasan a un segundo término).
3. El jurado de pares
En la etapa de dirección interna el niño está solo; sus hermanos no son pares y el niño es un adulto sin experiencia. Cuando crece limita sus pares a los de su clase y estatus. El niño está solo, pero tiene la ventaja de que nadie ve la soledad como algo tan nefasto… no hay obligaciones en lo emocional.
Por contra, en la etapa de dirección por los otros, existe la obligación de divertirse, incluso forzada por los propios padres, que se preocupan de la sociabilidad del niño, ya que la popularidad es un valor esencial. Ello lleva a que no existe ámbito privado para los chicos, todo es materia de comentario. También comporta promocionar la igualdad por encima de todo, de manera que no está bien visto destacar de los pares… toda diferencia es un simple continuo de los gustos a los cuales el niño debe estar atento. Los grupos de pares se organizan por gustos (que será el motor de la organización social de adultos) que se diferencian por temas muy sutiles.
4. Cambios de rol de los narradores de cuentos
Se refiere al lenguaje de los medios de comunicación masivos, “estos son los vendedores al mayor; los grupos de pares son los minoristas en la industria de las comunicaciones (aunque el flujo de mensajes no tiene sólo una dirección)” (111). Los narradores de cuentos describen el mundo a los niños, dándoles forma en su imaginación.
En la fase de dirección tradicional los narradores transmiten una unidad relativa de valores y suelen utilizar el carácter ejemplarizante: describen lo que le pasa a quien no cumplen las normas (de manera que también incorporan la desviación) y ejemplos positivos.
En la etapa de dirección interna fue muy importante la prensa, dado que el nivel de instrucción crece de manera importante. La prensa daba referencias más allá de grupo primario y ayudaba a dar seguridad a individuos cuando la seguridad tradicional del grupo primario ya no existe. También enseña al niño acerca de la variedad de roles adultos que pueden desempeñar. (introduce el “universal”): “el material impreso puede racionalizar poderosamente los modelos que indican a la gente como debería ser” (118). El aumento del alfabetismo hace que muchos lectores capten mensajes que no estaban preparados para ellos. Todo ello permite crear esa dirección interna en el niño; el peligro es de sobredirección: esas vidas ejemplares, leídas en soledad, pueden llevar a plantearse vidas imposibles. Ello pasa cuando no existe mediación de cercanía, de la experiencia.
En la etapa de dirección por los otros los medios ya no ven al niño como un adulto, sino que el hecho de que sean consumidores hace que los vean como niños y hagan su función de socializar, sobre todo, el gusto. El cambio de ese consumo de comunicación es que ya no es en soledad, sino en grupo. Otra diferencia importante: si en la dirección interna se sienten culpables las personas que fracasan, no si triunfan, en la dirección por los otros lo importante no son los logros, sino la relación con los otros: dado que cooperan antes que rivalizan a veces se pueden sentir culpables por triunfar.
5. La ronda internamente dirigida de la vida
Los hombres internamente dirigidos tienden a pensar en el trabajo en relación con los materiales, y no con las personas. En todo caso, la cooperación anónima surge como resultado de la “mano invisible” de Smith. En el trabajo, el hombre internamente dirigido busca reputación mediante un logro duradero, y para ello estaba dispuesto a dedicar tiempo, toda una vida…a ello también ayudaba el hecho que, aunque había mucha competencia, el número de competidores no era muy elevado, con lo cual, si se dedicaba esfuerzo, se podían lograr las metas.
Por el contrario, el placer y el consumo era un mero relleno, siendo el trabajo lo principal. Trabajo y placer, ocio, nunca se mezclan. Esa perdurabilidad de las cosas también se aplica a los bienes de consumo que son “para toda la vida”. Esos escapes del trabajo pueden ser “hacia arriba”, por ejemplo, con el arte, que, además de un pasatiempo permite ensayar refinamiento y moverse en la jerarquía social o bien “hacia abajo”, en placeres vulgares. En todo caso, siempre bajo control.
En resumen, podemos decir que “en una sociedad donde aquella predomina, tiende a proteger al individuo contra los otros al precio de tornarlo vulnerable frente así mismo” (158). Si bien está libre de sentirse fracasado a los ojos de los demás, está muy expuesto a sentirse fracasado ante sí mismo. Es una tipología de persona que lucha contra su tendencia a pereza, a dejarse, que se obliga, que a menudo divide su vida en sectores.
6. La ronda de la vida dirigida por los otros: de la mano invisible a la mano satisfecha
En el hombre dirigido por los otros lo fundamental, tanto en su trabajo como en su ocio, es la relación con la gente. En el trabajo la relación esencial no es con la materia, sino con los otros. Lo que hace triunfar es la capacidad de crear equipos, de relacionarse. En la era de la abundancia postindustrial la herramienta es el simbolismo y conseguir respuestas de la gente. Por ello el término oficio ha cambiado, ya no se consiguen las fortunas con un oficio, sino con el comercio de cosas. Otro cambio es que el ocio y el negocio se mezclan: muchos elementos del consumo se introducen, y se intenta que los negocios sean divertidos; la vida en la oficina debe ser “sociable”. Así, el hombre dirigido por los otros no piensa en términos de ciclo de la vida completa, en metas a largo plazo, sino en momentos: no busca la fama perdurable, sino el respeto y afecto de los pares. La persona dirigida por los otros “maneja a todos los hombres como clientes que siempre tienen la razón” (177).
Todo ello hace que las carreras se “abran” y las jerarquías sean más variables; las elecciones son más individuales y no tan socialmente marcadas. Tienden a ser personas “flexibles”, una mera sucesión de roles y encuentros en los cuales muchas veces se difumina la identidad.
En la persona dirigida por los otros la noche cobra mucha importancia como espacio de consumo. Tanto en el sexo como en la comida se tiende a mostrar gusto, y no poder adquisitivo. El placer, y no otra casa, es su objetivo. Sexo y comida se convierten en un bien de consumo…aunque el sexo se ha convertido en algo tan importante para la realización que quizás ya no es meramente placentero. Respecto a la cultura popular se ha convertido en la guía por excelencia de la vida, de los estilos, de las personalidades. En general, esa cultura responde a esta tipología, acentuando los peligros de la soledad y, por el contrario, las virtudes de la mentalidad grupal.
SEGUNDA PARTE: POLÍTICA
7. Estilos políticos: indiferentes, moralizadores y bien informados
En el mundo tradicional es la indiferencia el principal rasgo del carácter político: la política era siempre cosa de otros. Esa tendencia a la indiferencia se ha mantenido con posterioridad y aparece en individuos en épocas de dirección interna y por los otros. Ahora no es una actitud resignada, sino de activo rechazo a la política.
El estilo político propio de la dirección interna es el de los moralizadores. La política se toma como un campo de trabajo y se dedica a ella con emoción y compromiso para mejorar hombres e instituciones. Por ello no gusta del juego de la política, sino que es genuino en su esfuerzo. Su ímpetu se dirige a hacer el bien, pero sobre todo a impedir el mal.
Al principio, intereses y moral iban de la mano, pero al crecer el cuerpo electoral y ser éste más amplio y complejo ello ya no fue así y, con esa voluntad moralizante, lo principal era buscar la justicia, por encima de los propios intereses.
Una característica del estilo moralizador es que política y vida privada estaban totalmente divididos; era una actividad. Por el contrario, con la aparición de los medios de comunicación masiva la vida política del político ya no queda resguardada.
En la era de la dirección por los otros el estilo moralizante está en retirada y muchos de los individuos con este estilo se unen a las capas de indignados.
El estilo paradigmático de la política en la época de dirección por los otros es el del “bien informado”. Se trata de una actitud que tiene su origen en el consumo y no en el trabajo. La opinión de la gente es lo más importante, y conocerla es esencial, y ello pasa por encima de los valores o cualquier otro elemento esencial de la dirección interna. El político bien informado tiene un apego a la realidad que el soñador moralizante no tenía. Los medios, que siempre pasan por los otros, tienen casi más importancia que los fines.
Hay que diferenciar entre los que practican la política y los ciudadanos. En éstos, el tipo bien informado les sirve para no ser engañados, pero también para mostrar actitud correcta, no emocional, en este tema frente a los demás. No hay grandes pasiones, sino conocimiento de la situación.
8. Las formas de persuasión política: indignación y tolerancia
Los medios de comunicación masiva son el instrumento más importante de la persuasión en la política dirigida por los otros y combaten la posible apatía por la política con el glamour. Ese glamour se puede mostrar, por ejemplo, en el carisma del político, es decir, el esfuerzo por “proporcionar valores psicológicos atractivos al cliente” (239). Se busca en el político los rasgos que gustan en los amigos, a considerarlo como un igual.
Lo esencial es el gran tamaño del auditorio político que hace que las formas (buenas) sean más importantes que los valores, que siempre tienen más capacidad de dividir. Consecuentemente, los valores son la tolerancia y, sobre todo, la sinceridad, lo que significa que “la fuente de criterios de juicio se ha desplazado desde el contenido de la actuación a la personalidad del que actúa” (243). Mientras que el hombre con dirección interna suele ser cínico con las personas, pero no con las instituciones, el hombre dirigido por los otros suele ser cínico con la política en general y con las instituciones, pero no con las personas.
Un elemento peculiar es que los medios de comunicación, guía del hombre dirigido por los otros, tiene una actitud muy de dirección interna en lo tocante a la política, prestándole mayor atención que los que sus lectores le otorgarían. Los medios no son cómplices de la apatía de los ciudadanos, sino que luchan contra esa tendencia con estilos moralizadores, aunque éste sólo se aplique a la política. Así, el moralizador suele aparecer en estos tiempos como “indignado”. Éste, cuando actúa en política, puede tener cierto enganche para la mayoría de la población, que básicamente es indiferente (sólo una minoría es “bien informada”).
9. Las imágenes del poder
La estructura del poder en la época de dirección interna estaba bien definida y contribuyó a la claridad de metas de los hombres. Por el contrario, una estructura amorfa ayuda a crear hombres dirigidos por los otros. Ahora no son los “viejos capitanes de la industria” los poderosos, sino personajes surgidos de la esfera del consumo y del ocio: actores, artistas, etc. Son más populares que aquellos que han hecho fortuna en una carrera de esfuerzo en el trabajo. Ahora bien, son populares, pero no líderes. En la estructura de poder amorfo éste está disperso entre diferentes grupos, que son grupos básicamente de veto: no dirigen el camino, simplemente evitan que el camino les pase por encima. El poder en la época de dirección por los otros está en manos de los grupos de veto. Cuando una persona dirigida por los demás participa en política lo hace dentro de uno de esos grupos de veto. Éstos son grupos defensivos, no de liderazgo; tienen poder pero en virtud de una tolerancia mutua necesaria. Ello es así a nivel nacional, pues cuando más local es el ámbito de actuación más posibilidades de que uno de estos grupos tengan más poder.
TERCERA PARTE: AUTONOMÍA
1. ¿Adaptación o autonomía?
Si ya no existen líderes es porque el hombre dirigido por los otros no busca el poder; lo que busca es la adaptación, es decir, responder a las expectativas que sobre él tiene la sociedad. En el mejor de los casos puede llegar a ser autónomo; en el peor, anómico. El anómico es el inadaptado, mientras que los autónomos son individuos capaces de adaptarse, pero que son libres de elegir hacerlo o no.
En la etapa de la dirección interna la autonomía se posibilitaba porque, una vez que uno había llegado a una posición social en el trabajo, en su vida privada tenía cierta libertad, aunque la familia tenía un poder de control (respecto a las expectativas) que podía ser mayor y más duro con el individuo autónomo. Por el contrario, en la época de los hombres dirigidos por los otros que aspiran a la autonomía esas barreras ya no son tan visibles, aunque a veces romper con las barreras de los demás puede ser más difícil.
2. Falsa personalización: obstáculos a la autonomía en el trabajo
La falsa personalización es una barrera para la autonomía en la esfera del trabajo. Esa falsa personalización consiste en la necesidad de “personalizar” las relaciones en el trabajo…con una falsa personalización. Allí se agotan las reservas emocionales que podrían utilizarse en su vida personal con más provecho. Se intenta lograr la armonía como objetivo primero, y no como un producto de una tarea agradable y significativa. Contra esta armonía trabajan dos tipos de personas, los “aislados”, que sólo quieren trabajar y los “comodones”, que quieren participar demasiado en esa armonía. Una de las posibilidades de abrir canales de autonomía es “despersonalizar el trabajo desde un punto de vista emocional y alentar a la gente a decidir por sí misma si desea personalizar, y en qué medida, en lo que la cultura requiere inevitablemente dentro del campo de trabajo” (330).
3. La privatización forzada: obstáculos a la autonomía en el juego
El juego, el espacio externo al trabajo, cobra cada vez más importancia en el arte de vivir. Una constatación en el ocio dirigido por los otros es que, para lograr autonomía en el mismo se necesitan amigos. Éstos no se encuentran ya circunscritos a la proximidad, gracias a la facilidad de transporte: las vacaciones, los viajes, permiten a la gente tener amigos cada vez en más sitios y más variados. Existen, a pesar de ello, limitaciones de muchos tipos. Por ejemplo, las mujeres ya no tienen espacios de ocio que antes eran habituales, por ejemplo, la caridad, que ahora se ha profesionalizado. Las diferencias étnicas subsisten, más sutiles, pero existentes, tanto de la clase superior como desde el propio grupo étnico. En resumen, la riqueza, el transporte y la educación han avanzado para liberar a los hombres, hacerlos más autónomos. Pero, si bien el hombre de dirección interna tenía muchos prejuicios sobre el juego (que todavía no han desaparecido), existen nuevos peligros para el hombre de dirección por los otros.
Veamos algunos elementos y como influyen en el juego en la etapa de dirección por los otros: las películas permiten conocer múltiples estilos de vida, lo que facilita emanciparse de los estilos de vida de la familia. Otra posibilidad que se mantiene es el uso artesanal del tiempo libre. En todo caso avanza una nueva profesión, los “consejeros avocacionales”, gente que proporciona.
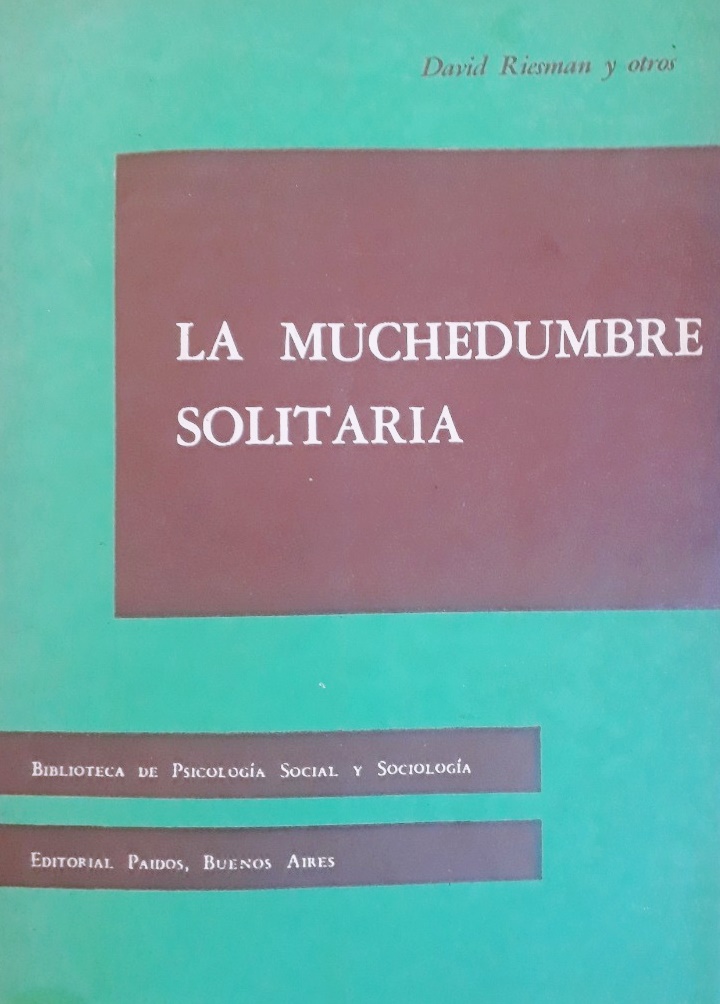 |
| David Riesman: La muchedumbre solitaria - Resumen (1950) |
La muchedumbre solitaria
David Riesman
Barcelona, Paidós Estudio, 1981
Año de publicación: 1950.









Comentarios
Publicar un comentario