Georg Simmel: El problema de la sociología (Cap. 1 de Sociología, 1908)
Sociología: estudios sobre las formas de socialización (1908)
Georg Simmel
Prólogo
Cuando una investigación se produce en consonancia con los fines y métodos reconocidos de una ciencia ya existente encuentra por sí misma el lugar que le corresponde, sin necesidad de que el investigador fundamente su propósito, bastándole, desde luego, con partir de lo ya admitido. Pero si la investigación carece de ese nexo, que haría indiscutible la legitimidad de sus problemas; si la línea que traza por entre los fenómenos no encuentra fórmula propia en ninguna provincia de reconocidas disciplinas científicas, entonces, evidentemente, su lugar en el sistema de las ciencias, la discusión de sus métodos y de sus posibles frutos constituye un problema nuevo e independiente, cuya solución no cabe en un prólogo y ocupa la primera parte de la investigación misma.
En esta situación se halla el ensayo presente que quiere dar al concepto vacilante de la sociología un contenido inequívoco, regido por «un» pensamiento seguro y metódico. Lo único que, por tanto, rogamos al lector, en el proemio de este libro, es que tenga siempre presente la posición del problema, tal como se explica en la primera parte. De otro modo, estas páginas podrían darle la impresión de una masa inconexa, compuesta de hechos y reflexiones, sin relación entre sí.
Capítulo I. El problema de la sociología
Si es cierto que el conocimiento humano se ha desarrollado partiendo de necesidades prácticas, porque conocer la verdad es un arma en la lucha por la existencia, tanto frente a la naturaleza extrahumana, como en la concurrencia de los hombres entre sí, hace ya mucho tiempo que dicho conocimiento no está ligado a tal procedencia y ha dejado de ser un simple medio para los fines de la acción, trocándose en fin último. Esto no obstante, el conocimiento no ha roto todas las relaciones con los intereses de la práctica, ni aun en la forma autónoma de la ciencia, aunque ahora estos intereses no aparecen ya como meros resultados de la práctica, sino como acciones mutuas de dos esferas independientes. Pues no sólo en la técnica se ofrece el conocimiento científico para la realización de los fines exteriores de la voluntad, sino que también en las situaciones prácticas, tanto internas como externas, surge la necesidad de una comprensión teórica. A veces aparecen nuevas direcciones del pensamiento, cuyo carácter abstracto no hace más que reflejar en los problemas y formas intelectuales los intereses de nuevos sentimientos y voliciones. Así, las exigencias que suele formular la ciencia de la sociología no son sino la prolongación y el reflejo teóricos del poder práctico que han alcanzado en el siglo XIX las masas frente a los intereses del individuo. Modernamente, las clases inferiores han dado la sensación de mayor importancia y despertado mayor atención en las clases superiores; y si este hecho se basa justamente en el concepto de sociedad, es porque la distancia social entre unos y otros hace que los inferiores aparezcan a los superiores no como individuos, sino como una masa uniforme, y que no se vea otra conexión esencial entre ambos que la de formar juntos «una sociedad». Desde el momento en que —a consecuencia de las relaciones prácticas de poder— las clases, cuya eficacia consiste no en la importancia visible de los individuos sino en su naturaleza «social», atrajeron sobre sí la conciencia intelectual, el pensamiento advirtió que, en general, toda existencia individual está determinada por innumerables influencias del ambiente humano. Y este pensamiento adquirió fuerza retroactiva. Al lado de la sociedad presente, la sociedad pasada se ofreció como la sustancia que engendra las existencias individuales, no de otra suerte que el mar engendra las olas. Pareció, pues, descubierto el suelo nutricio por cuyas energías resultaban explicables las formas particulares de los individuos. Esta dirección del pensamiento se veía apoyada por el relativismo moderno, por la tendencia a descomponer en acciones recíprocas lo individual y sustancial. El individuo era sólo el lugar en que se anudaban hilos sociales y la personalidad no era más que la forma particular en que esto acontecía. Adquirida la conciencia de que toda actividad humana transcurre dentro de la sociedad, sin que nadie pueda sustraerse a su influjo, todo lo que no fuera ciencia de la naturaleza exterior tenía que ser ciencia de la sociedad. Surgió ésta, pues, como el amplio campo en que concurrieron la ética y la historia de la cultura, la economía y la ciencia de la religión, la estética y la demografía, la política y la etnología, ya que los objetos de estas ciencias se realizaban en el marco de la sociedad. La ciencia del hombre debía ser la ciencia de la sociedad.
Sociología como la ciencia del hombre
A esta concepción de la sociología, como ciencia de todo lo humano, contribuyó su carácter de ciencia nueva. Por ser nueva adscribiéronse a ella todos los problemas que eran difíciles de colocar en otra disciplina; a la manera como las comarcas recién descubiertas aparecen cual El Dorado para todos los sin patria, para todos los desarraigados, pues la indeterminación e indefensión de las fronteras, inevitable en los primeros tiempos, autoriza a todo el mundo a establecerse allí. Pero bien mirado, el hecho de mezclar problemas antiguos no es descubrir un nuevo territorio del saber. Lo que ocurrió fue, simplemente, que se echaron en un gran puchero todas las ciencias históricas, psicológicas, normativas, y se le puso al recipiente una etiqueta que decía: sociología. En realidad, sólo se había ganado un nombre nuevo; pero lo designado por este nombre o estaba ya determinado en su contenido y relaciones o se produjo dentro de las provincias conocidas de la investigación. Si el hecho de que el pensamiento y la acción humanos se realizan en la sociedad y son determinados por ella ha de convertir la sociología en una ciencia que los abrace íntegros; ¿por qué no considerar asimismo la química, la botánica y la astronomía como capítulos de la psicología, ya que sus objetos, en último término, sólo adquieren realidad en la conciencia humana y están sometidos a sus condiciones?
El error se funda en un hecho mal interpretado, sin duda, pero muy importante: el reconocimiento de que el hombre está determinado en todo su ser y en todas sus manifestaciones por la circunstancia de vivir en acción recíproca con otros hombres, ha de traer desde luego una nueva manera de considerar el problema en las llamadas ciencias del espíritu. Hoy ya no es posible explicar por medio del individuo, de su entendimiento y de sus intereses, los hechos históricos (en el sentido más amplio de la palabra), los contenidos de la cultura, las formas de la ciencia, las normas de la moralidad; y si esta explicación no basta, hay que recurrir en seguida a causas metafísicas o mágicas. Por lo que toca al lenguaje, verbigracia, ya no estamos ante la alternativa de creer que ha sido inventado por individuos geniales o que ha sido dado por Dios al hombre. En la religión ya no cabe plantear el dilema entre la invención de astutos sacerdotes y la inmediata revelación, etc. Hoy creemos comprender los fenómenos históricos por las acciones recíprocas y conjuntas de los individuos, por la suma y sublimación de incontables contribuciones individuales, por la encarnación de las energías sociales en entidades que están más allá del individuo y que se desarrollan por encima de él. Por consiguiente, en su relación con las ciencias hoy existentes, la sociología es un nuevo método, un auxiliar de la investigación para llegar por nuevas vías a los fenómenos que se dan en aquellos campos del saber. Pero este papel que desempeña la sociología no es esencialmente distinto del que desempeñó la inducción cuando en su día penetró como un nuevo principio de investigación en todas las ciencias posibles, se aclimató en ellas y les ayudó a encontrar nuevas soluciones para los problemas planteados. Pero así como la inducción no constituye una ciencia particular, y menos una que lo abarque todo, tampoco, por las mismas razones, la sociología. Por cuanto se funda en la idea de que el hombre debe ser comprendido como ser social, y en que la sociedad es la base de todo acontecer histórico, no contiene la sociología ningún objeto que no esté tratado ya en las ciencias existentes, sino que es sólo un nuevo camino para todas ellas, un método científico que, justamente por ser aplicable a la totalidad de los problemas, no constituye una ciencia por sí.
Los fenómenos sociales
¿Pero cuál puede ser el objeto propio y nuevo cuya investigación haga de la sociología una ciencia independiente con límites determinados? Es evidente que, para que quede legitimada como una nueva ciencia, no hace falta descubrir un objeto cuya existencia sea hasta ahora desconocida. Todo lo que designamos en general como objeto es un complejo de determinaciones y relaciones, cada una de las cuales, si se descubre en una pluralidad de objetos, puede convertirse a su vez en objeto de una nueva ciencia. Toda ciencia se funda en una abstracción, por cuanto considera en uno de sus aspectos y desde el punto de vista de un concepto, en cada caso diferente, la totalidad de una cosa, que no puede ser abarcada por ninguna ciencia. Ante la totalidad de la cosa y de las cosas, crece cada ciencia por división de aquella totalidad en diversas cualidades y funciones, una vez que se ha hallado el concepto que separa estas últimas y permite comprobar metódicamente su presencia en las cosas reales. Así, por ejemplo, los hechos lingüísticos que ahora se comprenden como el material de la lingüística comparada, existían de antiguo en fenómenos sometidos a estudio científico; pero la ciencia especial de la lingüística comparada surgió al descubrirse el concepto merced al cual aquellos fenómenos, antes separados, se reunieron en unidad y aparecieron regulados por leyes particulares.
Sociología como método
Del mismo modo, la sociología podría constituir una ciencia particular, hallando su objeto una nueva línea trazada a través de hechos que, como tales, son perfectamente conocidos; sólo que, sin haberles sido hasta entonces aplicado el concepto que descubre el aspecto de estos hechos correspondiente a aquella línea, haciéndole constituir una unidad metódica y científica común a todos. Frente a los hechos de la sociedad histórica, tan complicados y que no se reúnen en un solo punto de vista científico, los conceptos de política, economía, cultura, etc., producen series de conocimientos de este género, bien ligando en cursos históricos singulares una parte de aquellos hechos y apartando los otros o no dejándoles más que una colaboración accidental, bien dando a conocer agrupaciones de elementos ahora individuales, encierran una conexión necesaria, no sujeta al tiempo. Si ha de existir una sociología como ciencia particular, será necesario que el concepto de sociedad como tal, por encima de la agrupación exterior de esos fenómenos, someta los hechos sociales históricos a una nueva abstracción y ordenamiento, de manera que se reconozcan como conexas y formando, por consiguiente, parte de una ciencia ciertas notas que hasta entonces sólo han sido observadas en otras y varias relaciones.
Este punto de vista surge mediante un análisis del concepto de sociedad, que se caracteriza por la distinción entre forma y contenido de la sociedad —teniendo presente que esto en realidad no es más que una metáfora para designar aproximadamente la oposición de los elementos que se desea separar; esta oposición habrá de entenderse en su sentido peculiar, sin dejarse llevar por la significación que tienen en otros aspectos tales designaciones provisionales—. Para llegar a este objetivo, parto de la más amplia concepción imaginable de la sociedad, procurando evitar en lo posible la contienda de las definiciones. La sociedad existe allí donde varios individuos entran en acción recíproca. Esta acción recíproca se produce siempre por determinados instintos o para determinados fines. Instintos eróticos, religiosos o simplemente sociales, fines de defensa o de ataque, de juego o adquisición, de ayuda o enseñanza, e infinitos otros, hacen que el hombre se ponga en convivencia, en acción conjunta, en correlación de circunstancias con otros hombres; es decir, que ejerza influencias sobre ellos y a su vez las reciba de ellos. La existencia de estas acciones recíprocas significa que los portadores individuales de aquellos instintos y fines que los movieron a unirse se han convertido en una unidad, en una «sociedad». Pues unidad en sentido empírico no es más que acción recíproca de elementos: un cuerpo orgánico es una unidad, porque sus órganos se encuentran en un cambio mutuo de energías, mucho más íntimo que con ningún exterior; un Estado es una unidad porque entre sus ciudadanos existe la correspondiente relación de acciones mutuas; más aún, no podríamos llamar uno al mundo, si cada parte no influyese de algún modo sobre las demás, si en algún punto se interrumpiese la reciprocidad de las influencias.
La socialización
Aquella unidad o socialización puede tener diversos grados, según la clase e intimidad que tenga la acción recíproca; desde la unión efímera para dar un paseo, hasta la familia; desde las relaciones «a plazo», hasta la pertenencia a un Estado; desde la convivencia fugitiva en un hotel, hasta la unión estrecha que significaban los gremios medievales. Ahora bien: yo llamo contenido o materia de la socialización a cuanto exista en los individuos (portadores concretos e inmediatos de toda realidad histórica), capaz de originar la acción sobre otros o la recepción de sus influencias; llámese instinto, interés, fin, inclinación, estado o movimiento psíquico. En sí mismas estas materias con que se llena la vida, estas motivaciones no son todavía un algo social. Ni el hambre ni el amor ni el trabajo ni la religiosidad ni la técnica ni las funciones y obras de la inteligencia constituyen todavía socialización cuando se dan inmediatamente y en su pureza. La socialización sólo se presenta cuando la coexistencia aislada de los individuos adopta formas determinadas de cooperación y colaboración que caen en el concepto general de la acción recíproca. Por consiguiente, la socialización es la forma, de diversas maneras realizada, en la que los individuos, sobre la base de los intereses sensuales o ideales, momentáneos o duraderos, conscientes o inconscientes, que impulsan causalmente o inducen teleológicamente, constituyen una unidad dentro de la cual se realizan.
Materia de la socialización
En todo fenómeno social, el contenido y la forma sociales constituyen una realidad unitaria. La forma social no puede alcanzar una existencia si se la desliga de todo contenido; del mismo modo que la forma espacial no puede subsistir sin una materia de la que sea forma. Tales son justamente los elementos (inseparables en la realidad) de todo ser y acontecer sociales: un interés, un fin, un motivo y una forma o manera de acción recíproca entre los individuos, por la cual o en cuya figura aquel contenido alcanza realidad social.
Ahora bien, lo que hace que la «sociedad», en cualquiera de los sentidos de la palabra, sea sociedad, son evidentemente las diversas clases de acción recíproca a que hemos aludido. Un grupo de hombres no forma sociedad porque exista en cada uno de ellos por separado un contenido vital objetivamente determinado o que lo mueva individualmente. Sólo cuando la vida de estos contenidos adquiere la forma del influjo mutuo, sólo cuando se produce una acción de unos sobre otros —inmediatamente o por medio de un tercero—, es cuando la nueva coexistencia espacial, o también la sucesión en el tiempo de los hombres, se ha convertido en una sociedad. Si ha de haber una ciencia cuyo objeto sea la sociedad y sólo ella, únicamente podrán proponerse como fin de su investigación estas acciones recíprocas, estas maneras y formas de socialización. Todo lo demás que se encuentra en el seno de la «sociedad», todo lo que se realiza por ella y en su marco, no es sociedad sino simplemente un contenido que se adapta a esta forma de coexistencia o al que ésta se adapta, y que sólo junto con ella ofrece la figura real, la «sociedad», en el sentido amplio y usual. Separar por la abstracción estos dos elementos, unidos inseparablemente en la realidad; sistematizar y someter a un punto de vista metódico, unitario, las formas de acción recíproca o de socialización, mentalmente escindidas de los contenidos que sólo merced a ellas se hacen sociales, me parece la única posibilidad de fundar una ciencia especial de la sociedad. Únicamente merced a ella, aparecerían en realidad proyectados en el plano de lo meramente social, los hechos que designamos con el nombre de realidad social-histórica.
Forma de la socialización
Aunque semejantes abstracciones —las únicas que permiten extraer ciencia de la complejidad y aun de la unidad de lo real— hayan surgido de las necesidades interiores del conocimiento, ha de haber para ellas alguna legitimación en la propia estructura del objeto. Pues sólo en la existencia de alguna relación funcional con los hechos puede hallarse garantía contra un problematismo estéril, contra el carácter accidental de la conceptuación científica. Si yerra el naturalismo ingenuo, creyendo que lo dado en la realidad contiene los principios de ordenación, analíticos y sintéticos, merced a los cuales puede esa realidad dada ser contenido de ciencia, es cierto, sin embargo, que las notas efectivas de la realidad son más o menos flexibles y se acomodan más o menos a aquellas ordenaciones; por ejemplo, un retrato transforma fundamentalmente la figura natural humana y, sin embargo, hay figuras que se acomodan mejor que otras a esta transformación radical. Con arreglo a este criterio puede, pues, definirse el mejor o peor derecho a la existencia, que ostentan los problemas y métodos científicos. El derecho a someter a un análisis de formas y contenidos (llevando las primeras a una síntesis) los fenómenos histórico-sociales descansa en dos condiciones que sólo en los hechos pueden ser comprobadas. Por una parte, es preciso que una misma forma de socialización se presente con contenidos totalmente distintos, para fines completamente diversos; y por otra, es necesario que los mismos intereses aparezcan realizados en diversas formas de socialización; del mismo modo que unas mismas formas geométricas se encuentran en las más diversas materias, y unas mismas materias en las más distintas formas espaciales (lo que también sucede con las formas lógicas respecto a los contenidos materiales del conocimiento).
Justificación de la sociología
Ahora bien, ambas cosas son de hecho innegables. Encontramos las mismas relaciones formales de unos individuos con otros, en grupos sociales que por sus fines y por toda su significación son lo más diverso que cabe imaginar. Subordinación, competencia, imitación, división del trabajo, partidismo, representación, coexistencia de la unión hacia adentro y la exclusión hacia afuera, e infinitas formas semejantes se encuentran tanto en una sociedad política, como en una comunidad religiosa; en una banda de conspiradores, como en una cooperativa económica; en una escuela de arte, como en una familia. Por variados que sean los intereses que llevan a esas socializaciones, las formas en que se presentan pueden ser las mismas. Por otra parte, un mismo interés puede mostrarse en socializaciones de formas diversas. El interés económico, por ejemplo, lo mismo se realiza por la concurrencia que por la organización de los productores con arreglo a un plan; unas veces por separación de grupos económicos, otras, por anexión a ellos. Los contenidos religiosos, permaneciendo idénticos, adoptan unas veces una forma liberal, otras, una forma centralizada. Los intereses basados en las relaciones sexuales se satisfacen en la pluralidad casi incalculable de las formas familiares. El interés pedagógico tan pronto da lugar a una relación liberal del maestro con el discípulo, como a una forma despótica; unas veces produce acciones recíprocas individualistas entre el maestro y los distintos discípulos, y otras establece relaciones más colectivas entre el maestro y la totalidad de los discípulos. Así pues, de la misma manera que puede ser única la forma en que se realizan los más divergentes contenidos, puede permanecer única la materia, mientras la convivencia de los individuos en que se presenta se ofrece en una gran diversidad de formas. De donde resulta que si bien en la realidad la materia y la forma de los hechos constituyen una inseparable unidad de la vida social, puede extraerse de ellos esa legitimación del problema sociológico que reclama la determinación, ordenación sistemática, fundamentación psicológica y evolución histórica de las puras formas de socialización.
Unidad y variedad sociológicas
Este problema es opuesto totalmente al procedimiento por el cual se han creado las diversas ciencias sociales existentes. En efecto, la división del trabajo entre ellas está absolutamente determinada por la diversidad de contenido. Tanto la economía política, como el sistema de las organizaciones eclesiásticas, tanto la historia de la enseñanza como la de las costumbres, tanto la política como las teorías de la vida sexual, etc., se han distribuido entre sí de tal modo el campo de los fenómenos sociales, que una sociología que pretendiese abarcarlos en su totalidad no sería más que una suma de aquellas ciencias. Mientras las líneas que trazamos a través de la realidad histórica, para distribuirla en campos de investigación distintos, unan tan sólo aquellos puntos en que aparecen los mismos intereses, no habrá lugar en esa realidad para una sociología independiente. Lo que se necesita es una línea que, cruzando todas las anteriormente trazadas, aísle el hecho puro de la socialización, que se presenta con diversas figuras en relación con los más divergentes contenidos y forme con él un campo especial. De este modo la sociología se hará una ciencia independiente, en el mismo sentido —salvando las diferencias patentes de métodos y resultados— en que lo ha logrado la teoría del conocimiento, abstrayendo de la pluralidad de los conocimientos singulares las categorías o funciones del conocimiento como tal. La sociología pertenece a aquel tipo de ciencias cuya independencia no dimana de que su objeto esté comprendido junto con otros dentro de un concepto más amplio (como filología clásica y germánica, como óptica y acústica), sino de considerar desde un punto de vista especial el campo total de los objetos. Lo que la diferencia de las demás ciencias histórico-sociales no es, pues, su objeto, sino el modo de considerarlo, la abstracción particular que en ella se lleva a cabo.
Dos sentidos del concepto Sociedad
El concepto de sociedad tiene dos significaciones, que deben mantenerse estrictamente separadas ante la consideración científica. Por un lado, sociedad es el complejo de individuos socializados, el material humano socialmente con formado, que constituye toda la realidad histórica. Pero por otro, «sociedad» es también la suma de aquellas formas de relación por medio de las cuales surge de los individuos la sociedad en su primer sentido. Análogamente se designa con el nombre de «esfera», de un lado una materia conformada de cierto modo, pero también, en sentido matemático, la mera figura o forma, merced a la cual resulta, de la simple materia informe, la esfera en el primer sentido. Cuando se trata de ciencias sociales en aquel primer sentido, su objeto es todo lo que acontece en la sociedad y por ella. La ciencia social, en el segundo sentido, tiene por objeto las fuerzas, relaciones y formas, por medio de las cuales los hombres se socializan y que por tanto constituyen la «sociedad» sensu strictissimo; lo cual no se desvirtúa por la circunstancia de que el contenido de la socialización, las modificaciones especiales de su fin e interés material, decidan a menudo, o siempre, sobre su conformación. Sería totalmente errónea la objeción que afirmase que todas estas formas (jerarquías y corporaciones, concurrencias y formas matrimoniales, amistades y usos sociales, gobierno de uno o de muchos), no son sino acontecimientos producidos en sociedades ya existentes, porque si no existiese de antemano una sociedad, faltaría el supuesto y la ocasión para que surgiesen esas formas. Esta creencia dimana de que, en todas las sociedades que conocemos, actúan un gran número de formas de relaciones, esto es, de socialización. Aunque sólo quedase una de ellas, tendríamos aún «sociedad», de manera que todas ellas pueden parecer agregadas a una sociedad ya terminada, o nacidas en su seno. Pero si imaginamos desaparecidas todas estas formas singulares, ya no queda ninguna sociedad. Sólo cuando actúan esas relaciones mutuas, producidas por ciertos motivos e intereses, surge la sociedad. Por consiguiente, aunque la historia y leyes de las organizaciones totales, así surgidas, son cosa de la ciencia social en sentido amplio, sin embargo, teniendo en cuenta que ésta se ha escindido ya en las ciencias sociales particulares, cabe una sociología en sentido estricto, con un problema especial: el problema de las formas abstraídas que, más que determinar la socialización, la constituyen propiamente.
El problema de las formas sociales
Por tanto, la sociedad, en el sentido en que pueda tomarla la sociología, es o el concepto general abstracto que abarca todas estas formas, el género del que son especies, o la suma de formas que actúa en cada caso. Además, resulta de este concepto que un número dado de individuos puede ser sociedad, en mayor o menor grado. A cada nuevo aumento de formaciones sintéticas, a cada creación de partidos, a cada unión para una obra común, a cada distribución más precisa del mando y la obediencia, a cada comida en común, a cada adorno que uno se ponga para los demás, va haciéndose el mismo grupo cada vez más «sociedad» que antes. No hay sociedad absoluta, en el sentido de que fuera necesario previamente su supuesto para que surjan los diversos fenómenos de enlace; pues no hay acción recíproca absoluta, sino diversas clases de ella, cuya aparición determina la existencia de la sociedad, y que no son ni causa ni consecuencia de ésta, sino la propia sociedad. Sólo la inabordable pluralidad y variedad en que estas formas de acción recíproca actúan a cada momento ha prestado una aparente realidad histórica autónoma al concepto general de sociedad. Acaso esta hipóstasis de una simple abstracción sea la causa de la curiosa indeterminación e inseguridad que ha tenido este concepto en las investigaciones de sociología general hechas hasta ahora. Análogamente, el concepto de la vida no progresó de veras mientras la ciencia lo consideró como un fenómeno unitario, de realidad inmediata. Sólo cuando se investigaron los procesos singulares que se verifican en los organismos y cuya suma y trama constituye la vida; sólo cuando se hubo reconocido que la vida no consiste más que en los fenómenos particulares que se dan en los órganos y células, y entre ellos, sólo entonces adquirió una base firme la ciencia de la vida.
Los procesos mínimos
Únicamente así podrá determinarse lo que en la sociedad es realmente «sociedad»; como la geometría determina qué es lo que constituye la espacialidad de las cosas espaciales, la sociología, como teoría del ser social en la humanidad, que puede ser objeto de ciencia en otros sentidos incontables, está, pues, con las demás ciencias especiales en la relación en que está la geometría con las ciencias físicoquímicas de la materia. La geometría considera la forma merced a la cual la materia se hace cuerpo empírico, forma que en sí misma sólo existe en la abstracción. Lo mismo sucede en las formas de la socialización. Tanto la geometría como la sociología abandonan a otras ciencias la investigación de los contenidos que se manifiestan en sus formas o de las manifestaciones totales cuya mera forma la sociología y la geometría exponen.
Apenas si es necesario advertir que esta analogía con la geometría se limita a esta aclaración del problema radical de la sociología, que aquí se ha intentado. Sobre todo la geometría tiene la ventaja de hallar en su campo modelos extremadamente sencillos en que pueden resolverse las más complicadas figuras; por eso puede construirse con notas fundamentales relativamente escasas que abarcan todo el círculo de las formas posibles. Por lo que se refiere a las formas de la socialización, no es de esperar en tiempo previsible su reducción ni siquiera aproximada a elementos simples. La consecuencia de esto es que las formas sociológicas, si hemos de definirlas con alguna precisión, sólo tienen validez para un círculo reducido de fenómenos. Así, por ejemplo, poco se ha logrado sentando la afirmación general de que la forma de la subordinación se encuentra en casi toda sociedad humana. Lo que se necesita es más bien entrar en las diversas clases de subordinación, en las formas especiales de su realización, y, naturalmente, cuanto más determinadas sean, menos extenso será el círculo de su vigencia.
Ciencias de hechos y ciencias de leyes
Hoy suele colocarse toda ciencia ante esta alternativa: o se encamina a descubrir leyes que rijan sin sujeción al tiempo, o se aplica a explicar y comprender procesos singulares históricos y reales, lo que por lo demás no excluye la existencia de incontables formas intermedias en el comercio de las ciencias. Pues bien, el concepto del problema que aquí se determina para nada requiere la previa decisión de dicha alternativa. El objeto que hemos abstraído de la realidad puede ser considerado, por una parte, desde el punto de vista de las leyes, que dimanando de la pura estructura objetiva de los elementos, se comportan indiferentemente respecto a su realización en el espacio y el tiempo; rigen lo mismo si las realidades históricas las hacen aparecer una o 1000 veces. Pero, por otra parte, aquellas formas de socialización pueden ser consideradas también desde el punto de vista de su aparición en tal lugar o tal tiempo, de su evolución histórica dentro de grupos determinados. De la competencia, verbigracia, oímos hablar en los más diversos campos: en la política, como en la economía, en la historia de las religiones como en la del arte, se nos presentan casos incontables de ella. Partiendo de esto, hay que determinar qué es lo que significa la competencia como forma pura de la conducta humana, en qué circunstancias se presenta, qué modificaciones experimenta por la singularidad de su objeto, por qué características formales y materiales de una sociedad resulta potenciada o rebajada, cómo se diferencia la competencia entre individuos de la que tiene lugar entre grupos; en una palabra, qué es la competencia como forma de relación de los hombres entre sí, forma que puede aceptar toda suerte de contenidos, pero que, por la identidad con que se presenta, siempre, por grande que sea la diferencia de aquéllos, prueba que pertenece a un campo regulado según leyes propias y susceptibles de abstracción. En los fenómenos reales complejos, lo uniforme queda destacado como por un corte lateral, y lo heterogéneo, es decir, los intereses que constituyen el contenido, queda, en cambio, paralizado.
De un modo análogo debe procederse con todas las grandes relaciones y acciones recíprocas que forman sociedades: con los partidos, con la imitación, con la formación de clases, círculos, divisiones secundarias, con la encarnación de las acciones recíprocas sociales en organizaciones particulares de naturaleza objetiva, ideal o personal; con la aparición y el papel que desempeñan las jerarquías, con la «representación» de comunidades por individuos, con la importancia de un enemigo común para la trabazón interior de los grupos. A tales problemas fundamentales se agregan otros que contienen la forma determinante de los grupos, y que son, ora hechos más especiales, ora hechos más complicados; entre aquéllos citaremos, verbigracia, la importancia de los «imparciales», de los que no forman partido, y la de los «pobres», como miembros orgánicos de las sociedades, la de la determinación numérica de los elementos de los grupos, la del primus inter pares y del tertius gaudens. Entre los hechos más complicados cabe citar: el cruce de varios círculos en personalidades individuales, la función especial del «secreto» en la formación de círculos, la modificación de los caracteres de grupo, según abracen individuos que se encuentren en la misma localidad o elementos separados; y otros innumerables.
Problemas sociales
Como queda indicado, prescindo aquí de la cuestión de si existe una absoluta igualdad de formas con diversidad de contenido. La igualdad aproximada que ofrecen las formas en circunstancias materiales muy distintas —así como lo contrario—, es suficiente para considerarla en principio posible. El hecho de que no se realice por completo esa igualdad demuestra justamente la diferencia que existe entre el acontecer histórico espiritual, con sus fluctuaciones y complicaciones, irreductibles a plena racionalidad, y la capacidad de la geometría para extraer con plena pureza de su realización en la materia las formas sometidas a su concepto. Téngase también en cuenta que esta igualdad en la forma de la acción recíproca, sea cualquiera la diversidad del material humano y real, y viceversa, no es, por lo pronto, más que un medio auxiliar para realizar y justificar la distinción científica entre forma y contenido en las diversas manifestaciones de conjunto. Metódicamente, ésta sería necesaria, aun cuando las constelaciones efectivas de los hechos hicieran imposible el procedimiento inductivo, que de lo diverso saca lo igual; de la misma manera que la abstracción geométrica de la forma espacial de un cuerpo estaría justificada, aunque este cuerpo así conformado sólo existiera una vez en el mundo. Hay que reconocer, sin embargo, que ello representa una dificultad de procedimiento. Así, por ejemplo, hacia fines de la Edad Media ciertos maestros de gremio se vieron llevados, por la extensión de las relaciones comerciales, a una adquisición de materiales, a un empleo de oficiales, a una utilización de nuevos medios para atraer a la clientela, que no se avenían ya con los antiguos principios gremiales, según los cuales cada maestro debía tener la misma «cóngrua» que los otros; por eso, estos maestros trataron de colocarse fuera de la estrecha corporación gremial. Desde el punto de vista sociológico puro, desde el punto de vista de la forma, que hace abstracción de todo contenido especial, esto significa que la ampliación del círculo a que está ligado el individuo produce una afirmación más fuerte de las individualidades, una mayor libertad y diferenciación de los individuos. Pero que yo sepa no existe ningún método seguro para extraer de aquel factum complejo, realizado en su contenido, este sentido sociológico. ¿Qué forma puramente sociológica, qué relaciones mutuas entre los individuos (abstracción hecha de sus intereses e instintos y de las condiciones puramente objetivas) contiene el acontecimiento histórico? El proceso histórico puede interpretarse en diversos sentidos, y lo único que podemos hacer es presentar en su totalidad material los hechos históricos que atestiguan la realidad de las formas sociológicas. Pues carecemos de un medio que nos permita, en todas las circunstancias, discernir claramente el elemento material y el sociológico formal. Ocurre aquí como con la demostración de un teorema geométrico frente a la inevitable contingencia e imperfección de una figura dibujada. Pero el matemático puede contar con que el concepto de la figura geométrica ideal es conocido y considerado como el único sentido esencial de los trazos de tinta o tiza. En cambio, en nuestro campo, no puede partirse de un supuesto análogo, no puede distinguirse entre la pura socialización y el total fenómeno real con su complejidad.
Distinción entre forma y materia sociales
Es preciso decidirse (a pesar de las posibles objeciones) a hablar de un procedimiento intuitivo —por lejos que esté esta intuición de toda intuición especulativa y metafísica—. Nos referimos a una particular disposición de la mirada, gracias a la cual se realiza la escisión entre la forma y el contenido. A esa intuición, por de pronto, sólo podemos irnos acostumbrando mediante ejemplos hasta que más tarde se encaje en un método expresable en conceptos y que lleve a término seguro. Y esta dificultad se acrece, no sólo porque carecemos de una base indudable para el manejo del concepto sociológico fundamental, sino porque, aun en caso de operar con él de un modo eficaz, hay muchos aspectos de los acontecimientos en que la subordinación a ese concepto o al del contenido sigue siendo arbitraria. Cabrán, por ejemplo, opiniones contradictorias al decidir hasta qué punto el fenómeno de la «pobreza» es de naturaleza sociológica, esto es, un resultado de las relaciones formales existentes dentro de un grupo, un fenómeno condicionado por las corrientes y mutaciones generales, que necesariamente se engendran en la coexistencia de los hombres, o bien, simplemente, una determinación material de ciertas existencias particulares, exclusivamente desde el punto de vista del interés económico. Los fenómenos históricos, en general, pueden ser contemplados desde tres puntos de vista fundamentales: 1. considerando las existencias individuales, que son los sujetos reales de las circunstancias; 2. considerando las formas de acción recíproca, que si bien sólo se realizan entre existencias individuales, no se estudian, sin embargo, desde el punto de vista de éstas, sino desde el de su coexistencia, su colaboración y mutua ayuda, y 3. considerando los contenidos, que pueden formularse en conceptos, de las situaciones o los acontecimientos, en los cuales se tienen en cuenta, ahora, no sus sujetos o las relaciones que éstos mantienen entre sí, sino su sentido puramente objetivo expresado en la economía y la técnica, el arte y la ciencia, las formas jurídicas y los productos de la vida sentimental.
Método intuitivo
Estos tres puntos de vista se mezclan continuamente. La necesidad metódica de mantenerlos separados tropieza siempre con la dificultad de ordenar cada uno de ellos en una serie independiente de los otros, y con el ansia de obtener una imagen única de la realidad que comprenda todos sus aspectos. Y no podrá determinarse en todos los casos cuán profundamente lo uno penetra en lo otro; de suerte que, por grande que sea la claridad y rigor metódicos en el planteamiento de la cuestión, dificilísimo será evitar la ambigüedad. El estudio de los problemas particulares semejará pertenecer tan pronto a una como a otra categoría, y aun dentro ya de una de ellas será imposible mantenerse con seguridad en el procedimiento conveniente, evitando el método propio de las demás. Espero, sin embargo, que la metodología sociológica que aquí se ofrece resulte más segura y aun más clara en las exposiciones de los problemas particulares, que en esta fundamentación abstracta. En las empresas espirituales no es raro —y hasta es corriente tratándose de problemas generales y hondos— que eso que con una imagen inevitable tenemos que llamar fundamento, no sea tan firme como el edificio sobre él levantado. La práctica científica, especialmente en los campos hasta ahora no cultivados, no puede prescindir de cierta dosis de instinto, cuyos motivos y normas sólo después llegan a clara conciencia y elaboración sistemática. Es cierto que el trabajo científico no puede en ninguna esfera fiarse plenamente a aquellos procedimientos poco claros aún, instintivos, que sólo actúan inmediatamente en la investigación particular; pero sería condenarlo a esterilidad si ante problemas nuevos se pidiera ya al primer paso un método plenamente acabado[196].
El método se afianza en su práctica
Dentro del campo de los problemas que se plantean al separar de una parte las formas de acción recíproca, socializadora, y de otra, el fenómeno total de la sociedad, hay parte de las investigaciones que aquí se ofrecen que están ya cuantitativamente fuera de los problemas generalmente reconocidos como pertenecientes a la sociología. Si se plantea la cuestión de las acciones que van y vienen entre los individuos, y de cuya suma resulta la cohesión de la sociedad, aparece en seguida una serie y hasta un mundo de semejantes formas de relación que, hasta ahora, o no eran incluidas en la ciencia social, o cuando lo eran permanecían incógnitas en su significado fundamental y vital. En general, la sociología se ha limitado a estudiar aquellos fenómenos sociales en donde las energías recíprocas de los individuos han cristalizado ya en unidades, ideales al menos. Estados y sindicatos, sacerdocios y formas de familia, constituciones económicas y organizaciones militares, gremios y municipios, formación de clases y división industrial del trabajo, estos y otros grandes órganos y sistemas análogos parecían constituir exclusivamente la sociedad, llenando el círculo de su ciencia. Es evidente que cuanto mayor, cuanto más importante y dominante sea una provincia social de intereses o una dirección de la acción, tanto más fácilmente tendrá lugar la transformación de la vida inmediata, interindividual, en organizaciones objetivas, surgiendo así una existencia abstracta, situada más allá de los procesos individuales y primarios.
Formas de acción recíproca
Pero esto requiere un complemento importante en dos sentidos. Aparte de los organismos visibles que se imponen por su extensión y su importancia externa, existe un número inmenso de formas de relación y de acción entre los hombres que, en los casos particulares, parecen de mínima monta, pero que se ofrecen en cantidad incalculable y son las que producen la sociedad, tal como la conocemos, intercalándose entre las formaciones más amplias, oficiales, por decirlo así. Limitarse a estas últimas sería imitar la antigua medicina interna, que se dedicaba exclusivamente a los grandes órganos bien determinados: corazón, hígado, pulmón, estómago, etc., desdeñando los incontables tejidos que carecían de nombre popular o que eran desconocidos, pero sin los cuales jamás producirían un cuerpo vivo aquellos órganos mejor determinados. La vida real de la sociedad, tal como se presenta en la experiencia, no podría construirse del género indicado que constituyen los objetos tradicionales de la ciencia social. Sin la intercalación de incontables síntesis poco extensas, a las cuales se consagran la mayor parte de las presentes investigaciones, quedaría escindida en una pluralidad de sistemas discontinuos. Lo que dificulta la fijación científica de semejantes formas sociales, de escasa apariencia, es, al propio tiempo que lo que las hace infinitamente importantes para la comprensión más profunda de la sociedad el hecho de que, generalmente, no estén asentadas todavía en organizaciones firmes, supraindividuales, sino que en ellas la sociedad se manifieste en status nascens, claro es que no en su origen primero, históricamente inasequible, sino en aquel que trae consigo cada día y cada hora. Constantemente se anuda, se desata y torna a anudarse la socialización entre los hombres, en un ir y venir continuo, que encadena a los individuos, aunque no llegue a formar organizaciones propiamente dichas. Se trata aquí de los procesos microscópico-moleculares que se ofrecen en el material humano, pero que constituyen el verdadero acontecer, que después se organiza o hipostasia en aquellas unidades y sistemas firmes, macroscópicos. Los hombres se miran unos a otros, tienen celos mutuos, se escriben cartas, comen juntos, se son simpáticos o antipáticos, aparte de todo interés apreciable; el agradecimiento producido por la prestación altruista posee el poder de un lazo irrompible, un hombre le pregunta al otro el camino, los hombres se visten y arreglan unos para otros, y todas estas y 1000 otras relaciones momentáneas o duraderas, conscientes o inconscientes, efímeras o fecundas, que se dan entre persona y persona, y de las cuales se entresacan arbitrariamente estos ejemplos, nos ligan incesantemente unos con otros. En cada momento se hilan hilos de este género, se abandonan, se vuelven a recoger, se sustituyen por otros, se entretejen con otros. Estas son las acciones recíprocas que se producen entre los átomos de la sociedad. Sólo son asequibles al microscopio psicológico; pero engendran toda la resistencia y elasticidad, el abigarramiento y unidad de esta vida social, tan clara y tan enigmática.
La sociedad en status nascens
Se trata de aplicar a la coexistencia social el principio de las acciones infinitas e infinitamente pequeñas, que ha resultado tan eficaz en las ciencias de la sucesión: la geología, la teoría biológica de la evolución, la historia. Los pasos infinitamente pequeños crean la conexión de la unidad histórica; las acciones recíprocas de persona a persona, igualmente poco apreciables, establecen la conexión de la unidad social. Cuanto sucede en el campo de los continuos contactos físicos y espirituales, las excitaciones mutuas al placer o al dolor, las conversaciones y los silencios, los intereses comunes antagónicos, es lo que determina que la sociedad sea irrompible; de ello dependen las fluctuaciones de su vida, en virtud de las cuales sus elementos ganan, pierden, se transforman incesantemente. Acaso, partiendo de este punto de vista, se logre para la ciencia social lo que se logró con el microscopio para la ciencia de la vida orgánica. En ésta, las investigaciones se limitaban a los grandes órganos corporales, claramente individualizados, y cuyas formas y funciones se ofrecen a simple vista. Pero con el microscopio apareció la relación del proceso vital con sus órganos más pequeños, las células, y su identidad en las innumerables e incesantes relaciones mutuas que se dan entre éstas. Sabiendo cómo se adhieren o se destruyen unas a otras, cómo se asimilan o se influyen químicamente, vemos poco a poco de qué modo el cuerpo crea su forma, la conserva o modifica. Los grandes órganos en que se han reunido, formando existencias y actividades separadas, estos sujetos fundamentales de la vida y sus acciones recíprocas, no hubieran nunca hecho comprensible la conexión de la vida si no se hubiera descubierto que la vida fundamental, propiamente dicha, la constituyen aquellos procesos incontables que tienen lugar entre los elementos más pequeños, y que se combinan luego para formar los macroscópicos. No se trata aquí de analogía sociológica o metafísica entre las realidades de la sociedad y el organismo. Trátase únicamente de la analogía con la consideración metódica y su desarrollo; trátase de descubrir los hilos delicados de las relaciones mínimas entre los hombres, en cuya repetición continua se fundan aquellos grandes organismos que se han hecho objetivos y que ofrecen una historia propiamente dicha. Estos procesos primarios, que forman la sociedad con un material inmediato individual, han de ser sometidos a estudio formal, junto a los procesos y organizaciones más elevados y complicados; hay que examinar las acciones recíprocas particulares, que se ofrecen en masas, a las que no está habituada la mirada teórica, considerándolas como formas constitutivas de la sociedad, como partes de la socialización. Y precisamente porque la sociología suele pasarlas por alto es por lo que será conveniente consagrar un estudio detenido a estas clases de relación, en apariencia insignificantes.
Las acciones infinitamente pequeñas
Mas justamente porque toman esta dirección, las investigaciones aquí planteadas parecen no ser otra cosa que capítulos de la psicología o, a lo sumo, de la psicología social. No cabe duda que todos los acontecimientos e instintos sociales tienen su lugar en el alma; que la socialización es un fenómeno psíquico y que su hecho fundamental, el hecho de que una pluralidad de elementos se convierta en una unidad, no tiene analogía en el mundo de lo corpóreo, ya que en éste todo está fijo en la exterioridad insuperable del espacio. Sea cual fuere el acontecer externo que designemos con el nombre de social, sería para nosotros un juego de marionetas no más comprensible ni más significativo que la confusión de las nubes o el entrecruzamiento de las ramas del árbol, si no reconociésemos que los sujetos de aquellas exterioridades, lo más esencial de ellas, lo único interesante para nosotros, son motivaciones, sentimientos, pensamientos, necesidades del alma. Por consiguiente, habríamos llegado a la inteligencia causal de cualquier acontecer social cuando, partiendo de ciertos datos psicológicos desarrollados conforme a «leyes psicológicas» —por problemático que sea su concepto—, pudiéramos deducir plenamente esos acontecimientos. No cabe tampoco duda de que lo que nosotros comprendemos de la existencia histórico-social no son más que encadenamientos espirituales que, por medio de una psicología, instintiva unas veces y metódica otras, reproducimos y reducimos a la convicción interior de que es plausible, y aun necesaria, la evolución de que se trata. En este sentido, toda historia, toda descripción de un estado social es ejercicio de psicología. Pero hay una consideración que tiene extraordinaria importancia metódica y es decisiva para las ciencias del espíritu en general; a saber, que el tratamiento científico de los hechos del alma no es necesariamente psicología. Aun en los casos en que hacemos uso ininterrumpido de reglas y conocimientos psicológicos, aun en los casos en que la explicación de cada hecho aislado sólo es posible por vía psicológica, como ocurre en la sociología, no es preciso que se refiera a la psicología en el sentido e intención de este método; es decir, que no se dirige a la ley del proceso espiritual (que sin duda necesita todo contenido determinado), sino a su contenido mismo y a las configuraciones de éste. Sólo hay aquí una diferencia de grado respecto a las ciencias de la naturaleza exterior —que en último término, y como hechos de la vida espiritual, también se producen dentro del alma—. El descubrimiento de cualquier verdad astronómica o química, así como la reflexión sobre ellas, es un acontecer de la conciencia que una psicología perfecta pudiera deducir puramente de las condiciones y movimientos del alma. Pero aquellas ciencias surgen cuando, en vez de los procesos del alma, tomamos como objetos sus contenidos y conexiones; análogamente, por ejemplo, al considerar un cuadro, desde el punto de vista de su significación estética y de la historia del arte, no atendemos a las vibraciones físicas que constituyen sus colores y que por lo demás constituyen toda la existencia real del cuadro.
La psicología
Psicología y Sociología
La realidad es siempre imposible de abarcar científicamente en su integridad inmediata; hemos de aprehenderla desde varios puntos de vista separados, creando así una pluralidad de objetos científicos independientes unos de otros. Esto puede decirse también de aquellos acontecimientos espirituales que no se reúnen en un mundo espacial independiente, y que no se contraponen intuitivamente a su realidad anímica. Las formas y leyes, verbigracia, de una lengua que se ha formado por energías del alma y para fines del alma, son objeto, sin embargo, de una ciencia del lenguaje que prescinde completamente de aquella realización de su objeto, y lo expone, analiza o construye por su contenido objetivo y por las formas que se dan en este mismo contenido. Análogamente se presentan los hechos de la socialización. El hecho de que los hombres se influyan recíprocamente, de que uno haga o padezca, sea o se transforme porque otros existen, se manifiestan, obran o sienten, es, naturalmente, un fenómeno del alma, y la producción histórica de cada caso individual sólo puede comprenderse merced a formaciones psicológicas, merced a series psicológicas acertadas, merced a la interpretación de lo exteriormente constatable por medio de categorías psicológicas. Pero un propósito científico puede prescindir de este acontecer psíquico, atendiendo sólo a los contenidos del mismo, que se ordenan bajo el concepto de socialización, para perseguirlos, distinguirlos, ponerlos en relación.
Acepción sociológica de lo psíquico
Así, por ejemplo, se descubre que la relación de un poderoso con otros más débiles, cuando tiene la forma del primus inter pares, gravita típicamente en el sentido de acentuar el poder del primero, suprimiendo gradualmente los elementos de igualdad. Aunque en la realidad histórica sea éste un proceso psíquico, lo que desde el punto de vista sociológico nos interesa es cómo se suceden en estos casos los diversos estadios de superioridad y subordinación, hasta qué punto la superioridad en unos sentidos es compatible con la igualdad en otros, en qué medida el predominio aniquila la igualdad, y también si la unión y la posibilidad de cooperación son mayores en los estadios anteriores o posteriores de esta evolución, etc. O bien se descubre que las enemistades son más enconadas cuando surgen sobre la base de una comunidad anterior, o de una comunidad que se siente aún de algún modo, análogamente a como se ha dicho que el odio mayor era el que se daba entre parientes. Este resultado no podrá concebirse, ni aun describirse, como no sea en formas psicológicas. Ahora bien, como formación sociológica, lo que tiene interés no es la serie espiritual que se desarrolla en cada uno de los individuos, sino la sinopsis de ambas bajo las categorías de acuerdo o desavenencia. ¿Hasta qué punto la relación entre dos individuos o partidos puede contener hostilidad y solidaridad, para conservar al todo la coloración de solidaridad o darle la de hostilidad? ¿Qué clases de comunidad han de haber existido para que, obrando como recuerdo o por instinto imborrable, proporcionen los medios más adecuados para producir al enemigo un daño más cruel y más profundo que si se tratara de personas antes extrañas? En una palabra: ¿de qué manera puede aquella observación exponerse como realización de formas de relación entre los hombres? ¿Qué particular combinación de categorías sociológicas expresa? Esto es lo que aquí importa, aunque la descripción singular o típica del acontecimiento haya de ser forzosamente psicológica.
Categorías sociológicas
Recogiendo una indicación anterior, y prescindiendo de todas las diferencias, puede compararse esto con la deducción geométrica en un encerado, en el que hay figuras dibujadas. No se nos ofrecen aquí, ni pueden verse, más que trazos físicos de tiza; pero cuando hablamos de geometría, no nos referimos a ellos, sino a la significación que les presta el concepto geométrico, que es completamente heterogéneo de la figura física, formada por trazos de tiza; aun cuando, por otra parte, puede ser también esta figura física subsumida bajo otras categorías científicas y considerada como objeto de otras investigaciones particulares, verbigracia, la producción fisiológica, la composición química, la impresión óptica. Así pues, los datos de la sociología son procesos psíquicos, cuya realidad inmediata se ofrece primeramente en las categorías psicológicas. Pero éstas, aunque indispensables para la descripción de los hechos, son ajenas al fin de la consideración sociológica, la cual consiste tan sólo en la objetividad de la socialización que se sustenta en procesos psíquicos, únicos medios, a veces, para describirla. Análogamente, un drama no contiene, desde el principio hasta el fin, sino procesos psicológicos; sólo psicológicamente puede ser entendido y, sin embargo, su intención no está en los conocimientos psicológicos, sino en las síntesis formadas por los procesos psíquicos, desde los puntos de vista de lo trágico, de la forma artística, de los símbolos vitales[197].
Al sostener que la teoría de la socialización como tal —prescindiendo de todas las ciencias sociales determinadas por un contenido particular de la vida social— es la única que tiene derecho a ser llamada ciencia social en general, hay que tener en cuenta que lo importante no es, naturalmente, la cuestión de nombre, sino el nuevo complejo de problemas particulares. La polémica acerca de la significación propia de la sociología no me parece interesante si se trata tan sólo de la atribución de este título a problemas ya existentes y estudiados. Pero si se elige para esta colección de problemas el título de sociología, con la pretensión de cubrir plenamente, con él solo, el concepto de la sociología, entonces será preciso justificarlo frente a otro grupo de problemas que, indudablemente, por encima de las ciencias sociales, intentan establecer ciertas afirmaciones sobre la sociedad como tal y como un todo.
Como todas las ciencias exactas, encaminadas a comprender inmediatamente lo dado, la ciencia social está también flanqueada por dos disciplinas filosóficas. Una de ellas se ocupa de las condiciones, conceptos fundamentales y supuestos de toda investigación parcial; estos problemas no pueden ser tratados en cada ciencia en particular, siendo más bien sus antecedentes necesarios. En la otra disciplina filosófica la investigación parcial es perfeccionada y puesta en relación con conceptos que no ocupan lugar en la experiencia y en el saber objetivo inmediato. Aquélla es la teoría del conocimiento; ésta, es la metafísica. La última encierra propiamente dos problemas que, sin embargo, suelen ir confundidos, con razón, en el ejercicio real del pensamiento. El sentimiento de insatisfacción que nos produce el carácter fragmentario de los conocimientos parciales, el prematuro fin de las afirmaciones objetivas y de las series demostrativas, conduce a completar estas imperfecciones por los medios de la especulación, y justamente estos mismos medios sirven también al deseo paralelo de completar la inconexión de aquellos fragmentos, reuniéndolos en la unidad de un todo. Pero junto a esta función metafísica que atiende al grado del conocimiento, hay otra que se orienta hacia otra dimensión de la existencia, en la que reside la interpretación metafísica de sus contenidos; esta función la expresamos como el sentido o fin, como la sustancia absoluta bajo los fenómenos relativos y también como el valor o el significado religioso. Esta actitud espiritual produce frente a la sociedad cuestiones como éstas: ¿es la sociedad el fin de la existencia humana o un medio para el individuo? Lejos de ser un medio, ¿no será incluso un obstáculo? ¿Reside su valor en su vida funcional o en la producción de un espíritu objetivo, o en las cualidades éticas que produce en los individuos? ¿Manifiéstase en los estadios típicos de la evolución social una analogía cósmica, de suerte que las relaciones sociales de los hombres habrían de ordenarse en una forma o ritmo general que, sin manifestarse en los fenómenos, sería el fundamento de todos los fenómenos, y que dirigiría también las fuerzas de los hechos materiales? ¿Pueden tener, en general, las colectividades un sentido metafísico-religioso o queda éste reservado a las almas individuales?
Sociología y Filosofía
Filosofía de la sociedad
Pero todas éstas y otras incontables cuestiones de semejante naturaleza no me parecen poseer la independencia sustantiva, la relación peculiar entre objeto y método, que las justificaría como bases para considerar la sociología como una nueva ciencia al lado de las ya existentes. Todas ellas son cuestiones puramente filosóficas, y el que hayan escogido por objeto la sociedad no significa otra cosa sino que extienden a un nuevo campo un modo de conocimientos que, por su estructura, existen ya de antiguo. Reconózcase o no como ciencia la filosofía en general, lo cierto es que la filosofía de la sociedad no tiene ningún derecho para sustraerse a las ventajas o desventajas que le da su carácter filosófico, constituyéndose como una ciencia particular de la sociología.
Lo propio ocurre con el tipo de problemas filosóficos que no tienen, como los anteriores, la sociedad por supuesto, sino que, al contrario, inquieren los supuestos de la sociedad. No se entienda esto en sentido histórico, como si se tratase de describir la aparición de una sociedad determinada, o de las condiciones físicas y antropológicas necesarias para que se produzca la sociedad. Tampoco se trata de los diversos instintos que mueven a sus sujetos a realizar, en contacto con otros sujetos, aquellas acciones recíprocas cuyas clases describe la sociología. Lo que se trata de determinar es lo siguiente: cuando tal sujeto aparece ¿cuáles son los supuestos que implica su conciencia de ser un ser social? En las partes tomadas aisladamente no hay aún sociedad; en las acciones recíprocas ésta existe ya realmente: ¿cuáles son, pues, las condiciones interiores y fundamentales que hacen que los individuos provistos de semejantes instintos produzcan sociedad? ¿Cuál es el a priori que posibilita y forma la estructura empírica del individuo como ser social? ¿Cómo son posibles, no ya sólo las formaciones particulares empíricamente producidas, que caen en el concepto general de sociedad, sino la sociedad en general, como forma objetiva de almas subjetivas?
DIGRESIÓN SOBRE EL PROBLEMA:
¿CÓMO ES POSIBLE LA SOCIEDAD?
Si Kant pudo formular la pregunta fundamental de su filosofía: ¿cómo es posible la naturaleza?, y responder a ella, fue porque para él la naturaleza no era otra cosa que la representación de la naturaleza. Y esto, no solamente en el sentido de que «el mundo es mi representación», y de que sólo podemos hablar de la naturaleza en cuanto es un contenido de nuestra conciencia, sino en el sentido de que aquello a que nosotros damos el nombre de naturaleza es una manera particular que tiene nuestro intelecto de reunir, ordenar y dar forma a las sensaciones. Estas sensaciones «dadas» (colores y gustos, sonidos y temperaturas, resistencias y olores) que atraviesan nuestra conciencia en la sucesión casual del acontecer subjetivo, no son todavía «naturaleza», sino que se hacen tal, mediante la actividad del espíritu, que las combina, convirtiéndolas en objetos y series de objetos, en sustancias y propiedades, en relaciones causales. Tal como se nos dan inmediatamente los elementos del mundo, no existe entre ellos, según Kant, aquel vínculo merced al cual se produce la unidad racional y normada de la naturaleza o, mejor dicho, el vínculo es justamente lo que tienen de naturaleza aquellos fragmentos, por sí mismos incoherentes y que se presentan sin sujeción a reglas. El mundo kantiano surge de este singular contraste: nuestras impresiones sensoriales son, según Kant, puramente subjetivas, pues dependen de nuestra organización físico-psíquica, que podría ser distinta en otros seres, y del acaso de las excitaciones que las producen. Pero se convierten en «objetos» al ser recogidas por las formas de nuestro entendimiento, y gracias a ellas, transformadas en regularidades firmes de donde resulta una imagen coherente de la «naturaleza». Mas, por otra parte, aquellas sensaciones son lo dado realmente, el contenido invariable del mundo tal como se nos presenta y la garantía de la existencia de un ser, independiente de nosotros. Por lo cual, justamente, aquellas formaciones intelectuales de objetos, conexiones, leyes, nos parecen subjetivas, nos parecen ser lo puesto por nosotros frente a lo que recibimos de la realidad, las funciones del intelecto mismo que siendo invariables hubieran formado, con otro material sensible, una naturaleza distinta. Para Kant, la naturaleza es una manera determinada de conocimiento, una imagen del mundo producida por nuestras categorías cognoscitivas y en éstas nacidas. Por consiguiente, la pregunta: ¿cómo es posible la naturaleza?, esto es, ¿qué condiciones son menester para que exista una naturaleza?, se resuelve según él mediante la investigación de las formas que constituyen la esencia de nuestro intelecto, y producen, por tanto, la naturaleza como tal.
La teoría de la naturaleza en Kant
Parecería conveniente tratar de modo análogo la cuestión de las condiciones a priori, en virtud de las cuales es posible la sociedad. También en este caso nos son dados elementos individuales, que en cierto sentido subsisten diferenciados, como las sensaciones, y sólo llegan a la síntesis de la sociedad merced a un proceso de conciencia que pone en relación el ser individual de cada elemento con el del otro, en formas determinadas y siguiendo determinadas reglas. Pero la diferencia esencial entre la unidad de una sociedad y la de la naturaleza, es que esta última —en el supuesto kantiano aquí aceptado— sólo se produce en el sujeto que contempla, sólo se engendra por obra de este sujeto que la produce con los elementos sensoriales inconexos; al paso que la unidad social, estando compuesta de elementos conscientes que practican una actividad sintética, se realiza sin más ni más y no necesita de ningún contemplador. Aquella afirmación de Kant, según la cual la relación no puede residir en las cosas, es producida por el sujeto, no tiene aplicación a las relaciones sociales que se realizan inmediatamente, de hecho, en las «cosas», que son en este caso las almas individuales. Claro está que dicha relación, como síntesis que es, sigue siendo algo espiritual, sin paralelismo alguno con las figuras espaciales y sus influencias recíprocas. Pero la unificación no ha menester aquí de ningún factor que esté fuera de sus elementos, pues cada uno de éstos ejerce las funciones que la energía espiritual del contemplador realiza frente al exterior. La conciencia de constituir una unidad con los demás es aquí, de hecho, la unidad misma cuya explicación se busca. Esto, por una parte, no supone naturalmente la conciencia abstracta del concepto de unidad, sino las incontables relaciones individuales, el sentir y saber que uno determina a otros y es, a su vez, determinado por ellos; y, por otra parte, tampoco excluye que un tercero, en posición de observador, realice además entre las personas una síntesis que sólo en él esté fundada, como la que realizaría entre elementos espaciales. ¿Qué provincias de la realidad externa e intuible han de reunirse en unidad? Ello no depende del contenido inmediato y objetivo, sino que se determina según las categorías del sujeto y sus necesidades de conocimiento. La sociedad, empero, es la unidad objetiva, no necesitada de contemplador alguno, distinto de ella.
Unidad social y unidad natural
Por una parte, en la naturaleza las cosas están mucho más separadas que las almas. Esa unidad de un hombre con otro, esa unión que se verifica en el amor, en la comprensión o en la obra común, no tiene analogías en el mundo espacial, donde cada ser ocupa un punto del espacio, que no puede compartir con ningún otro. Pero por otra parte, en la conciencia del contemplador los elementos de la realidad espacial se funden en una unidad a que no llega la unidad de los individuos. Pues en este caso los objetos de la síntesis son seres independientes, centros espirituales, unidades personales, y se resisten a la fusión absoluta en el alma de otro sujeto, fusión a la cual, en cambio, tienen que someterse las cosas inanimadas por su carencia de personalidad. Por esta razón, un grupo de hombres constituye una unidad que realiter es mucho más alta, pero idealiter más baja que la que forma el mobiliario de una habitación (mesa, sillas, sofá, alfombra y espejo), o un paisaje (río, prado, árboles, casa), o un cuadro sobre lienzo. Si digo que la sociedad es «mi representación», es decir, que dimana de la actividad de mi conciencia, he de tomar el dicho en muy otro sentido que cuando digo que el mundo exterior es mi representación. El alma ajena tiene para mí la misma realidad que yo mismo; una realidad que se diferencia mucho de la de una cosa material. Por mucho que Kant asegure que la existencia de los objetos exteriores tiene exactamente la misma seguridad que la mía propia, ello sólo es cierto al referirnos a los contenidos particulares de mi vida subjetiva. Pues el fundamento de la representación en general, el sentimiento del Yo, goza de una incondicionalidad e inconmovilidad a que no llega ninguna representación particular de algo material exterior.
Pero justamente esa seguridad, susceptible o no de fundamentación, la tiene para nosotros el hecho del Tú; y como causa o, si se quiere, efecto de esa seguridad, sentimos el Tú como algo independiente de la representación que de él nos formamos, como algo que existe tan por sí mismo como nuestra propia existencia. El hecho de que este «ser por sí» del otro no nos impida convertirlo en nuestra representación; el hecho de que algo que no se resuelve por entero en nuestra representación pueda, no obstante, convertirse en contenido, esto es, en producto de ella, constituye el más hondo problema psicológico y lógico de la socialización. Dentro de la propia conciencia distinguimos perfectamente entre nuestro Yo fundamental —supuesto de todas las representaciones, base primaria que no participa en el problematismo, nunca completamente anulable, de sus contenidos— y estos contenidos mismos, los cuales, yendo y viniendo, siendo accesibles a la duda y a la corrección, se nos aparecen como meros productos de aquella absoluta y última fuerza y existencia de nuestro ser espiritual. En cambio, al alma ajena, aunque en último término sea también por nosotros representada, hemos de trasladarle esas mismas condiciones o, mejor dicho, incondicionalidades del propio Yo. El alma ajena tiene para nosotros aquel sumo grado de realidad que posee nuestro Yo frente a sus contenidos.
El Yo y el Tú
La representación del alma ajena
Teniendo en cuenta todo esto, la cuestión: ¿cómo es posible la sociedad? adquiere un sentido metódico distinto que la de ¿cómo es posible la naturaleza? Pues a la última responden las formas de conocimiento, por medio de las cuales el sujeto realiza la síntesis de los elementos dados, convirtiéndolos en «naturaleza»; mientras que a la primera responden las condiciones, sitas a priori en los elementos mismos, gracias a las cuales se unen éstos realmente para formar la síntesis «sociedad». En cierto sentido, todo este libro, tal como se desenvuelve sobre el principio ya establecido constituye la base para responder a aquella pregunta; pues pretende descubrir los procesos que, realizándose en definitiva en los individuos, condicionan la «socialidad», no como causas antecedentes en el tiempo, sino como procesos inherentes a la síntesis que, resumiendo, llamamos sociedad.
Pero la cuestión ha de entenderse en un sentido fundamental aún. He dicho que la función de realizar la unidad sintética, cuando se refiere a la naturaleza, descansa en el sujeto contemplador, y cuando se refiere a la sociedad se traslada a los elementos de ésta. Cierto que el individuo no tiene presente, en abstracto, la conciencia de formar sociedad; pero en todo caso, cada uno sabe que el otro está ligado a él, aun cuando este saber que el otro está socializado, este conocimiento de que todo el complejo es sociedad, suele realizarse con referencia a contenidos individuales, concretos. Quizás ocurra con esto lo que con la «unidad del conocimiento», y es que en los procesos conscientes procedemos con arreglo a ella, coordenando un contenido concreto a otro, sin que tengamos de ella una conciencia aparte, salvo en raras y posteriores abstracciones. La cuestión se nos presenta ahora de este modo: ¿qué elementos generales y a priori han de servir de fundamento qué supuestos han de actuar para que; los procesos singulares, concretos, de la conciencia del individuo sean verdaderos procesos de socialización? ¿Qué condiciones contenidas en ellos hacen posible que su resultado sea, dicho en términos abstractos, la producción de una unidad social con elementos individuales? Los fundamentos a priori sociológicos tendrán la misma doble significación que aquellos que «hacen posible» la naturaleza. Por una parte determinarán, más o menos perfecta o deficientemente, los procesos reales de socialización, como funciones o energías del acontecer espiritual; por otra, serán los supuestos ideales lógicos de la sociedad perfecta, aunque quizá nunca realizada con esta perfección; análogamente a como la ley de la causalidad por un lado vive y actúa en los procesos efectivos del conocimiento y, por otro, constituye la forma de la verdad, como sistema ideal de conocimientos perfectos, independientemente de que esa forma sea realizada o no por el dinamismo, de alguna forma accidental, del espíritu, y con independencia de la mayor o menor aproximación que revele la verdad realmente conseguida a la verdad idealmente pensada.
La investigación de estas condiciones del proceso de socialización ¿debe llamarse epistemología? Es ésta una mera cuestión de nombre, pues los productos resultantes de esas condiciones y determinados por ellas no son conocimientos, sino procesos prácticos y realidades. No obstante, esto a que me refiero, y que hemos de estudiar como concepto general de la socialización, es algo análogo al conocimiento: es la conciencia de socializarse o estar socializado. El sujeto no se encuentra aquí frente a un objeto del que va adquiriendo gradualmente una idea teórica, sino que la conciencia de la socialización es inmediatamente la que sustenta y encierra su sentido interno. Se trata de los procesos de acción recíproca, que para el individuo significan el hecho —no abstracto ciertamente, pero sí capaz de ser abstractamente expresado— de estar socializado. ¿Cuáles son las formas fundamentales, o qué categorías específicas debe poseer el hombre para que surja esta conciencia y, por consiguiente, cuáles son las formas que debe tener esta conciencia una vez formada, la sociedad constituida como hecho sabido? Todo esto puede constituir una epistemología de la sociedad. En lo que sigue intentaré esbozar, como ejemplo de tal investigación, algunas de estas condiciones o formas de socialización, que actúan a priori, aunque no puedan ser designadas, como las categorías kantianas, con una sola palabra.
Epistemología social
1. La idea que una persona se forma de otra, mediante contacto personal, está condicionada por ciertas modificaciones que no son sencillos errores de experiencia incompleta, o falta de agudeza en la visión por prejuicios de simpatía o antipatía, sino cambios radicales en la estructura del objeto real. Estas modificaciones caminan en dos sentidos. Vemos a los demás generalizados en cierta medida, acaso porque no nos es dado representarnos plenamente una individualidad diferente de la nuestra. Toda imagen que un alma se forma de otra está determinada por la semejanza con ella; y si bien no es ésta, en modo alguno, la condición única del conocimiento espiritual —ya que, por una parte, parece necesaria una desigualdad simultánea para que haya distancia y objetividad y, por otra, una capacidad intelectual que se mantiene más allá de la igualdad o no igualdad del ser—, un conocimiento perfecto presupondría, sin embargo, una igualdad perfecta. Parece como si cada hombre tuviese en sí un punto profundo de individualidad que no pudiera ser imaginado interiormente por ningún otro, cuyo centro individual es cualitativamente diverso. Y si esta exigencia no es compatible lógicamente con la distancia y enjuiciamiento objetivos en que descansa nuestra representación del otro, ello prueba solamente que nos está vedado el conocimiento perfecto de la individualidad ajena. De las variaciones de esta deficiencia dependen las relaciones de unos hombres con otros. Ahora bien, sea cual fuere su causa, es su consecuencia en todo caso una generalización de la imagen espiritual del otro, una confusión de contornos que pone en relación con otras esa imagen que debiera ser única. Para los efectos de nuestra conducta práctica, imaginamos a todo hombre como el tipo «hombre» a que su individualidad pertenece. A pesar de su singularidad, lo pensamos colocado en una categoría que ciertamente no coincide con él por entero —circunstancia que diferencia esta relación de aquella que existe entre el concepto general y los casos individuales en él comprendidos—. Para conocer al hombre no lo vemos en su individualidad pura, sino sostenido, elevado o, a veces también, rebajado por el tipo general en el que lo ponemos. Aun cuando esta transformación sea tan imperceptible que ya no podamos reconocerla inmediatamente; aun en el caso de que nos fallen los habituales conceptos característicos, como moral o inmoral, libre o siervo, señor o esclavo, etc., designamos interiormente al hombre, según cierto tipo, inexpresable en palabras, con el que no coincide su ser individual.
El conocimiento del otro individuo
Y esto nos conduce más lejos todavía. Sobre la total singularidad de una persona nos formamos de ella una imagen que no es idéntica a su ser real, pero que tampoco representa un tipo general, sino más bien la imagen que presentaría esa persona si fuera ella misma plenamente, si realizase, por el lado bueno o por el malo, la posibilidad ideal que existe en cada hombre. Todos somos fragmentos, no sólo del hombre en general, sino de nosotros mismos. Somos iniciaciones, no sólo del tipo humano absoluto, no sólo del tipo de lo bueno y de lo malo, etc., sino también de la individualidad única de nuestro propio yo, que, como dibujado por líneas ideales, rodea nuestra realidad perceptible. Pero la mirada del otro completa este carácter fragmentario y nos convierte en lo que no somos nunca pura y enteramente. No podemos reducirnos a no ver en los demás los fragmentos reales yuxtapuestos, sino que de la misma manera, como en nuestro campo visual, completamos la mancha ciega de modo que no nos damos cuenta de ella; así también con esos datos fragmentarios construimos íntegra la ajena individualidad. La práctica de la vida nos obliga a formar la imagen del hombre con los trozos que realmente conocemos de él. Pero justamente por eso resulta entonces que dicha imagen descansa en aquellas modificaciones y complementos, en la transformación que sufren los fragmentos dados, al convertirse en el tipo general y en la plena personalidad ideal.
La persona ideal
Este método fundamental, que en la realidad raras veces es llevado a la perfección, obra dentro de la sociedad existente, como el a priori de las acciones recíprocas que posteriormente se entretejen entre los individuos. Dentro de un círculo ligado por la comunidad de profesión o de interés, cada miembro ve al otro, no de un modo puramente empírico, sino sobre el fundamento de un a priori que ese círculo impone a todos los que en él participan. En los círculos de los oficiales, de los creyentes, de los funcionarios, de los intelectuales, de la familia, cada cual ve a los demás sobre el supuesto de que es un miembro del círculo. De la base vital común parten ciertas suposiciones, a través de las cuales los individuos se ven unos a otros como a través de un velo. Este velo no se limita a encubrir la peculiaridad personal, sino que le confiere nueva forma, fundiendo su consistencia individual con la del círculo. No vemos a los demás puramente como individuos, sino como colegas o compañeros o correligionarios; en una palabra: como habitantes del mismo mundo particular. Y este supuesto inevitable, que actúa de un modo automático, es uno de los medios que tiene el hombre para dar a su personalidad y realidad, en la representación del otro, la cualidad y forma requeridas por su sociabilidad.
Es evidente que esto puede aplicarse también a las relaciones que los miembros de distintos círculos mantienen entre sí. El paisano que traba conocimiento con un oficial no puede prescindir de que este individuo es oficial. Y aunque el ser oficial sea nota efectiva de su individualidad, no es, sin embargo, de modo esquemático como el otro se lo representa. Y lo propio ocurre al protestante respecto del católico, al comerciante respecto del funcionario, al laico respecto del clérigo, etc. Por doquiera encontramos que la realidad queda velada por la generalización social, con velos que excluyen en principio su descubrimiento dentro de una sociedad socialmente muy diferenciada. De este modo el hombre encuentra en la representación del hombre ciertos desplazamientos, abreviaturas y complementos —pues la generalización es, por unos lados, más, y por otros, menos que la individualidad— que provienen de todas estas categorías a priori, de su tipo como hombre, de la idea de su propia perfección, del grupo social a que pertenece. Y sobre todo esto flota como principio eurístico la idea de su definición real, absolutamente individual. Pero si bien parece que únicamente cuando hayamos conseguido ésta podremos establecer nuestra relación justa con el otro; sin embargo, esas modificaciones y transformaciones que impiden su conocimiento ideal son, justamente, las condiciones merced a las cuales resultan posibles las relaciones que conocemos como sociales —poco más o menos del mismo modo que en Kant las categorías del entendimiento, al convertir las intuiciones dadas en objetos completamente nuevos, hacen que el mundo dado resulte cognoscible—.
Los velos sociales
Lo no social, condición de lo social
2. Hay otra categoría desde la cual los sujetos se ven a sí mismos, y unos a otros, y se transforman de suerte que pueden producir la sociedad empírica. Esta categoría puede formularse en la afirmación aparentemente trivial de que cada elemento de un grupo no es sólo una parte de la sociedad, sino además algo fuera de ella. Este hecho actúa como un a priori social, porque la parte del individuo que no se orienta hacia la sociedad o que no se agota en la sociedad, no debe concebirse como algo que se halla junto a la parte social, sin relación con ésta, como algo que está fuera de la sociedad, como algo a que la sociedad debe dejar espacio, quiéralo o no. El hecho de que el individuo en ciertos aspectos no sea elemento de la sociedad constituye la condición positiva para que lo sea en otros aspectos, y la índole de su «socialidad» está determinada, al menos en parte, por la índole de su «insocialidad». En las investigaciones que siguen veremos algunos tipos cuyo sentido sociológico queda fijado en su esencia y fundamento, justamente por el hecho de estar excluidos en cierto modo de la sociedad, para la cual, sin embargo, es importante su existencia; así ocurre con el extranjero, el enemigo, el delincuente y aun el pobre. Pero esto puede aplicarse no sólo a estos tipos generales, sino con incontables variantes, a toda existencia individual. El hecho de que en cada momento nos hallemos envueltos en relaciones con otros hombres, y directa o indirectamente determinados por ellas, no arguye nada en contra de esto, porque la colectividad social se refiere justamente a seres a los que no abarca por completo. Sabemos que el empleado no es sólo empleado, que el comerciante no es sólo comerciante, que el oficial no es sólo oficial; y ése su ser extrasocial, su temperamento y los reflejos de su destino, sus intereses y el valor de su personalidad, aunque no alteren en lo fundamental las actividades burocráticas, comerciales, militares, prestan al hombre un matiz particular y modifican, con imponderables extrasociales, su imagen social.
El trato de los hombres, dentro de las categorías sociales, sería distinto si cada cual sólo apareciese ante el otro como comprendido en la categoría correspondiente, como sujeto de la función social que le está asignada. Los individuos, como las profesiones y posiciones sociales, se distinguen según el grado en que admiten junto con su contenido social aquel otro elemento «extraño a lo social». En la serie de esos grados, uno de los polos puede estar constituido por la relación de amor o de amistad. En estas relaciones, lo que el individuo reserva para sí mismo, allende la actividad dedicada al otro, puede acercarse cuantitativamente al valor-límite cero. No existe en ellas más que una vida única, que puede ser contemplada o vivida desde dos puntos de vista: en el aspecto interior, terminus a quo del sujeto, y también, pero sin modificación alguna, en la dirección de la persona amada, en la categoría de su terminus adquem, que la persona amada asume totalmente. En otro sentido distinto, ofrece el sacerdote católico un fenómeno de forma igual, por cuanto su función eclesiástica cubre y agota por completo su realidad individual. En el primero de estos casos extremos, si desaparece el elemento «ajeno» a la actividad sociológica, es porque su contenido se ha agotado totalmente en la dirección del otro término; en el caso segundo, es porque los contenidos de la actividad no social han desaparecido en principio. El polo contrario pueden ofrecerlo, por ejemplo, las manifestaciones de la civilización moderna determinadas por la economía monetaria, en la cual el hombre, considerado como productor, como comprador o vendedor, como trabajador, en cualquier sentido, se aproxima al ideal de la objetividad absoluta. Prescindiendo de las posiciones elevadas, directivas, la vida individual, el tono de la personalidad desaparece de la obra; los hombres no son sino sujetos de compensaciones entre prestación y contraprestación, regidas por normas objetivas, y todo lo que no pertenezca a esta pura objetividad, desaparece de ellas. El elemento «no social» recoge por completo la personalidad, con su color especial, con su irracionalidad y su vida interior; sólo quedan para aquellas actividades sociales las energías específicas necesarias.
El amante y el sacerdote
Las individualidades sociales se mueven entre estos extremos, de tal manera que las energías y determinaciones que convergen hacia el centro íntimo, tienen importancia y sentido para las actividades y sentimientos dedicados a los demás. Pues, en el caso límite, la conciencia de que esta actividad o sentimiento social constituye algo distinto del resto no social, algo que no admite en la relación sociológica ningún elemento «no social», ejerce un influjo positivo sobre la actitud que el sujeto adopta frente a los demás y los demás frente a él. El a priori de la vida social empírica afirma que la vida no es completamente social. No sólo constituimos nuestras relaciones mutuas con la reserva negativa de que una parte de nuestra personalidad no entra en ellas; la parte no social de nuestra persona no actúa sólo por conexiones psicológicas generales sobre los procesos sociales en el alma sino que, justamente el hecho formal de estar esa parte fuera de lo social, determina la naturaleza de su influencia.
Asimismo, el hecho de que las sociedades están constituidas por seres que al mismo tiempo se hallan dentro y fuera de ellas, forma la base para uno de los más importantes fenómenos sociológicos, a saber: que entre una sociedad y los individuos que la forman puede existir una relación como la que existe entre dos partidos, e incluso que esta relación, declarada o latente, existe siempre. Con esto la sociedad crea acaso la figura más consciente y, desde luego, la más general de una forma fundamental de la vida; que el alma individual no puede estar en un nexo, sin estar al mismo tiempo fuera de él, ni puede estar inclusa en ningún orden sin hallarse al propio tiempo colocada frente a él. Esto puede aplicarse lo mismo a las conexiones trascendentes y más generales, que a las singulares y casuales. El hombre religioso se siente plenamente envuelto en el ser divino, como si no fuera más que una pulsación de la vida divina; su propia sustancia se ha sumido del todo, con indistinción mística, en la sustancia absoluta. No obstante, para que esta fusión tenga sentido, ha de conservar el hombre en alguna manera un ser propio, una contraposición personal, un Yo separado, para quien la disolución en el todo divino sea un infinito problema, un proceso que metafísicamente sería imposible de realizar y religiosamente imposible de sentir si no arrancase de un sujeto con propia realidad. El ser uno con Dios no tiene sentido, si no se es otro que Dios.
Dentro y fuera de la sociedad
Si prescindimos de esta cumbre trascendente, la relación que ha mantenido el espíritu humano a lo largo de su historia, con la naturaleza como un todo, ofrece la misma forma. Nos sabemos, por una parte, incorporados en la naturaleza, como uno de sus productos, que con los demás es un igual entre iguales; nos percatamos de no ser más que un punto por el que cruzan las materias y energías naturales, como cruzan por las aguas corrientes y las plantas en flor. Y no obstante, el alma tiene el sentimiento de una existencia propia, independiente de todos esos nexos y relaciones, independencia que se designa con el concepto, tan inseguro lógicamente, de libertad, y que lanza a todo ese tráfago (de que nosotros mismos somos un elemento) un mentís que culmina en la afirmación radical de que la naturaleza no es sino una representación del alma humana.
El hombre es y no es naturaleza
Pero así como la naturaleza, con sus innegables leyes propias, con su sólida realidad, se encierra dentro del Yo, así, por otra parte, este Yo, con toda su libertad y sustantividad, con toda su oposición a la naturaleza, no es sino un miembro de ésta. Justamente el carácter trascendente del nexo natural consiste en eso: en que comprende dentro de sí ese ser independiente y con frecuencia enemigo. Y aun lo que por hondo sentimiento vital se sitúa fuera de la naturaleza, ha de ser, no obstante, un elemento de la naturaleza. Esta fórmula no es menos aplicable a la relación entre los individuos y los círculos particulares de sus vínculos sociales, o —si se funden éstos en el concepto o sentimiento de la socialización en general— a la relación de los individuos simplemente. Por una parte sabemos que somos productos de la sociedad. La serie fisiológica de los antepasados, sus adaptaciones y determinaciones, las tradiciones de su trabajo, su saber y su creencia, todo el espíritu del pretérito, cristalizado en formas objetivas, determina las disposiciones y contenidos de nuestra vida, hasta el punto en que ha podido plantearse la cuestión de si el individuo es algo más que una vasija en que se mezclan, en cantidades variables, elementos anteriormente existentes; pues si bien, en definitiva, estos elementos son producidos por individuos, la contribución de cada cual constituye una cantidad inapreciable, y sólo por su confluencia genérica y social engendran los factores, en cuya síntesis, a su vez, consiste luego la individualidad. Pero por otra parte sabemos que somos miembros de la sociedad. Nosotros, con nuestro proceso vital y el sentido y fin de éste, nos sentimos tan entrelazados en la coexistencia como en la sucesión social. En calidad de seres naturales no constituimos una realidad separada; el ciclo de los elementos naturales pasa por nosotros, como seres totalmente impersonales, y la igualdad ante las leyes naturales reduce nuestra vida a un mero ejemplo de su necesidad. De la misma manera, en calidad de seres sociales, no vivimos en derredor de un centro autónomo, sino que en cada momento estamos formados por relaciones recíprocas con otros, siendo así comparables a la sustancia corpórea, que para nosotros sólo existe como suma de varias impresiones sensoriales, pero no como existencia en sí y por sí.
El hombre es y no es social
No obstante, sentimos que esta difusión social no disuelve enteramente nuestra personalidad. Y no se trata sólo de las ya mencionadas reservas, de esos contenidos individuales cuyo sentido y evolución se basan, desde luego, en el alma individual y no tienen lugar alguno dentro de la conexión social; tampoco se trata únicamente de la formación de los contenidos sociales, cuya unidad, al modo del alma individual, no es, a su vez, íntegramente social, del mismo modo que no puede deducirse de la naturaleza química de los colores la forma artística que toman en el lienzo las manchas cromáticas. De lo que se trata es, ante todo, de que el contenido social de la vida, aunque pueda ser explicado totalmente por los antecedentes sociales y por las relaciones sociales mutuas, debe considerarse al propio tiempo también, bajo la categoría de la vida individual, como vivencia del individuo y orientado enteramente hacia el individuo. Éstas son diversas categorías bajo las cuales se considera uno y el mismo contenido; a la manera como una misma planta puede ser considerada desde el punto de vista de sus condiciones biológicas o atendiendo a su utilidad práctica o a su valor estético. El punto de vista desde el cual la existencia del individuo es ordenada y comprendida, puede tomarse dentro o fuera del individuo. La totalidad de la vida, con todos sus contenidos sociales, puede considerarse como el destino central de quien la vive; pero puede considerarse también, con todas las partes reservadas para el individuo, como producto y elemento de la vida social.
Categoría de la simultaneidad social
Así pues, el hecho de la socialización coloca al individuo en la doble situación de que hemos partido: la de estar en ella comprendido y al propio tiempo encontrarse enfrente de ella; la de ser miembro de un organismo y al propio tiempo un todo orgánico cerrado, un ser para la sociedad y un ser para sí mismo. Pero lo esencial y lo que presta sentido al a priori sociológico, que en esto se fundamenta, es que la relación de interioridad y de exterioridad entre el individuo y la sociedad, no son dos determinaciones que subsistan una junto a la otra —aunque en ocasiones así sea y puedan llegar hasta una hostilidad recíproca—, sino que ambas caracterizan la posición unitaria del hombre que vive en sociedad. La existencia del hombre no es en parte social y en parte individual con escisión de sus contenidos, sino que se halla bajo la categoría fundamental, irreductible, de una unidad que sólo podemos expresar mediante la síntesis o simultaneidad de las dos determinaciones opuestas: el ser a la vez parte y todo, producto de la sociedad y elemento de la sociedad; el vivir por el propio centro y el vivir para el propio centro. La sociedad no consta solamente, como antes se vio, de seres en parte no socializados, sino que consta de seres que por un lado se sienten cual existencias plenamente sociales, y por otro, cual existencias personales, sin cambiar por ello de contenido. Y éstos no son dos puntos de vista coexistentes, pero sin relación, como cuando se considera el mismo cuerpo mirando a su peso o a su color, sino que ambos constituyen la unidad de eso que llamamos ser social, la categoría sintética; del mismo modo que el concepto de causa constituye una unidad a priori, aunque encierra los dos elementos, totalmente distintos en su contenido, de lo causante y de lo causado. Un a priori de la sociedad empírica, una de las condiciones que hacen posible su forma, tal como la conocemos, es pues esa facultad que poseemos de construir en ciertos seres, capaces de sentirse términos y sujetos de sus propias evoluciones y destinos, el concepto de sociedad, que tiene en cuenta a estos individuos y que es conocida, a su vez, como sujeto y término de aquellas vidas y determinaciones.
3. La sociedad es un producto de elementos desiguales. Pues aun en los casos en que ciertas tendencias democráticas o socialistas planeen, o en parte consigan una «igualdad», ésta es siempre equivalencia de las personas, las obras y las posiciones, nunca igualdad de los hombres en su estructura, sus vidas y sus destinos. Y por otra parte, cuando una sociedad esclavizada no constituye más que una masa, como en las monarquías orientales, esta igualdad de todos con todos no se refiere más que a ciertos aspectos de la existencia, los políticos o económicos, por ejemplo, pero no a su totalidad, pues las cualidades nativas, las relaciones personales, los destinos vividos, tienen inevitablemente algo único e inconfundible, no sólo por el lado interior de la vida, sino también por lo que toca a las relaciones con otras existencias. Si consideramos la sociedad como un esquema puramente objetivo, aparécesenos cual ordenación de contenidos y actividades, relacionados unos con otros por el espacio, el tiempo, los conceptos, los valores, y en donde puede prescindirse de la personalidad que sustenta su dinamismo.
Desigualdad social
Ahora bien, si aquella desigualdad de los elementos hace que toda obra o cualidad aparezca dentro de esta ordenación como algo individualmente caracterizado, claramente determinado en su sitio, la sociedad se nos presentará como un cosmos de diversidad incalculable en cuanto a ser y movimiento, pero en el cual cada punto sólo puede estar constituido y desarrollarse de una determinada manera, si no ha de variar toda la estructura del conjunto. Con referencia a la estructura del mundo en general, se ha dicho que ni un grano de arena podría tener otra forma ni situación sin que se produjese un cambio de la existencia entera. Esto se repite en la estructura de la sociedad, considerada como un tejido de fenómenos determinados. Esta imagen de la sociedad encuentra una analogía en miniatura, infinitamente simplificada y estilizada, en la burocracia, que consiste en un orden determinado de «puestos», de funciones que, independientemente de quien en cada caso las desempeñe, producen una conexión ideal; y dentro de ésta, cada recién llegado halla un sitio claramente demarcado que le estaba esperando y con el cual tienen que armonizar sus aptitudes. Lo que en este caso es una determinación consciente y sistemática de trabajos, constituye en la totalidad social, naturalmente, una inextricable confusión de funciones. Aquí los puestos no son el producto de una voluntad constructiva, sólo por la obra y la vida de los individuos pueden ser concebidos. Y pese a esta enorme diferencia, pese a cuanto de irracional, imperfecto y condenable, desde un punto de vista valorativo, se encuentra en la sociedad histórica, su estructura fenomenológica —la suma y relación de las existencias y obras que cada elemento ofrece desde un punto de vista objetivo social— es una ordenación de elementos, cada uno de los cuales ocupa un puesto determinado; es una coordinación de funciones y centros funcionales, colmados de objetividad, de sentido social, aunque no siempre de valor. Aquí lo puramente personal, lo íntimamente productivo, los impulsos y reflejos del yo propiamente dicho, permanecen fuera de la consideración. O dicho de otro modo: la vida de la sociedad transcurre —no psicológica, sino fenomenológicamente, desde el punto de vista exclusivo de sus contenidos sociales— como si cada elemento estuviese predeterminado para su puesto en el conjunto. A pesar de la desarmonía que existe con respecto a las exigencias ideales, la vida social discurre como si todos sus miembros estuviesen en una relación uniforme, de manera que cada uno de ellos, precisamente por ser éste y no otro, se refiriese a todos los demás, y análogamente todos los demás a él.
El cosmos social
Partiendo de esto, se reconoce cuál es el a priori de que vamos a hablar ahora, y que representa para el individuo el fundamento y «posibilidad» de pertenecer a una sociedad que cada individuo, por su cualidad misma está llamado a ocupar un lugar determinado dentro de su medio social, y de que este lugar, que idealmente le corresponde, existe realmente en el todo social —este es el supuesto sobre el cual vive el individuo su vida social—. Podríamos llamarle «el valor general» del individuo. Este supuesto es independiente de su más o menos clara y consciente concepción, como también de su realización en el curso efectivo de la vida; del mismo modo que el apriorismo de la ley causal, como supuesto formal del conocimiento, es independiente de que la conciencia la formule en conceptos claros y de que la realidad psicológica proceda o no con arreglo a ella. Nuestra vida cognoscitiva descansa en el supuesto de una armonía preestablecida entre nuestras energías espirituales (por individuales que sean) y la existencia exterior, objetiva. Pues ésta es siempre la expresión del fenómeno inmediato, aunque después quede este fenómeno referido metafísica o psicológicamente a la producción de la existencia por el propio intelecto. Del mismo modo, la vida social está atenida al supuesto de una armonía fundamental entre el individuo y el todo social, sin que esto impida las estridentes disonancias de la vida ética y la eudemonística. Si la realidad social se conformase a este supuesto fundamental, sin dificultades ni quiebras, tendríamos la sociedad perfecta; y no en el sentido de la perfección ética o eudemonística, sino de la perfección conceptual. Sería no la sociedad perfecta, sino la sociedad perfecta. Mientras el individuo no realice o no encuentre realizado este a priori de su existencia social —la plena correlación de su ser individual con los círculos que le rodean; la necesidad de su vida personal interior para la vida del todo— no podrá decirse que esté socializado ni será la sociedad ese conjunto continuo de acciones recíprocas que enuncia su concepto.
Esta relación se muestra particularmente acentuada en la categoría de la profesión. La antigüedad no conoció este concepto en el sentido de la diferenciación personal y de la sociedad organizada por división del trabajo. Pero la idea que le sirve de base, la idea de que la actividad social efectiva es la expresión unívoca de la calidad interior, la idea de que el fondo permanente de la subjetividad encuentra su objetivación práctica en las funciones sociales, esta idea fue patrimonio también de los antiguos. Sólo que esta relación se verificaba para los antiguos en un contenido uniforme. Su principio queda declarado en el dicho aristotélico de que unos por naturaleza están destinados a ser esclavos y otros a ser amos. Cuando el concepto obtiene más fina elaboración, muéstrase en él una estructura particular. De una parte, la sociedad crea y ofrece un «puesto» que, aunque diferente de los demás en contenido y límites, puede ser en principio ocupado por muchos, siendo por lo tanto algo anónimo. Pero de otra parte, pese a éste su carácter de generalidad, el puesto es ocupado por el individuo, en virtud de una «vocación» interior, de una cualificación que el individuo percibe como enteramente personal. Para que existan profesiones en general debe existir una especie de armonía entre la estructura y proceso vital de la sociedad, de un lado, y las cualidades e impulsos individuales, de otro. Finalmente, sobre ella, como supuesto general, descansa la representación de que la sociedad ofrece a cada persona una posición y labor, para la que esta persona ha sido destinada, y rige el imperativo de buscarla hasta encontrarla.
La profesión
El puesto del individuo en la sociedad
La sociedad empírica sólo resulta «posible» gracias a este a priori, que culmina en el concepto de profesión; aunque tal a priori, análogamente a los ya tratados, no puede designarse con un sencillo calificativo, como sucede con las categorías kantianas. Los procesos de conciencia en que se realiza la socialización —la unidad de muchos, la mutua determinación de los individuos, la importancia mutua de los individuos para el todo y del todo para los individuos— se verifican sobre un presupuesto fundamental que, en abstracto, no es consciente, pero que se expresa en la realidad de la práctica; y es que el elemento individual halla un puesto en la estructura general, e incluso que esta estructura es, en cierto modo, adecuada, desde luego a la individualidad y a la labor del individuo, pese a lo incalculable que es este último. La concatenación causal, que entreteje cada elemento social con el ser y la actividad de todos los demás, produciendo así la red externa de la sociedad, se transforma en concatenación teleológica tan pronto como se la considera desde el punto de vista de los individuos, sus productores, que se sienten personas aisladas y cuya conducta se desarrolla sobre la base de la personalidad, que existe y se determina por sí. Esa totalidad fenoménica se atempera, pues, al fin del individuo que se acerca desde fuera; ofrece al proceso vital del individuo determinado en su interior, el puesto en donde su peculiar persona se convierte en miembro necesario de la vida del todo. Es ésta una categoría fundamental, que presta a la conciencia individual la forma necesaria para tornarse elemento social.
Es cuestión bastante baladí la de si las investigaciones sobre la epistemología social —de las que esta digresión ha de servir de ejemplo— pertenecen a la filosofía social o a la sociología. Acaso sean un territorio fronterizo entre ambos métodos. Pero, como antes he indicado, el planteamiento del problema sociológico y su delimitación con respecto al filosófico no sufren en nada por ello, como tampoco sufren los conceptos de día y noche porque exista el crepúsculo, ni los de hombre y animal porque acaso lleguen a encontrarse grados intermedios que liguen las características de ambos de un modo quizás inseparable en conceptos. El problema sociológico se propone tan sólo abstraer lo que en el fenómeno complejo que llamamos vida social es realmente sociedad, es decir, socialización. La sociología toma este concepto en su máxima pureza, alejando de él todo aquello que, si bien sólo en la sociedad puede obtener realización histórica, no constituye empero la sociedad como tal, como forma de existencia única y autónoma. Nos encontramos, pues, con un núcleo de problemas inconfundibles. Puede suceder que la periferia de este círculo de problemas entre en contacto, efímero o permanente, con otros círculos. Acaso las determinaciones fronterizas resulten dudosas. No por eso el centro permanece menos fijo en su lugar.
La socialización pura
Paso ahora a demostrar la fecundidad de este concepto y problema central en estudios parciales. Sin pretender ni remotamente agotar el número de las formas de acción recíproca que constituyen la sociedad, estas investigaciones se limitan a señalar el camino que pudiera conducir a la determinación científica de la extensión que corresponde a la «sociedad» en la totalidad de la vida. Y lo señalarán dando los primeros pasos por él.
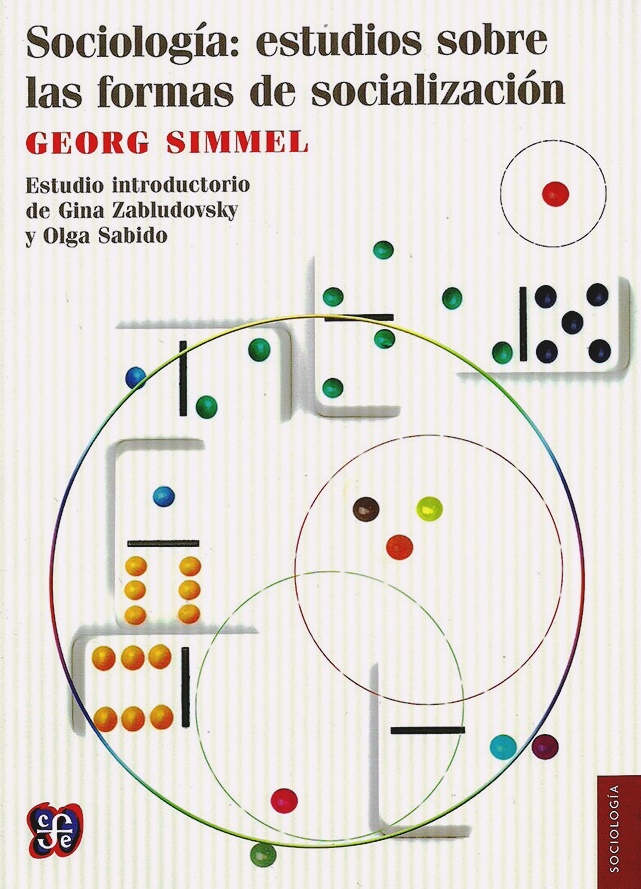 |
| Georg Simmel: El problema de la sociología (Sociología, 1908) |
Sociología: estudios sobre las formas de socialización (1908)
Capítulo I. El problema de la sociología.
Estudio introductorio de Gina Zabludovsky y Olga Sabido
Georg Simmel
México, FCE, 2014.









Comentarios
Publicar un comentario