Guillermo Vázquez Franco: Franciso Berra. La historia prohibida - Parte 2 (2001)
Franciso Berra. La historia prohibida
Guillermo Vázquez Franco
El oscuro derrumbe imperial
Vayamos al principio. Todos estos trastornos y esta desorganización e improvisación en todos los planos del quehacer público, sobre lo que pueden ilustrar esas extrañas invasiones inglesas, contrastan con la relativa placidez anterior al 25 de Mayo. Yo diría -a pesar de las muy válidas objeciones que se puedan oponer y pidiendo por ello tolerancia al lector- que estamos ante una sociedad armónica, derivada del equilibrio político que, por inercia, descansaba en la aparentemente sólida pero, en la realidad, enclenque y hasta tambaleante estructura de la monarquía, sin importar la persona del titular. Por debajo, "la América en muchos años ha tenido que sufrir jefes corrompidos y déspotas, ministros ignorantes y prostituidos, militares inexpertos y corruptos" (Williams, 13). Un detalle indicativo: bajo la administración de Liniers, a veces los ascensos entre la oficialidad, además del nepotismo y otras influencias, dependían de los recursos de que dispusieran los candidatos a la promoción para costearse el nuevo uniforme correspondiente al grado al que accederían. (Pueyrredón, 258) El Trono español, en tanto institución gestionada por un valido de baja estofa o "depravado favorito", según Álzaga, es lo mismo, estaba desquiciado. Bastó que Napoleón lo volteara con un chasquido de dedos para que todo el andamiaje –no sólo político- entrara en un caos, tanto en la península metropolitana como en sus desinformadas (o mal informadas) colonias americanas, perdiéndose, en el término de muy pocos meses del año 1810, todas las coordenadas de referencia tradicionales. A partir de ese momento, nadie sintoniza con nadie ni con nada. Sin advertirlo, los mismos protagonistas eran, a su vez, testigos de la descomposición de todo el ordenamiento jurídico-administrativo, sin tener un mínimo diseño para sustituirlo.
Por lo que hoy llamamos el efecto dominó, bajo la capa secular del idioma castellano, un imperio políglota de dimensión tricontinental, se desintegraba entre dos solsticios.
En efecto, la invasión del Emperador de los franceses a los endebles dominios de Carlos IV, puso de manifiesto todo lo débil que era el decadente orden sobre el cual reinaba ese pobre diablo ("monarca decrépito" lo considera Álzaga, es lo mismo). Las colonias, brutalmente organizadas en el siglo XVI, bajo el signo del absolutismo de derecho divino y de la evangelización a sangre y fuego (el reformismo del siglo XVIII no modificó las raíces de la estructura) se desarticularon de manera desordenada y precipitada, culminando la serie de conatos y amagues, incluso agrias desavenencias personales entre los jerarcas, que habían empezado antes de setiembre de 1808, sin entender nunca ni saber a ciencia cierta, de qué se trataba. La asonada del lo. de enero de 1809, me parece que es un ejemplo de ello. Varios de los antagonistas en ese momento, integrarán luego la Junta de Mayo. Álzaga y Saavedra pugnaron entre sí y se apoyaron en sus respectivos regimientos que se habían constituido con motivo de las invasiones inglesas: los tercios españoles -catalanes, gallegos y vizcaínos- con don Martín y don Cornelio con los Patricios; éstos sosteniendo a Liniers, aquéllos por deponerlo. Se trata de odios personales que eran a muerte -los hechos así lo demuestran- pero también de antagonismos donde se mezclan peninsulares y criollos -los nombres de los cuerpos son muy descriptivos- destacándose, en ambas vertientes, algunos nombres del procerato nacional (Vieytes, Moreno, Nicolás Rodríguez Peña, Larrea, Castelli). Lo cierto es que, dentro de la propia área urbana estaba planteada una sorda (también sórdida) guerra civil que abortó cuando la solidaridad de la ciudad debió enfrentar al territorio caudillesco.
El 25 de Mayo por un lado, confirmó lo que ya era evidente: que el poder formal dependía del Cuerpo de Patricios obediente a Saavedra. Tanto es así que, como en 1809 había aguantado a Liniers contra Álzaga, un año y pico después, con el apoyo del mismo Álzaga, volteó a Cisneros y con él al virreinato. Lo que habría que dilucidar era cuánto poder tendrían los Patricios y su jefe Saavedra apenas sus opositores (que los había ¡y cómo!) empezaran a mover sus propias piezas. Por otro lado, lo que resultó muchísimo más importante, ese mismo 25 de Mayo fue un impacto político no sólo conmovedor sino que fue el primer hecho realmente trascendente en gran escala, en la historia tricentenaria de Hispanoamérica. En comparación, cualquier otro episodio registrable en el mundo hispanoamericano, después de la fenomenal revulsión provocada por los rudos capitanes depredadores del período de la conquista, resulta simplemente anecdótico. Mayo, inesperadamente, resultó un acontecimiento sin retorno que modificó la ingeniería colonial. No alcanzó el rango de revolución porque, por falta de contenidos sustanciales, en mi opinión, para revolución no le daba la alzada, como ya dije observando la ausencia de una vigorosa masa crítica, pero cabe señalarlo de todos modos como un trastorno raigal, bastante más complejo que el simple derrocamiento de autoridades. Fue el colapso del poder, sin saber qué construir en su lugar. La inédita situación que sobrevino inmediatamente adquirió su propia dinámica, escapando al control de los mismos sublevados.
Los juntistas, sinceramente monárquicos –por su formación no podían ser otra cosa- y con algunas ideas muy confusas, resultaron superados porque los hechos, que eran más rápidos, enseguida generaban nuevos hechos. Reducir el asunto a un vulgar golpe de estado, es quedarse muy corto en la apreciación del fenómeno.(*) Una prematura ruptura de amarras con un sistema burocrático rutinario, que no había tenido nunca entrenamiento político ni había desarrollado liderazgos poderosos ni hombres de Estado de fuste que ordenaran un caudillaje díscolo y distorsionante, si lo referimos a la prolongada experiencia administrativa española y al proyecto centralizador de la Capital que pretende continuarla, esa ruptura, digo, provocó un desconcierto generalizado. En la intransigente militancia del catolicismo filipino, una cultura muy estrecha, donde la masonería pugnaba por hacerse espacios, había generado más bien rivalidades de campanario, (la actitud envidiosa de Montevideo o de Asunción, por ejemplo) frente a las cuales, Buenos Aires y su hinterland, con mucho el polo más fuerte y de mayor desarrollo relativo, no sólo dentro de la cuenca ganadera, como ya se dijo, funcionó como todo lo opuesto al liderazgo, “despertando un sentimiento de malquerencia surgido entre [esa ciudad] y las provincias por la superioridad de que se jactaban los porteños” (Aldao, pág. 4, infra n. 108).
Lo que con voz engolada llamamos “Revolución de Mayo” pudo sí tener un objetivo concreto, tanto como lo tuvo todo el movimiento juntista, a partir de 1808 dentro del cual se inscribe y del que sería su culminación El objetivo de sustituir las autoridades tradicionales está de manifiesto en la consigna juntas como en España o en la consulta que se le hizo a los doscientos ý tantos asistentes al Cabildo Abierto de Buenos Aires el 25 de Mayo: si se ha de subrogar la autoridad del Virrey y en quién. Pero lo que esa “revolución” no tuvo, sin embargo, fueron grandes planes transformadores. Nadie preguntó nunca: ¿juntas para qué? O bien, si se decidía la sustitución del Virrey, ¿qué haría su subrogante?. Más allá de la tímida abolición del Virreinato, ¿cuál fue el proyecto?; ¿convocar a asamblea de la gente decente acaso?, ¿una constitución como lo reclamaban Moreno y Monteagudo más tarde?, ¿sanear la administración? (Moreno 400, y cit. de Williams, 112) La imagen del desconcierto y hasta de la disociación del día siguiente, la podemos ver sintetizada en el ríspido binomio Moreno/Saavedra. (disc. Piñero, XLV).
(*) Advierto que, por razones de comodidad, en el curso de este trabajo, refiriéndome a este episodio. yo mismo le llame así: “golpe de estado” y, a veces, también "revolución", pero téngase presente que lo hago con la reserva que consigno en esta aclaración, sabiendo que, con ello, le hago una concesión al rigor que debe observarse en esta disciplina.
Hablando con categorías marxistas, podría decirse que no hubo en el Río de la Plata una clase social homogénea, fuerte, adulta y lúcida (una burguesía, recuérdese que estoy manejando la jerga marxista) capaz de darle al alzamiento una unidad de acción y de intereses muy generales pero también muy sólidos, muy definidos y superiores, como sí la hubo en las colonias inglesas donde un conjunto de hombres representativos, algunos con gran talento, no sólo político, procedentes de todas las regiones revolucionadas, en nombre de grandes coincidencias con el modelo de estructura que les ofrecía su propia metrópoli y con imaginación y creatividad, fue capaz de ensamblar los macroplanteos por encima de sus discrepancias y aun de sus antagonismos, que hubieron de quedar resueltos en función del fin supremo. Este grupo que la historia reconoce como los Padres Fundadores, en el cual no hubo –es importante señalarlo- hombres de armas dominantes, y sí, en cambio, hombres de pensamiento, salvó la unidad con grandeza –reléase el fundamento de voto afirmativo de Benjamín Franklin- y con ella el proyecto, ese sí revolucionario, de los Estados Unidos de América que es el ejemplo seductor que tantos de nuestros candorosos próceres –Artigas entre ellos- quisieron imitar18a “sin darse cuenta que antes de la revolución el capitalismo norteamericano había procurado un desarrollo y prosperidad generales en el orden económico y en el comercio internacional” al mismo tiempo que “entre las distintas regiones de las colonias se incrementaba el intercambio cultural”, de lo que puede dar una ideal cabal, el hecho de que, al estallar la revolución, se publicaban treinta y siete periódicos, muchos –entre otros, el Almanaque, editado por Franklin- con muy amplia circulación. (Pulliam y Dorros, 55, 56), cuando apenas tres periódicos, en forma irregular y con difusión restringida, empezaron a salir en Buenos Aires, recién en los últimos años del siglo XVIII.
En Hispanoamérica, donde siempre faltó perspectiva, todo fue, disparidad, forcejeo pequeño. Se había desencadenado lo que sería una prolongada guerra civil cargada de incertidumbres y de desconfianzas. Si al Río de la Plata me refiero, la dirigencia capitalina se quedó limitada a sus muelles. No cambia la apreciación el hecho de que algunos de sus integrantes –Saavedra, por ejemplo- no fueran oriundos de Buenos Aires.
“Ni en la Argentina ni en el resto de los países hispanoamericanos ha florecido un pensamiento teórico original y vigoroso en materia política, ni era verosímil que floreciese” (Romero, 9) Entre los caudillos, Artigas, que es quien esbozó un plan político con ciertas pretensiones, más voluntarista que realizable, nunca un pensamiento teórico original y vigoroso (incluyo en esta opinión la utopía de la federación, a la que me referiré más ampliamente) marcó su poder en la Banda Oriental y solo su influencia en la cuenca ganadera, (Sartori, 220-221) organizándose, de manera muy efímera y superficial, esa conexión caudillesca de provincias que llamamos Liga Federal, donde Córdoba, la última en incorporarse y la primera en separarse, señaló el límite occidental del prestigio del jefe oriental y también el límite temporal. Quiero decir que geográficamente, la propuesta de Artigas no pasó del meridiano de Córdoba y en el tiempo, con su incorporación a la órbita del Caudillo, marca la mayor expansión de su ascendiente tanto como, al retirarse, indica el principio de su declinación. Esta Liga, muy nominal, basada en frágiles alianzas personales de corte bárbaro19, fue muy laxa y precaria, sin ninguna capacidad negociadora con la arrogante oligarquía porteña, (para usar el léxico tan caro a la maniquea historiografía montevideana) Entre las partes no hubo nunca ningún ámbito donde dilucidar civilizadamente las diferencias (nada equivalente a los Congresos Continentales). "La rápida transición del estado colonial al período revolucionario hizo que los pueblos del virreinato del Río de la Plata se encontrasen, dentro del vasto territorio que ocupaban, sin cohesión social ni tradición de gobierno político". (Larrain, VIII).
En una sociedad así configurada bajo el signo de la heterogeneidad y de la dispersión, no hubo diálogo inteligente, creativo, verdaderamente revolucionario, capaz de resolver positivamente la tensión entre la Capital y el territorio gestionado por los caudillos Y tengo presente los cuerpos deliberantes que se instalaron desde la Asamblea del Año XIII hasta el Congreso de Tucumán y posteriores, alrededor de los cuales siempre hubo generales merodeando. Todo quedó en la esfera de las desconfianzas, el trapicheo y las rencillas personales, dentro y fuera de la Logia Lautaro, o librado a continuas luchas intestinas, unas provincias contra otras y todas contra Buenos Aires, sin ningún contenido programático, llevadas a veces con ferocidad. Ya no hubo paz en las provincias platenses durante el resto del siglo XIX. Sin contar las patriadas de los orientales, recuerdo ahora, a manera de dato ilustrativo, que Bartolomé Mitre, comandante en jefe de las fuerzas aliadas de tierra en la guerra contra el Paraguay, debió resignar sus ínfulas de legionario romano, obligado a abandonar diecisiete veces el teatro de operaciones para atender otros tantos levantamientos armados en las provincias que no daban tregua.
18a [ ...] muchos países sudamericanos iniciaron su vida independiente con constituciones copiadas del modelo norteamericano, como si la imitación del texto hubiese bastado para contar también con instituciones estables o una vida política libre de sobresaltos” (Baptista Gumucio, 31). Nadie advirtió entonces, ni lo advierten hoy los modernos comentaristas, que en una estructura política a escala, la federación según el modelo de Estados Unidos, no podía jamás ser una solución adecuada para la organización de las colonias hispanoamericanas.
La ruptura de Mayo, a cargo de una ínfima minoría más o menos ilustrada y más o menos liberal, provocó instantáneamente la acefalía del poder virreinal y liquidó la pax hispanica en Indias, con la consiguiente modificación repentina de las conductas humanas. Hombres que no sabían vivir fuera del orden burocrático y autoritario que siempre había venido impuesto desde arriba, los motineros del famoso Cabildo Abierto, apoyándose en el terror de las patotas (véase Corbière, 126) y en una mentalidad obsoleta y una tipología política que se remontaba al siglo XVI20 más una pizca de moderna teoría liberal mal asimilada, no pudieron superar los viejos códigos de la administración española que habían volteado, ni un cierto ascendiente psicológico, difícil de sustituir rápidamente. Véase que el primer aniversario de la revolución, esto es, el 25 de mayo de 1811, se celebró, al mejor estilo tradicional, en la Plaza Mayor de Buenos Aires con una procesión encabezada por el Estandarte Real. Esta anécdota, lejos de ser una trivialidad, parece indicativa de que los fantasmas del pasado seguían merodeando.
19. Aclaro que al adjetivo “bárbaro”, cuando lo uso, no tiene el sentido de extranjero que viene de la etimología greco-romana ni mucho menos una intención despectiva. Le doy sí, el alcance con que Morgan propone las grandes etapas de la evolución cultural de la Humanidad, haciendo, obviamente, la debida adaptación al mundo cimarrón. Nada tiene que ver pues este adjetivo, con el peyorativo Sarmiento. Los grandes caudillos regionales, varios entroncados con el patriciado (y hasta con la nobleza) y algunos de ellos hombres cultos –por ejemplo, el doctor Alejandro Heredia- debieron mimetizarse en el ambiente bárbaro que acaudillaban. El astuto Rosas se lo dice francamente a Santiago Vázquez: “Sepa Ud. señor Vázquez que para ser lo que soy tuve que ser como ellos [...]. Tuve de agaucharme”. El Ilustre Restaurador la tenía clara. Artigas, sin proponérselo y, seguramente sin advertirlo, también se agauchó sin dejar de ser, por eso, un paisano. Por lo demás, si de barbaridades se trata (ya que no de barbarie), la pregunta surge sola: ¿quién puede tirar la primera piedra? ¿Sarmiento?. Véase el consejo que el sanjuanino le da a al mismísimo Bartolomé Mitre: “No trate de ahorrar sangre de gauchos. Este es un abono que es preciso hacer útil al país. La sangre es lo único que tienen de seres humanos” (Buenos Aires, 20 de septiembre de 1861 en Archivo Mitre, Tomo IX, pág. 360).
20 Mariano Moreno, a fines del siglo XVIII, en la Academia Carolina de La Plata, desarrolla su tesis para optar al título de doctor en Derecho analizando la ley 14 de Toro, un corpus juri que data del año 1502 con la firma de los Reyes Católicos, “en virtud de la cual, el marido o la mujer que pasaba a ulteriores nupcias, no tenía obligación de reservar a los hijos el primer matrimonio, la propiedad de los bienes adquiridos durante él” (Piñero, XI-XII) .
El recurso más simple fue granjearse las simpatías extranjeras, comprándolas sin mucho decoro: “Nuestra conducta con Inglaterra y Portugal deber ser benéfica, debemos proteger su comercio, aminorarles los derechos, tolerarlos y preferirlos, aunque suframos algunas extorsiones [...] los bienes de la Inglaterra y Portugal que giran en nuestras provincias deben ser sagrados, se les debe dejar internar en lo interior de las provincias, pagando los derechos como nacionales [...] debemos atraernos y ganar las voluntades de los ministros de las cortes extranjeras y de aquellos principales resortes de los gabinetes, aunque sea a costa del oro y de la plata, que es quien [sic] todo lo facilita” (Moreno, Plan de Operaciones, págs. 508-510. Sobre la autenticidad de este documento, véase Chumbita, pág. 52-54 y pág. 271-n.2). Al perderse el paradigma, no sabían dónde estaban parados; se había caído en un punto muerto. En su orfandad sin elegancia, sólo se buscaba el vergonzante auxilio del cohecho. La revolución se resolvía en los bolsillos de los coimeros. Nihil novus sob sole.
Nada luego quedó en pie desde aquella lluviosa mañana, para poder aglutinar y, menos todavía, para controlar el desgarramiento político pero también social y encauzar el enjambre de caudillos indisciplinados e inestables y sus veleidades localistas que inmediatamente emergió, tal como si hubiera estado esperando esta oportunidad. El poder caudillesco surge y se afirma; es el que realmente cubre el vacío dejado por la administración española en la inmensidad del campo. No sé si es más auténtico y más orgánico que el poder urbano, pero sí, seguramente, es un poder competitivo y está más próximo a lo que yo llamaría un estado de naturaleza. El dualismo ciudad-campo emergente, latente desde antiguo hasta Cisneros, se había instalado activamente –diría agresivamente- en el Río de la Plata a partir de regiones o provincias no muy bien definidas y apenas pobladas y de esa especie de submúltiplo que fueron los pagos; esos son los asientos territoriales de los caudillos y caudillejos que van a recortar sus siluetas ecuestres sobre el horizonte silente de las pampas. Artigas, “el más popular y poderoso de estos jefes alzados”, según Robertson, “como caudillo un brillante de primera agua”, según Melián es, tal vez, el mejor ejemplo pero no ciertamente, el único de los que, con igual rapidez y sorpresa, brotaron por doquier para llenar la inesperada vacante, moviendo cada cual su propia improvisada mesnada. La concepción porteñocéntrica, con cierto sentido estructural, fue desbordada y entró espontáneamente en conflicto con el ejercicio personalista del poder dispersado en tantos centros como caudillos se daban. Quiero decir que, para superar la crisis, el poder no se resocializó a través de instituciones jurídicas, como hubiera querido hacerlo la concepción porteña, (en realidad, el proyecto de la Logia Lautaro) sino a través de la personalización de los jefes rurales. La propuesta federal tiende, justamente a consolidar, no la libertad y mucho menos la democracia como tantos comentaristas ligeramente lo proponen - Alberdi y Ugarte, nada menos, entre ellos- sino la autonomía de los ámbitos de poder propio de los caudillos. La propuesta unitaria, por su parte -tan prepotente como la de los mismos caudillos- tiende a consolidar, no la unidad sino el centralismo en torno a la antigua capital. La síntesis de este antagonismo está en la cláusula 19 de las Instrucciones: “Que precisa e indispensable sea fuera de Buenos Aires donde resida el gobierno de las Provincias Unidas”. En resumidas cuentas, unitarismo y federación no significaron doctrinas políticas enfrentadas en amplia escala que dieran lugar a fermentables debates teóricos, sino dos formas de concebir la distribución del poder en los espacios. Voluntarismo puro. Como se ve, no se trataba de persuadir sino de imponer. El poder no se debilita, sólo se dispersa ante la incomprensión (también la desesperación) de la elite porteña. La oposición activa entre ambas soluciones, fue el signo histórico del turbulento siglo XIX que desmembró el Río de la Plata -la derrota de 1828 es patética- aun después de sancionada la Constitución de 1853.
Pero, hasta los primeros meses de 1810, en contraste con la Península, el mundo hispanoamericano y el Río de la Plata en particular, estaban tranquilos, casi indiferentes (Piñero, IX) ante las escasas e imprecisas noticias que llegaban allende el Atlántico, hasta que hizo crisis el Trono; les habían cambiado el rey. Y aquí estoy englobando hechos y episodios de análoga naturaleza, acaecidos en el curso de algo más de dos años La sumisión pasiva y acrítica a una autoridad aceptada por generaciones como legítima, a la cual obedecer incondicionalmente y bajo juramento, se había descompuesto. Fue la pérdida de la referencia por antonomasia. Recién entonces, los criollos se sintieron y se encontraron solos; se abría la tierra bajo sus pies. En un momento dado no supieron de quién eran súbditos porque, descartado por impostor José Bonaparte, las improvisadas juntas españolas, incluida la Suprema Gubernativa del Reino- no encajaban en la mentalidad monárquica de los colonos que con razón no concebían una monarquía colegiada. La crisis política, de golpe y porrazo, puso en entredicho un conformismo generalizado en todos los órdenes. Nadie, ni persona, ni grupo, ni institución, estaba preparado para asumir la nueva situación y conducirla, si no con un consenso, por lo menos con una aquiescencia aceptable. Entre todas sus incertidumbres, sus titubeos, sus humanas debilidades, debe haberles asaltado entonces la pregunta más obvia ante la perplejidad: ¿qué hacer?
Los actores, por aquellos años de desconcierto, jamás hubieran podido sospechar lo que nosotros, con la ventaja de una perspectiva histórica a nuestro favor, podríamos distinguir. Los hombres de Mayo y los que les siguieron, dentro y fuera de Buenos Aires, hasta Pavón y aun después, en realidad se debatían entre, por lo menos, dos grandes temas que Bobbio individualizaría ciento cincuenta años más tarde, a saber: la búsqueda de la mejor forma de gobierno y de la república ideal ("república" en sentido originario o sea res publicae) y la búsqueda del fundamento del Estado y justificación del compromiso político. (cit. por Sartori, 230). Esto se ve muy claro no sólo en las Instrucciones del Año XIII sino en toda la documentación pertinente desprendida, entre otras fuentes, de las asambleas y congresos celebrados hasta 1853. Que esa búsqueda haya estado mal orientada y peor resuelta y que Artigas y todas las figuras más o menos relevantes que transitaron en el curso del medio siglo, no hayan tenido la menor idea que estaban recorriendo ese camino con soluciones imposibles, no cambia por eso la intención de resolver el dilema.
Gracias a sus inagotables reservas, a una relativa diversificación del comercio (no hay que exagerar demasiado los efectos de la Pragmática de Libre Comercio) y al contrabando generalizado, naturalmente integrado a la vida cotidiana (casi congénito), los cuatro virreinatos, dentro de una forma de producción precapitalista, gozaban de cierta prosperidad económica y también financiera, sin perjuicio de los déficits presupuestales, que los había. ("el Erario se encontraba exhausto y agotado", Piñero, XXXI) ).21 Aún cuando no tengamos datos ni cifras seriados para una evaluación confiable, y aceptando desde ya que la situación no fue totalmente homogénea, podemos admitir que en el conjunto de las regiones, se había alcanzado un pasable producto bruto, para lo que podía esperarse dentro de una tecnología preindustrial apoyada en una mano de obra esclava (me tomo la libertad de incluir en esta categoría a la mita y al yanaconazgo), tanto como una muy fuerte concentración de la renta.
21 Lo dicho no es incompatible con la opinión de Piñero, pág. xxix y sgts.: “Las comarcas que formaban el Virreinato de Buenos Aires se encontraban en una situación deplorable en los primeros años del siglo. [...] El sistema mercantil de monopolio, [...] labró lentamente la ruina económica de la colonia o, más bien dicho, aseguró en ella el predominio del atraso, del estado primitivo y de la ignorancia; impidió el desarrollo del cultivo y de la producción e hizo imposible el comercio internacional” Sobre esta realidad, la situación a principios del siglo XIX, bajo la presión del comercio inglés, era comparativamente algo más favorable.
La sociedad había aceptado, como parte de su cultura, con el aval de la Iglesia, una estructura altamente polarizada, donde -en unas regiones más, en otras no tanto- una minoría disfrutaba sus privilegios con exultante arrogancia y una mayoría soportaba sus agobiantes miserias con mansa resignación, sin perjuicio de los esporádicos conatos de rebeldía, algunos de envergadura, pero fuera de coordenadas, desestacionados, como el de Tupac Amaru y la espeluznante represalia a que dio lugar. Algo así como, en tiempos romanos, sucedió con la rebelión esclava conducida por Espartaco o la reacción de los Comuneros en el curso del absolutista y aristocrático siglo XVI español (sobre los efectos o las consecuencias de la rebelión de Tupac Amaru, discorde Lewin). Otras manifestaciones que se ubican a fines del siglo XVIII, en las costas bañadas por el mar Caribe, como, por ejemplo, las tentativas de Nariño, Gual y Espejo o las tilinguerías de Francisco Miranda u otras por el estilo, todas bajo el signo de una mendicante anglofilia, que la literatura agrupa bajo el rubro los precursores, no pasaron, en realidad, de anécdotas sin trascendencia. Nunca fueron revoluciones sino, simplemente, explosiones en algunos casos ymaquinaciones en otros. Va de suyo que también el programa de Aranda tendiente a dividir en varias monarquías vinculadas a una corona común la totalidad de las colonias, quedó propiamente, en agua de borrajas. "Hay que terminar de una vez con esas teorías que buscan orígenes lejanos" como dice De Gandía (pág. 341).
Fue justamente en el cuarto y último de los virreinatos, en la opaca cuenca ganadera del Río de la Plata y al sur, en una ciudad secundaria, "de costumbres sosegadas y discreto bienestar", no obstante su singular posición estratégica, más joven que Asunción, más inculta que Córdoba, más pobre que "la opulenta Lima", más débil que México, que exhibía los contrastes sociales comparativamente, menos acentuados, donde, un día cualquiera, entre noticias políticas más o menos alarmantes procedentes de la Península y tiranteces personales, saltó la primera chispa (véase De Gandia, págs. 148 y conc.). En cierta manera, si no se me toma por un agrandado al hacer la referencia, y sé que estoy incurriendo en una simplificación muy vulnerable -después de todo también los ornitólogos pueden cotejar un águila con una torcaza- era aquella, la del viejo imperio al morir, una situación comparable a la de la Roma de Occidente al entrar en el siglo V. En medio de una situación de paz y de cierta prosperidad, tal cual era, en sus grandes rasgos también la situación hispanoamericana, especialmente la ganadera rioplatense -la analogía no va más allá- Roma se desplomó. (Koenigsberger, l; disc. Bentancur, Piñero, XXIX, Varios 6, pág. 20).
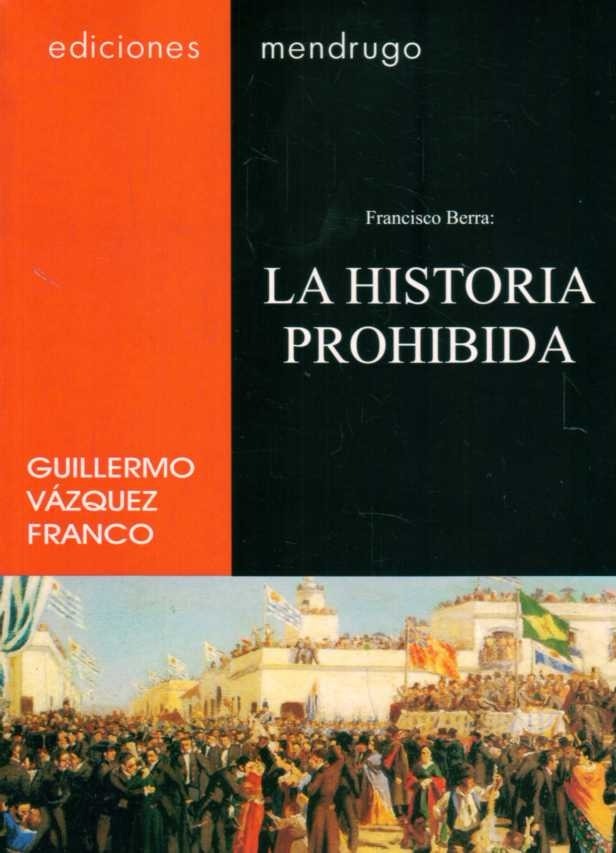 |
| Guillermo Vázquez Franco: Franciso Berra. La historia prohibida (Parte 2) |
Franciso Berra. La historia prohibida
Guillermo Vázquez Franco
Ediciones El Mendrugo, Montevideo, 2001.









Comentarios
Publicar un comentario