Guillermo Vázquez Franco: Franciso Berra. La historia prohibida - Prólogo (2001)
Franciso Berra. La historia prohibida
Guillermo Vázquez Franco
Prólogo
El título que escogí para este libro, parte de un hecho cierto, concreto, perfectamente ubicable en el tiempo y en el espacio; de un hecho objetivo, diría con mucha propiedad, si no tuviera tanta prevención contra esa expresión tan distorsionada por el uso abusivo que de ella se ha hecho, usándola como pantalla de cualquier divagación.
La historia prohibida no resulta de una interpretación personal, por analogía o por extensión, sobre la cual se puedan oponer discrepancias. Yo no lo infiero, no lo deduzco. Es absolutamente cierto que el 13 de setiembre de 1883, el doctor Carlos de Castro, Gran Maestre de la Masonería uruguaya, en su condición de ministro de Fomento de Máximo Santos, cursó al Director Nacional de Enseñanza Primaria, que lo era Jacobo Varela, hermano del Reformador, un oficio ordenándole –principio de autoridad mediante- que el Bosquejo histórico de la República Oriental del Uruguay, que en 1881 se publicaba en tercera edición con la firma de Francisco Berra, no fuera consultado con pretexto alguno, fundándose en argumentos ideológicos que, en términos generales, aun hoy se siguen compartiendo y acatando cumplidamente en todos los niveles de la educación. (doc. I). Carlos de Castro no sabía –porque todavía no se había empezado a escarbar en los archivos- que esa orden a su subordinado, tenía un valioso antecedente que le hubiera dado lustre y legitimación a su mandato: el mimísimo Artigas, en persona, por oficio de 19 de octubre de 1815 (solo sesenta y ocho años de diferencia entre uno y otro) le ordenaba lo siguiente al mismísimo Cabildo de Montevideo: "En virtud del informe que ha rubricado V.S., sobre la representación del maestro de escuela don Manuel Pagola, no solamente no le juzgo acreedor a la escuela pública, sino que se le debe prohibir mantenga escuela privada". Parece muy claro que en esta política de esterilización de la enseñanza, Máximo Santos y Carlos de Castro no están solos. Artigas tampoco. Se da así en estos casos, la paradoja de que la misma Escuela que enseña a leer, prohíbe leer a su vez. Allí mismo donde se entrega ese maravilloso instrumento, se quita, al tiempo, la libertad de utilizarlo. Te enseño a leer, pero no podrás leer conforme con tu libertad sino conforme con mi autorización, dice el Estado, (aun el protoestado caudillesco) erigido en policía de las ideas, omnipotente productor monopólico de la verdad. Pero sólo la verdad matemática es indeleble – dos más dos son cuatro y así será por siempre y para todos- pero no la verdad histórica.
Yo no localicé el original del documento de de Castro (tampoco, obviamente el oficio de Artigas que tomo de Maeso –III, 391), pero la versión impresa la recoge Orestes Araújo que, en este aspecto de la cuestión, es confiable –me parece- al margen de las serias observaciones que en algún aspecto se le puedan oponer a sus aportes (véase, sin ir más lejos, la nota 43). De tal documento, tanto como del oficio de Artigas, se ha conservado vigente la filosofía dogmática que lo inspira, aunque se haya perdido el rastro de su origen. Lo que no ha cambiado es la intolerante actitud política.
Del permanente sometimiento intelectual a aquellas pautas (las de Artigas y las de de Castro) que ya tienen un siglo largo de impartidas, dice un reciente informe de 26 de julio de 1995, elevado a conocimiento y resolución del Consejo de Enseñanza Secundaria, por el Director de uno de los liceos de Montevideo. En tal informe se le formulan a uno de los docentes de esa Casa de Estudios, algunas observaciones, la cuarta de las cuales dice textualmente: "d) y lo que es más grave, [el profesor emite] juicios que afectan la estatura moral de nuestro máximo Héroe Don José G. Artigas".1 Compárese con el estilo y el animus de la orden impartida por el ministro santista (y de su antecedente). Es cierto que en los trámites ulteriores recaídos en el expediente, no se hizo caudal expresamente de este literal de la denuncia, por lo menos, mientras no hubo resolución de la autoridad. Pero también es cierto que ningún jerarca, ni siquiera desde esa máquina de control del status y de vigilancia y acechanza que son las enervantes inspecciones, se observó a un funcionario que, desde la jefatura de un liceo (el primer filtro), atentaba con la libertad de cátedra y contra la libertad de expresión del pensamiento (es decir, contra la libertad, véase Bustamante, 354); estas son categorías culturales básicas de la teoría y de la praxis democrática, que están inermes ante la pujante ideología del establishment (o sea, del control social) que, democráticamente hablando, deja bastante que desear. Para que nos entendamos con el lector (las palabras tienen que ser lo más precisas posible tanto para el emisor como para el receptor), como el término "ideología" tiene varias acepciones, en este pasaje, le atribuyo el alcance con que Marx lo manejó: forma de enmascaramiento de la realidad.
1. Fte.: Consejo de Educación Secundaria. Dpto. de Trámite –Mesa de Entrada, exp. Nro. l0.283, fo.7. La consulta de este expediente la debo y agradezco al prof. Marcelo Marchese.
A manera de ficha técnica, aclaro que el texto de de Castro que, a través de Araújo aquí manejo, lo encontró el doctor Juan Manuel Casal en el curso de una investigación que independientemente venía realizando y, sabiendo que yo lo estaba buscando, me lo alcanzó inmediatamente. Es la manera como nosotros entendemos y practicamos la solidaridad y hasta, si se quiere, el trabajo en equipo. Por mi parte, la única referencia, muy indirecta que ýo tenía de ese fulminante úkase ministerial, la había obtenido de un ejemplar que encontré en una librería de viejo, en cuya portadilla (del ejemplar, no de la librería), a lápiz, sin fecha y sin firma, lucía esta amedrentadora advertencia que hubiera hecho las delicias de Torquemada: "Prohibido por decreto [sic] de 13 de setiembre de 1883. No debe leerse". Es el Poder amenazante que se apropia de la historiografía para ponerla a disposición del patriotismo, que es una forma solapada de la política y también una forma de trivialización de la Historia Tanto es así que el solícito, por no decir obsecuente advertidor, por su cuenta, eleva a la jerarquía de decreto lo que, técnicamente, no pasó de una simple pero imperativa orden de servicio.
_________________________
En la historiografía uruguaya, -que en general padece de un escaso caudal teórico, ocultando o tergiversando los hechos o los datos, a veces minimizándolos, a veces magnificándolos- por un convencionalismo sobreentendido –la utopía patriótica- gestado insensiblemente en lo que va de este siglo, se practica, por un lado, el juego del silencio y el juego de la aquiescencia; una especie de trueque: callate que me callo y, por otro lado, el juego de la excepcionalidad. Véase: "En la Banda Oriental se asistió al fenómeno político-social más singular e inesperado de todo el movimiento revolucionario del Río de la Plata [...]" (Beraza 2. pág. 221, infra pág. 90) Es aplicable al caso, lo que dice Alberdi de la Historia de Belgrano: "una verdadera revolución de la historia de las ilusiones recibidas contra la historia de los hechos" (pág. 81. Mitre también puede darse por aludido). El asunto es no levantar mucho el vuelo ni el velo y no violar las reglas, tácitas pero inflexibles por obra del tiempo y de un amable consentimiento. Anulado o disminuido el espíritu crítico, todo es apología baladí. Hay paz y sosiego pero al precio de cerrar toda posibilidad para reabrir un debate franco, abierto, desinhibido y sobre todo profundo sobre el pasado; el pasado ha pasado en autoridad de cosa juzgada; es el dominio de las mentalidades adocenadas. No puede volverse a pensar -y a expresar- tal como lo hizo con tanta vehemencia, la generación del 80 en el siglo anterior, tanto en Buenos Aires como en Montevideo. Limitarse a discrepar discretamente y con liviandad, en la conversación informal, en voz baja; sólo así podría haber cierta tolerancia y hasta cierta aceptación y aun –pocas veces- apoyo. Pero expresarlas oficialmente, introduciéndose irritativamente en el sistema, entonces provoca la reacción negativa que puede ser, incluso airada y hasta desencadenar formas de amedrentamiento mediante procedimientos políticos y administrativos de control (control externo) en sus más altos niveles, hasta lo que en un tiempo fue –curiosidades de la folclórica Constitución de 1951- el Consejo Nacional de Gobierno (véase documento II). La burocracia vigilante se pone en movimiento.
El cuestionamiento no tiene mayores efectos en la esfera privada, si sólo se expresa en la mesa de café, pero se convierte en un problema, casi un agravio colectivo cuando de desplaza de la privacidad al ámbito público. Entonces es la sociedad organizada que se abroquela "impidiendo y desaconsejando los comportamientos desviacionistas", mediante distintas modalidades de presión o encerrándolos en una opaca burbuja de silencio. El grupo se protege a través de los dirigentes de sus aparatos ya constituidos (los partidos, las academias e institutos, la burocracia, los gremios, la prensa, los organismos políticos, administrativos y docentes, los intelectuales, las iglesias, las organizaciones sociales lato sensu y hasta algún tipo de empresas comerciales como las editoriales, por ejemplo) porque se pueden alterar las pautas y el esquema de referencia recibidos desde las alturas que son las intocables pautas y referencias del juego admitido. No puede correrse el riesgo de desestructurar la dogmática Historia Oficial. Cuando el sentido crítico se institucionaliza, deja de ser crítico. Es difícil la crítica desde las instituciones porque la institucionalidad ahoga la crítica; congela el statu quo. Hago la salvedad de que me refiero a la crítica en tanto análisis, no necesariamente censura o ponderación. Sí digo que de la crítica, o sea del análisis, pueden resultar, legítimamente, apoyos o discrepancias pero es difícil ejercerla en libertad, fuera de las instituciones, de las asociaciones, de las academias y, permítaseme decirlo, también fuera de las roscas (valga el bolivianismo). De todos modos, la libertad a la intemperie, aun con sus inconvenientes, con sus silencios y hasta con sus riesgos, es siempre gratificante. Me consta.
"¿Qué idea puede tener una generación de su pasado, si al dirigir la vista a él encuentra tinieblas impenetrables o figuras deformes?", se preguntaba, no sin razón Antonio Diaz (I-39).
Yo también me hago la misma pregunta y, aunque en minoría, seguramente no somos los únicos. Y cuando las explicaciones más repetidas y trilladas, avaladas por el magisterio, por los hombres sabios y por la literatura oficial (u oficialista) son contradictorias o excluyentes, generalmente absurdas respecto de los hechos más objetivos y documentados, esas explicaciones, digo, que, lejos de despejar las tinieblas, al contrario, más las aumentan y más deforman las figuras, ¿qué idea pueden darle a una generación respecto de su pasado?. ¿Cuál será la reacción de esa generación si, superando el embrujo sutil de las palabras, se detiene un momento a analizar por sí misma ese, su pasado?.
La historia de Hispanoamérica, la del Río de la Plata y, por arrastre, la del Uruguay, está plagada de reticencias, de medias palabras, de elusiones y desviaciones, por lo que los hispanoamericanos, los rioplatenses y, por arrastre, los uruguayos, no hemos llegado aun a tener conciencia de nosotros mismos (me refiero a una conciencia histórica), y ese faltante lo cubrimos con una fuerte ideologización (recuérdese la acepción marxiana), que sustituye a la conciencia, y una desbordante y, diría, asfixiante retórica escrita y oral2, por lo demás, un mal de este conglomerado amorfo y desprolijo que llamamos América Latina, tierra con abundancia de libertadores, que son algo así como íconos aglutinantes, alguno, como Cuautemoc, tomado en préstamo al mundo precolombino, pero escasa de libertades.. Cada república, o cosa más o menos parecida, ha realizado el sueño del libertador propio y la pesadilla de los dictadores; hay uno a la vuelta de cada esquina.
2 "Con una historia infinitamente menos extensa [que la europea] pero plagada de una notoria inmadurez mental, la historiografía hispanoamericana y en particular argentina todavía quiere ver a sus próceres como personajes inaccesibles […]" (Alonso Piñeiro, 30). Va de suyo que está ajustada apreciación comprende también a la historiografía uruguaya en tanto hispanoamericana y le alcanzaría también en tanto argentina si no se interpusiera el estorbo de la Convención de Paz. Sobre la retórica latinoamericana –gentilicio prostibulario si lo hay, como otras veces he dicho- comenta Baptista Gumucio: "La retórica es, a mi modo de ver, uno de nuestros vicios continentales" (pág. 363).
Habida cuenta que "no hay ninguna sociedad de la cual pueda decirse absolutamente que carece de historia" (Cazeneuve, Varios 7, II-503), muchas veces me he preguntado, y no sin angustia me pregunto todavía, si esta desolada muchedumbre iberocriolla tiene aptitud para la Historia; si es capaz de vivir históricamente; si hace la Historia o si contribuye a hacerla; si alguna vez la hizo, si la hará alguna vez en el curso de la Historia por hacer, o sólo la padece pasivamente, como una desamparada amalgama, sin otra perspectiva que una insondable aporía por destino3.(Sea dicho descontando desde ya, las reacciones de contenida iracundia que seguramente despertarán estas reflexiones o la desdeñosa –también calculada- indiferencia de otros) La obra cultural del bonaerense Francisco Berra, abarca un amplio espectro. Fue un estrecho colaborador de José Pedro Varela, activo pedagogo, fundador y presidente en su momento de la Sociedad de Amigos de la Educación Popular a cuya Comisión Directiva presenta, junto con Carlos María Ramírez y Carlos Ma. De Pena, un extenso "Informe acerca del Congreso pedagógico internacional americano de Buenos Aires - 1882".4 Abogado desde 1874; polemista; a los veintiún años publica la primera edición del Bosquejo (1866) a la que seguirán una segunda y una tercera en 1881. Esta fue la edición que precipitó la tajante reacción del ministro de Castro, al tiempo que Carlos María Ramírez abría la polémica publicando en 1882, pero en Buenos Aires, el no por correcto y respetuoso, menos exigente Juicio crítico del Bosquejo Histórico de la República Oriental del Uruguay que habilitó la inmediata réplica de Berra con sus Estudios Históricos acerca de la República Oriental del Uruguay editado en Montevideo, levantando los cargos de carencia de documentación que le formulara su contradictor. Digamos, a manera de paréntesis, que ni el úkase ministerial ni los comentarios del Juicio critico alcanzaron para impedir que la obra de Berra tuviera, todavía, una cuarta edición, ampliada en 1895. (Puede consultarse Pivel Devoto 3, donde proporciona una engorrosa pero muy erudita información) Fue una polémica entre dos hombres jóvenes (treinta y cuatro años tenía Ramírez y apenas cuatro más Berra); ambos -abogados montevideanos de profesión y amigos entre sí- asumieron, además, la ímproba tarea de historiadores; Berra por vocación, Ramírez por casualidad; riograndense uno (también por casualidad) por lo cual reclamó con vehemencia la nacionalidad uruguaya y porteño por destino el otro, que inexplicablemente (al menos para mí), terminó sus días burocráticamente en Buenos Aires. Estos dos intelectuales cruzaron guantes (es una manera de decir) sobre el caudillo oriental que ninguno de los dos conoció. Ramírez es un apologista; Berra un analista. Berra viola el monopolio de la libertad; Ramírez lo protege. En esa diferencia descansa el eje de la polémica que, sin ninguna justificación, nunca fue reeditada.
(3) La historiografía latinoamericana no tiene, no ya un lenguaje propio; no tiene ni siquiera palabras para designar sus propias realidades.
"La incapacidad de América Latina para la integración de su población en nacionalidades razonablemente coherentes y cohesivas, de donde está, si no ausente, por lo menos mitigada la marginalidad social y económica.
"La notoria falta de estabilidad de las formas de gobierno latinoamericano, salvo las fundadas en el caudillismo y la represión.
"La ausencia de contribuciones latinoamericanas notables en las ciencias, las letras o las artes (por más que se pueden citar excepciones que no son sino eso).
"El no sentirse Latinoamérica indispensable, o ni siquiera demasiado necesaria, de manera que en momentos de depresión (o de sinceridad) llegamos a creer que si se llegara a hundir en el océano sin dejar rastro, el resto del mundo no sería más que marginalmente afectado" (Carlos Rangel, Del buen salvaje al buen revolucionario, cit. por Baptista Gumucio, 29).
"América Latina es el furgón de cola de la Historia" (Enrique Iglesias, Presidente del Banco Interamericano de Desarrollo, en reportaje radial por CX8 Radio Sarandí de Montevideo, el 28 de mayo de 1994).
Una frase más autocomplaciente que ingeniosa –el Sur también existe- ha hecho camino entre la permisiva intelectualidad, sin preguntarse cuánto hay en ello de presumido voluntarismo, invirtiendo la realidad tal cual es: el Sur no existe. Digamos que el sur no está referido a la línea ecuatorial. México, por ejemplo, también es sur, Australia no (sea dicho con perdón de los mexicanos).
"Ser famoso en América del Sur, no es dejar de ser un desconocido." (Jorge Luis Borges)
4. Anales del Ateneo.
Ya insistiré en ello.
El libro de Berra –por lo menos en esta tercera edición- llega, precisamente, en un momento político adverso a sus interpretaciones por solventes y fundadas que ellas fueran; largo momento, por cierto, como que ya lleva un siglo holgadamente cumplido. En efecto, la nueva publicación de su Bosquejo (me estoy refiriendo a la de 1881) coincide con la iniciación de lo que en la historiografía montevideana se conoce como la rehabilitación de Artigas que es una reacción de fanáticos desesperadamente necesitados del auxilio y del apoyo de algún héroe que ayude a perfeccionar el Estado en precipitada gestación. Sin proponérselo, Berra resulta ser, así, el provocador circunstancial de la reacción. Empieza entonces a desarrollarse aceleradamente, una especie de leyenda negra pero al revés o invertida, esto es, una leyenda blanca –el color que a una y a otra le atribuyamos no es importante porque no cambia la cosa mucho más inverosímil y agresiva que la anterior cuyo lugar viene a ocupar, como quien dice, a codazos. El monopolio de la verdad al que ya me referí, se desplazó de un color a otro, lo que estaba arriba pasó a estar abajo, lo que estaba delante pasó a estar detrás, todo viceversa, siempre con la misma soberbia, siempre con la misma intolerancia. Nada pues más inconveniente y contraproducente a los propósitos de esa impetuosa corriente que se desencadena sin retorno en la que, casi como patrocinante, se inscribe el autoritario Poder Ejecutivo, que un trabajo que proponía una visión del pasado oriental distinta de la que oficialmente –quiero decir, con aprobación del poder político, de ahí el patrocinio- empezaba a imponerse (a institucionalizarse, como digo más arriba) sin admitir prueba en contrario ni disidencias. El hecho cierto de que las interpretaciones de Berra pudieran discutirse como lo demuestra Ramírez, no fue suficiente; porque no es un asunto técnico ni, mucho menos, científico. Es un asunto político. Casi (o sin casi), un asunto de Estado. "[...] el libro de Berra, sépalo V., ha envenenado muchísimas conciencias" (Carta de Carlos Ma. Ramírez a Clemente Fregeiro, de 8 de octubre de 1884. Rebela, 144) Ha pasado a ser, también un tema emocional: "A Artigas se le siente, no se lo explica", dirá Papini (Varios autores l, pág. 133) y al cabo de las décadas transcurridas, Artigas, tan inmaculado en su esplendor, ha dejado ya de ser un asunto de historiadores para convertirse en una materia de teólogos.
La interpretación de la historia que formula Berra, será así, en cierta manera, el símbolo de lo que no se puede pensar o, en todo caso, de lo que no se puede decir o no se puede publicar.
Cuando otros dogmas se vayan incorporando, la lista de afirmaciones intocables y vinculatorias se irá ampliando en progresión geométrica, hasta que en nuestros días -fines del milenio tenemos establecida una inamovible historia política oficial, cuidadosamente organizada, custodiada y exclusiva, sin disensos más allá de los márgenes que esa misma historia oficial admite, esto es, los márgenes de hecho institucionalizados, tanto como para demostrar que hay libertad. Es el precio que cobra la hipocresía. La literatura al respecto –y la que versa específicamente sobre Artigas mucho más- a fuerza de solemnidad, se ha vuelto monótona; no tiene humor ni bohemia; es convencional, repetida; siempre con polainas, corbata y bastón.
Está en las antípodas de la transgresión. La libertad se practica sólo dentro de un marco bastante estrecho, sin ponerlo en entredicho. La libertad acotada no es libertad.
Cuando digo: "Berra, la historia prohibida", no sólo le estoy dando nombre exacto a un hecho expresado en un acto administrativo, que eso es el instructivo de De Castro (aunque, por su contundencia y acatamiento, más se parece a una disposición con rango constitucional), sino que también estoy designando una situación más o menos larvada, pero cierta y permanente de esta pretendida (también pretensiosa, por no decir infatuada, también chovinista) cultura uruguaya, un tanto pusilánime y otro tanto aniñada.
Aunque en una primera impresión parezca contradictorio y para algunos resulte hasta desdeñoso, digo que la democracia es altamente elitista. No sirve para cualquiera ni en cualquier momento ni en cualquier lugar. No es un producto exportable ni transferible de un mercado a otro (de una sociedad a otra) si faltan las condiciones culturales rigurosas de receptividad.5
5. Dice el constitucionalista argentino profesor Gregorio Badeni que "La democracia no se establece en un año ni en cinco ni en diez; no depende de un acto de voluntad, sino que requiere de una verdadera recepción cultural por parte del pueblo y eso puede llevar una o dos generaciones" (cit. en Búsqueda" No. 954 de 16-22 de julio de 1998, pág. 35). A juzgar por el espectáculo que hoy mismo ofrece Iberoamérica, el plazo que propone Badeni es por demás optimista. "Los regímenes políticos no pueden separarse del conjunto social de que forman parte" (Varios 7 -Duverger, 10).
En la totalidad del libro que Ud. va a leer –espero que así sea- (*) el caso puntual de la obra de Berra (ambos, obra y autor, tan olvidados que ni una calle les recuerda en Montevideo ni en Buenos Aires, de nomenclaturas tan condescendientes y permisivas), ocupará un espacio proporcionalmente menor que, por ello mismo, no justificaría darlo al título. Sin embargo lo adopto sin dudar porque es la representación emblemática de la mezquindad ensañada en un librepensador a quien, por temor a la discusión, se le ignora. "El hombre que ha infringido un tabú se hace tabú, a su vez, porque posee la facultad peligrosa de incitar a los demás a seguir su ejemplo. Resulta pues, realmente contagioso, por cuanto dicho ejemplo impulsa a la imitación y, por lo tanto, debe ser evitado a su vez" (Freud, 48, bastardillas en el original). Por esto (y con el mayor respeto, salvando las debidas distancias y diferencias, me siento comprendido) Berra, un inoportuno destabuizador (permítaseme el neologismo que termino de inventar), al introducirse en el sistema y cuestionarlo, se vuelve tabú él mismo y tiene que quedar sepultado; de otra manera, se corre el riesgo que un precario e inestable castillo de naipes, tan laboriosamente elaborado en el correr de un siglo, se venga al suelo por la vía, siempre posible, del contagio.
Por estas razones, tomarlo como encabezamiento de este estudio, (ensayo, alegato, panfleto, libelo o tratado, según cada cual) tiene el sentido de una reivindicación solidaria (también solitaria) con un intelectual agredido con el arma más perversa: el silencio. Pero, además, mientras a la historiografía uruguaya (mejor sería decir, rioplatense) no le llegue la hora de un profundo sinceramiento, es una protesta vehemente por el ataque del Poder a la Libertad.
(*) En este trabajo recurro a veces, a versos de poemas muy conocidos u otras expresiones o frases hechas, muy divulgados y no cito la fuente; me limito a señalarlos en cursiva, en algunos casos, también entre comillas, para indicar que no me pertenecen con lo cual creo salvar cualquier sospecha de plagio.
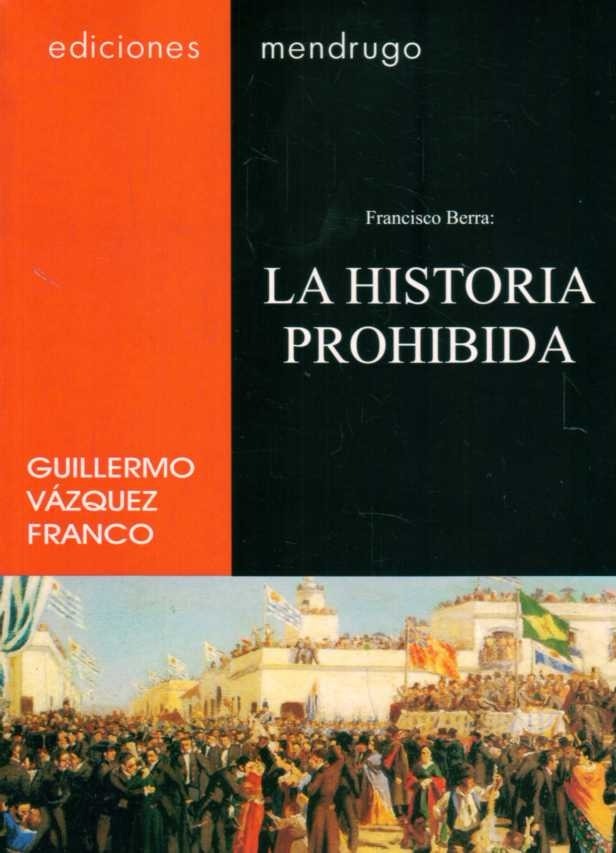 |
| Guillermo Vázquez Franco: Franciso Berra. La historia prohibida - Prólogo (2001) |
Franciso Berra. La historia prohibida
Guillermo Vázquez Franco
Ediciones El Mendrugo, Montevideo, 2001.









Comentarios
Publicar un comentario