Raymond Aron: Prólogo de El político y el científico de Max Weber (1919)
En los trabajos que componen El político y el científico —precedidos por un prólogo de Raymond Aron en esta edición— Weber reflexiona acerca de la contraposición entre el quehacer del investigador y el comportamiento del hombre de acción.
Raymond Aron: Introducción
I
Max Weber fue hombre de ciencia y no hombre político ni hombre de Estado, aunque sí, ocasionalmente, periodista político. Estuvo, sin embargo, apasionadamente preocupado por la cosa pública durante toda su vida y no dejó nunca de experimentar una especie de nostalgia de la política, como si la finalidad última de su pensamiento hubiera debido ser la participación en la acción.
Pertenecía a la generación que, al llegar a la virilidad, asistió al florecimiento del imperio alemán, a la caída de Bismarck y a la asunción de sus responsabilidades por el joven emperador. Los quince últimos años del siglo XIX, que son para Max weber la época de formación entre los veinte y los treinta y cinco, están marcados por el desarrollo de la legislación social, las primeras intervenciones personales del emperador en la diplomacia y, más profundamente aún, por la reflexión sobre la herencia bismarckiana. ¿Cuál es la misión de Alemania una vez lograda su unidad? ¿Qué papel debe ser el suyo en la escena mundial? ¿Qué régimen es capaz de restablecer la unidad de la nación? La generación de Max Weber se plantea espontáneamente estas cuestiones, a las que la historia habría de dar una trágica respuesta.
Motivos más personales explican su actitud. No dejó jamás de subrayar que la política no tenía nada que hacer en las aulas, repitió continuamente que las virtudes del político son incompatibles con las del hombre de ciencia; pero su preocupación por separar ambas actividades no era más aguda que su conciencia del vínculo que entre ellas existe. No se puede ser al mismo tiempo hombre de acción y hombre de estudio sin atentar contra la dignidad de una y otra profesión, sin faltar a la vocación de ambas. Pero pueden adoptarse actitudes políticas fuera de la Universidad, y la posesión del saber objetivo, aunque no indispensable, es ciertamente favorable para una acción razonable. En resumen, en el pensamiento de Max Weber, las relaciones entre ciencia y política no se caracterizan solamente, como siempre se dice, por la distinción necesaria. La ciencia que él concibe es aquella que es susceptible de servir al hombre de acción, del mismo modo que la actitud de éste difiere en su fin, pero no en su estructura, de la del hombre de ciencia.
El hombre de acción es el que en una coyuntura singular y única, elige en función de sus valores e introduce en la red del determinismo un hecho nuevo. Las consecuencias de la decisión tomada no son rigurosamente previsibles, en la medida en que la coyuntura es única. Sólo hay previsión científica en las sucesiones de acontecimientos que pueden repetirse o, dicho en otros términos, sólo hay previsión científica respecto de las relaciones derivadas de lo concreto y elevadas a un cierto nivel de generalidad. No es menos cierto, sin embargo, que la decisión razonable exige que se aplique a la coyuntura el conjunto de conocimientos abstractos de que se dispone, no para eliminar el elemento de imprevisible singularidad, sino para reducirlo y aislarlo. Una ciencia que analice las relaciones de causa y efecto, como Max Weber deseaba para la teoría, es así también la misma que responde a las necesidades del hombre de acción.
La teoría de la causalidad histórica basada sobre el cálculo retrospectivo de posibilidades (¿ qué habría pasado si…?) no es otra cosa que la reconstitución aproximada de las deliberaciones que tuvieron o pudieron tener los actores.
Obrar razonablemente es adoptar, después de haberlo meditado la decisión que ofrezca más probabilidades de conseguir el fin que se pretende. Una teoría de la acción es una teoría del riesgo, al mismo tiempo que una teoría de la causalidad. El historiador que se interroga sobre la causalidad histórica revive en su espíritu los acontecimientos posibles que los actores consideraron, o hubieran podido considerar, en las deliberaciones que precedieron la acción.
La interrogación causal no se aplica solamente a las decisiones reflexivas de uno o varios individuos. La interrogación ¿qué habría sucedido. si…? se plantea tanto respecto de acontecimientos que no han sido queridos por nadie (intervención de fenómenos físicos, tempestades, agotamientos de minas de oro, victorias o derrotas en una batalla, etc. ) como respecto de las decisiones personales. El esfuerzo por evitar la ilusión retrospectiva de fatalidad no deja de ser por eso característico del historiador político, del historiador que, interesado en los hombres y sus luchas, quiere salvaguardar, en la resurrección del pasado, las dimensión propia de la acción, es decir, la incertidumbre del futuro, 'incertidumbre que no podría salvaguardar el historiador sino manteniendo, contra la sanción del hecho, que lo real no estaba escrito de antemano y que dependía de tales personas o de tales circunstancias el que la historia hubiese sido distinta.
El vínculo entre la ciencia y la política de Max Weber aparece igualmente estrecho si se considera el otro aspecto; no ya la relación causal, sino los valores: referencia a los valores en el caso de la ciencia, afirmación de los valores en el de la acción. La elección de los hechos; la elaboración de los conceptos, la determinación del objeto, —decía Max Weber, están marcados por la orientación de nuestra curiosidad. La ciencia natural selecciona en el infinito de los datos sensibles los fenómenos susceptibles de repetirse y construye el edificio de las leyes. La ciencia de la «cultura» selecciona en el infinito de los fenómenos humanos lo que se refiere a los valores, valores de los contemporáneos o valores del historiador, y elabora, o bien la historia, si el sabio fija su atención en la secuencia única de los hechos o las sociedades, o bien las diversas ciencias sociales que consideran las consecuciones regulares o los conjuntos relativamente estables.
La ciencia histórica o la ciencia de la cultura, como la concebía Max Weber, era la comprensión de la manera cómo los hombres habían vivido, del sentido que habían dado a sus existencias, de la jerarquía que habían establecido entre los valores, en tanto que la acción política es el esfuerzo, realizado en circunstancia que no hemos escogido, para promover esos valores, constitutivos de nuestra comunidad y de nuestro mismo ser.
Comprender a otro no implica reflexionar sobre sí mismo. La comprensión de la acción llevada a cabo por otros en el pasado no conduce necesariamente a la voluntad de obrar en el presente. Filosóficamente y, para hablar en la jerga de moda, existencialmente, no deja de haber, sin embargo, una cierta conexión entre el conocimiento de sí mismo y el de los demás, entre la resurrección de las luchas que se libraron entre los hombres desaparecidos y la toma actual de posición.
De hecho, no faltan historiadores que se es fuerzan por comprender las existencias vividas por los otros sin interrogarse por la que ellos mismos viven. No faltan políticos que no establecen relación alguna entre su oficio y el sentido que ellos mismos o la colectividad dan hoy a su existencia. De derecho, la exploración del pasado no se separa de la toma de conciencia de sí mismo. De derecho, la acción sólo es humana cuando se sitúa en el curso de los acontecimientos y por referencia a los objetivos supremos. La reciprocidad entre encuentro con el otro y descubrimiento de sí mismo está dada en la actividad misma del historiador. La reciprocidad entre conocimiento y acción es inmanente a la, existencia misma del hombre histórico, y no ya del historiador. Max Weber prohibía que el profesor, dentro de la. Universidad, tomase parte en las querellas del foro, pero no podía dejar de considerar a la acción, al menos a la acción mediante la pluma o la palabra, como meta última de su trabajo.
Se ha suscitado a veces la cuestión de en qué medida se expresa adecuadamente el pensamiento de Max Weber en las categorías y el vocabulario del neokantismo de Rickert. A mi juicio, la fenomenología de Husserl, que él conoció, pero que utilizó muy poco, le habría proporcionado el útil filosófico y lógico que buscaba. Le habría evitado en sus estudios sobre la comprensión la oscilación entre el «psicologismo» de Jaspers (en la época en que éste escribía su psicoparología) y los rodeos del neokantismo, que no llegan a la significación sino a través de los valores. Cabe plantear también la cuestión de hasta qué punto se conforma siempre la práctica de Max Weber a los esquemas de la teoría. ¿Ocupan las relaciones causales tanto lugar en su práctica como en su teoría? ¿No son esencialmente los estudios de sociología religiosa una exploración de los diferentes sistemas de creencias y de ideas que, más que para aislar la eficacia propia de los distintos elementos, sirve simplemente para mostrar el entre cruzamiento de ideas e instituciones, la conexión entre valores religiosos y actitudes sociales? ¿No constituye lo esencial de Wirtschaft und Gesellschaft la exposición de la estructura inteligible propia de los distintos tipos de poder y de economía? Ahora bien, aunque no basta con que la relación comprensiva sea inteligible para que sea cierta en una circunstancia determinada, la comprobación de su veracidad no tiene nada que ver con la coincidencia de relación comprensiva y relación causal.
Max Weber, en efecto, simplificaba en la teoría tanto la multiplicidad de las relaciones inteligibles que descubren el historiador o el sociólogo como la complejidad de las relaciones existentes entre comprensión y explicación, o entre la relación inmanente en lo dado y la relación elaborada gracias a cálculos restrospectivos de probabilidad. Hay tipos diversos de inteligibilidad, que van desde la conducta conforme a las leyes de la economía abstracta hasta la conducta conforme a la lógica del resentimiento, pasando por la conducta dictada por la interpretación de una cierta doctrina de salvación. La verificación no significa lo mismo según que se trate de una u otra de estas relaciones inteligibles que Max Weber tenía tendencia a tratar simultáneamente en su metodología de la comprensión. Rectificaciones y complementos no llevarían consigo modificaciones decisivas en lo que concierne al tema principal de nuestro estudio. En ciertos casos, por el contrario, en materia de teoría económica o de explicación de un acontecimiento mediante su confrontación con un esquema, habría que insistir, a mi juicio, sobre la objetividad y la universalidad accesibles. Pero no sería necesaria una revisión fundamental.
Tomemos el caso de la comprensión. Se ha dicho que el amor y el odio son los resortes verdaderos de la comprensión. Es inútil recomendar objetividad si por ello se entiende indiferencia frente a los valores, cuando se trata de asuntos humanos, de los hombres de ayer o de hoy y de sus obras, malditas o benditas. No se podría captar el alma profunda de esos seres desaparecidos si no se experimentase frente a ellos sentimientos comparables a los que despiertan los vivos. Max Weber no hubiera tenido probablemente gran dificultad en reconocer la parte de verdad que existe en estas observaciones, pero hubiera restringido su alcance a la psicología de la investigación, sin extenderlo a la lógica de la ciencia. Hubiese mantenido tanto el imperativo moral de tender a la comprensión sine ira et studio como el deber afrontar la existencia de las obras como objetos a conocer y no como valores a apreciar.
En cuanto a las proposiciones económicas o sociológicas, cuya verdad para una sociedad particular o, en un mayor grado de abstracción, para cualquier sociedad, estaría menos ligada al presente de lo que Max Weber sugiere, puede decirse que ellas no alteran esencialmente el análisis de la elección y de la acción. Esas verdades son parciales, y los valores a los que el hombre se refiere son múltiples; es raro que las consecuencias previsibles de una medida cualquiera sean conformes con todos nuestros valores y agradables para todos los individuos. No son la subjetividad y la relatividad de la ciencia las que hacen necesaria la elección, sino el carácter parcial de las verdades científicas y la pluralidad de los valores.
La objeción de que la fenomenología de la elección política resulta falsa porque Max Weber utilizó esquemas superados, hecho y valor, medio y fin, deja, creo yo, de lado lo esencial. Será forzoso admitir que el hecho al que se opone el valor no ha sido construido sin referencia del historiador a los valores. Los valores no se afirman ni se inventan fuera de ese intercambio incesante entre el individuo y el medio, intercambio que constituye una de las características de la historicidad del hombre. Del mismo modo, el fin próximo se convierte en medio de una acción ulterior, como el medio actual puede haber sido fin de una acción pasada. Aun más, es dudoso que la actitud adoptada por la persona sea reducible a tal distinción. Al adoptar una cierta perspectiva sobre la historia, se está cerca de adherirse a un partido, de suscribir una determinada técnica de organización y de acción. La perspectiva global determina tanto la elección de los medios como la de los fines.
Max Weber no ignoraba que las cosas suceden de este modo. El marxista se imagina que posee la interpretación verdadera de un movimiento de la historia, que es, a la vez, necesario y deseable, y que esta interpretación conlleva la adhesión a un partido y a un método de acción. La experiencia ha demostrado que esta filosofía no eliminaba ni la duda sobre los partidos, ni la duda sobre los métodos. Nadie se combate con más rigor que aquellos que se pretenden servidores del mismo señor. Pero aun prescindiendo de esta experiencia, Max Weber habría negado que una filosofía de la historia pueda anunciar un futuro cierto y, al mismo tiempo, dictar imperativamente una actitud. La previsión del futuro Implica. un determinismo, y el determinismo, enfocado hacia un término por venir, resulta tan parcial y aun más probabilista que el utilizado retrospectivamente. Los caracteres de la sociedad futura que, en el mejor de los casos, podemos conocer de antemano, son sustituidos por juicios contradictorios de valor porque no satisfacen todas las aspiraciones de los hombres. No es forzoso jamás que amemos lo que la ciencia nos anuncia. Libres de acelerar o retardar una evolución que se nos dice inevitable, al tener que optar por una perspectiva global nos encontramos en una situación comparable a la que afronta el hombre de acción en una coyuntura singular. Observamos los hechos, deseamos unos fines determinados, y elegimos, cargando con los riesgos de la elección, sin derecho a invocar ni una totalidad que no nos es accesible, ni una necesidad que no es sino el alivio de nuestra resignación o nuestra fe, ni una reconciliación de los hombres y los dioses que no es más que una idea situada en el horizonte de la historia.
Lo que está en cuestión no es, por tanto, ni el esquema medio-fin, efectivamente demasiado simple, ni la distinción hecho-valor, cuyo alcance filosófico es discutible. Para refutar el pensamiento de Max Weber habría que demostrar, o bien que la ciencia nos descubre la verdad de la historia total, o bien que conoce de antemano un futuro predeterminado, o bien, por último, que promete la solución de los conflictos entre las colectividades y los valores.
Max Weber tenía empeño en demostrar que la ciencia tiene un sentido y que vale la pena consagrarse a ella aunque lleve a despojar al mundo de su encanto y sea, por esencia, inacabable.
Se batía en dos frentes; contra quienes amenazan con corromper la pureza del pensamiento racional mezclando con él actitudes políticas o efusiones sentimentales, y contra aquellos que falsean la significación de la ciencia atribuyéndole la capacidad de captar el secreto de la naturaleza y del hombre. En el discurso de Max Weber, la defensa e ilustración de la ciencia adquiere un tono patético porque se percibe en él el eco amortiguado' de una nostalgia y la impaciencia de un hombre de acción. Nostalgia de los tiempos en que el conocimiento no era mero eslabón de una cadena sin fin, sino plenitud y realización. Impaciencia de un hombre de acción que pide a la ciencia el conocimiento de los medios y de las consecuencias, pero que sabe de antemano que la ciencia no lo liberará de la obligación de elegir, porque los dioses son múltiples y los valores contradictorios.
Die Entzauberung der Welt durch die Wissenscbajt, continúa la ciencia desencantando el mundo. La ciencia auténtica, trátese de la física o de la sociología, no nos da hoy una imagen acabada del universo cósmico o humano en la que podamos leer nuestro destino o nuestro deber. Se han producido, sin embargo, en nuestro tiempo, dos fenómenos que hacen pesar sobre las Universidades de Europa una sorda angustia. Los medios de destrucción que el progreso de la ciencia ha puesto a disposición de los jefes civiles o militares se han hecho tan desmesurados que los sabios, responsables de esos descubrimientos y de sus aplicaciones, se interrogan sobre sus responsabilidades. Conocemos en nuestro siglo tiranías positivas que no se limitan a imponer a los sabios un juramento de fidelidad al Estado (cosa que podría resultar odiosa para los hombres, pero no mortal para la ciencia), sino que encuentran insoportable el hecho de buscar y decir la verdad objetivamente. Esas tiranías pretenden imponer a las Universidades una doctrina pretendidamente total, que no es sino una caricatura ridícula de las grandes síntesis religiosas del pasado.
Acerca del primer fenómeno sólo diré unas palabras. Todo aumento en la capacidad de producir se ha visto acompañado desde hace algunos siglos, por un incremento en la capacidad de, destruir. La novedad actual es sólo de orden cuantitativo. Es el incremento en la cantidad el que origina la diferencia de cualidad. El sabio no podría adoptar individualmente precaución alguna contra la explotación de sus trabajos por la industria de guerra. Colectivamente, se sustrae al servicio del Estado y favorece a otros Estados; precisamente a aquellos que más reducen las libertades de los individuos. En cuanto comienzan a discutir sobre la paz y la guerra, las asociaciones de sabios dejan de ser asociaciones científicas para transformarse en asociaciones políticas. Sus llamamientos serían más convincentes si con frecuencia no manifestasen en materia diplomática una ingenuidad pareja a la autoridad que, a ciegas, se le concede a sus autores en materia de física nuclear.
Más importante para quienes nos ocupamos de las ciencias humanas es el segundo fenómeno, la amenaza que hacen pesar sobre las Universidades y sobre la ciencia ciertos regímenes políticos. Se ha visto una «matemática aria», y conocemos hoy un Estado que resuelve con su propia autoridad la querella científica sobre la heredabilidad de los caracteres adquiridos o sobre la teoría de Mendel. Estos dos ejemplos presentan caracteres distintos. En definitiva, no creo que haya habido muchos matemáticos alemanes que hayan tomado en serio la distinción entre «matemática aria» y «matemática judaizante», ni muchos físicos que hayan creído descalificado a Einstein a causa de su religión. Es grave, sin embargo, que en un país como Alemania tantos sabios se viesen obligados a tolerar en silencio esta comedia indigna, aparentando tomarla en serio e infligiendo así un grave daño a esa república internacional del espíritu, que es la comunidad natural y necesaria de los sabios.
Nada más falso que la idea de que un sabio trabaja solo, entregado por entero a su fantasía y a su genio. Los matemáticos, los físicos, los biólogos, seperados por las fronteras y dispersos a través de todo el planeta, están unidos por los lazos invisibles y poderosos de una comunidad de investigaciones y de normas intelectuales, no formuladas pero obligatorias. Los problemas que hay que resolver vienen determinados por el avance de la ciencia, y eso explica la frecuencia de los descubrimientos simultáneos. Una concepción implícita y casi espontánea de lo que es una verdad los lleva a prescindir de determinados tipos de soluciones, a aceptar las críticas recíprocas y a enriquecerse con el intercambio.
Ciertas especulaciones matemáticas y físicas se han hecho hasta tal punto sutiles que la república de la ciencia no comprende ya, a todo lo ancho del mundo, más que unos pocos miembros. Estas especulaciones no dejan de ser por ello universales, dirigidas a todos los espíritus capaces de comprenderlas y rebeldes a toda instrucción exterior a su esencia. Mi amigo Cavailles, matemático y filósofo, escribió una obra de lógica matemática mientras estaba siendo perseguido por la policía. Francés y soldado, combatió contra el ocupante. Como lógico, seguía siendo discípulo de Cantor, de Hilbert y de Husserl. Ante el juez de instrucción testimoniaba la admiración que conservaba por lo mejor de la cultura alemana. No le pasaba por las mientes la idea de que los conflictos colectivos, incluso aquellos que asumía hasta el extremo de sacrificar por ellos su vida, pudiesen penetrar en el santuario del pensamiento fiel a su vocación, es decir, fiel a la búsqueda de la Verdad.
Cuando un Estado un partido pretenden imponer a la audiencia sus temas de estudio o las leyes de su actividad, cuando pretenden excluir a determinados individuos o, determinadas naciones, cuando llegan incluso a arbitrar en controversias que sólo pueden resolverse mediante la experiencia o el razonamiento, no basta ya con hablar siguiendo una fórmula banal, de la opresión de los individuos por la colectividad. Se trata entonces de la intervención ilegítima de una colectividad política en la actividad de una colectividad espiritual o, en otros términos, de la raíz misma del totalitarismo. El invento más temible del totalitarismo, es precisamente el de la subordinación de las obras de que el hombre es creador a la voluntad exclusiva de un partido, 0, a veces, de un hombre. En su Sociología, G. Simmel ha descrito de manera brillante la pluralidad de círculos sociales a que pertenecemos cada uno de nosotros, viendo en esta pluralidad la condición de la liberación progresiva del individuo. Este recuerdo nos permite dar su exacta medida a los intentos del totalitarismo: son esfuerzos radicalmente reaccionarios de retrotraer las sociedades al estadio primitivo en que las disciplinas sociales tendían a imponerse a todos los individuos y a la totalidad de las manifestaciones vitales de cada uno de ellos.
Es cierto que puede observarse una determinación parcial de la ciencia por factores sociales, históricos y, eventualmente, raciales. No es inconcebible que una determinada raza esté mejor dotada que otras para ciertos tipos de trabajos o más inclinada hacia una determinada forma de ver el mundo, aunque, de otra parte, sea casi imposible aislar la acción de una raza. Se ha demostrado que la mayor parte de las generalizaciones en esta materia son falsas, y las demás indemostrables. Pero cualquiera que sea el grado de determinación de la ciencia (de las cuestiones que se plantea, de las ideas filosóficas en las que se expresa) por circunstancias exteriores, quienes invocan esta determinación de hecho para justificar la orientación autoritaria de la ciencia por los poderes públicos cometen un error fatal.
Los sabios son al mismo tiempo los hombres de una sociedad particular) de una época determinada. La orientación y el estilo de las investigaciones están marcados por el carácter de los hombres y no sólo por el carácter de los sabios, pues no es nunca posible separar rigurosamente a los unos de los otros. Pese a todo, sigue habiendo una diferencia fundamental entre la influencia que el medio ejerce por sí mismo sobre la ciencia, a través de la espontaneidad de los sabios y la que ejercerían los jefes políticos si se arrogasen el derecho de fijarle a la ciencia sus objetivos, sus métodos y, finalmente, sus resultados. En. el primer caso, la comunidad científica continúa obedeciendo en lo esencial a sus leyes específicas. Ene1 otro, abdicaría de su autonomía y pondría en peligro, al mismo tiempo, su vocación y su progreso futuro.
Incluso en la Gran Bretaña se discutió al terminar la guerra sobre la independencia de la ciencia. Impresionados por el ejemplo soviético, algunos sabios deseaban que se estableciese un plan de investigaciones, con una distribución racional de los recursos materiales y humanos entre los diferentes laboratorios, cada uno de los cuales recibiría una misión particular. Los sabios británicos rechazaron esta concepción pragmática; negaron al Estado el derecho de indicar a los sabios lo que deben investigar. El abandono o la, subordinación de la investigación teórica no sólo sería fatal para el progreso de la técnica (no se sabe nunca de antemano qué teoría concluirá por tener una aplicación), sino que constituiría también la primera etapa de una abdicación de la comunidad científica que enajenaría su autonomía. La desaparición de los biólogos mendelianos o la obligación para los físicos de arropar sus resultados en la jerga del materialismo dialéctico ilustran lo que podría ser la etapa final.
Las ciencias sociales están infinitamente más amenazadas por los totalitarismos que las ciencias naturales. Los tiranos tienen necesidad de estas últimas para acumular medios de poder; sus intervenciones encuentran un límite en la pre ocupación por la eficacia. Se obliga a los físicos a declararse entusiastas del materialismo dialéctico, pero no se les dictan sus ecuaciones. En último término, se tiene sumo interés en el desarrollo de la física nuclear. Nada impide, por el contrario, aceptar como verdades definitivas las teorías marxistas de la plusvalía y del salario e imponerlas como tales; eso no produce un daño irreparable para la planificación concreta. Como quiera que la ortodoxia no es nociva, al menos directamente, para la eficacia de la gestión, se convierte en un instrumento de la unanimidad artificial que los despotismos tienen por garantía de estabilidad.
La resistencia de las ciencias sociales a la intrusión de la política ha sido siempre más difícil que la de las ciencias naturales. Es incontestable que en el pasado ha existido una solidaridad entre ciertos modos de análisis y ciertas preferencias políticas o ciertas concepciones filosóficas. Nada más facil y tentador en economía política que la confusión entre esquemas ideales y realidad. Se le prestan a ésta los méritos que, en rigor, sólo a aquéllos corresponden. Si bien es cierto que el estado de equilibrio definido por la teoría clásica del mercado comporta la maximización del producto social y el empleo óptimo de los recursos, de ahí no puede deducirse que las economías concretas a las que se califica de liberales, es decir, de parcialmente liberales, sean las mejores, ni que convenga dejar jugar los mecanismos imperfectos del mercado so pretexto de que si estos mecanismos estuviesen perfectamente realizados proporcionarían la mejor solución. Karl Mannheim ha dado el nombre de Wissenssoziologie a la disciplina que se esfuerza por dilucidar los diversos modos de relación entre las circunstancias históricas y los edificios intelectuales.
No intentamos negar que las ciencias sociales no parten jamás de una tabla rasa, que el planteamiento de los problemas no esté sugerido por los acontecimientos, que el método no sea independiente de la filosofía o del medio histórico o que, frecuentemente, los resultados no estén influidos por los intereses de las naciones o de las clases. Sería, sin embargo, fatal extraer de aquí la consecuencia de que las ciencias sociales no son sino ideologías de clase o de raza, y que la ortodoxia impuesta por un Estado totalitario no difiere en su naturaleza de la investigación libre propia de las sociedades pluralistas. Dígase lo que se quiera, existe una comunidad de Las ciencias sociales, menos autónoma que la comunidad de las ciencias naturales, pero real pese a todo.
¿Cuáles son las reglas constitutivas de esta comunidad de las ciencias sociales?
1. En primer lugar, la ausencia de restricciones para la búsqueda y el establecimiento de los hechos mismos del derecho a presentar los hechos brutos y distinguirlos de las interpretaciones. Sin duda puede sostenerse, en términos rigurosamente filosóficos, que no hay ningún hecho histórico que no esté construido y no comporte, en consecuencia, selección e interpretación. En la práctica las distinciones conservan su valor. Es verdadero o es falso que Trotsky tuvo parte importante en la organización del ejército rojo, es verdadero o es falso que Zinoviev o Bujarin tramaron el asesinato de Stalin, es verdadero o es falso que Wall Street manipula a los políticos americanos y organiza una cruzada antisoviética. Todo Estado totalitario pone ciertos hechos fuera de la ley porque no encajan dentro del esquema oficial. Todo Estado totalitario lleva hasta el absurdo la solidaridad entre el hecho y la interpretación.
2. En segundo término, la ausencia de restricciones al derecho de discusión y de crítica, aplicado no solamente a los resultados parciales, sino a los fundamentos y a los métodos. Los conocimientos sociales se elevan al nivel de la ciencia en la medida en que van acompañados de una conciencia exacta de su alcance y también del límite de su validez. En economía política, por ejemplo, la teoría progresa construyendo nuevos modelos, pero también reconociendo las condiciones precisas en que se aplica un modelo determinado, conocido desde hace mucho tiempo. La teoría general de Keynes debe su originalidad a múltiples factores: la situación que originó el problema (el llamado paro permanente); el esfuerzo que, a partir de un caso inédito, se realiza para volver de nuevo a la teoría clásica, que adquiere entonces validez en la hipótesis del pleno empleo; la determinación de la necesidad de algunos hechos concretos (estabilidad de los salarios nominales) una psicología del empresario distinta de la psicología racional del hombre económico de la teoría tradicional, etc. La aportación, la significación verdadera de la teoría general sólo se ponen de manifiesto a quien considera simultáneamente estos diversos elementos de hecho y de método. En la, ciencia social, la teoría del conocimiento es inseparable del conocimiento mismo. Toda doctrina, liberal o marxista, que erige en dogma proposiciones o esquemas cuyo significado es equívoco y cuyo alcance es impreciso se aparta del mundo de la ciencia para caer en el de la mitología. En sociología o en economía política, la conciencia crítica forma parte integrante de la conciencia científica.
3. Por último, la ausencia de restricciones al derecho de desencantar lo real Entre la idea de un régimen y su funcionamiento, entre la democracia con la que todos hemos soñado en las épocas de tiranía y el sistema de partidos que se ha instaurado en la Europa occidental, existe un abismo no fácilmente salvable. Pero esta decepción es, en parte, inevitable. Toda democracia es oligarquía, toda institución es imperfectamente representativa, todo gobierno que se ve obligado a obtener el asentimiento de múltiples grupos o personas actúa con lentitud y ha de tomar en cuenta la estupidez y el egoísmo de los hombres. La primera lección que un sociólogo debe transmitir a sus alumnos, aun a riesgo de decepcionar sus ansias de creer y de servir, es la de que jamás ha existido un régimen perfecto.
Es raro que un sabio use de estas tres libertades al mismo tiempo y sin limitaciones. Sería casi inhumano que lo hiciese así. La comunidad de las ciencias sociales tiene precisamente como función la de crear, mediante el diálogo y la crítica mutua, el equivalente de estas tres libertades. El otro me muestra la parte de interpretación que comportan los hechos brutos que yo creía constatar como simples hechos, o las consecuencias nocivas de las instituciones en las que estaba tentado de ver sólo méritos. Sólo actuando en el seno de esta comunidad y a través de ella logran las ciencias sociales no prescindir de ningún hecho, no sustraer a la crítica ningún valor, acumular conjuntamente los conocimientos y las dudas, precisando despiadadamente las condiciones exteriores y las hipótesis previas de las que depende la validez de las proposiciones generales.
Al mismo tiempo, se nos pone de manifiesto a qué fin responde esta libre comunidad de las ciencias sociales y el porqué de que tantos gobiernos la teman Solamente la ciencia crítica puede impedir que la historia o la sociología se deslicen del reino del conocimiento positivo al de la mitología, y muchos regímenes no desean impedir este deslizamiento.
Los acontecimientos históricos tienen todo lo necesario para que se los transfigure en mitología. Están cerca de nosotros, son humanos y, en consecuencia, estamos inevitablemente tentados de atribuirlos a la voluntad clara y resuelta de algunos personajes, individuos o grupos, que se convierten en angélicos o monstruosos en razón misma del bien o del mal que se supone están causando. La mayoría de los hombres del siglo XX no saben explicar los fenómenos que en otro tiempo hubieran sido considerados como milagrosos (el vuelo de los objetos más pesados que el aire, la transmisión a distancia del sonido y de la imagen), pero saben que estos fenómenos tienen una explicación racional. Sólo para los niños es un hada la electricidad. En cambio, el capitalismo, el comunismo, o Wall Street son demonios para millones de personas. La historia incita a la mitología por su estructura misma, por el contraste entre la inteligibilidad parcial y el misterio de la totalidad, entre el papel evidente que juegan las voluntades humanas y el [mentís] no menos evidente que los hechos les infligen, por el titubeo del espectador entre la indignación, como si todos y cada uno de nosotros fuéramos responsables de lo que sucede, y el horror pasivo, como si nos encontrásemos ante una fatalidad inhumana.
Si no tenemos cuidado, los conceptos de la ciencia se convierten en personajes de la mitología. Basta con confundir nuestros esquemas y lo real, con olvidar los múltiples sentidos de los fenómenos complejos que designan términos como los de capitalismo o socialismo, y rápidamente queda hecha la sustitución. No nos hallamos ya entonces ante hombres e instituciones, ante significados inmanentes a la conducta de éstos y a la estructura de aquéllas, sino ante una fuerza misteriosa que ha guardado la significación que dábamos a la palabra, pero que ha perdido el contacto con los hechos. La Historia, que ahora se escribe ya con mayúscula, se convierte en el campo de grandiosas batallas entre ideas. Las ciencias históricas no suprimen el misterio de los conjuntos supraindividuales, pero lo despoetizan. El diálogo de los sabios sobre el curso de las colectividades no enseña el escepticismo ni impide el respeto, pero veda la divinización de las cosas temporales y vuelve a colocar sobre la tierra a los hombres o los regímenes que se sitúan por encima de la suerte común.
Difícilmente podrían evitar los gobiernos, despóticos el sentir recelo frente a las ciencias sociales desde el momento en que éstas no se limitan al estudio de las técnicas administrativas y van hasta el término de su misión.
Incluso cuando, por prudencia o por necesidad, el sociólogo o el historiador se abstienen de estudiar los caracteres de los cesarismos antiguos o modernos y limitan su estudio a los regímenes distintos de aquellos bajo los que viven, el estudiante no puede dejar de comprender que ese mismo método debería aplicarse también a sus gobernantes, que se verían así privados de su aureola de perfección o de infalibilidad. No nos detenemos ante el análisis de las instituciones parlamentarias que hoy funcionan en Europa por el temor de ser acusados de antidemocratismo.
La ciencia no nos dirá que es preciso ser demócrata, ni que la democracia es superior a las restantes formas de gobierno practicables en nuestro siglo. Muestra, simplemente, los riesgos ilimitados que los regímenes de partido único entrañan para ciertos valores que el profesor, sumido en la tradición secular de las Universidades, tiene por sagrados. Muestra cuáles son las re1ativas garantías que el sistema de partidos múltiples ofrece, Tanto de un cierto respeto de los derechos personales como del carácter constitucional de los poderes y de su ejercicio. Muestra también cuáles son los peligros inmanentes de este régimen; inestabilidad del ejecutivo en caso de que no se forme una mayoría definida, [deseo imposición] social cuando las luchas entre los partidos y entre las clases exceden de un cierto grado de violencia, parálisis del gobierno cuando todos los grupos e intereses particulares logran abogar demasiado ruidosamente por su causa.
Frecuentemente se experimenta el temor de que la ciencia política pueda resultar peligrosa para las democracias porque las muestra tal como son, en su inevitable y burguesa imperfección. Yo no creo en este peligro. No olvidemos que la democracia es, en el fondo, el único régimen que confiesa o, mejor aún, que proclama que la historia de los Estados está y debe estar escrita en prosa y no en verso.
Tanto si trata de ciencia como de política, Max Weber perseguía siempre el mismo fin: delimitar la ética propia de una determinada actividad, que él suponía debía ser la que se ajustaba a su finalidad peculiar. El sabio debe reprimir los sentimientos que le ligan al objeto, los juicios de valor que en él brotan espontáneamente y que determinan su actitud frente a la sociedad; frente a la sociedad de ayer, que explora, y frente a la sociedad de hoy que, aun sin quererlo, desea salvaguardar, destruir o cambiar. Aceptar, el carácter indefinido de la investigación positiva y, en beneficio de una investigación cuyo término se ignora, desencantar el mundo de la naturaleza y del hombre, tal era el mensaje patético que descubría ante sus auditores y que les invitaba a acoger en nombre de la elección que ellos habían hecho de la carrera científica.
A sus ojos, lo patético de la acción estaba vinculado a la antítesis entre las dos formas morales, la moral de la responsabilidad y la moral de la convicción. O bien obedezco a mis convicciones (pacifistas O revolucionarias, tanto da) sin preocuparme por las consecuencias de mis actos, o bien me siento obligado a rendir cuentas de lo que hago, aunque no lo haya querido directamente, y entonces las buenas intenciones y los corazones puros no bastan ya para justificar a los actores.
Al mismo tiempo, Max Weber no se cansaba de subrayar la distancia existente entre los proyectos de los hombres y las consecuencias de sus acciones. Lo que una generación quiso libremente se transforma para la generación siguiente en un destino inexorable. Los puritanos elegían libremente la especialización profesional, los hombres de hoy se ven obligados a ella. Ciertamente, no nos asalta la tentación de poner en duda la perpetua diferencia entre lo que los hombres desean y lo que soportan cuando pensamos en las esperanzas de Lenin y observamos la realidad del stalinismo, cuando recordamos la fe que inflamaba a tantos jóvenes alemanes en 1932 o 1933 Y traemos a la memoria algunos de los horrores del nazismo. La historia la tragedia de una humanidad que hace su historia, pero no sabe la historia que hace. La acción política es pura nada cuando no es un esfuerzo inagotable para obrar con claridad y no verse traicionado por las consecuencias de las iniciativas adoptadas.
La moral del hombre de acción es ciertamente la moral de la responsabilidad. Pero no tomemos esta afirmación a la ligera. Esa moral excluye la sumisión a las reglas de una ética formal al estilo kantiano o a los imperativos sublimes del Sermón de la Montaña. El Estado es la institución que, en una colectividad dada, posee el monopolio de la violencia legítima. Entrar en política es participar en conflictos en los que se lucha por el poder el poder de influir sobre el Estado y, a través, sobre la colectividad. Al mismo tiempo, queda uno obligado a someterse a las leyes de la acción, aunque sean contrarias a nuestras íntimas preferencias Y Los diez mandamientos; se concluye un pacto con los poderes infernales y se queda condenado a la lógica de la eficacia.
¿En quién pensaba Max Weber cuando, recién terminada la primera guerra mundial, escribió Politik als Beruj]? Apuntaba sobre todo, me parece, a dos categorías de hombres: los que nosotros llamaríamos pacifistas de inspiración cristiana y los revolucionarios por principio. A los primeros, a quienes no negaba en modo alguno su estimación personal, les reprochaba el no tener en cuenta las consecuencias de sus palabras o de sus escritos. Cargar sobre su propio país todas las responsabilidades no contribuye a restablecer la paz entre las naciones. Al debilitar la posición moral del vencido se prepara un tratado cuyo rigor e injusticia impedirán el apaciguamiento y la reconciliación. Lo que le reprocha a los segundos es que transfiguran un fin Legítimo a la transformación del régimen económico y social) en un valor absoluto, de tal suerte que, a los ojos de sus fieles, nunca se paga demasiado por la revolución.
En la actualidad creo que el diálogo con los pacifistas de inspiración cristiana ha perdido su significación. Pocos pacifistas de este género existen ya en un mundo en donde la guerra se ha hecho casi permanente. Los que por tales se hacen pasar encubren en la mayoría de las ocasiones una actitud más política que espiritual. Más fuerte sería hoy el pacifismo por reflexión, el convencimiento razonable de que la guerra moderna es siempre una catástrofe para sus víctimas, para aquellos cuyo territorio sirve de campo de batalla. Este convencimiento, sin embargo, sólo se convertiría en un factor de paz si fuese compartido por todos los hombres de Estado, por todos los pueblos. Frente a esta necesidad nos encontramos con que, de acuerdo con su doctrina, los comunistas han de creer que la fase histórica que ellos llaman revolución mundial estará llena de luchas gigantescas cuya conclusión necesaria será el socialismo universal. Para tal finalidad ni siquiera la guerra atómica sería un precio demasiado caro.
Los revolucionarios contra los que Max Weber se alzaba eran sobre todo idealistas, próximos unos de los pacifistas de inspiración cristiana y otros de los anarquistas o los utópicos. Hoy en día, los revolucionarios son técnicos de la subversión y de la tiranía que, no obstante, continúan pensando con categorías del milenarismo y conceden a un acontecimiento determinado (la revolución) un valor único que lo coloca fuera del curso inmemorial de la historia humana. Nada será posible hasta el día de esta conversión de la Historia, y todo será posible a partir de entonces. No puede prescindirse de ningún medio para alcanzar este objetivo supremo, por lo demás históricamente inevitable.
Cabe imaginar sin esfuerzo la respuesta de Max Weber frente a tal filosofía. Es posible, habría dicho, que las sociedades occidentales evolucionen necesariamente (o, en términos más precisos, probablemente) hacia un régimen de propiedad colectiva o de planificación.[1] No podría afirmarse de antemano, sin embargo, que un solo y mismo partido tenga necesariamente que llevar a cabo esta transformación en todos los países. Por otra parte, se puede discutir acerca de las ventajas e inconvenientes de este régimen, pero la ciencia no permite afirmar, y ni siquiera creer, que las ventajas sean tales que vayan a resultar decisivamente modificados los rasgos seculares de las sociedades humanas.
Una argumentación de este género no convencería a los creyentes, pero los haría aparecer como realmente son: pretenden seguir los dictados de la ciencia, pero realmente son adeptos de una fe que se adorna con los oropeles de una ciencia anticuada o de una filosofía vulgarizada. Max Weber, a quien sus estudios hubieran debido invitar a las vastas perspectivas sobre la historia, había sacado de ellos sobre todo una lección de modestia. No se preguntaba por la sociedad del futuro, sino por las tareas del presente. Hace treinta años esta tarea era la de la reconstrucción de la política y del Estado.
Algunos de sus análisis se refieren a una situación histórica determinada y han perdido en parte actualidad. Estaba obsesionado por su hostilidad frente al Emperador, a quien imputaba una responsabilidad primordial en la catástrofe alemana. Veía en el reclutamiento de los jefes políticos entre los funcionarios una de las causas de la quiebra del Imperio guíllermino. La «parlamentarización», la transferencia al Parlamento de responsabilidades efectivas ofrecería, pensaba él, una mayor probabilidad de que llegasen al poder personalidades enérgicas, combativas, animadas por una voluntad de poder y de lucha.
Max Weber sigue a través de los siglos el desarrollo de una categoría social, de un tipo de hombre que él llamaba el político profesional el que obtiene de la política su subsistencia, el que vive de ella y para ella. Según los siglos y los países, han sido los clérigos, los letrados, la nobleza cortesana o el patriciado inglés quienes han ocupado el primer puesto, y entre todos estos grupos han existido alianzas y conflictos que variaban según las cambiantes relaciones entre las naciones, y entre los monarcas, la nobleza tradicional y la burguesía. Sin volver sobre los detalles de estos análisis justamente célebres, insistiré sobre un punto que el mismo Max Weber subrayaba, el del contraste decisivo entre dos tipos de partidos, los partidos de notables y los partidos de masas. Los, abogados o juristas, los funcionarios del Estado o de los partidos, y los notables, constituyen, en efecto, los principales tipos de políticos profesionales de nuestra época.
¿Cómo se presenta hoy la situación? La oposición de los partidos de notables y los partidos de masas, que casi se ha borrado en algunos, países (el partido conservador se ha convertido en la Gran Bretaña en un partido de masas casi en los mismos términos que el partido laborista) subsiste, a mi juicio, tanto en Alemania como en Francia. Los radical-socialistas y los independientes no son partidos de masas en el mismo sentido en que lo son la S.F.I.O o incluso, hasta un cierto punto, el M.R.P. Pese a las tentativas hechas para transformarla en organización de masas, la C.D.U. conserva también, me parece, algunas características del partido de notables. La organización de masas se hace o no necesaria según el grado de urbanización de la sociedad y también según el modo de escrutinio. En el transcurso de la fase por la que actualmente atraviesa la Europa continental, la diferencia de estructura entre los partidos de izquierda y de derecha, que tiende a atenuarse no debe desaparecer por completo.
Con la diferencia en la estructura de los partidos va la diferencia en el modo de reclutamiento de los jefes políticos. En todos los regímenes políticos, y en la democracia más que en ningún otro, el reclutamiento de los jefes es el problema decisivo, el que determina el éxito o el fracaso. En Alemania, los principales dirigentes pertenecen todavía a una generación prehitleriana, cuya existencia se ha desarrollado en su mayor parte, o bajo el Imperio de Guillermo, o bajo la República de Weimar. En Francia, los dirigentes son en su mayoría sobrevivientes de la Tercera República, que después de haber desempeñado durante mucho tiempo un papel secundario han sido traídos a primera fila con posterioridad a 1945. A ellos se han sumado también algunas personalidades procedentes de la Resistencia o del movimiento gaullista. Apenas está representada en Francia, por el contrario, la categoría, importante en Alemania, de quienes han hecho carrera como funcionarios de los partidos o los sindicatos.
Para el profesor que quiere entrar en política, la dificultad proviene de la disciplina y de la doctrina de los partidos. En ningún país del mundo y en ninguna época existe un solo sociólogo ni un solo economista que sea capaz de tomar al pie de la letra el programa de ningún partido político. En el mejor de los casos, sólo podrá adherirse a ellos haciendo un amplio uso de lo que, en materia religiosa, se llamaba la interpretación. No existe ni un solo ejemplo de oposición que no utilice frente al Gobierno argumentos, injustos o mendaces que consisten en reprocharle no haber logrado éxitos que nadie hubiera podido lograr o haber hecho concesiones que nadie hubiera podido evitar. Para el profesor de ciencias sociales que quiere entrar en política esto representa una permanente tensión.
Esta tensión es más o menos intensa según el grado de mala fe que caracterice las discusiones, y este grado varía según los países, el grado de disciplina exigido a los miembros de los partidos, y el momento. Cada uno de nosotros encuentra su propia respuesta a este problema personal de las relaciones entre ciencia y política. Quienes participan en los trabajos parlamentarios no pueden permitirse el lujo de la libertad integral. La vocación de la ciencia es incondicionalmente la verdad. El oficio de político no siempre permite decirla.
La subordinación al partido es tal vez hoy día, gracias al escepticismo que ha corroído las creencias partidistas, menos grave que hace veinte años. Muy afortunadamente, ni los dirigentes ni las tropas de la socialdemocracia afectan ya la misma fidelidad al marxismo o a los dogmas de la propiedad colectiva. Los partidos aparecen como los que realmente son y deben ser: organizaciones que aspiran al ejercicio del poder, defienden ciertos intereses y prometen gobernar en función, de concepciones vagas y generales. Por desgracia, partidos compensan a veces lo que han ganado en flexibilidad doctrinal con una mayor violencia en las controversias de actualidad.
Max Weber expresaba ya sus inquietudes sobre la cualidad del reclutamiento democrático. Quienes carecen de fortuna no pueden lanzarse a la carrera política sin aceptar, junto con los azares del oficio la inseguridad financiera. Creo que en la Alemania actual 1a mayoría de los hombres políticos conservan y tienen que conservar su oficio anterior o una profesión secundaria, frecuentemente la de funcionario. Sólo los funcionarios de los partidos son exclusivamente políticos profesionales sin ninguna otra profesión. El juego parlamentario está hasta tal punto formalizado, despojado de sus caracteres de lucha imprevisible, que no constituye ya un modo de selección. Más que en el Parlamento, es en el partido' en donde hay que imponerse para ascender. En Francia, en donde ha conservado más inestabilidad o más fantasía, la vida política continúa siendo más imprevisible. De tiempo en tiempo una personalidad logra hacer carrera no en los partidos, sino al margen de ellos. No cabe decir que el actual estilo de la política alemana favorezca la aparición de personalidades de primer orden, de esos demagogos con los que soñaba Max Weber, que se entregan a su obra al mismo tiempo que viven de ella y combinan extrañamente la pasión lúcida, el sentido de la responsabilidad y la mesura.
Pero tal vez Max Weber les pidiese demasiado a los hombres políticos de las modernas democracias, Imaginaba a los mejores de entre ellos revestidos de una especie de autoridad carismática. Es muy cierto que las democracias están perpetuamente amenazadas por la decadencia que entrañan el anonimato de los poderes, la mediocridad de los dirigentes y la pasividad de las masas sin espíritu. En circunstancias trágicas, cuando está en juego la vida de la nación o la Constitución ha de ser restaurada, los pueblos desean seguir a un hombre al mismo tiempo que obedecer a las leyes. Es entonces cuando se impone el demagogo, el que la República romana llamaba el dictador y los autores políticos del pasado conocían con el nombre de legislador. En los momentos críticos, los regímenes vivos hacen surgir a las personas capaces de salvarlos. En las épocas tranquilas, los jefes de la democracia son administradores honrados, a veces buenos organizadores y más frecuentemente, simples conciliadores. El hecho de que tengan también la amplitud de visión, la clarividencia y la pasión lúcida de, los grandes hombres de Estado constituye un feliz azar con el que, razonablemente, no puede contarse.
II
Hace algunos años, Leo Strauss al examen de las concepciones de Max Weber en un capítulo de su libro Derecho natural e historia [2]. La intención última de esta crítica es, si cabe expresarse así, la de reducir a Max Weber al nihilismo. En otras palabras, Strauss quiere demostrar que, falto de un juicio científico o al menos racional sobre los valores, el hombre queda entregado a la arbitrariedad de decisiones que son todas igualmente justificables o injustificables. Por su parte, sin embargo, no expone claramente ni cuál es en sí mismo el régimen mejor, ni cómo llega la razón a precisar sus caracteres y a demostrar su validez universal. Cabría reducir el pensamiento de Strauss a un dogmatismo suprahistórico, del mismo modo que él reduce al nihilismo el relativismo de Max Weber. Provisionalmente haremos abstracción de las consecuencias últimas de ambas tesis para considerar las objeciones que el filósofo a la búsqueda del derecho natural dirige al sociólogo preocupado por establecer una ciencia objetiva y convencido de la irreductible diversidad de las épocas humanas.
1
La primera objeción que Leo Strauss presenta podríamos formularla asi: la prohibición de los juicios de valor es, en cuanto tal, carente de sentido porque el historiador o el sociólogo no pueden respetarla sin comprometerla calidad de su ciencia. «La obra de Max Weber no sólo resultaría aburrida sino también absurda si no hubiese hablado continuamente de las virtudes y de los vicios intelectuales y morales utilizando el registro apropiado, el de la alabanza o el reproche». (pág. 67). Y sigue: «Como todos aquellos que, en algún momento, han reflexionado sobre la condición humana, Weber no podía dejar de hablar de avaricia, de codicia, de falta de escrúpulos, de vanidad, de entrega desinteresada, de sentido de la medida y de otras cosas semejantes, es decir, en resumen, de juicios de valor».
A mi juicio en este, primer punto hay que darle la razón a Strauss, pero como, según su crítica, Max Weber violó la norma que en teoría afirmaba, es preciso que nos preguntemos por qué un sabio tan preocupado por la claridad y el rigor ha podido desconocer su propia práctica. Un historiador o un sociólogo incapaz de distinguir entre un verdadero profeta y un charlatán sería, por eso mismo, incapaz de una auténtica comprensión. Un historiador del arte que no distinguiese entre los cuadros de Leonardo de Vinci y los de sus imitadores dejaría escapar el sentido específico del objeto histórico, es decir, la cualidad de la obra. Un sociólogo que metiera en el mismo saco a Washington y a Hitler, a Boulanger y a Charles de Gaulle, a un político interesado únicamente en el poder y a un hombre de Estado apasionado por la grandeza de su patria, terminaría por confundirlo todo con el pretexto de no tomar partido.
Estos tres ejemplos sugieren la misma conclusión general: en, la narración o la interpretación de los acontecimientos o las obras el historiador no puede dejar de incluir juicios de valor, en la medida en que éstos son internos al universo de acción o de pensamiento, constitutivos de la realidad misma, Para evitar este género de juicios de valor, el historiador debería reducirse a las proposiciones históricas en el sentido más estrecho del término, a analizar el origen de los cuadros desconociendo su mediocridad o su excelencia, a constatar la sucesión de los estilos sin establecer una jerarquía' ni entre los diversos estilos ni, dentro de cada uno de ellos, entre las realizaciones de los creadores y las de los imitadores.
Max Weber, que se sometió a esta exigencia de la investigación, no tuvo conciencia de ella o, al menos, se limitó a mantener la fórmula de la relación con los valores frente a la de los juicios de valor. Esta distinción resulta extrañamente sumaria.
Decir que es bello o feo un templo de la India refiriéndose al canon de la belleza griega constituiría un juicio de valor del tipo de los que Max Weber proscribe en nombre de la objetividad de las ciencias sociales. Situar en una escala la jerárquica las distintas realizaciones de la arquitectura y de la escultura de la India es, en último análisis, inevitable. ¿Cómo no comparar con los templos del pasado los que se erigen hoy en estilo antiguo y que no son más que la caricatura de un arte que ha dejado de vivir? Del mismo modo, en religión 'o en política, habrá que juzgar la grandeza del hombre de fe o del hombre de acción por referencia al sentido que daba a su predicación o a su empresa. Max Weber no dio ninguna definición de lo que él entendía exactamente por valor. Nada impide sustituir el término valor por los términos que definen concretamente los objetivos de una conducta o de una obra, las reglas a las que el actor o el creador han de someterse.
Desde su propio punto de vista, Max Weber habría consentido esta rectificación, que no es tanto una rectificación de su pensamiento como de la expresión que él le dio. Sólo en una fase posterior de la discusión habría hecho objeciones. Habría aceptado que se puede y se debe distinguir entre Leonardo de Vinci y sus imitadores; pero ¿puede establecer el historiador una jerarquía entre las miniaturas persas y la pintura italiana, entre las estatuas de Elefanta y la estatuaria de Fidias? Dentro de un universo que posee sus propios criterios de apreciación, el historiador no puede dejar de apreciar sin falsear la comprensión de lo real. Cuando los criterios son radicalmente diferentes, cuando los universos son esencialmente otros, el historiador no puede apreciar más que tomando partido y dejando así, en ese mismo momento, de ser un hombre de ciencia.
El examen de esta primera objeción, válida, pero susceptible de ser integrada en el pensamiento de Max Weber, nos conduce a una segunda objeción, que es también un segundo tema' de reflexión. ¿Cuál es el sentido de esta diversidad de universos?
2
La aceptación de que existe una diversidad radical entre las diferentes épocas destruiría, en último análisis, el alcance de la misma sociología histórica. En efecto, el sociólogo no puede comprender una sociedad sin utilizar algún esquema conceptual. Ahora bien, si lo que utiliza es su propio esquema conceptual comprenderá la sociedad ajena de modo distinto a como ella misma, se comprendería y estará así falseando su sentido (a menos de que la comprenda mejor de lo que ella misma se comprende). La comprensión del otro por relación a nuestro esquema conceptual es relativa a este; y, en la medida en que tal sistema está sujeto a cambio, nuestra comprensión cambiará también: lejos de ser universalmente válida, está ligada a la historia y a su época. Cuando el sociólogo intenta establecer una ciencia comparativa de las instituciones, o bien dispone de un conjunto categorial cuya validez supera los límites del tiempo, o bien su obra es efímera y, en último término, insignificante.
La objeción que hemos formulado en términos ligeramente distintos a los que emplea Strauss comporta una conclusión incontestable que el mismo Max Weber aceptaba: la ciencia histórica o social es universalmente válida, pero de una universalidad hipotética. Depende de hipótesis iniciales, de una elección de valores y de una relación con los valores que no se imponen a todos los hombres y que cambian de una época a otra. Se me dirá que las matemáticas o la física no valen tampoco sino para quienes se preocupan de este tipo de verdad. Existe, sin embargo, una diferencia decisiva entre ciencias de la naturaleza y ciencias de la «cultura» tal como las entiende Max Weber: una vez querida la verdad matemática o física, el desarrollo de estas ciencias es acumulativo. Incluso en caso de renovación teórica, las proposiciones de ayer encuentran un lugar, con su propio grado de aproximación, en el edificio de hoy. Por el contrario si, de época en época, se modifican las cuestiones de los historiadores y de los sociólogos, el hombre del siglo XXI, aun cuando quiera una verdad objetiva, no está obligado a interesarse por las mismas cuestiones que planteaba el hombre del siglo xx.
Max Weber aceptaba sin titubear esta consecuencia de sus propios principios por dos razones, una explícita y la otra implícita. Las cuestiones las plantea el sabio, decía, pero una vez planteadas las respuestas son universalmente válidas. De otra parte, y sin decirlo, no podía dejar de creer que las cuestiones que él planteba respecto del pasado continuarían teniendo un sentido para los hombres del futuro. Es esta razón no expresada, más que la objetividad de las respuestas, la que fundamenta la validez de las ciencias históricas.
Lo que Max Weber llamaba la cuestión de los valores o la relación con los valores no sólo determina el objeto o los límites de la investigación sino también la formulación conceptual de la misma. ¿Cómo no habrían de resultar inseparables las proposiciones científicas (las respuestas) y las cuestiones formuladas? El propio Max Weber ha oscilado entre distintas fórmulas: como la respuesta es, al mismo tiempo, comprensión y causalidad, las proposiciones quedan consagradas por esta última en su validez hipotéticamente universal. Pero esta fórmula supondría que la historia o las ciencias sociales estuviesen entretejidas de relaciones causales, lo cual no es el caso. Sea cual fuere la actuación que tienen en el origen del capitalismo, la comprensión de los calvinistas constituye la mayor parte del estudio. No es, pues, la causalidad la que fundamenta la validez de la interpretación weberiana del calvinismo.
¿En qué puede consistir la verdad de esta interpretación, si la misma supone un conjunto de conceptos y este conjunto es la expresión del intérprete y de su tiempo? Cierto que la interpretación debe ser compatible con los hechos y con los documentos, pero según el propio Weber son posibles interpretaciones diversas de unos mismos datos. Si no se lleva más lejos el análisis, la epistemología se quedará en esta pluralidad incoherente. Para superar esta pluralidad hay que recurrir a análisis más sutiles.
Max Weber insistía sobre la cuestión del sentido subjetivo, es decir, sobre el sentido vivido por los actores históricos. Lo que los historiadores y los sociólogos buscan es el sentido vivido, no el sentido verdadero. Este sentido vivido, sin embargo, es complejo: el charlatán se hace pasar por un verdadero profeta, el demagogo por un jefe carismático. La expresión que los actores dan a sus experiencias, la conciencia que de ellas tienen o pretenden tener, no constituyen necesariamente la verdad histórica. Si todos los sentidos son intercambiables, si ninguno tiene más alcance que los demás, las ciencias sociales no pueden escapar al caos. De hecho la pluralidad de sentidos es innegable, pero no se trata de una pluralidad cualquiera.
Si el demagogo es un charlatán, el historiador que lo toma por un jefe carismático se equivoca. Si el profeta es auténtico, se equivoca el historiador que vea en él un mixtificador. Esta discriminación es otro ejemplo de esos juicios de valor internos de los respectivos universos que Max Weber ignoraba en su epistemología explícita. Entre las diversas interpretaciones de un fenómeno histórico se establece espontáneamente una jerarquía: el sentido con relación al medio, el sentido que le daban los discípulos y el sentido que le presta el propio creador no se yuxtaponen. El sentido de una creencia religiosa o de un sistema filosófico es, en primer lugar, el que el profeta (o el teólogo) y el filósofo le han dado. Los demás significados se destacan por referencia a éste. El historiador ha de buscar este primer sentido antes de ponerse a investigar los restantes.
Se me dirá, claro es, que si el historiador aplica sus conceptos propios a la interpretación del sentido intrínseco ya lo está renovando. Cierto. Pero la única conclusión que de ello puede sacarse es la de que, en el caso de que no hubiese orden interno en el universo filosófico o religioso, la serie de las interpretaciones sería tan incoherente como la de las obras. Proposición, por lo demás, evidente a poco que se reflexione sobre ella. No hay historia de la humanidad si la humanidad no existe. No hay historia de la filosofía si la filosofía no existe.
Entendamos bien el alcance de estas afirmaciones. No es necesario que la humanidad mantenga una única idea de ella misma para que ella tenga una unidad; basta con que las distintas ideas que acerca de ella misma ha tenido se organicen de alguna manera, que no parezcan totalmente desconectadas o desvinculadas entre sí. De igual manera, la filosofía adquiere la unidad de una historia desde el momento en que las cuestiones se encadenan, aun cuando las respuestas se opongan.
La sociología histórica de Max Weber, igualmente, supone que las diversas sociedades no son incomparables, y que se las puede ordenar en un sistema de conceptos universalmente válido. Strauss reprocha a Max Weber el haber ignorado la posibilidad y la necesidad de un sistema categorial universalmente válido y, habiendo admitido la relatividad histórica de este sistema, el haber falseado con el provincialismo su sociología de la historia universal. La distinción de los tres poderes, tradicional, racional y carismático, no es más que la expresión de una coyuntura singular, la que sigue a la Revolución Francesa, dominada por la antinomia de tradición y razón, de antiguo régimen y revolución. El tercer tipo de poder, el carismático, se añade para dar la impresión de que el esquema es exhaustivo.
No es nuestro propósito el discutir aquí los méritos y deméritos de la distinción de los tres poderes, pero hay un punto en el que Strauss tiene razón frente a la epistemología explícita de Max Weber: Esta distinción sólo es significativa si, y en la medida en que, los innumerables poderes pueden ser subsumidos en alguno de los tres tipos; o dicho de otra manera, si, y en la medida en que, la diversidad histórica no es radicalmente incoherente. Pero la incoherencia no implica todavía (y en este punto Max Weber tiene razón frente a Strauss, al menos a esta altura de la argumentación) que exista un orden suprahistórico en el que deban quedar integradas las singularidades históricas. Es cierto que equivocadamente se ha confundido la rivalidad del antiguo régimen y la revolución con la antinomia de tradición y razón. Es posible que la antinomia tradición-razón caracterice a un solo período histórico. Pese a todo, el esquema weberiano tiene a mis ojos un alcance que Strauss le niega.
Los tres términos (tradición, razón carisma) corresponden a tres principios de obediencia. El hombre obedece a los jefes que la costumbre consagra, que la razón designa o que el entusiasmo eleva por encima de los demás. Los abuelos, los organizadores y los profetas simbolizan estas tres fuentes de legitimidad, que Strauss hubiera podido admitir puesto que se trata de modelos muy próximos a los que conoce el ciudadano no filosófico que piensa según las nociones de la vida cotidiana. En nuestro tiempo, además, están en vías de racionalización la autoridad que se concede a la función o la competencia, o que continúan ejerciendo el pasado o la ancianidad. Jamás basta, sin embargo, con esta autoridad racional; en el nivel supremo, el jefe no invoca solo la pura razón. En último análisis está transfigurado por una tradición, siquiera sea la de los mecanismos racionales, o por el entusiasmo de las multitudes. El esquema weberiano ayuda a captar el núcleo del problema político de nuestra civilización.
Es cierto que, así planteado, el problema político no tiene una solución que sea en sí misma óptima. Es concebible, pues, la posibilidad de otra temática distinta, paralela a la de la legitimidad parcial del esquema de Weber. Aun admitiendo que la diversidad histórica no es incoherente, subsiste la oposición entre dos tesis: la de Weber que, excluyendo la búsqueda del régimen mejor y del orden universalmente válido de la diversidad, implica al mismo tiempo la legitimidad de una ciencia comparativa, y la de Strauss, que vincula la ciencia comparativa al orden suprahistórico en el que se integra la diversidad histórica.
3
Así como la diversidad radical de las épocas o de las instituciones a través del tiempo privaría de valor a la sociología histórica, así también la irracionalidad radical de las decisiones privaría de valor a la preocupación por la discriminación rigurosa entre ciencia y política, entre relación con los valores y juicios de valor. Después de todo ¿por qué no hacer pasar como ciencia lo que es política si, en último término, 'la honradez no es más que una de las elecciones posibles, ni más ni menos válida que la elección del cinismo, de la hipocresía o de la confusión? El peligro es tanto más real cuanto que Max Weber parece proponer como ideal, como suprema realización de su propia elección, la obediencia de cada cual a su propio dios o a su propio demonio. Sé lo que eres, sería así la última palabra de lo que no puede llamarse ni moral ni prudencia, sino, tal vez, «ética personal».
Si lo consideramos en relación con la tradición filosófica, Max Weber parece casi nietzscheano.
Se niega a poner las reglas formales de la moralidad por encima de la relatividad histórica. Los imperativos kantianos no son menos característicos de una actitud que la adhesión a los dogmas cristianos o el culto a los valores vitales. «No hagas a otro lo que no quieres que te hagan a ti», este mandamiento exige el refrenamiento de la voluntad de poder, la sumisión a los principios de igualdad y reciprocidad entre los individuos. El individuo que ha elegido realizarse a la manera de Calic1es se negará a inclinarse ante las prohibiciones promulgadas por los débiles para protegerse de los fuertes, por los esclavos para encadenar a los señores.
Es absolutamente incontestable que las reglas formales no son independientes de una moral material, y que esta última es incompatible con el culto de los valores vitales o de la voluntad de poder. Pero si ponemos en el mismo plano el imperativo de reciprocidad y el rechazo de este imperativo, ya no es lícita la duda; caemos en el puro y simple nihilismo. Todo es equivalente. El «no matarás» no es, en último término, más evidente que el «vé hasta el final de tu empresa aunque tengas que pasar por encima del cuerpo de tu propia madre». Si lo único que finalmente subsiste es la obligación de fidelidad hacia sí mismo, el nietzscheano que no se detiene ante nada vale más que el violento a quien detienen los escrúpulos.
Las implicaciones nihilistas de algunos textos de Max Weber son innegables. He de añadir que el nihilismo fue una de las tendencias de su pensamíento. «Dios ha muerto, todo es lícito». O al menos, «Dios ha muerto, cada cual elige su propio dios, que tal vez será un demonio». Pero no es esta tendencia la única que atraviesa su pensamiento. El nihilismo nietzscheano en el que a veces desembocaba era menos objeto de una elección deliberada que consecuencia semiinvoluntaria de un principio a sus ojos fundamental: la imposibilidad de demostrar científicamente un juicio de valor o un imperativo moral.
Puede concedérsele que la verdad de los mandatos: «no hagas a otro lo que no quisieras que se te haga» o «no matarás», no es del mismo orden que la de la ley de la gravitación universal o de las ecuaciones de la relatividad. Una vez establecida la heterogeneidad entre la verdad universal, tal como la concibe la moderna ciencia de la naturaleza, y todo lo restante, Max Weber se las ingenió para circunscribir en las ciencias de la cultura un dominio en el que sería posible afirmar una verdad del mismo tipo que la de la física, arrojando el resto de dichas ciencias a las tinieblas exteriores.
Su error es doble: la discriminación de las cuestiones (arbitrarias) y de las respuestas (objetivas) es mucho más espinosa de lo que sus análisis pueden hacer pensar. Si todo lo que no es verdad científica es arbitrario, la misma verdad científica resultaría ser objeto de una preferencia tan carente de fundamento como la preferencia opuesta por los mitos y los valores vitales.
Max Weber hubiese podido salir de este círculo en el que él mismo se encerraba. En efecto, si, para emplear su mismo lenguaje, él escogía la verdad científica, es porque ésta es universal, condición y hogar de una comunidad del espíritu que traspasa las fronteras y los siglos. El culto de los valores vitales, la afirmación de la voluntad de poder, entrañan la negación de la universalidad: la rivalidad y no la comunidad de los espíritus sería entonces la esencia de la humanidad. Aun admitiendo que lógicamente la verdad de «2x2=4» no es del mismo género de la de «no matarás», queda subsistente el hecho de que el sentido último de la igualdad aritmética se dirige a todos los hombres, universalidad que la prohibición de matar posee también por otros caminos.
Las reglas formales de la moral racionalista de origen cristiano, cuya expresión suprema es la filosofía de Kant, no son tampoco cuestión de gusto, como los colores. Son el desarrollo lógico de la idea de humanidad, de sociedad universal de los hombres, idea inseparable del sentido profundo de la verdad científica. Estas reglas son formales porque las instituciones que, de siglo en siglo, constituyen su realización adecuada, no pueden dejar de cambiar en función de las técnicas de la materia y de la sociedad.
4
Poco importa, habría respondido Weber, que el filósofo establezca múltiples categorías de proposiciones o de mandatos no científicos. Yo no he sido ni he pretendido ser un filósofo. No me he aventurado por el terreno de la filosofía más que para marcar los límites de la ciencia y las antinomias de la acción. Ahora bien, la intención de universalidad que anima a la moral formal no se comunica a las decisiones de los hombres de acción. En otros términos, y para hablar un lenguaje distinto al de Max Weber, la fenomenología weberiana de la acción sigue siendo válida aunque se ponga la moral formal fuera de la relatividad historia.
Volvamos a tomar, uno por uno, los datos esenciales de esta fenomenología. ¿Existen dos morales esencialmente distintas, la de la responsabilidad y la de la convicción? A primera vista está uno tentado de responder, como Leo Strauss, que no es moral un hombre que actúa exclusivamente según la moral de la convicción. Nadie tiene derecho a desinteresarse de las consecuencias de sus actos. De otra parte, la preocupación por las consecuencias completa, sin contradecirlos, los móviles de la acción. Se obra por convicción y para obtener ciertos resultados.
Estas objeciones son demasiado sumarias para resultar convincentes. Max Weber no quiere decir que el moralista de la responsabilidad no tenga convicciones, ni que el moralista de la convicción no tenga sentido de la responsabilidad. Lo que él sugiere es que, en condiciones extremas, ambas actitudes pueden contradecirse y que, en último análisis, uno prefiere al éxito la afirmación intransigente de sus principios y el otro sacrifica sus convicciones a las necesidades del triunfo, siendo morales tanto uno como otro dentro de una determinada concepción de la moralidad. A los ojos del moralista de la responsabilidad, Romain Rolland es culpable porque debilita la confianza de los franceses en la justicia de su causa; no lo es, en cambio, ante los ojos del moralista de la convicción, para quien el respeto de la verdad o la fraternidad de los espíritus son objetivos superiores al del triunfo de un país, aunque éste sea paladín de una causa relativamente pura.
A su vez, esta respuesta nos parece convincente y sumaria. Si bien es cierto que el moralista de la convicción se interesa por las consecuencias pe sus propios actos, no es menos cierto que el moralista de la" responsabilidad está frecuentemente tentado de violar las reglas formales o de sacrificar valores concretos para conseguir objetivos precisos, Nada contribuye más a la eficacia del combate que la buena conciencia de los combatientes. La mitología o la mentira contribuyen más que la expresión fiel de la verdad a la forja de esta buena conciencia. Max Weber habría suscrito las fórmulas que Benda utilizaba en el momento del affaire Dreyfus: en cuanto intelectual, yo defiendo la verdad, es decir, proclamo la inocencia de Dreyfus, pero que no se diga que estoy sirviendo así a la patria o al ejército. Muy al contrario, al comprometer el prestigio del Estado Mayor, estoy poniendo en peligro la necesaria autoridad de los jefes militares. Yo soy, sin embargo, responsable de la verdad, no del poderío francés.
No creo que Leo Strauss negase estas evidencias. El problema está en determinar qué lugar hay que dar en la filosofía política a las inevitables antinomias de la acción. Toda una escuela, cuyo más ilustre representante es Maquiavelo, sostiene que la esencia de la política se revela precisamente en las situaciones extremas. Un político debe ser al mismo tiempo, convencido y responsable. ¿Pero cuál es la elección moral cuando es preciso mentir o perder, matar o ser vencido? La verdad, responde el moralista de la convicción; el éxito responde el moralista de la responsabilidad. Las dos elecciones son morales con tal de que el éxito que este último quiere sea el de la ciudad y no el suyo propio.
La antinomia me parece esencial, aun cuando en la mayor parte de los casos la prudencia sugeriría un compromiso razonable. La situación extrema en la que el compromiso se hace difícil, si no imposible, no es excepcional, y el riesgo se presenta desde el momento en que surge un conflicto. Ahora bien, Max Weber juzgaba, y no sin razón, que la política es por esencia conflicto entre las naciones, los partidos y los individuos. Nadie ha pensado jamás que las reglas formales de la moral kantiana sean, al mismo tiempo, reglas de eficacia para uso de los combatientes en la batalla política. Los ejemplos históricos, en sí mismos discutibles, que Max Weber ofrece de la moral de la convicción, no han sido elegidos al azar: el pacifista se niega a entrar en la guerra, el sindicalista revolucionario (tal como Max Weber lo construye) va hasta el fin de la voluntad de guerra uno y otro rechazan toda prudencia (cosa que el moralista de la responsabilidad le reprocha a justo título), pero ambos pueden responder, el uno que no quiere entrar en la guerra, el otro que no quiere hacer compromisos con el régimen odiado. El «no» incondicional, absoluto, a riesgo de perderlo todo, es la expresión última de lo que Max Weber llamaba la moral de la convicción. No hay responsable que no se vea forzado, un día u otro, a, decir también «no», cualquiera que sea el precio que por ello tenga que pagar, weil er nicht anders kann, porque no puede obrar de otra manera. En resumen, en el mundo humano tal cual es, la prudencia, en la que se combinan normalmente afirmación de voluntad y preocupación por las consecuencias, corre en todo momento el riesgo de naufragar en el obstáculo de la contradicción entre moral universal y necesidades de la lucha. La guerra es inseparable de la política, y el hombre de pensamiento que entra en la política no logra, ni someterse enteramente a las obligaciones del combatiente, ni liberarse por completo de ellas. Racionaliza sus propias contradicciones en la antinomia de las dos morales que, al nivel de la fenomenología de la acción política, me parece una conceptualización fiel de la conciencia desgarrada del «intelectual en política».
«Salvar su alma o salvar la ciudad»: a lo largo de la historia los cristianos no han creído que los dos términos fuesen incompatibles. Pero la política es guerra, y la moral universal, la de Cristo o la de Kant, que en la conciencia de Max Weber seguía siendo la moral, es paz. Tal vez la prudencia enseñe a los filósofos a no entrar en la guerra. Si entran en ella quizás sean prudentes. ¿Serán veraces? ¿Serán puros?
5
Muchos filósofos se sentirán tentados de considerar artificial la antinomia entre las dos morales: dos tendencias complementarias, aunque a veces divergentes, se presentan en ella como dos términos contradictorios. Max Weber, por el contrario, veía en esta antinomia el signo de lo que auténticamente constituye la condición humana. Veía la existencia de esta contradicción en tres niveles distintos, el de la controversia política, el de los fundamentos del orden justo y el de las finalidades últimas de la acción o de la existencia humana:
a) Max Weber no se cansaba de mostrar que ninguna medida concreta (un derecho arancelario, un aumento o disminución de impuestos, una subvención) puede revestirla dignidad de una verdad científica. Es imposible favorecer a un grupo sin perjudicar a otro, demostrar que un progreso de la producción global no se paga demasiado caro con la ruina de los pequeños comerciantes o el empobrecimiento de una región desfavorecida; …imposible demostrar que las consecuencias, en sí mismas deplorables, de una medida fiscal, están compensadas por los beneficios que de ella se espetan. Este tipo de argumentación es, al mismo tiempo, indiscutible y sin gran alcance. Remite a la problemática, ya clásica, del interés colectivo y los intereses individuales.
Situémonos dentro del universo de la economía moderna. Sólo se puede decir con certeza que una medida determinada es conforme al interés común cuando incrementa las satisfacciones de algunos sin disminuir las de nadie (midiendo las satisfacciones con la expresión objetiva que constituyen los ingresos disponibles). Incluso en esta hipótesis, sugerida por la definición que Pareto da del máximo de interés para una colectividad, subsiste en rigor una incertidumbre: una medida que incrementase los ingresos de algunos sin reducir los de nadie podría agravar la insatisfacción ocasionada por la injusticia en el caso de que la progresión del conjunto acentuase la desigualdad en la distribución. Aun en el caso de que una medida sea favorable para uno y no para otros, no puede afirmarse sin más que la elección hecha, que no es rigurosamente científica, sea efectivamente arbitraria, y que a falta de toda demostración universalmente válida no quede otra cosa que la lucha sin término y sin solución equitativa. Dentro de la sociedad industrial, existe una controversia permanente, pero esta controversia no es una lucha a muerte y no excluye la discusión razonable y la solución negociada.
Existe un acuerdo sobre la finalidad a conseguir: el incremento del producto nacional y la atenuación de las desigualdades de distribución. Estos dos objetivos del desarrollo y de la reducción de las desigualdades no sugieren siempre, sin embargo, las mismas soluciones. Insistiendo demasiado en la igualdad, se corre el riesgo de comprometer el desarrollo. La obsesión por el desarrollo lleva a olvidar los sufrimientos de los hombres y a sacrificar a los vivos en aras de las generaciones por venir. No existe ni una sola de las medidas llamadas técnicas (tasas de interés, derechos aduaneros, impuestos) que no tengan implicaciones políticas y sociales o, dicho de otro modo, que no afecten a la distribución de los ingresos y del poder al mismo tiempo que al desarrollo del conjunto. Las hipótesis sobre las que se funda el Welfare (por ejemplo, que un reparto igualitario de un cierto volumen de ingresos aumenta las satisfacciones, puesto que el ingreso transferido de un rico a un pobre aumenta las satisfacciones de este último en un grado mayor que aquel en que disminuye las de los primeros) son todas discutibles y, en todo caso, no científicas. Sería un error, sin embargo, plantear la alternativa de la ciencia o la decisión arbitraria. Entre la proposición racional, válida para todos porque ha sido demostrada según métodos que a todos se imponen, y la elección que cada cual hace por sí solo y que a nadie más obliga, queda espacio para la decisión razonable, la decisión fundada sobre la razón, aunque contraria al interés de algunos.
Discusión y elección razonable se sitúan en el interior de la civilización industrial, e incluso en el interior de un régimen determinado. Quien sigue siendo hostil a la industrialización o quien rechaza sin condiciones la propiedad privada de los medios de producción no entra en esta discusión razonable. Quien así piensa se sitúa en la historia; y ésta está hecha de una lucha inacabable entre los hombres, los partidos y los dioses.
b) En segundo lugar, Max Weber juzgaba irreductibles los conflictos en los que se disputa la definición del orden justo. ¿Cuáles son las exigencias del concepto de igualdad? Tal es, en el fondo, la pregunta última a que se reduce todo el debate sobre el orden justo. Para esta pregunta, decía Max Weber, existen dos respuestas igualmente válidas: o bien se debe más a quien más produce o bien se le pide más. ¿Es preciso favorecer al grupo más selecto y ayudarlo a desarrollarse con plenitud? O bien, por el contrario, ¿debe actuar la legislación en sentido opuesto a la naturaleza y restablecer sin cesar la igualdad que la naturaleza tiende con igual constancia a destruir? No sin motivo Strauss juzga que Max Weber no formuló la antinomia con suficiente rigor ni, menos aún, presentó la tesis de «igualdad a toda costa» en términos tales que la hagan aparecer tan plausible como la tesis opuesta de las desigualdades naturales que toda sociedad ha de aceptar.
No podríamos discutir a fondo el problema del orden justo sin salirnos de los límites de esta introducción. Algunas observaciones bastarán para señalar lo que nos parece indiscutible en la concepción weberiana de las antinomias de la igualdad y válido en el rechazo que Strauss hace de esta transfiguración trágica de las antinomias.
Consideremos los doctrinarios de la política así como también los jefes de partido. El hecho es que los unos están más preocupados de dejar libre curso a los talentos y los otros de impedir que se acusen las diferencias de condición. Releamos a Alain; el filósofo del radicalismo reconoce con Augusto Comte que en toda sociedad hay ricos y poderosos, pero él se preocupa más por evitar los abusos de la riqueza y del poder que por conceder a los más productivos la recompensa merecida en razón de sus capacidades. Otros escritores se orientan en la dirección opuesta y se preguntan cómo asegurar la selección de una élite y reforzar la autoridad de los mejores. Trátese de ingresos o de poder, me parece que no es dudoso el hecho de que a nivel de las ideologías económico-sociales se dibujan dos tendencias, una que quiere dar a todos unas condiciones de vida tan iguales como sea posible y otra que quiere aumentar la prima debida a las capacidades, una que intenta impedir que los gobernantes, aunque sean los mejores, ejerzan un poder ilimitado, y otra que se da por objetivo la consolidación del reinado de los gobernantes dignos de sus funciones.
Estas preferencias divergentes no pueden dejar de actuar cada vez que hay que resolver un problema determinado. Trátese de fiscalidad, de sistemas de educación, o de la propiedad de los instrumentos de producción, el doctrinario de la igualdad se inclinará en un sentido y el de la jerarquía natural y social en otro. En este sentido, Max Weber no erraba al señalar la heterogeneidad de la decisión política y de la demostración científica. ¿Tenía razón, sin embargo, al asimilar las preferencias divergentes a una contradicción fundamental, irreductible?
A esta asimilación se llegaba a partir de los postulados siguientes:
1.º Los hombres son naturalmente desiguales, pero esta desigualdad natural es la injusticia suprema y original y el teórico de la política tiene derecho a pensar que es preciso borrarla y actuar para conseguir este objetivo.
2.º La sociedad tiene necesidad de los mejor dotados en el orden del espíritu o de la moralidad, pero aquel a quien anima la pasión de la igualdad tiene derecho a olvidar las consideraciones pragmáticas para no obedecer más que al imperativo de la justicia, tal como él lo interpreta.
3.º Cuando se imponen simultáneamente consideraciones distintas y parcialmente divergentes, el que ignora una de ellas no vale menos que el que se esfuerza por retenerlas todas juntas o, en otros términos, el extremista está al mismo nivel que el moderado, el «rnonoidealista» no es inferior al prudente.
Basta con formular estos postulados para percibir que son, cuando menos, discutibles, y que todos tienen el mismo origen, psicológico más que lógico. Fuera de la ciencia no hay más que elección; y como la elección no es, por esencia, científica, quien va hasta el fin de sus creencias no puede ser condenado, aun cuando se vea arrastrado hasta el fanatismo. Basta con aceptar la pluralidad de esas consideraciones (o, si se prefiere, de esos valores), sin postular una irreductible antinomia entre ellas, para darse cuenta de que existe una salida. Preocupación por la dignidad igual de todos los hombres y, en nuestras sociedades, por la reducción de las desigualdades económicas; aceptación de las desigualdades naturales y necesidad de favorecer el libre desarrollo de los talentos; reconocimiento de la jerarquía social y voluntad de hacerla equitativa mediante la elección de los jefes y tolerable a los gobernados mediante la limitación de las prerrogativas de los poderosos: quien quiera ignorar uno u otro de estos datos no comete tal vez un error científico o una falta moral, pero es poco razonable. Quizás Max Weber se limitaría a responder que, si bien eso es cierto, no se ve por qué vale más ser razonable que ser apasionado. Tal vez más que contradictorios, los criterios del orden justo son simplemente múltiples, tal vez las oposiciones se presenten en el plano de las soluciones concretas y no en el de los principios que, en el más alto nivel de abstracción, son complementarios y no contradictorios. En todo caso, sigue siendo verdad el hecho de que las exigencias de cada persona, de cada civilización y de cada época, son incomparables. Cada existencia tiene su propio Dios y los dioses están en lucha.
c) Vengamos a la tercera contradicción, la más profunda, decisiva si es auténtica, la contradicción entre los valores. Por así decir, Max Weber sugería la contradicción entre los valores como si fuese algo por sí mismo evidente, pero no la demostraba, y los ejemplos que utiliza no siempre son convincentes. Una cosa, dice él, puede ser bella precisamente porque no es buena, y así sucede con las Flores del Mal. Cierto que la obra de Baudelaire no es moral, ni en su objeto y ni siquiera quizás en la intención de su autor, suponiendo que la intención del poeta pueda juzgarse por referencia a la moral. Pero la belleza de las Flores del Mal no tiene como causa la inmoralidad de los temas o la (supuesta) inmoralidad del creador. Entre el sentido específico de la obra de arte y la finalidad de la conducta que se pretende moral, entre la belleza y el deber, no existe una lucha sin solución, sino una simple pluralidad comparable a la que se da entre las castas de la India.
Ninguna demostración, dice él también, permite resolver la cuestión del valor respectivo de la cultura alemana y la cultura francesa. Esto es verdad. ¿Pero es que tiene sentido esa cuestión? En rigor, cabe establecer una jerarquía entre diversas obras dentro de un universo determinado, pero no es posible establecer una jerarquía entre conjuntos históricos, cada uno de los cuales contribuye a la riqueza de la historia total, cada uno de los cuales aporta algo que el otro no posee.
Estas observaciones son hasta tal punto evidentes que es difícil convencerse de que Max Weber no las haya visto.
Volvamos, pues, a leer la frase más característica: «La sabiduría popular nos enseña que una cosa puede ser verdadera aunque no sea ni bella, ni santa, ni buena, y precisamente porque no lo es». ¿Por qué Max Weber no ha sacado de esta sabiduría popular la conclusión de que cada universo espiritual tiene su ley propia, sino la de que el politeísmo griego estaba en lo justo al evocar la lucha entre los dioses?
El hombre no puede conducirse, a la vez, según las exigencias de la moral de la santidad y las exigencias de la moral temporal. Ofrecer la otra mejilla es falta de dignidad si no es santidad. De otra parte, si bien es cierto que Apolo y Marte, Venus y Minerva no están condenados a combatirse, cada persona, individual o colectiva, no puede sacrificar simultáneamente a todos los dioses. El filósofo puede concebir fácilmente la diversidad de las realizaciones humanas como un enriquecimiento; el hombre, solo entre otros, no puede elegir un modo de realización sin renunciar con ello mismo a los demás. Una sociedad no puede sobresalir a la vez en todos los órdenes de la acción, la santidad, el arte y la meditación. En este sentido, toda existencia es elección, y toda elección comporta más «síes» que «noes» y condena a cada cual a contar con más enemigos que fieles.
Es evidente que el individuo nunca realiza más que algunas de las potencialidades de su ser o de la humanidad. Es también evidente que una época es prisionera de la idea que se ha hecho de la belleza. Pero del mismo modo que el individuo no elige contra la ética del soldado al escoger la profesión de hombre de ciencia, Fidias no eligió la estatuaria griega contra la de Elefanta. La particularidad de cada realización histórica no entraña el conflicto entre esas particularidades. A lo sumo esa particularidad crearía un caos espiritual si la relatividad pura y simple fuese la última palabra de la reflexión histórica.
La guerra entre los dioses o, al menos, entre los fieles de los dioses, surge si el culto a un dios contradice directamente el culto a otro. En la ciudad, el ciudadano o el hombre de acción ha de tomar posición a favor de un partido o de una causa en contra de otros partidos o de otras causas, pues todos los partidos se amparan en valores pretendidamente supremos. En la época en que los cristianos combatían el Panteón romano, los actores de la historia creían en dioses destinados inexorablemente a una lucha a muerte. Lo mismo sucedía (en menor grado) cuando los revolucionarios franceses derribaban los tronos y los altares. Lo mismo ocurre también cuando los comunistas disuelven los parlamentos y nacionalizan los instrumentos de producción. Cualquiera que sea el juicio del filósofo, la historia está hecha de combates dudosos en los que ninguna causa es pura, ninguna decisión sin riesgos, ninguna acción sin consecuencias imprevisibles. Quizás el filósofo discierna más allá de ese tumulto la fraternidad de los dioses; lo que el historiador constata es el furor fratricida de las iglesias.
La guerra de las Iglesias no es la contienda de los dioses, pero la frase de Max Weber nos sugiere el paso de una a otra: «Ofrecer la otra mejilla es falta de dignidad cuando no es santidad». El mismo acto resulta bueno o malo según el sentido que el actor dé a su vida.
No hay que ir a buscar demasiado lejos el motivo de que Max Weber eligiese como ejemplo de la contradicción el aparentemente accidental de la actitud frente al enemigo. La moral de Kant o la ética del Sermón de la Montaña se aplican a los hombres de buena voluntad. En este mundo los hombres están en guerra dentro de la ciudad y las ciudades están en guerra en la escena del mundo. Cada una de las ciudades defiende una causa en sí misma válida (¿Cómo establecer una jerarquía entre las naciones, entre la cultura alemana y la cultura francesa?). Los partidos cuyos medios o cuyos objetivos inmediatos parecen menos justificables pueden llevar a buen término tareas de las que se felicitarán nuestros biznietos. Una vez más, Max Weber sólo percibe una salida para quien no se somete a los imperativos del combate: la indiferencia ante las consecuencias que sirve de fundamento a la moral de la convicción, o la santidad de la no resistencia individual por fidelidad a ciertas enseñanzas de Cristo.
El santo y el héroe no pueden actuar de igual modo en una misma coyuntura. ¿Ordena la religión «ofrecer la otra mejilla» si esta fórmula equivale a recomendar la no resistencia al mal? De una u otra forma, todas las sociedades han reconocido la pluralidad que Max Weber quería belicosa y patética. El guerrero no siempre comprende al brahmán, pero el brahmán no ignora jamás al guerrero: duda entre la utopía de una ciudad en la que el guerrero obedecería sus órdenes y la prudencia que se contenta con una ciudad en la que los filósofos tuvieran libertad para pensar, pero no la ambición de reinar, resignados a «la historia llena de ruido y furor y sin significado alguno». Cualquiera que sea su elección, no verá por ninguna parte una «guerra entre dioses». Si quiere la utopía, conservará la esperanza de la conciliación; y si es prudente, es decir, resignado a la imprudencia de los demás, ¿por qué habría de ver un conflicto sin salida entre él y los insensatos, entre los que meditan y los que combaten? El héroe no ignora ni desprecia al santo; desprecia al que ofrece la otra mejilla por cobardía, no al que lo hace movido por una bravura superior.
¿Por qué está tan seguro Max Weber de que los conflictos del Olimpo son inexpiables? Por dos razones distintas: porque llevaba esos conflictos dentro de sí mismo y porque ellos constituyen el tema privilegiado de los estudios sociológicos. El racionalista reconoce la lucha entre la fe y la incredulidad, y admite que ni una ni otra, son científicamente demostrables. Aunque sostenga la verdad de la incredulidad, no deduce de ahí la existencia de una guerra entre los dioses, sino que piensa en la difusión progresiva de las Luces o en la persistencia de las ilusiones. Ante los ojos del creyente, por el contrario, es la fe la que determina el sentido del escepticismo. La fórmula de la «guerra de los dioses» es la transposición de un hecho indiscutible (el de que los hombres se han hecho representaciones incompatibles del mundo) en una filosofía que nadie vive ni piensa porque es contradictoria (la que sostiene que todas las representaciones son equivalentes porque ninguna es verdadera ni falsa).
Max Weber podía tener el sentimiento de vivir esta filosofía. No creyente, había guardado la nostalgia de la fe y estaba convencido de que con la religión se pierden valores espirituales irremplazables. Kantiano, era un apasionado de la acción política y veía una antinomia irreductible entre las reglas de la moral formal y las exigencias de la acción, es decir, de la lucha. Sociólogo, veía que las civilizaciones, los pueblos, los partidos, piensan y obran según sistemas de valores divergentes cuando no opuestos. El desgarramiento de la incredulidad, la antinomia de moralidad y política, la diversidad de las culturas, se convertían, en sus escritos, en otras tantas pruebas de la «guerra de los dioses». Análisis fenomenológicos intrínsecamente verdaderos se expresan en una filosofía humanamente impensable…
La metodología de Max Weber, como —tras otros muchos— ha dicho Leo Strauss, es inseparable de una filosofía. De esta observación indiscutible él extrae, sin embargo, conclusiones que son probablemente inversas a las que yo sacaría. El sugiere que la metodología de Max Weber se vio falseada por su filosofía. Acepto esta afirmación en determinados aspectos: el lenguaje neokantiano (la distinción entre hecho y valor, entre referencia a los valores y juicios de valor) comprometió la elaboración de una teoría de la comprensión y le impidió admitir apreciaciones vinculadas a la comprensión misma en el caso de obras cuyo sentido es inseparable de su calidad. Pero, en lo esencial, no es que la metodología haya sido víctima de la filosofía, sino que la metodología ha inspirado una filosofía errada. Los límites de la ciencia, las antinomias del pensamiento y de la acción, son las aportaciones auténticas de una descripción fenomenológica de la condición humana. La filosofía del desgarramiento, si cabe hablar así, es la transposición de estos datos a otro lenguaje, dándoles un sentido distinto. Esta transposición supone la negativa a discriminar entre valores vitales y realizaciones razonables, la irracionalidad total de la elección entre partidos políticos o entre las representaciones del mundo en lucha recíproca, la equivalencia moral y espiritual de todas las actitudes, la del sabio y la del insensato, la del fanático y la del moderado.
Precisamente porque conservaba la nostalgia de la fe perdida, Max Weber juzgaba en último término injustificable la ciencia a la que consagraba su vida. La decisión le parecía tanto más humana cuanto más libre es, pero no se preguntaba si tal decisión podía carecer de razones y si esas razones no reenvían inevitablemente a principios universales. La diversidad histórica de los valores, las creencias y las culturas es un hecho; el historiador y el sociólogo no pueden dejar de constatar este hecho primordial. No pueden, sin embargo, aceptarlo también como hecho último y definitivo sin hacer con ello imposible la ciencia de esta diversidad. ¿Permite el orden de esta diversidad establecer el fin último de la aventura, el destino natural del hombre y de la sociedad? En las páginas que preceden no hemos pretendido responder a esta pregunta.
Porque la ciencia es limitada, el porvenir imprevisible y los valores a corto plazo contradictorios, las elecciones a las que efectivamente está condenado el hombre histórico no son demostrables. Pero la necesidad de la elección histórica no implica que el pensamiento esté pendiente de decisiones esencialmente irracionales y que la existencia se cumpla en una libertad no sometida ni siquiera a la Verdad.
Raymond Aron
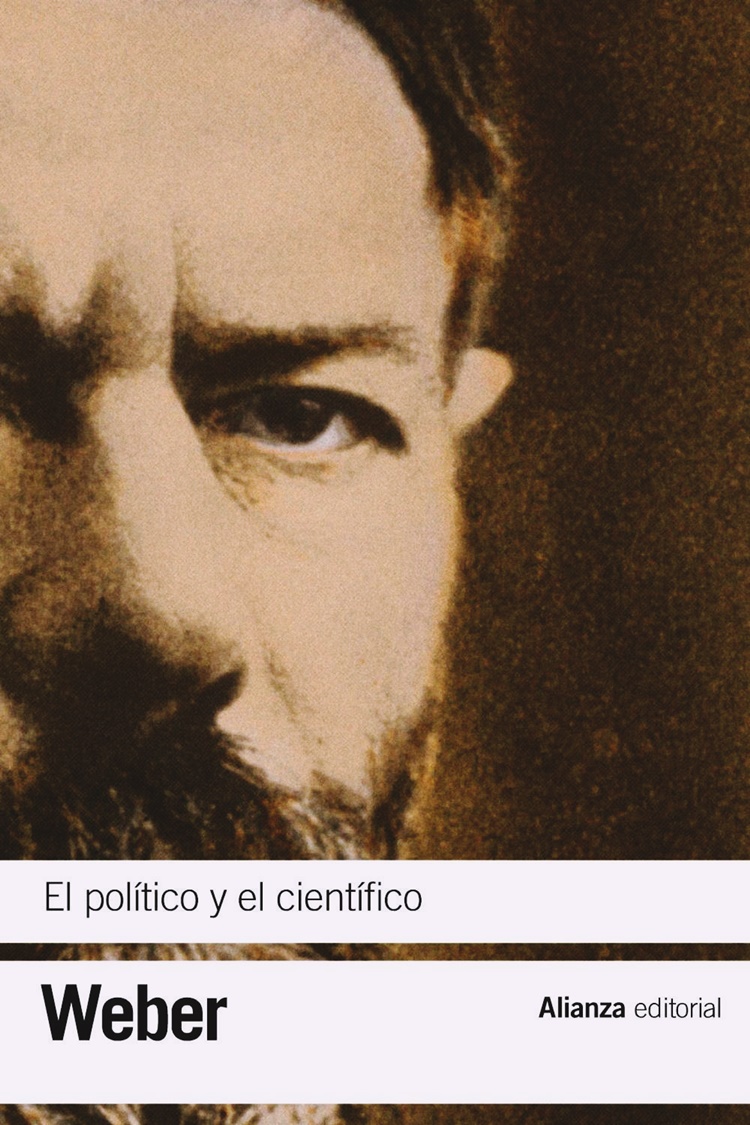 |
| Raymond Aron: Prólogo de El político y el científico de Max Weber |
El político y el científico de Max Weber (1919)
Prólogo de Raymond Aron.









Comentarios
Publicar un comentario