William H. Whyte: El hombre organización (Resumen) (1956)
El hombre organización
William H. Whyte
Resumen de la obra de W.H. WHYTE, The Organization Man, Simón & Schuster, Inc.. N. Y.
La expresión «hombre de la organización» no es quizá muy afortunada. En todo caso, es la menos mala para denominar a un tipo humano creación de la actual circunstancia económico-social norteamericana: no es el hombre que trabaja para la organización—en cualquiera concreción de ésta—, sino el hombre que pertenece a la organización. Representante especialmente conspicuo de este tipo es el hombre que pertenece a una gran compañía o corporación.
Parientes próximos son el eclesiástico incorporado a la jerarquía, el médico que trabaja en equipo con otros médicos en una asociación profesional, el físico que investiga en un laboratorio del Estado, el intelectual que se ocupa en un proyecto en equipo financiado por una Fundación, el abogado que pertenece a una agrupación de abogados en ejercicio. En todo caso, se trata de los elementos dominantes de la sociedad norteamericana, aun cuando no se hayan integrado en una élite.
La gestación de un tal tipo humano no ha sido objeto de la debida atención por parte de los—muchos—estudios realizados en torno a las consecuencias de la gran organización sobre la vida norteamericana. Importa considerar las consecuencias de dicho fenómeno sobre el individuo y su escala de valores. El fenómeno del gigantismo organizativo no es exclusivo de los Estados Unidos, ni tampoco lo son sus consecuencias. Pero es en este país donde tales consecuencias son más evidentes.
1. LA IDEOLOGÍA DEL HOMBRE DE LA ORGANIZACIÓN:
a) La quiebra de la ética protestante.
Para apreciar adecuadamente tal quiebra por efecto del «impacto» causado por la gran «organización» en la vida individual, conviene partir de la circunstancia ética de principios del siglo actual. Dicha circunstancia ética viene caracterizada por el imperio de la ética protestante, que se sintetiza en las siguientes notas:
— el éxito económico corresponde a todo aquel que posee la necesaria fuerza para trepar a la cumbre; siempre hay mucho sitio en la cumbre (room at the top) para los hombres enérgicos y esforzados.
— la posesión del poder y la fortuna es un premio a la energía y al trabajo; en esto radica la justificación moral de aquélla, — el esfuerzo de cada uno por adquirir fortuna y poder redunda en beneficio de todos, — uno de los medios fundamentales de tal adquisición es el ahorro.
Esta ética optimista y de conquista, que a veces identificamos con el calvinismo, hizo posible, sin duda, el desarrollo del capitalismo.
El advenimiento de la «organización» fue poniendo de relieve ciertas deficiencias fundamentales de la ética del éxito. Para el que trabajaba en una gran organización, el éxito no correspondía necesariamente al más apto, sino en general al que poseía mejores relaciones sociales o se hallaba situado más ventajosamente en virtud de su nacimiento. Por otra parte, al quedar previstos todos los riesgos del empleado por la propia «organización», el estímulo del ahorro perdió su razón de ser. La ética del éxito sólo sería ya profesada, a lo sumo, como medicamento beneficioso para la paz social.
El desarrollo de la gran organización se vio secundado en su acción sobre la ética protestante por un movimiento intelectual paralelo, que desembocó en la gestación de una ética nueva, la ética social, única, por otra parte, capaz de justificar moralmente el creciente poder de la sociedad sobre el individuo.
b) La ciencia positiva del hombre.
Esa nueva ética constituye el aspecto práctico del positivismo científico, es decir, es la traslación a la vida social de la ciencia positiva, en el sentido de la configuración de una ciencia exacta del hombre mediante el empleo de las mismas técnicas usadas en la ciencia física. La ética ha de ser, pues, algo científico al modo de las ciencias físicas o matemáticas. Consecuencia de ello es la posibilidad de una ingeniería social.
c) La integración en el grupo.
Esa «ciencia del hombre» y la ingeniería social tienen como objetivo lograr una nueva integración social (belongingness) capaz de restablecer la seguridad y la armonía de la sociedad medieval. Una tal integración sólo es posible en el grupo. No es posible en una forma determinada de concreción o configuración de éste, como la comunidad de Lloyd Warner, la corporación de Elton Mayo o el sindicato de Tannenbaum. Tampoco son capaces de lograr tal integración las entidades sociales tradicionales—familia, escuela, iglesia, etc.—.
Es el grupo. Pero esa integración ha de ser además cohesión (togetherness): no basta con pertenecer a grupo, hay que pertenecer «conjuntamente» (together).
d) Aparte estas características de ideología, el «hombre de la organización» se define por una actitud fundamental de conformismo. El «hombre de la organización» es una persona con un desusado índice de normalidad y conformismo.
2. LA EDUCACIÓN DEL «HOMBRE DE LA ORGANIZACIÓN»
El «hombre de la organización» es el tipo dominante de la sociedad norteamericana; constituye su intelectualidad rectora. Por consiguiente, su gestación individual hay que seguirla desde las aulas universitarias desde el campus hasta el final del período de aprendizaje en la empresa u organización.
Se da la curiosa circunstancia de que el sistema educativo- no es, sin embargo, el más adecuado para formar a este tipo de hombres. Aparte la atmósfera general de las Universidades, cuyos estudiantes se interesan sólo por el aspecto instrumental, por las técnicas de investigación de los problemas, pero no por los problemas mismos, el sistema adolece de un defecto fundamental en lo que respecta a su finalidad. Para apreciar este defecto conviene concretar primeramente cuál es el tipo ideal de hombre capaz de vivir para la organización, y cuya concreción más popular generalizada es el executive o director de empresa:.
a) Dicho tipo de directivo es el hombre adaptable, formado en las técnicas de administración y gestión, y con una preocupación fundamental por las relaciones humanas y las técnicas enderezadas a hacer de la corporación o un equipo de personas que funcione sin roces ni problemas. No necesita ser un innovador ni un «pionero» en su campo concreto de acción, pues, en principio, los tiempos de las grandes aventuras de empresas han pasado. Por tanto, ha de ser el administrador profesional, y, más concretamente, el hombre capaz de dirigir reuniones de trabajo, y fomentar la cooperación del personal. Tampoco es preciso que produzca ideas, por cuanto que éstas —según los postulados de la ética social— emanan del grupo, pero no del individuo. Por otra parte, la función de creación de ideas, el mando creador y constructivo (creative leadership) es una función auxiliar o de staff.
b) Parece lógico que para formar un tipo de tales características las Universidades hicieran especial hincapié en la formación general y humanística, al objeto de crear personas con fundamentos sólidos y aun capaces de adaptarse, de integrarse, en cualquier especie de organización.
Pero no sucede así. La orientación general de la educación es hacia las técnicas especializadas, el vocational training, lo cual resulta un contrasentido.
Las propias empresas parecen comprobarlo. La Bell Telephone Co., de Pensilvania, suele enviar algunos de sus mandos intermedios a la Universidad de Pensilvania para graduarse en Humanidades. En vigor es la enseñanza que deberían haber recibido primero, y ya en la empresa la especializada.
c) Esta labor de educación, de conformación intelectual del «hombre de la organización», no corre a cargo de las Universidades exclusivamente. En ella cooperan activamente las empresas con sus programas de adiestramiento, de tal manera, que el joven graduado encuentra una solución de continuidad al salir de las aulas, ya que lo que hace en rigor es cambiar de aula.
3. EL «HOMBRE DE LA ORGANIZACIÓN» Y LA CIENCIA
La ética social ha afectado, de manera fundamental, un ámbito tan importante como el de la investigación científica. Cabe trazar un paralelo entre la mentalidad del «hombre de la organización» en cuanto «hombre adaptable» y la del científico. Del mismo modo que la actividad de la empresa se limita a desarrollar y traducir a la práctica unas ideas ya perfectamente perfiladas pin que sean necesarias grandes mentalidades creadoras, de grandes innovadores, los científicos se concentran en la aplicación práctica de ideas descubiertas, más que en el descubrimiento de otras nuevas. De los cuatro billones de dólares que el Gobierno, la industria y las Universidades invierten anualmente en la investigación, sólo unos 150 millones, o sea menos del 4 por 100, son empleados en la investigación creadora. La gran mayoría de las personas ocupadas en la investigación ha de obrar en equipo bajo supervisión; sólo muy pocos de ellos pueden realmente hacer trabajo independiente. En la mente popular, ciencia es sinónimo de «aplicación de ideas»: saber cómo, pero no preguntar por qué.
Pero el «científico de la organización» ni siquiera se ha planteado la cuestión de cómo regenerar las fuentes que explota. Sólo concibe una investigación en equipo que no sea de ciencia pura, de teoría, sino de aplicación. Y ello porque la investigación es realizada principalmente en los laboratorios de las industrias, y los investigadores de las empresas han de subordinarse a los fines de la empresa—la organización, una vez más.
Pero esta característica de la investigación no se limita a la investigación de empresa. También la investigación académica muestra la misma nota de los grandes «proyectos» en equipo, de la planificación sistematizada, las comisiones y los programas. Con carácter general, el científico se convierte, como su hermano el manager en un «hombre de la organización».
El único medio que podría impedir esta colectivización y burocratización de la ciencia es la «Fundación», que, destinada al fomento de la libre investigación, sin la preocupación de una rentabilidad directa e inmediata, podría realmente patrocinar una ciencia pura en el más absoluto sentido del concepto. Pero no es así: las fundaciones—Ford, Carnegle, Rockefeller, etc.— no combaten la burocratización de la ciencia, sino que la intensifican.
4. LOS ELEMENTOS REFRACTARIOS
«No todos los tipos de la sociedad norteamericana son «hombres de la organización». Existen algunos que no acaban de integrarse. El principal de tales tipos es, sin duda, el gerente o director de empresa, único tipo que profesa aún, realmente, la ética protestante. No se identifica con el administrador profesional en general, pese a la denominación genérica de executive. Este administrador superior que aún profesa la ética de la conquista y el éxito, es el presidente o vicepresidente de una compañía, y, dentro del mando intermedio, el elemento más sobresaliente.
Caracteriza al executive, por una parte, su abrumadora carga de trabajo: una media de nueve horas y media en la oficina, dedicando el tiempo que está en casa a despachar asuntos por teléfono, durmiendo en ella apenas dos días por semana. Pero ¿por qué trabajan tanto? Para justificarlo se formulan las más dispares motivaciones: el servicio a los demás, etc. Es curioso observar que los dirigentes obreros o sindicales suelen expresarse en términos muy semejantes a los que emplean los directores de empresa al hablar de su trabajo. Y es que se trata de una concepción de la vida. La actividad directiva es una forma de autoexpresión que anula toda otra necesidad de orden cultural, cívico, de ocio personal.
El alto "directivo, caracterizado por este dinamismo y por profesar aún esta ética de conquista, no puede encajar en la «organización» como el resto de la jerarquía, que tiende a fundirse en el equipo de trabajo. El directivo no se inserta en el engranaje del trabajo en equipo. El directivo no es tampoco conformista. Su mentalidad y su psicología le impiden ser el hombre adaptable que la organización necesita. Desconfía, muestra una actitud reticente ante la organización. No puede «pertenecer». El directivo puede ser, pues, una fuente de vigor. En su choque constante con las exigencias de la organización radica una esperanza de superar males de la ética social.
5. EL MARCO RESIDENCIAL DEL «HOMBRE DE LA ORGANIZACIÓN»
El «hombre de la organización» vive, además, en unas zonas urbanas especiales, que, en rigor, son mero dormitorio. Se trata de los suburbios que han nacido en las afueras de las ciudades norteamericanas después de la guerra.
Constituyen unas comunidades sociales hechas realmente a su imagen. Claro es que los «hombres de la organización» viven en muchos otros tipos de residencia. Algunos ni siquiera han de dejarla para ir al trabajo. Estos hombres se concentran en dichos suburbios y en ellos dan expresión a su psicología y mentalidad aún mejor que en la propia organización.
Estas comunidades suburbanas reflejan otras características que acaban de perfilar el tipo del «hombre de la organización». En primer lugar, su falta de arraigo. Son transeúntes. Pero si en otras sociedades del pasado tales tipos eran anomalías sociales, hoy día son más bien algo normal: el resultado de unos cambios fundamentales en la movilidad social y en la estructura de clases.
De hecho, salvo algunos abogados y médicos, la mayoría de los graduados y profesionales han de dejar su ciudad por tener que aceptar un empleo en una organización: esto es cierto desde el teniente de las fuerzas aéreas hasta el ingeniero. Esto los obliga a desligarse de sus lugares de origen, con los cuales ya no tendrán relación alguna, por cuanto que sus amigos de antaño irán trasladándose a otras residencias. Por ello, el «hombre de la organización» trata de suplir en su nueva residencia la falta de lo que dejara en la de origen.
Los nuevos suburbios se caracterizan además por la indiferenciación de clases sociales. Constituyen, en tal sentido, la expresión de la intercambiabilidad, tan buscada por la organización. Tanto en ésta como en los suburbios se ha producido un gran ensanchamiento de las capas medias. Es comprensible que estas comunidades den impulso a la ética social; para vivir sin clase social es preciso conocer la técnica de la vida en sociedad.
Pero esto no implica una uniformidad en la vida suburbana del «hombre de la organización». Si no existen clases, hay otras unidades sociales, los grupos, que determinan la vida de la comunidad, las modas, el consumo, etc.
6. VALORACIÓN DE LA ÉTICA SOCIAL
La base de esta forma de vida y de cultura es, como queda dicho, la nueva ética, la ética social. A la misma cabe oponer serios reparos: a) Primeramente incurre en el extremo opuesto al individualismo. Si éste puede destruir la sociedad, llevado a lo extremo, no es menos nocivo un clima social que inhibe toda la iniciativa e imaginación y el valor de ejercerla contra la opinión del grupo.
b) Es prematuro en el sentido de que crea un instrumento antes del fin. No es afortunado decir que hay que cooperar sólo por cooperar, es precisa una razón sustantiva, unos fines u objetivos. Una vez formulados éstos, deberá crearse el instrumento para lograrlo. Es preciso concretar la finalidad a que debe servir la nueva ética antes de profesarla.
o) Si es inevitable el conflicto entre el individuo y la organización, dar la primacía a ésta es incurrir en un extremo tan condenable como el opuesto, la tiranía del individuo.
d) La organización es estática. No tiene una dinámica. La dinámica está en el individuo, pero toda idea nueva choca con la organización, con la interpretación de la idea por la misma.
e) Se destruye a sí misma. El afán de normalidad genera neurosis, y la ética social las exacerba solamente.
No por ello hay que propugnar un retorno a esa llamada «ética protestante» o de conquista. Pero sí es preciso insistir menos en la dinámica del grupo y ahondar en la dinámica individual. Profundizar en los conceptos actuales, como el de «relaciones humanas», por ejemplo, pero sobre la base de un mejor conocimiento de la dinámica individual. Es preciso igualmente combatir el trabajo en equipo y las frustraciones a que da origen.
Finalmente, el individuo tiene que combatir a la organización. La paz de espíritu que le ofrece la organización es el resultado de una rendición.
— M. HEREDERO.
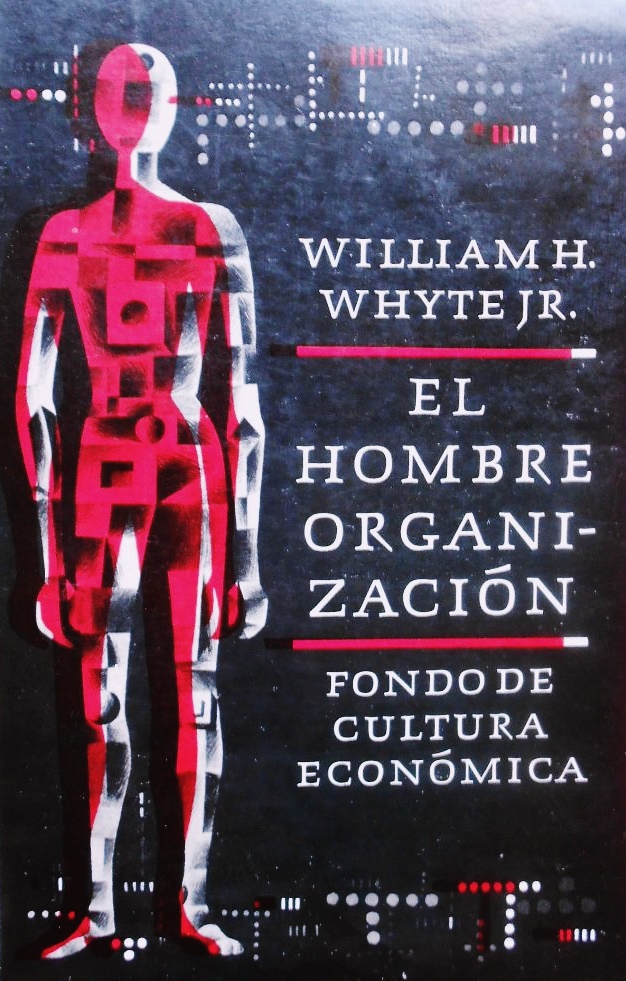 |
| William H. Whyte: El hombre organización (1956) |
El hombre organización
William H. Whyte
Fecha de publicación original: 1956
NECROLÓGICAS
William H. White, autor de "El hombre organización"
MICHAEL KAUFMAN
14 ENE 1999
William H. White, el autor que definió el conformismo de las grandes empresas y advirtió sobre los peligros de su extensión a otras áreas en un libro clásico, El hombre organización, falleció el pasado martes, a los 81 años, en un centro hospitalario de Manhattan.White, que era director adjunto de la revista Fortune en 1956, cuando escribió su célebre best-seller, emprendió más tarde una nueva carrera como estudioso y profesor del hábitat humano, especialmente de la vida en las calles y los espacios urbanos.
Sin embargo, fue El hombre organización la obra a la que debe su celebridad. El libro se situaba dentro de una corriente crítica con estudios bien fundamentados y socialmente críticos que aparecieron en los años cincuenta. Entre ellos, La muchedumbre solitaria (1950), de David Riesman, sobre la formación de los valores de la clase media urbana; Los persuasores ocultos (1957), de Vance Packard, una disección crítica de la publicidad y el consumismo, y El capitalismo americano (1952), de John Kenneth Galbraith, centrado en el estudio de los oligopolios y los poderes compensadores.
Por su parte, White descubría bajo una apariencia de vigor empresarial y atrevimiento en los negocios un conformismo y una burocratización creciente que se estaba extendiendo también a las instituciones académicas y científicas. En su opinión, las ideas de los individualistas audaces habían sido sustituidas por "las modestas aspiraciones de los hombres organización que limitaban sus aspiraciones a conseguir un buen trabajo con una paga adecuada, un buen plan de pensiones y una bonita casa en una comunidad agradable poblada por gentes tan parecidas a ellos como fuera posible".
White había nacido en Chester (Pensilvania), donde su padre ocupaba un puesto ejecutivo en los ferrocarriles. En 1939 se graduó en la Universidad de Princeton. En 1941, durante la II Guerra Mundial, se alistó en la Infantería de Marina, de donde se licenció en 1945 con el grado de capitán. Ocho meses más tarde se incorporó a la Redacción de Fortune.
En 1958 abandonó la revista para entregarse al estudio de los espacios rurales y urbanos en los que el hombre pueda mejorar sus condiciones de vida. Entre sus obras de esta segunda etapa se cuentan El último paisaje (1968), La vida social en los espacios urbanos pequeños (1980) y City (1989). Fue también asesor de numerosos proyectos de construcción y profesor del Hunter College de la City University de Nueva York.-
 |
| William H. Whyte: El hombre organización (1956) |
* Este artículo apareció en la edición impresa del Jueves, 14 de enero de 1999.









Comentarios
Publicar un comentario