Arnold Hauser: Concepto de dialéctica. Cap. 1 de Dialéctica de lo estético (Sociología del Arte, Tomo III) (1974)
Sociología del arte
Tomo 3. Dialéctica de la estética
Arnold Hauser
1. Concepto de dialéctica
I. Arte y ciencia
La dialéctica gira en torno al problema fundamental de la filosofía: en torno al movimiento desde la simple percepción a la experiencia diferenciada, del objeto inconsciente al sujeto consciente, de la mera naturaleza a la cultura y a la historia. ¿Qué ocurre, se pregunta especialmente, cuando se alcanza el estado de cultura? ¿Cómo avanza la historia? ¿Qué es lo que motiva a los portadores de la evolución a que continúen el camino? ¿En qué formas se efectúa el transcurso ulterior y en qué estriba el objetivo de los procesos? La doctrina dialéctica parte del principio de que es en las antinomias en donde se revelan como deberes y exigencias las actitudes que se hacen dudosas y necesitan un cambio, las relaciones interhumanas precarias y las convenciones supervivientes. Todo punto de vista y aspecto unilateral. todo interés y deseo de éxito particulares, produce contradicciones y coloca al individuo ante alternativas que impelen a tomar una decisión. Toda perspectiva nueva va unida a una visión contrapuesta o divergente que no debe quedar inadvertida. Cuanto más numerosos sean los puntos de vista que se manifiesten en el conflicto de las actitudes, tanto más favorable será la posibilidad de establecer los motivos decisivos del comportamiento finalmente prevalente entre los intereses antitéticos. La meta del trabajo mental dialéctico es la aproximación más profunda a la totalidad de las fuerzas en conflicto y la obtención de una imagen lo más exacta posible de la esfera de la que proceden lus constitutivos del complejo en cuestión. Naturalmente, en este contexto no es posible siempre más que una totalidad aproximada. La investigación científica se extiende como una investigación dividida en partes, en momentos de por sí cada vez más numerosos, siempre inagotables, y como el planteamiento dialéctico se amplía continuamente con el desarrollo, la totalidad de las respuestas posibles deviene cada vez más ilusoria. Tan sólo la exposición artística concentrada desde un principio, y encaminada a una totalidad intensiva, puede hacer justicia a la diferenciación y a la integración simultánea del material objeto de configuración.
Mas para Hegel y Marx el arte no posee ningún carácter autónomo e inmanente, indicador o prometedor de una totalidad. Desde su punto de vista no constituye más que un factor del curso total del desarrollo histórico-social. Como unidad global y nombre colectivo de todas las obras, formas y estilos que han podido ser y serán se convierte en mero estadio o fase, en un momento dialéctico de la historia de la humanidad. Carece de la substancialidad que posee la obra de arte individual para la vivencia concreta. La totalidad intensiva de tal obra estriba esencialmente en que no es ni continuable, ni revisable ni corregible. En cuanto categoría general, el arte es, en cambio, por su imperfección extensiva, a menudo apto de desarrollo y de incremento técnico, aunque cualitativamente no de perfeccionamiento. Sin embargo, la obra individual sólo es cualitativamente variable durante el proceso de creación; una vez terminada, no está sujeta más que a interpretaciones diversas, pero en substancia es invariable.
Igual que la relación entre individuo y sociedad, invención y convención, voluntad subjetiva de expresión y medios expresivos objetivos, es una relación fundamentalmente dialéctica, también lo es la existente entre los factores estéticos inmanentes a la obra y las condiciones de producción transcendentes a ella. Los elementos mutuamente relacionados de la creación artística no sólo se influyen recíprocamente, también se constituyen unos a otros en dependencia mutua. Si se quiere saber cómo son, hay que saber también cómo se condicionan entre sí. No sólo se configuran la sociedad, sus instituciones y medios de comprensión de acuerdo con los distintos individuos, sus necesidades y deseos, también los sujetos y su deseo de expresión son en parte producto de las formas expresivas disponibles. La dialéctica es un proceso en donde no sólo el trabajo es un producto del trabajador sino donde también el trabajador es la personificación de su trabajo. Solamente a la luz de este conocimiento, adquiere la expresión marxista de que el hombre es creador de su historia y de sí mismo su pleno sentido, a saber, el de que no modela su existencia, desarrolla sus capacidades y aumenta su poder en la lucha con la naturaleza, sino en medio y a través de los medios, instrumentos y formas creados por él.
La relación interna entre fuerzas productivas y medios de producción, infraestructura y superestructura, economía e ideología, no puede explicarse más que en este sentido dialéctico de la función mutuamente constitutiva. Para la ideología dogmática, antidialéctica, en la que la significación de los componentes de un estado de cosas es fija desde un principio, las partes integrantes de un complejo permanecen desde un principio rígidamente separadas e incompatibles entre sí, como el cuerpo y el alma en el sentido de Hegel, por ejemplo, quien afirma que si se «suponen ambas como abstractamente independientes entre sí, son tan incompenetrables como cada materia contra otra» *. Pero la dialéctica sólo hace justicia a la penetración recíproca de circunstancias y puntos de vista antitéticos cuando no se reduce a su influencia y adaptación recíprocas. Esto es, no significa ni que uno se funde totalmente en el otro ni que uno vence por completo a otro, sino únicamente que, pese a su interdependencia, los dos conservan su particularidad. El principio fundamental al pensamiento dialéctico se basa en el conocimiento de que determinaciones y actitudes opuestas no se excluyen mutuamente, sino que, por el contrario, van indisolublemente unidos entre sí y no revelan su carácter sino a través de su antagonismo, igual que el individuo y la sociedad o la forma y el contenido.
El transcurso de toda la evolución cultural se revela del modo más claro y expresivo en el proceso de la dialéctica, la perturbación y sacudida del equilibrio entre los componentes de las constelaciones históricas, de la negación de sus momentos positivos, de la transformación de su estática en dinámica, de la transformación de todo lo tranquilo en movimiento. El estadio de la negatividad e intranquilidad en que se enfrentan mutuamente condiciones contradictorias, relaciones de producción anticuadas y nuevas fuerzas productivas, necesidades subjetivamente progresivas y circunstancias objetivamente retardatarias, ideologías socialmente más o menos fijas, lleva a través de la «negación de la negación» al descubrimiento de un nuevo equilibrio y de una nueva compensación de los opuestos. Tales procesos ocurren en todo medio histórico, pero del modo más claro y revolucionario en el medio social. Las estructuras de grupo, las relaciones de propiedad, formas de dominio, normas jurídicas, instituciones, usos y costumbres, nacen y cambian debido al encuentro de los individuos con las variables circunstancias materiales y la oposición, desplazamiento o adaptación que hagan valer frente a ellas. Una estructura social existe únicamente mientras permanezca equilibrado el dualismo de las condiciones y necesidades de la vida gracias a la imposición o aceptación. Tan pronto como las nuevas fuerzas productivas, materiales o espirituales, perturban el equilibrio entre producción y consumo, servicio y retribución, deseo de validez y posibilidad de éxito, empieza la conmoción y socavación del sistema.
1 Hegel: Enciclopedia de las ciencias filosóficas, parágralo 389.
Para la comprensión de la dialéctica se requiere la consideración de la naturaleza heterogéneamente condicionada del hombre, que no sólo está ahí, sino que también es consciente de su existencia, y que no sólo es consciente de su existencia, sino que también quiere cambiarla. En Marx, este dualismo se manifiesta especialmente en la doctrina de la indivisibilidad entre teoría y práctica.
Se defina e interprete como se quiera, la dialéctica de la historia y de la cultura gira en torno a la unidad que se ha de establecer entre contrarios aparentemente incompatibles, y consiste en la disputa entre las ideologías de la conciencia social y la idea de la verdad pura, el querer espontáneo y el poder condicionado, el deseo de cambiar nuestra existencia y la inercia de la existencia, en breve, entre las necesidades, intereses y objetivos nuestros y las condiciones materiales de nuestra existencia. Se trata de un incesante movimiento pendular en donde van indisolublemente unidos entre si progreso y regreso, intención y supuesto, motivos conscientes e inconscientes. Detener permanentemente este movimiento es algo racionalmente inimaginable; significaría el fin de la historia, y el anuncio de su fin sería puro mesianismo. Cabe «creer» lo que se quiera o pueda; pero para el pensamiento racional los límites de la historia son los límites de la humanidad. Habría que volver al estado natural o poder vislumbrar un mundo utópico, redimido de toda división y alienación, para poder transcender estos límites.
II. Estructura de la dialéctica
Etimológicamente habría que definir a la dialéctica como conversación, disputa o controversia. Sea como sea, sólo tiene sentido y finalidad cuando los interlocutores representan opiniones, actitudes y deseos opuestos, y cuando mediante el desafío y la réplica, el ataque y la defensa, llegan a un conocimiento o decisión en donde ni uno ni otro tienen absolutamente razón, sino que ambos acceden a una solución que ninguno de ellos conocía o consideraba alcanzable antes como conducta correcta, pensamiento prácticamente adecuado o acción apropiada a las circunstancias. Tanto Hegel como Marx reconocieron el dominio del mismo principio dialéctico en el pensamiento pragmático y en la evolución socio-histórica; para ellos, la dialéctica era el lazo de unión entre las distintas esferas de la actividad humana. Y lo que Marx entendía especialmente por humanismo realista, por esencia de las tareas y exigencias que ha de realizar el hombre, estaba determinado, según su convicción fundamental, por el reflejo empiricamente correcto de la realidad, tanto en la acción práctica como en el pensamiento teórico o la creación artística. La «corrección» de este reflejo, sin embargo, no significaba para él ni la determinación absoluta ni exclusiva del proceder humano desde fuera. En el sentido del humanismo realista, toda dialéctica es más bien determinada de modo inmanente en tanto que las contradicciones manifiestas en ella son determinadas por las condiciones externas de la existencia, pero el proceso dialéctico sucede gracias a la dinámica interna y por medio de la capacidad de reacción y la disposición funcional de un aparato categorial subjetivo. Los cambios decisivos determinantes del sistema respectivo no se efectúan ni en las fuerzas productivas ni en las relaciones de producción, ni en la infraestructura ni en la supraestructura únicamente, sino en ambas al mismo tiempo. La infraestructura es su indispensable substrato, la supraestructura su única expresión ordenada, comunicable y comprensible. No es sino en el plano de la supraestructura donde se tiene conciencia de la existencia de contradicciones, crisis, conflictos y de la inevitabilidad de su solución. Es aquí donde adquieren su sentido recíproco los términos tesis y antítesis, negación y negación de la negación, aunque de ningún modo devienen puro producto mental, mera manipulación o interpretación de la realidad. Pero por muy hondo que calen en la base material, en cuanto supraestructura adoptan una calidad que no existe en la infraestructura.
El hecho fundamental al que se refiere todo pensamiento y voluntad realista estriba en la circunstancia de que el sujeto nunca se encuentra ante un mundo objetivo listo desde un principio, sino en que el yo y el mundo se hallan siempre sujetos en mutua dependencia. Ninguno de los dos factores es solamente producto o únicamente productor. La inevitabilidad e inconclusión de la dialéctica provienen de que la conciencia objetivadora se enfrenta en cada punto de su desarrollo con un elemento relativamente inerte y terco, una realidad alejada de la conciencia y extraña al sujeto, el hecho de un ser material crudo o una forma cultural ya autónoma, cuajada en forma objetiva, entra en tensión con esta materialidad bruta u objetividad culturalmente formada, entra en conflicto con una u otra, y, a fin de hallar un compromiso, procura transformar el conflicto dinámico en un equilibrio estático, hasta que este estado de reposo se vuelve a perturbar también con la aparición de una nueva resistencia dinámica, se pone en movimiento y llega a otro equilibrio anulador de tensiones mayores y más diversas.
En esta ensambladura recíproca se revela uno de los rasgos más característicos de la dialéctica, su curso imprevisiblemente retorcido, incomparable con la dirección rectilínea de la evolución biológicogenética. Visto bajo un aspecto dialéctico, el proceso histórico no es claramente dirigido, derivable directa e ininterrumpidamente de su origen, sino el resultado paulatinamente obtenido y continuamente variable de unos factores que aparecen siempre de nuevo y crean siempre nuevas complicaciones. Cada fase del desarrollo puede representar un momento creador, modificador y revalorizador de todas las etapas anteriores. Cada posición de la que se parta choca en el curso de la evolución con los contrastes más diversos y se encuentra implicada en los conflictos más insospechables, lo mismo que cada solución o síntesis a que se llegue puede convertirse en tesis de innumerables antinomias nuevas.
En cuanto portador de todos estos rasgos, el proceso social es el proceso dialéctico por excelencia. Ningún otro fenómeno refleja de una manera más viva y completa el carácter conflictivo de los cambios históricos y la contradictoriedad inherente a sus formas.
La particularidad de las formaciones sociales —grupos, asociaciones, estamentos, clases económicas, capas instruidas— estriba en su unidad individualmente diferenciada y colectivamente integrada. Esta naturaleza doble condiciona su variabilidad dialéctica. Lo típico de la dialéctica de las estructuras sociales es precisamente que el sujeto no deviene lo que es sino a través de ella; la personificación de la libertad individual de un ser social y de la vinculación colectiva de un individuo.
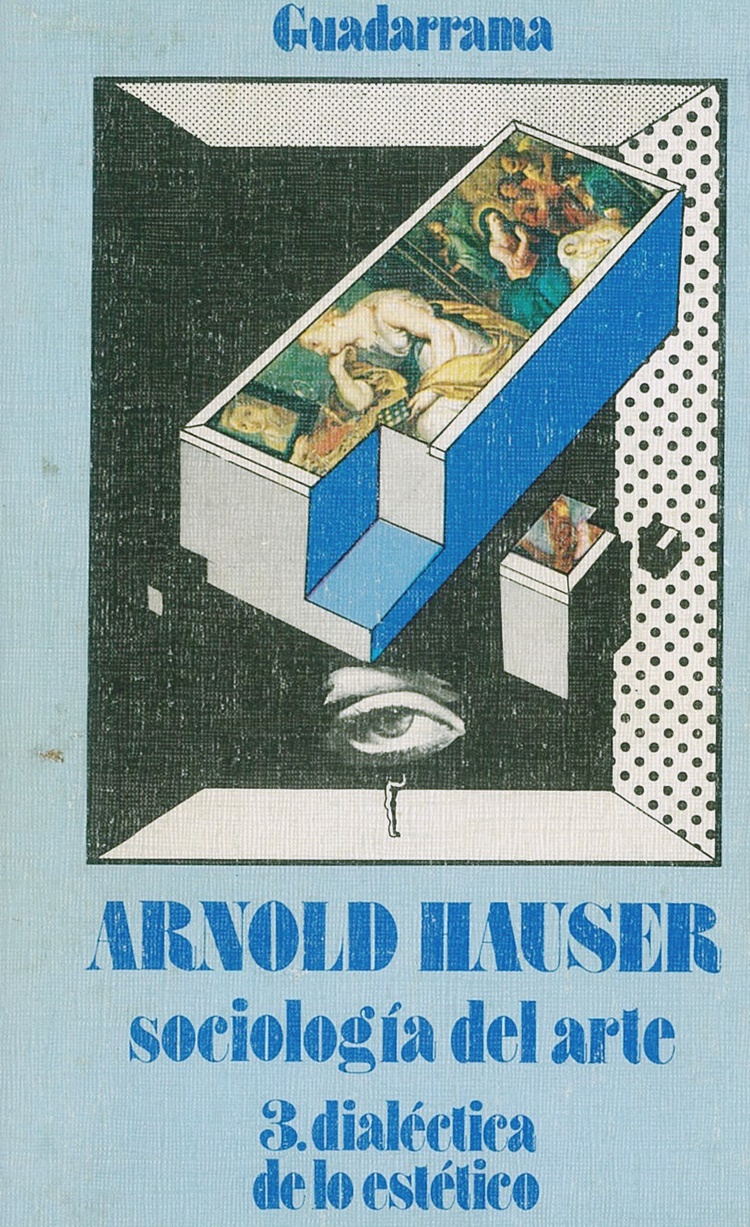 |
| Arnold Hauser - Sociología del Arte, Tomo III (Ediciones Guadarrama, 1977) |
 |
| Arnold Hauser - Sociología del Arte (Ediciones Guadarrama, 1977) |
Arnold Hauser - Sociología del Arte, Tomo III - Dialéctica de lo estético (Ediciones Guadarrama, 1977)
SOCIOLOGÍA DEL ARTE
"Sociología del Arte", obra fundamental de Arnold Hauser, acaba de ser publicada en Espana,en dos magnificos volúmenes sacados a la luz por "Ediciones Guadarrama”. Esta obra había aparecido hasta ahora sólamente en su versión original alemana (publicada en Munich en 1974), lo que hace de la traducción española la segunda edición mundial.La publicación de la "Sociología del Arte' marca la culminación de la actividad de Hauser como historiador y teórico del arte y perfila su propuesta materialista. Atenta al interés del lector español, la citada editorial ha pretendido poner de relieve una vez más el carácter de excepción de las aportaciones del estudioso húngaro.Si la "Historia Social de la Literatura y el Arte" (1951) representó el compromiso de reestructurar la historia de la cultura a la luz de unos supuestos metodológicamente desatendidos, la "Introducción a la Historia del Arte" (1958) supuso el repaso crítico de éstos, y "El Manierismo" (1964), su ejemplar puesta en práctica, la "Sociología del Arte" aparece como la recapitulación más abierta y definitiva de su pensamiento.
A propósito de esta obra capital de HAUSER «Lukács fue un genio. Yo sólo soy un honrado obrero especializado.» Y añade: «La influencia de Lukács sobre mí o cualquiera que haya tenido relación con él es imperecedera e imborrable. En tanto que fenómeno humano y genio creador, Lukács es único en nuestro tiempo.».
Uno de los fundadores de la sociología del arte, eminente estudioso de la misma, se refiere modestamente a sí mismo como «alumno del genio», siendo en realidad el creador de una escuela. En la década de los 50, Hauser enseña historia en la Universidad de Leeds, siendo más tarde profesor en los Estados Unidos y en Bonn en el «Institut fur Sozialforchung en Frankfurt am Main». Innumerables sociólogos del arte se consideran hoy sus discípulos. Aunque él rechaza la comparación, su paralelo con Lukács es casi inevitable. Se encontraron cuando ambos atravesaban ideológicamente la fase premarxista; paralelamente y bajo influencias similares avanzaban hacia el marxismo, asumiendo relevantes papeles en la vida intelectual de la República Húngara de los Consejos. Tras su derrota, enfrentados al régimen contrarrevolucionario, abandonaron el país, y su trabajo científico llevado a cabo durante medio siglo realizado bajo circunstancias difíciles. Y finalmente el paralelismo entre la obra de Lukács y los «peldaños» de Hauser es sorprendente. Hauser mismo afirmó que la Sociología del Arte es la cumbre de su quehacer. Es su obra capital como lo es para Lukács su Ontología del ser social. Resume toda su búsqueda y servirá por mucho tiempo de fundamento para nuevas prospecciones en los más diversos campos de la sociología del arte.
«Al escribir esta obra —dice Hauser— configuré el sistema de pensamiento que había elaborado en mis primeros trabajos. Pero durante el curso de mi actividad algunos conceptos básicos se han visto modificados y revaluados; uno de los cuales era la distinción que efectué entre el marxismo teórico y el político. Me adhiero por supuesto, al principio básico del materialismo histórico, es decir, que toda ideología o toda conducta intelectual de base ideológica está configurada sobre una base “material” (económica y social). Sin embargo, he insistido más que antes en los factores intelectuales, conscientes e individuales que median la sobreestructura. También he avanzado algo más en la dialéctica. La sociología, en tanto que una ciencia históricamente orientada, es dialéctica en su naturaleza, puesto que el pensamiento subordinado a normas históricas está más o (concluye en la pág. 30) menos orientado dialécticamente. En realidad, no todos los hechos son históricos y dialécticos. De hecho la dialéctica no cubre enteramente ni el campo de la historia. Hay estadios no-dialécticos donde se producen constelaciones de posibilidades no-contradictorias e inconexas, haciendo posible la opción entre más de dos alternativas.
No obstante, la dialéctica es la forma básica del proceso histórico. Si bien no siempre hay antinomias que dan base a la selección, sólo se produce una evolución significativa cuando las mismas fuerzan la toma de posiciones y empujan el progreso.».
Es posible, de hecho cierto, que algunas de las hipótesis de Hauser en su Sociología del Arte, suscitarán polémicas. Indiscutiblemente hay mucho por debatir. Pero también es cierto que de esta controversia se derivarán progresos significativos para la sociología del arte, ya que la Sociología del Arte no es únicamente una obra tópica sino un atrevido y original aserto de nuevas observaciones. Además de aclarar conceptos básicos, analizando la interrelación entre las diferentes artes y la sociedad y cuestionar el significado de los massmedia y demás medios de comunicación, hace aflorar y ofrece sugestivos análisis sobre los más urgentes fenómenos del arte en nuestro tiempo. Entre ellos quizás con más profundidad los que hacen referencia a «la crisis del arte».
La filosofía entera de Hauser se refleja en la conclusión postrera de su análisis del «retorno al silencio» y en el libro en sí mismo:
«En una época de crisis social y cultural —concluye— existe siempre en el artista la tentación de dejarse llevar por la atracción del silencio y refugiarse en un aislamiento narcisista. Pero, en un último análisis, queda protegido del silencio absoluto por el enorme abismo patente entre la existencia social y la alienación total, entre el equilibrio intelectual y la perturbación.».
ZOLTAN HALASZ.
Arnold Hauser
Nació el día 8 de mayo de 1892 en Hungría. Estudió historia del arte y la literatura en las universidades de Budapest y París, doctorándose en la primera de ellas en 1918. En 1921 marchó a Berlín, donde prosiguió sus estudios anteriores y se mantuvo en contacto con la Universidad asistiendo a las lecciones del historiador del arte, Adolf Goldschmidt y el sociólogo, Ernst Troeltsch. Durante la visita a Italia, Hauser vislumbró ya que, en el futuro, dedi.caría su mayor interés a los problemas socio-artísticos. Las incitaciones más importantes de estos años se las debe a Max Weber.
En 1924 fijó su residencia en Viena, ocupándose en la técnica y teoría del film. Publicó artículos sobre técnica y teoría del cine, sobre sociología del arte y la literatura, fue director de propaganda de una sociedad cinematográfica y dictó conferencias en la Volkshochschule de Viena. En 1938 se trasladó a Londres. Allí se le encomendó la redacción de un volumen sobre sociología del arte para la colección The International Library of Sociology and Social Reconstruction, dirigida por el antiguo sociólogo de Francfort Karl Mannheim. De su trabajo en esta obra ha surgido la internacionalmente famosa Historia Social de la Literatura y el Arte, publicada por primera vez en Londres en 1951, poco después en Nueva York y en 1953 en Alemania. Entre tanto se ha traducido a doce lenguas. Desde 1951 enseñó en la Universidad de Leeds; en 1952 dio 'una serie de conferencias en los Estados Unidos, en 1954 lo hizo en Bonn y en el Instituto de Investigación Social de Francfort am Main. En 1958 apareció en Alemania su Introducción a la historia: del arte, publicada ya en otras siete lenguas. La gran obra de Hauser sobre la crisis del Renacimiento y el origen del arte moderno se editó en Alemania en 1964 con el título de «El Manierismo». De ella existen ya cinco traducciones. Su último trabajo es Sociología del Arte en dos tomos.
Sociología del arte de Arnold Hauser (1974)









Comentarios
Publicar un comentario