Howard Becker: Outsiders. Hacia una sociología de la desviación, cap. 1 (1963)
Outsiders
Howard Becker
Cap. 1 de Outsiders. Hacia una sociología de la desviación.
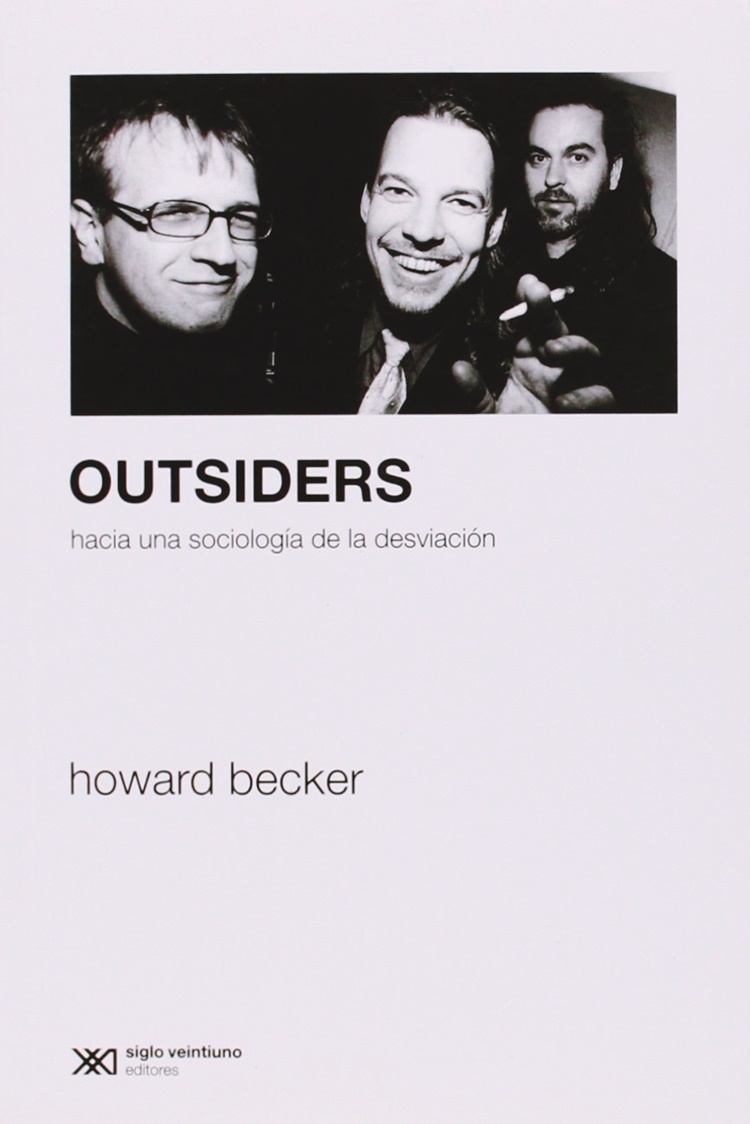 |
| Howard Becker: Outsiders. Hacia una sociología de la desviación, cap. 1 (1963) |
Todos los grupos sociales establecen reglas y, en determinado momento y bajo ciertas circunstancias, también intentan aplicarlas. Esas reglas sociales definen las situaciones y comportamientos considerados apropiados, diferenciando las acciones "correctas" de las "equivocadas" y prohibidas. Cuando la regla debe ser aplicada, es probable que el supuesto infractor sea visto como un tipo de persona especial, como alguien incapaz de vivir según las normas acordadas por el grupo y que no merece confianza. Es considerado un outsider, un marginal.
Pero la persona etiquetada como outsider bien puede tener un punto de vista diferente sobre el tema. Quizá no acepte las reglas por las cuales está siendo juzgada, o rechace la competencia y legitimidad de sus jueces. Surge de ese modo un segundo significado del término: el puede sentir que sus jueces son outsiders.
A continuación, intentaré clarificar las situaciones y mecanismos a los que apunta este término con doble sentido: las situaciones de infracción y aplicación de la regla, y los mecanismos que hacen que algunas personas rompan las reglas y otros las impongan.
Es necesario hacer aclaraciones preliminares. Las reglas pueden ser de muchos tipos diferentes. En el caso de las leyes formalmente aprobadas, el Estado puede usar su poder policial para hacerlas cumplir. En otros casos, cuando se trata de informales -tanto los más recientes como los ya refrendados por su antigüedad y tradición-, su incumplimiento prevé sanciones informales de todo tipo.
Del mismo modo, ya tenga fuerza de ley, de tradición, o sea simplemente resultado del consenso, el cumplimiento de la regla puede estar a cargo de algún organismo especializado, como la policía o el comité de ética de una asociación profesional. Por otra parte, su aplicación también puede ser la tarea de todos, o al menos de todos los integrantes del grupo en el que se aplica la norma.
Muchas reglas no son impuestas ni son, salvo en un sentido formal estricto, el tipo de normas que nos ocupan. Un ejemplo son las leyes morales y religiosas que aún figuran en los códigos pero que no se aplican desde hace cientos de años. (Es importante recordar, sin embargo, que una ley que no se aplica puede reactivarse por diversos motivos y recuperar toda su fuerza original, como ocurrió recientemente en Missouri con las leyes que regulan la apertura de los comercios los días domingo.) Del mismo modo, las reglas informales también pueden morir por falta de aplicación. Aquí nos ocuparemos principalmente de las normas que tienen vigencia real y que están vivas porque siguen siendo aplicadas.
En definitiva, el grado de "marginalidad" de una persona-en cualquiera de los dos sentidos que he mencionado- depende de cada caso. Alguien que comete una infracción de tránsito o bebe de más en una fiesta no nos parece después de todo demasiado diferente de nosotros mismos, y miramos su transgresión con benevolencia. El ladrón ya nos parece menos semejante a nosotros, y lo castigamos severamente. Los crímenes como el asesinato, la violación o la traición nos hacen ver al infractor como un verdadero marginal.
Del mismo modo, algunos infractores a la norma sienten que han sido juzgados injustamente. El infractor de tránsito por lo general suscribe las mismas reglas que ha quebrantado. La postura de los alcohólicos es por lo general ambigua: a veces sienten que quienes los juzgan no los comprenden y otras veces admiten que beber compulsivamente es malo. En el extremo están, por ejemplo, los homosexuales y drogadictos, que desarrollan una ideología acabada para explicar por qué tienen razón y por qué quienes los desaprueban y juzgan están equivocados.
DEFINICIONES DE LA DESVIACIÓN
El outsider-quien se desvía de un grupo de reglas- ha sido sujeto de múltiples especulaciones, teorías y estudios científicos. Lo que el hombre común quiere saber sobre los outsiders es por qué lo hacen, qué los lleva a hacer algo prohibido y cómo es posible dar cuenta de esa transgresión. La investigación científica ha intentado dar respuesta a estas preguntas, y para hacerlo ha aceptado la premisa -derivada del sentido común- de que existe algo inherente a la desviación (cualitativamente distintivo) en el acto de transgresión (o de aparente transgresión) de las reglas sociales.
También ha aceptado la presunción generalizada de que las infracciones a la norma responden a alguna característica de la per':' sana que las comete que la impulsa necesaria o inevitablemente a hacerlo. Los científicos no suelen cuestionar la etiqueta de "desviado" cuando se aplica a acciones o personas en particular, sino que lo aceptan como algo dado. Al hacerlo, adoptan los valores del grupo que ha establecido ese juicio.
Es fácil constatar que diferentes grupos juzgan como desviadas diferentes conductas, lo que debería alertarnos acerca de la posibilidad de que tanto la persona que juzga como el proceso por el cual se ha llegado a ese juicio y la situación juzgada estén todos íntimamente involucrados en el fenómeno de la desviación. En tanto la visión del sentido común sobre la desviación y las teorías científicas que parten de sus premisas presuman que las infracciones a la norma son inherentemente desviadas, y por lo tanto den por sentadas las situaciones y procesos de esa valoración, estarán dejando de lado un aspecto muy importante. Al ignorar el carácter variable de los procesos de valoración, los científicos limitan, por omisión, las diferentes teorías que pueden elaborarse y la comprensión que puede lograrse del fenómeno (véase Cressey, 1951).
Nuestro primer problema es entonces construir una definición de desviación. Antes de hacerlo, consideremos algunas de las definiciones científicas en boga actualmente, para ver qué es lo que dejan afuera si se toman como punto de partida para un estudio de la marginalidad.
La visión más simplista de la desviación es esencialmente estadística, y define como desviado todo aquello que se aparta demasiado del promedio. Cuando un estadístico analiza los resultados de un experimento agrícola, describe el tallo excepcionalmente largo de una planta de maíz y el excepcionalmente corto como desviaciones de la media o promedio. En ese sentido, cualquier cosa que se diferencie de lo que es más común podría describirse como desviada. Desde ese punto de vista, ser zurdo o pelirrojo son desviaciones, pues la mayoría de la gente es diestra y de cabello oscuro.
Expresado así, el punto de vista estadístico parece limitado, incluso trivial. Reduce el problema descartando muchas preguntas valiosas que normalmente surgen cuando se discute la naturaleza de la desviación. A la hora de evaluar cualquier caso en particular, todo lo que uno debe hacer es calcular la distancia existente entre el comportamiento analizado y el comportamiento promedio, lo que constituye una solución demasiado simplista. Salir a reunir casos a partir de esa definición implica regresar con una mezcla que reúne obesos con asesinos, pelirrojos, homosexuales e infractores de tránsito. Esa mezcla incluye tanto a quienes efectivamente se desvían de la norma como a otros que no han quebrantado ninguna otra en absoluto. La definición estadística de la desviación, en resumidas cuentas, está totalmente alejada de la preocupación por la violación a la norma, motivo del estudio científico de la marginalidad. .
Un punto de vista menos simplista; pero mucho más generalizado, identifica la desviación con algo esencialmente patológico y que revela la presencia de una "enfermedad". Esta perspectiva descansa, obviamente, en una analogía médica. Cuando el organismo humano bien y no experimenta ningún desarreglo, se dice que es "saludable". Cuando no funciona bien, hay enfermedad. El órgano o miembro afectado es considerado patológico. Por supuesto que existe amplio consenso respecto de lo que es un organismo en buen estado de salud. Pero el consenso no existe cuando el término "patológico" es usado análogamente para describir ciertos tipos de conductas que se _consideran desviadas, justamente porque no hay acuerdo respecto de lo que constituye un comportamiento saludable. Si ya es difícil encontrar una definición de conducta saludable que pueda satisfacer incluso a un grupo tan acotado y selecto como el de los psiquiatras, encontrar una definición que el común de la gente acepte como acepta el criterio de lo que es un organismo saludable es directamente imposible (véase el debate contenido en Wright MilIs, 1942).
A veces la gente utiliza esa analogía de manera más estricta, porque cree que la desviación es producto de un desorden mental. El comportamiento de un homosexual o un drogadicto es considerado entonces como síntoma de una enfermedad mental, del mismo modo que la dificultad que tienen los diabéticos para curarse de los moretones es vista como un síntoma de la enfermedad que padecen. Pero la enfermedad mental sólo se parece a la fisica metafóricamente:
Empezando por cosas como la sífilis, la tuberculosis, la fiebre tifoidea, los carcinomas y las fracturas, hemos creado una "clase" llamada enfermedad. Al principio, esa clase estaba compuesta por unos pocos elementos que compartían el rasgo común de referirse a los estados de desorden estructural o funcional del cuerpo humano entendido como máquina fisicoquímica. Con el tiempo, se fue incorporando otro tipo de elementos, que no fueron sin embargo agregados porque fuesen desórdenes físicos de descubrimiento reciente, sino porque el criterio médico de selección cambió, y pasó a estar enfocado en la incapacidad y el sufrimiento. De esa manera, y paulatinamente, cosas como la histeria, la hipocondría, la neurosis obsesivo-compulsiva y la depresión fueron incorporadas a la categoría de enfermedades. Más tarde, y cada vez con mayor celo, los médicos, y en especial los psiquiatras, empezaron a llamar "enfermedad" (vale decir, por supuesto, "enfermedad mental") a todo aquello en lo que detectaban signos de mal funcionamiento, sin tomar como base ningún criterio. En consecuencia, la agorafobia es una enfermedad porque uno no debería tener miedo a los espacios abiertos. La homosexualidad es una enfermedad porque la norma social es la heterosexualidad. El divorcio es algo enfermo porque señala el fracaso de un matrimonio. El delito, el arte, los líderes políticos indeseables, la participación en actividades sociales o el alejamiento de ellas: todo esto y mucho más ha sido considerado bajo el signo de la enfermedad mental. (Szasz, 1961, pp. 44-45)
La metáfora médica limita nuestra visión tanto como el enfoque estadístico. Acepta el juicio lego de que algo es desviado y, por analogía, sitúa su origen en el interior del individuo, impidiendo de esa manera que podamos analizar ese juicio mismo como parte crucial del fenómeno.
Algunos sociólogos utilizan también un modelo de la desviación basado esencialmente en las nociones médicas de la salud y la enfermedad. Observan la sociedad, o una parte de ella, y se preguntan si hay procesos en marcha tendientes a desestabilizarla, amenazando así su supervivencia. Etiquetan esos procesos como desviados o los identifican con síntomas de un desarreglo social.
Discriminan entre rasgos sociales que fomentan la estabilidad (y que son, por lo tanto, "funcionales") y rasgos sociales que buscan interrumpir la estabilidad (o sea, "disfuncionales"). Ese punto de vista tiene la gran virtud de señalar zonas de la sociedad potencialmente problemáticas que pasan inadvertidas para la gente (véanse Merton, 1961, y Parsons, 1951, pp:-249-235).
En teoría puede parecer fácil, pero en la práctica es muy difícil discriminar lo que es funcional de lo que es disfuncional para una sociedad o grupo social. La cuestión de cuál es el propósito u objetivo (función) de un grupo y, en consecuencia, qué cosas lo ayudan a lograrlo o se lo impiden suele ser de carácter político.
1 Véase también Goffman, 1961a. pp. 321-386.
No hay consenso al respecto dentro de las diferentes facciones del mismo grupo, y cada una de ellas opera para que prevalezca su propia idea de la función que tiene ese grupo. La función de un grupo u organización, por lo tanto, es el resultado de una confrontación política, y no algo intrínseco a la naturaleza de la organización. De ser esto cierto, entonces es muy probable que también deban ser consideradas como políticas las decisiones acerca de qué leyes hay que aplicar, qué comportamientos se consideran desviados y quiénes deben ser etiquetados como outsiders.2 Al ignorar el aspecto político del fenómeno, la visión funcional de la desviación también limita nuestra comprensión.
Otra de las perspectivas sociológicas es más relativista. Define la desviación como el fracaso a la hora de obedecer las normas grupales. Una vez que las reglas vigentes de un grupo son explicadas a sus miembros, podemos señalar con bastante precisión si una persona las ha violado y es, por lo tanto, desde esa perspectiva, un desviado.
Esa visión es más cercana a la mía, pero no da importancia suficiente a las ambigüedades que surgen al momento de decidir qué normas deben ser tomadas como patrón para medir o juzgar si un comportamiento es desviado o no. Una sociedad está integrada por muchos grupos, cada uno de los cuales tiene su propio conjunto de reglas, y la gente pertenece a muchos grupos simultáneamente. Una persona puede romper las reglas de un grupo por el simple hecho de atenerse a las reglas de otro. ¿Es entonces una persona desviada? Los defensores de este enfoque pueden argumentar que, si bien puede surgir cierta ambigüedad respecto de las reglas particulares de un grupo U otro, existen normas que son generalmente aceptadas por todos, en cuyo caso el obstáculo no aparece. Se .trata, por supuesto, de una cuestión de hechos concretos, que debe ser definida por la investigación empírica. No estoy seguro de que haya tantas zonas de consenso, y creo que es más sabio partir de una definición que nos permita trabajar tanto con situaciones ambiguas como no ambiguas.
2 También Howard Brotz (1961) afirma que el fenómeno de lo que es "funcional" y lo que es "disfuncional" es de carácter político.
LA DESVIACIÓN Y LA RESPUESTA DE LOS OTROS
La visión sociológica que acabamos de analizar define la desviación como la infracción a algún tipo de norma acordada. Luego se pregunta quién rompe las normas, y pasa a indagar, en su personalidad y situaciones de vida, las razones que puedan dar cuenta de sus infracciones. Esto implica presumir que quienes violan las normas constituyen una categoría homogénea, pues han cometido el mismo acto desviado.
A mi entender, dicha presunción ignora el hecho central: la desviación es creada por la sociedad. No me refiero a la manera en que esto se entiende comúnmente, que sitúa las causas de la desviación en la situación social del individuo desviado o en los "factores sociales" que provocaron su accionar. Me refiero más bien a que los grupos sociales crean la desviación al establecer las normas cuya infracción constituye una desviación y al aplicar esas normas a personas en particular y etiquetarlas como marginales. Desde este punto de vista, la desviación no es una cualidad del acto que la persona comete, sino una consecuencia de la aplicación de reglas y sanciones sobre el "infractor" a manos de terceros. Es desviado quien ha sido exitosamente etiquetado como tal, y el comportamiento desviado es el comportamiento que la gente etiqueta como tal.
Como, entre otras cosas, la desviación es una consecuencia de la respuesta de los otros a las acciones de una persona, a la hora de estudiar a la gente que ha sido etiquetada como desviada, los estudiosos del tema no pueden presuponer que trabajando con una categoría homogénea. Vale decir, no pueden asumir que esas personas hayan cometido realmente un acto desviado o quebrantado alguna norma, pues el proceso de etiquetado no es Algunas personas pueden llevar la etiqueta de desviadas sin haber violado ninguna norma. Más aún, no pueden asumir que la categoría de aquellos etiquetados como desviados contenga a todos los que han violado realmente la norma, pues muchos infractores pasan inadvertidos y por lo tanto no son incluidos en la población de "desviados" que se estudia. En la medida en que dicha categoría carece de homogeneidad y no incluye todos los casos que la integran, es de esperar que no se encuentren factores comunes de personalidad o de situaciones de vida que puedan dar cuenta de la supuesta desviación.
¿Qué tienen en común, entonces, quienes llevan el rótulo de la desviación? Comparten al menos ese rótulo y la experiencia de cargar con él. Comenzaré mi análisis con esta similitud básica y consideraré la desviación como el producto de una transacción que se produce entre determinado grupo social y alguien que es percibido por ese grupo como un rompe-normas. Me ocuparé menos de las características personales y sociales de los desviados que de los procesos por los cuales llegan a ser considerados outsiders y de sus reacciones frente a ese juicio.
3 Las manifestaciones tempranas más importantes de esta teoría pueden encontrarse en Tannenbaum, 1938, y Lemert, 1951. Un artículo reciente que toma una posición muy parecida a la mía es Kitsuse. 1962.
Malinowski descubrió la utilidad de esta perspectiva para entender la naturaleza de la desviación ya hace años, en su estudio de las Islas Trobriand:
Un día, el estallido de los llantos y una gran agitación me indicaron que se había producido una muerte en algún lugar del vecindario. Me informaron que Kima'i, un joven de alrededor de dieciséis años que yo conocía, se había caído de un cocotero y se había matado. (...) Me enteré también de que por alguna misteriosa coincidencia, otro joven había resultado gravemente herido. En el funeral se percibía obviamente la hostilidad entre la aldea en la que el joven había muerto y la aldea donde fue llevado a enterrar.
No fue sino hasta mucho después que descubrí el verdadero significado de esos eventos. El joven se había suicidado. La verdad es que había roto las leyes de la exogamia, y su cómplice en el delito era su prima materna, hija de la hermana de su madre. Todos conocían la situación y la desaprobaban, pero no hicieron nada hasta que el enamorado que la joven había descartado, que había querido desposarla y se sentía personalmente agraviado, tomó la iniciativa. Este rival amenazó primero con usar magia negra contra el joven culpable, pero sin mucho efecto. Entonces, una noche insultó al culpable en público, acusándolo de incesto frente a toda la comunidad y utilizando palabras que para los nativos son intolerables.
Al desdichado joven no le quedaba más remedio, no tenía otra forma de escapar. A la mañana siguiente se puso su traje de fiesta y se engalanó, trepó al cocotero y se despidió de la comunidad hablando desde las palmas del árbol. Explicó las razones de su desesperada decisión y también lanzó acusaciones veladas contra el hombre que lo había empujado a la muerte, y de quien los miembros de su clan tenían el deber de vengarlo. A continuación aulló muy fuerte, como es la costumbre, saltó de la palmera de 18 metros de altura, y murió al instante. Se produjo luego una pelea dentro de la aldea donde el rival fue herido, pelea que se repitió durante el funeral (...).
Si uno interroga a los trobriandeses al respecto, descubre que a estos nativos les causa horror la sola idea de la violación a la ley de exogamia, y que creen que el incesto dentro de un clan acarrea dolores, enfermedades e incluso la muerte. Ése es el ideal de la ley nativa, y en cuestiones morales es fácil y placentero ceñirse estrictamente a él cuando se trata de juzgar la conducta de otros o expresar una opinión sobre la conducta en general.
Pero a la hora de aplicar los ideales morales a la vida real, sin embargo, las cosas revisten otra complejidad. En el caso descrito, resulta obvio que los hechos no se ajustan al ideal de conducta. La opinión pública no se sentía ofendida para nada, aun conociendo el delito, ni reaccionó de manera directa. Debió ser movilizada por la declaración pública de la infracción y por los insultos lanzados contra el infractor por parte uno de los interesados. E incluso entonces, el culpable debió aplicarse él mismo su castigo. (... ) Investigando más a fondo el asunto y después de reunir información concreta, descubrí que la violación de la exogamia -en lo que concierne· al intercambio camal, no al matrimonio- es algo bastante frecuente, y que la opinión pública es indulgente al respecto, aunque definitivamente hipócrita. Si el asunto transcurre sub rosa y con cierto grado de decoro, y si nadie genera problemas, la opinión pública murmurará, pero no exigirá ningún castigo severo. Por el contrario, si se desata el escándalo, todos dan la espalda a la pareja culpable y, por medio del ostracismo y los insultos, uno u otro pueden verse arrastrados al suicidio. (Malinowski, 1926, pp. 77-80).
Que un acto sea desviado o no depende entonces de la forma en que los otros reaccionan ante él. Alguien puede cometer incesto en el interior de su clan y tener que soportar nada más que murmuraciones, en tanto y en cuanto nadie haga pública la acusación. Caso contrario, la persona puede terminar suicidándose. El punto es que la respuesta de los otros debe ser considerada como parte del problema. El simple hecho de que alguien haya cometido una infracción a la regla no implica necesariamente que los otros, aun sabiéndolo, respondan ante el hecho consumado. (Y viceversa, el simple hecho de que alguien no haya violado ninguna norma no implica que no sea tratado, en ciertas circunstancias, como si 10 hubiera hecho.) La respuesta de la gente a un comportamiento considerado como desviado varía enormemente, y algunas de esas variaciones merecen ser mencionadas. En primer lugar está la variación a lo largo del tiempo. La persona que ha cometido un acto "desviado" puede recibir en un determinado momento una respuesta mucho más indulgente que en otro. Se producen a veces "embates" contra ciertos tipos de desviación que ilustran claramente esta situación. En determinados momentos, los encargados de aplicar la ley pueden decidir realizar un ataque frontal contra un tipo particular de desviación, como el juego, la adicción a las drogas o la homosexualidad. Obviamente, es mucho más peligroso involucrarse en esas actividades durante esas embestidas que en otros momentos. En un estudio muy interesante sobre las noticias policiales en los periódicos del estado de Colorado, James Davis descubrió que el número de delitos reportados por los periódicos locales no tenía relación con los cambios reales en los índices de delincuencia en ese estado. Y lo que es más, la estimación de la gente con respecto al aumento de la delincuencia en Colorado respondía al aumento del número de noticias policiales y no al incremento real del delito (Davis, 1952).
El grado en que un acto será tratado como desviado depende también de quién lo comete y de quién se siente perjudicado por él. Las reglas suelen ser aplicadas con más fuerza sobre ciertas personas que sobre otras. Los estudios de delincuencia juvenil dejan muy claro este punto. Los procesos legales contra jóvenes de clase media no llegan tan lejos como los procesos contra jóvenes de barrios pobres. Cuando es detenido, es menos probable que el joven de clase media sea llevado hasta la estación de policía; si es llevado a la estación de policía, es menos probable que sea fichado y, finalmente, es extremadamente improbable que sea condenado y sentenciado (véase Cohen y Short, 1961, p. 87). Estas diferencias ocurren aunque la infracción a la regla haya sido igual en ambos casos. Del mismo modo, la leyes aplicada de modo diferente a negros y blancos. Es bien sabido que un negro sospechoso de haber atacado a una mujer blanca tiene muchas más posibilidades de recibir castigo que un blanco que comete el mismo delito, pero lo que nadie sabe es que un negro que mata a otro negro tiene muchas más chances de ser castigado que un blanco que comete un asesinato (véase Garfinkel, 1949). Éste es, por supuesto, uno de los argumentos principales del análisis de Sutherland sobre el delito de "guante blanco": los ilícitos cometidos por las corporaciones casi siempre son juzgados como casos civiles, mientras que los delitos cometidos por un individuo son por lo general tratados como delitos penales (Sutherland, 1940).
Algunas leyes sólo son aplicadas cuando su quebrantamiento tiene determinadas consecuencias. El caso de la madre proporciona un excelente ejemplo. Clark Vincent (1961, pp. 3-5) señala que las relaciones sexuales ilícitas raramente desembocan en castigos severos o en censura social contra los infractores. Sin embargo, si la joven queda embarazada como resultado de ese vínculo, la reacción de los otros tiende a ser más severa. (El embarazo ilícito es también un ejemplo interesante de la aplicación diferencial de la ley sobre diferentes tipos de personas. Vincent señala que el padre soltero suele escapar a la severa censura que cae sobre la madre soltera.) ¿Por qué repito estas observaciones tan obvias? Porque, tomadas en conjunto, apoyan la hipótesis de que la desviación no es simplemente una cualidad presente en determinados tipos de comportamientos y ausente en otros, sino que es más bien el producto de un proceso que involucra la respuesta de los otros. El mismo comportamiento puede constituir en un determinado momento una infracción a la norma y en otro momento no, puede ser una infracción si es cometido por determinada persona y por otra no, y algunas normas pueden ser violadas con impunidad y otras no. En resumidas cuentas, el hecho de que un acto sea desviado o no depende en parte de la naturaleza del acto en sí (vale decir, si viola o no una norma) y en parte de la respuesta de los demás.
Algunos pueden objetar que se trata simplemente de una sutileza terminológica, que uno podría, después de todo, definir los términos de la manera que quisiera, y que si alguien prefiere referirse a las conductas que violan las normas en términos de desviación tiene la libertad de hacerlo. Ciertamente, esto es verdad. Sin embargo, .sería valioso referirse a esos comportamientos como comportamientos que rompen las reglar y reservar el término desviado para aquellos a quienes algún segmento de la sociedad ha etiquetado de esa manera. No pretendo insistir sobre el uso de esta terminología. Pero debe quedar claro que en tanto los científicos utilicen el término "desviado" para designar los comportamientos que rompen las reglas y tomen como sujetos de estudio sólo a aquellos que han sido etiquetados como desviados, los estudiosos se enfrentarán al problema de la disparidad que existe entre ambas categorías.
Si el objeto de nuestra atención es el comportamiento que recibe el rótulo de desviado, debemos reconocer que no hay modo de saber si será categorizado de esta manera hasta que se produzca la respuesta de los demás. La desviación no es una cualidad intrínseca al comportamiento en sí, sino la interacción entre la persona que actúa y aquellos que responden a su accionar.
¿LAS REGLAS DE QUIÉN?
He usado el término "marginales" para referirme a aquellas personas que son juzgadas por los demás como desviadas y al margen del círculo de los miembros "normales" de un grupo. Pero el término contiene un segundo significado, cuyo análisis conduce a otro importante cuerpo de problemas sociológicos, a saber: desde el punto de vista de quienes son etiquetados como desviados, los "marginales" bien pueden ser las personas que dictan las reglas que se los acusa de romper.
Las reglas sociales son la creación de grupos sociales específicos. Las sociedades modernas no son organizaciones simples en las que hay consenso acerca de cuáles son las reglas y cómo deben ser aplicadas en cada caso específico. Por el contrario, las sociedades actuales están altamente diferenciadas en franjas de clase social y en franjas étnicas, ocupacionales y culturales. Estos grupos no necesariamente comparten siempre las mismas reglas; de hecho, no lo hacen. Los problemas que enfrentan al tratar con su entorno, la historia y las tradiciones que traen con ellos, son todos factores que conducen al desarrollo de diferentes de reglas. En tanto las normas de los diversos grupos entren en conflicto y se contradigan entre sí, habrá desacuerdo acerca del tipo de comportamiento adecuado para cada clase de situación.
Los inmigrantes italianos que siguieron fabricando vino para ellos mismos y sus amigos durante la Prohibición se estaban comportando de acuerdo a los estándares de la colonia italiana, pero estaban violando las leyes de su nuevo país (al igual que, por supuesto, muchos de sus vecinos, los Verdaderos Norteamericanos).
Los enfermos que cambian de un médico a otro, desde la perspectiva de su propio grupo de pertenencia, están haciendo lo necesario para proteger su salud al asegurarse de estar en las mejores manos posibles, pero, desde la perspectiva del médico, lo que están haciendo está mal, porque atenta contra la confianza que el paciente debe depositar en su médico. El delincuente de clase baja que pelea por su "territorio" está haciendo 10 que considera necesario y justo, pero los maestros, los trabajadores sociales y la policía no lo ven de la misma manera.
Aunque puede argumentarse que muchas o la mayoría de las normas suscitan el consenso generalizado de la sociedad, la investigación empírica de una norma determinada suele revelar actitudes muy variadas en la gente. Las reglas formales, cuya aplicación está a cargo de algún grupo creado específicamente para eso, pueden diferir de lo .que la mayoría de la gente piensa que es correcto (Rose y Prell, 1955). Las facciones de un mismo grupo pueden discrepar acerca de lo que llamo reglas operativas. De gran importancia para el estudio del comportamiento usualmente etiquetado como desviado, el punto de vista de las personas involucradas suele ser muy diferente de la opinión de la gente que los condena. En este último caso, la persona puede sentir que la juzgan de acuerdo a normas en cuya factura no participó y con las que no está de acuerdo: reglas que le son impuestas desde afuera por marginales.
¿Hasta qué punto y bajo qué circunstancias está la gente dispuesta a imponer sus normas a quienes no suscriben a ellas? Debemos distinguir dos casos. En primer lugar, sólo quienes efectivamente forman parte de un grupo pueden tener interés en hacer e imponer ciertas reglas. Si un judío ortodoxo desobedece las normas del kosher, sólo otro judío ortodoxo lo considerará una transgresión. Los cristianos y judíos no ortodoxos no lo verían como una desviación de la norma y no tendrían interés en interferir. En segundo lugar, los miembros de un grupo juzgan importante para su bienestar que los miembros de otros grupos obedezcan ciertas normas. De esa manera, la gente considera de extrema importancia que quienes practican las artes de la curación se atengan a ciertas normas. Por esa razón, el Estado otorga matrículas a médicos, enfermeras y demás profesionales de la salud, y prohíbe a todos aquellos que no están matriculados ejercer esas actividades.
La cuestión de hasta dónde está dispuesto a llegar un grupo que intenta imponer sus reglas sobre otros grupos de la sociedad nos plantea un problema diferente: ¿quién puede, de hecho, obligar a otros a aceptar sus reglas y cuáles serían las razones de su éxito? Ésta es, por supuesto, una cuestión de poder político y económico. Más adelante abordaremos el tema de los procesos políticos y económicos a través de los cuales se crean y aplican las normas. Por el momento alcanza con decir que, en los hechos, la gente está todo el tiempo imponiendo sus reglas sobre los otros, aplicándolas sin mayor consentimiento y en contra de la voluntad de la otra parte. En gran medida, por ejemplo, las reglas para los jóvenes son formuladas por sus mayores. Si bien los jóvenes de este país ejercen una enorme influencia cultural-los medios masivos de comunicación están hechos a la medida de sus intereses-, muchos tipos de reglas que se aplican a los jóvenes están hechas por adultos. Las reglas sobre la asistencia a clase y el comportamiento sexual no toman en cuenta los problemas de la adolescencia. Los adolescentes se ven rodeados de normas de ese tenor que han sido establecidas por gente más grande y más asentada en-la vida. Esto es visto como algo legítimo, ya que se considera que los jóvenes no tienen ni la sabiduría ni la responsabilidad suficiente para instituir sus propias reglas.
Del mismo modo, en más de un aspecto también es cierto que en nuestra sociedad los hombres hacen las reglas las mujeres (aunque en este sentido Estados Unidos está cambiando rápidamente). Los negros están sujetos a normas hechas para ellos por los blancos. Los de origen extranjero y quienes tienen alguna particularidad étnica suelen tener que cumplir reglas establecidas por la minoría protestante anglosajona. La clase media hace las reglas que la clase baja debe obedecer en las escuelas, en las cortes y en todas partes.
-La diferencia en la capacidad de establecer reglas y de imponerlas a otros responde esencialmente a diferencias de poder (ya sea legal o extralegal). Los grupos cuya posición social les confiere armas y poder para hacerlo están en mejores condiciones-de imponer sus reglas. Las distinciones de edad, sexo, etnia y clase están relacionadas con las diferencias de poder, que a su vez explican el grado en que cada uno de esos grupos es capaz de imponer sus reglas a los otros.
Además de reconocer que la desviación es producto de la respuesta de la gente a ciertos tipos de conducta, a las que etiqueta de desviadas, tampoco debemos perder de vista que las reglas que esos rótulos generales y sostienen no responden a la opinión de todos. Por el contrario, son objeto de conflictos y desacuerdos: son parte del proceso político de la sociedad.
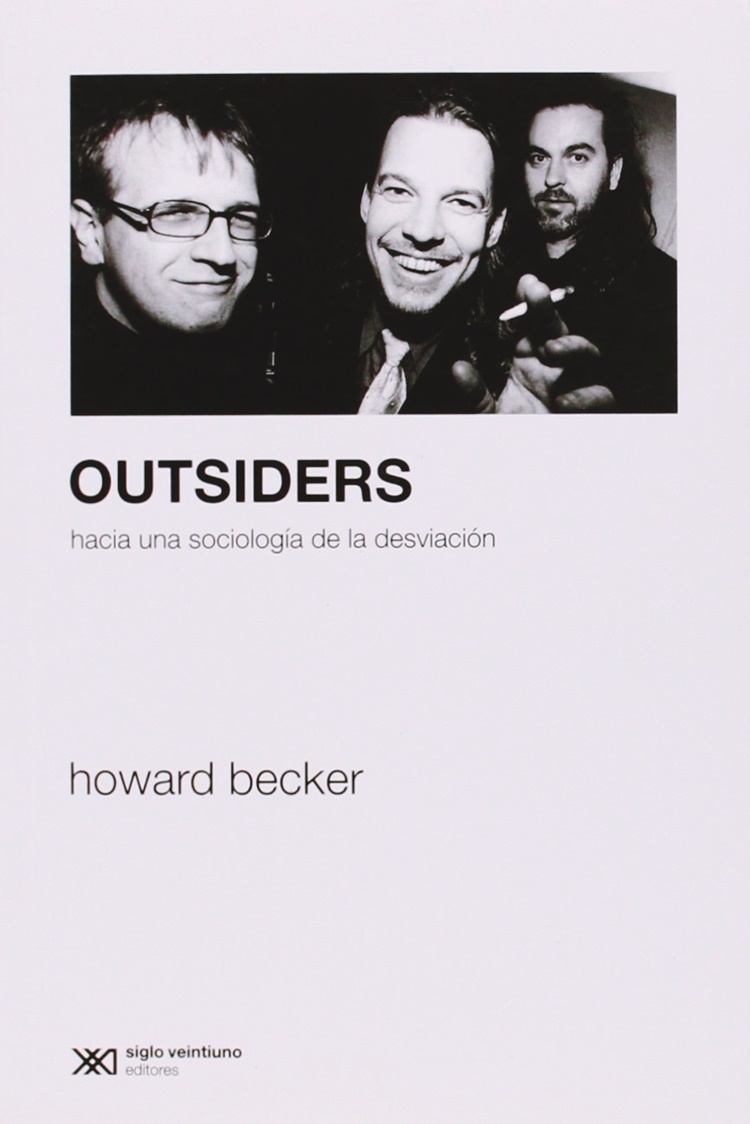 |
| Howard Becker: Outsiders. Hacia una sociología de la desviación, cap. 1 (1963) |
Outsiders
Cap. 1: Outsiders
Howard Becker.
Fecha de publicación original: 1963.








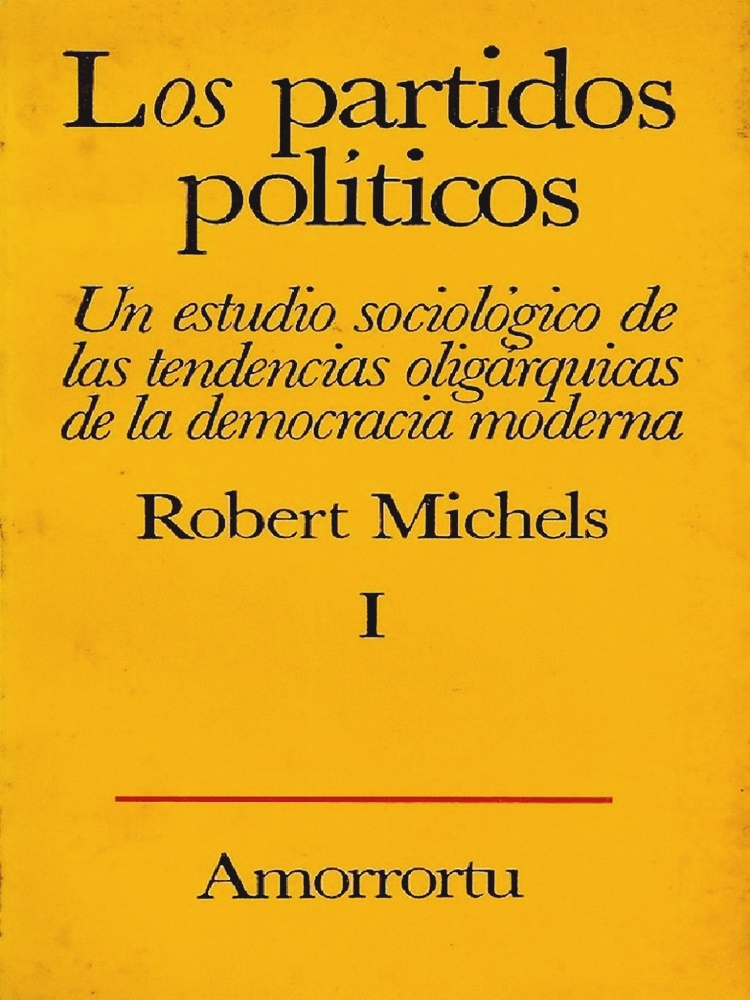
Comentarios
Publicar un comentario