Juan González-Anleo: Acción social y pautas sociales (Cap. 13 de Para comprender la sociología, 1991)
Acción social y pautas sociales
Juan González-Anleo
Capítulo 13 Para comprender la sociología. Ed. Vervo Divino, España, 1991.
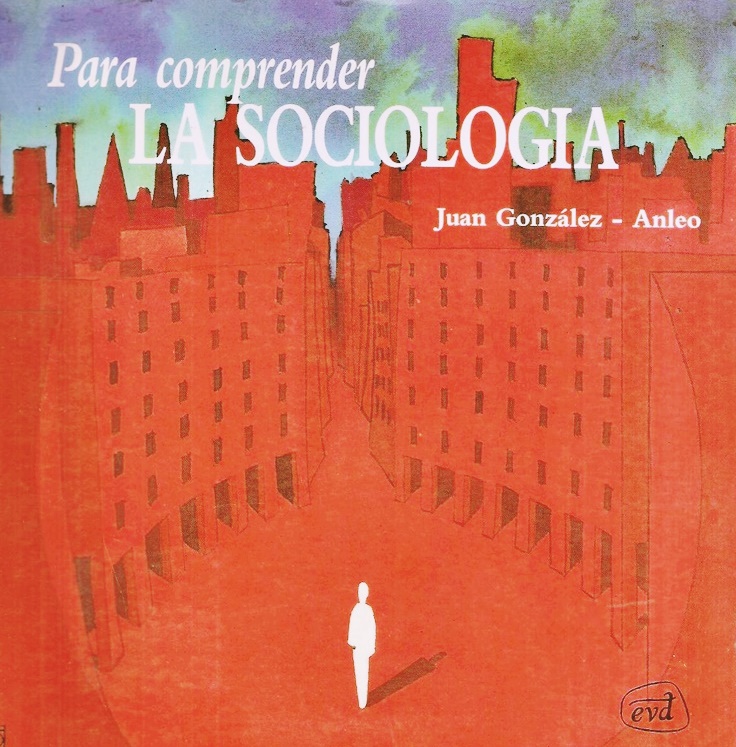 |
| Juan González-Anleo: Para comprender la sociología (1991) |
Hay un hecho trascendente en la vida individual, afirma Ortega y Gasset, que descubre ante nuestros ojos un orbe radicalmente distinto al mundo psíquico: la vida anónima, que no es individual, sino colectiva, en cuanto la sociedad vive en cada uno de nosotros a través de las creencias, tradiciones, normas y cultura. Es, siguiendo con la terminología orteguiana, el «tercer personaje», que media entre las relaciones interindividuales, regulándolas con su presencia invisible, pero activa.
l. El «tercer personaje»
Durkheim, Max Weber y George H. Mead, entre otros, se han ocupado de él. El primero, para fijar, de una vez por todas, el objeto de la sociología; Weber, como concepto sociológico fundamental, y el gran psicólogo social de la Universidad de Chicago, George H. Mead, como punto de partida de la psicología social. Entre los tres han enriquecido este concepto básico de la mirada y del mundo de la sociología, que algunos consideran la primera unidad de observación del sociólogo y el objeto de su disciplina.
En Las reglas del método sociológico, Emile Durkheim adopta un punto de vista objetivo, alejándose cuidadosamente de la tentación psicológica o, por mejor decir, psicologista, que encierra la acción social en la conciencia individual, y reduce la sociología a un anexo de la psicología. En su análisis del hecho social subraya las notas que lo caracterizan: son exteriores al individuo, en cuanto éste los ha recibido del repertorio cultural de su sociedad o de su grupo; tienen carácter coercitivo, se le imponen con una fuerza objetiva, aunque él los interiorice y no los perciba como algo extraño y «forzoso»; abarcan toda la conciencia individual: el pensar, el sentir y el obrar; tienen «vida» fuera del individuo, forman la «conciencia colectiva».
Este último rasgo alude a la fecunda distinción durkheimiana entre la conciencia social individual, el mundo privado de cada uno, sus rasgos de carácter y temperamento, su herencia, sus experiencias personales, etc., y la conciencia colectiva, el repertorio de formas de pensar, sentir y obrar que los herederos sociales de todos los tiempos reciben de la generación precedente, y sobre las cuales existe un alto grado de consenso. El «hombre medio», según la terminología de Durkheim, es el individuo que, a través de la educación, convierte esa conciencia colectiva en su conciencia moral.
La concepción sociológica de la acción social, objetiva y externa, de Durkheim, se enriquece con una nueva profundidad por el tratamiento que experimenta en manos de Max Weber. El sociólogo alemán lucha encarnizadamente por una ciencia natural, y por lo mismo orientada a explicaciones causales de la sucesión de acontecimientos, pero sin renunciar a la comprensión interpretativa de la acción social. El sociólogo bucea en los fenómenos sociales para alzarse a la superficie con los sentidos que el actor percibe en los comportamientos del otro y que asigna a su propia respuesta comportamental. Es decir, hay acción social cuando el acto social: - tiene conciencia del otro y de su actividad; - percibe un significado en la acción del otro y en su propia acción, que responde a la expectativa del otro, manifestada en su actividad; - orienta el desarrollo de su acción como respuesta a la expectativa percibida.
Los tres términos clave -conciencia del otro, percepción de significado y orientación de la acción- excluyen de la esfera de la acción social muchos actos humanos. Max Weber cita algunos: la acción externa orientada por la expectativa de determinadas reacciones de objetos materiales: la acción religiosa en perfecta soledad: contemplación, oración solitaria; la interacción sin orientación mutua; la acción homogénea de muchos ante un fenómeno natural; la acción mimética por puro contagio; y la pura imitación de una actividad ajena.
Durkheim insistió en el carácter objetivo y externo de la acción social y afirmó que la acción individual puede estar influida por el medio social sin que intervenga ninguna interacción efectiva entre el actor y otros actores.
Max Weber tuvo el mérito de enriquecer la mirada sociológica poniendo de manifiesto su superioridad sobre la mirada puramente «natural» del científico de la naturaleza que no puede «penetrar» dentro de sus objetos, posibilidad abierta al sociólogo mediante la comprensión del significado de las acciones sociales.
George H. Mead profundizó en el concepto de acción social al insistir, frente a las tendencias de la psicología de su época, en que se tuvieran en cuenta los «sentidos», los objetos sociales, las actitudes, los «otros significativos», los «sí mismos» y las significaciones que las metas o resultados previstos de los actos tienen para los mismos actores. El pórtico de la acción social, subraya Mead, son las actitudes del individuo, y no los estímulos percibidos por aquél.
Una vez que las actitudes intervienen, el individuo busca las percepciones relevantes para él.
Con su inimitable estilo, Ortega y Gasset se planteó en su tiempo la naturaleza de la acción social desde una crítica de las posturas de Weber y Durkheim. Merece la pena escucharle.
Piensa Ortega que el planteamiento de Max Weber es inadecuado y pone en peligro la existencia misma de la sociología, al reducir los fenómenos sociales -la acción social- al comportamiento humano de un individuo respecto a otros individuos, de forma que al actuar cada uno de nosotros frente a los demás somos conscientes de que el otro va a reaccionar ante nuestra acción según sea ésta, lo que nos obliga a anticipar en nuestro comportamiento su prevista reacción. Pero este enfoque reduciría el fenómeno social a las puras acciones interindividuales, a la pura convivencia. La sociología no sería necesaria.
Ahora bien -prosigue el maestro español-, hay un hecho trascendente a la vida individual que nos obliga a asomarnos a un mundo nuevo radicalmente distinto a todos los fenómenos psíquicos: la vida anónima que no es ni individual ni meramente inter-individual, sino colectiva. Es el tercer personaje, que media de forma sutil y a menudo inconsciente entre las relaciones interindividuales, regulándolas con su presencia invisible, pero plenamente activa.
Esta vida anónima actúa de forma tal que todo hombre vive como un heredero que se apoya para su acción en sistemas preexistentes de soluciones de tipo intelectual, moral y material. Soluciones puestas ya a prueba por las generaciones anteriores.
El «tercer personaje» vive enclaustrado en nosotros y confundido con nuestra personalidad, como «hilos sociales que pasan por nosotros y que ni nacieron en nosotros ni pueden ser dichos de nuestra propiedad». Son ideas, emociones, normas heredadas (creencias, valores, expectativas y gustos) que hacen de los individuos «sujetos sociológicos», «animales culturales», socializados por esa formidable máquina de hacer hombres que es la sociedad.
De ahí que la vida humana tenga un carácter bifronte, es siempre y al mismo tiempo vida personal y vida colectiva o anónima. Es la sociedad la que vive en nosotros esta «vida anónima» por medio de una cultura interiorizada que nos inculca valiéndose del proceso de socialización. Socializar es sumergir al hombre en una tradición. Ser hombre es, desde esta perspectiva, «ser en una tradición», ser portador de un patrimonio de técnicas, ideas y modelos de comportamiento acumulado por las generaciones anteriores.
 |
| Gráfico: Acción social en Weber, Durkheim y Mead |
Se interroga Ortega: ¿Qué es el tercer personaje?, ¿qué es lo social? La filosofía tradicional, en búsqueda de lo social, había llegado a la conclusión de que se trataba de una realidad bifronte: una relación que, al surgir de la conciencia y del obrar comunes y recíprocos del actor A y del actor B, está en los individuos y los trasciende. Ortega insufla vida «propia» a lo social, al «tercer personaje», y dramatiza su naturaleza: está dotado de una naturaleza singular, casi misteriosa, no es un fenómeno natural, pero tampoco es humano en sentido propio, es anónimo e impersonal, forma parte de nuestra personalidad, pero nos coacciona desde dentro, es irracional.
Durkheim había afirmado que los «hechos sociales» -lo social- emanaban de una supuesta y casi mística conciencia social o psique colectiva que los dotaba de racionalidad.
Ortega, por el contrario, los califica de irracionales, de opacos e ininteligibles. El sociólogo debe por ello adoptar métodos de detective, formulando hipótesis para desvelar el jeroglífico de lo social.
El carácter coactivo de la acción social-muy en la línea de Durkheim- la eleva a la categoría de norma de conducta reforzada por sanciones físicas y morales. Durkheim hablaba de «cosas», para poner de relieve la textura consistente y tenaz de los hechos sociales. Ortega los define como «esquemas de acción» prefijados y standarizados, dentro de los cuales se ve obligada a desplegarse gran parte de nuestra vida. No es la acción social la que depende del libre arbitrio del individuo, sino al revés: es su voluntad la que debe adecuarse a ella. La razón es simple e inexorable: ése es el uso. Los usos son, por tanto, los hechos sociales constitutivos, y lo social es, en suma, un gigantesco edificio simbólico cuyos ladrillos son los usos, las costumbres, las normas de comportamiento, que se imponen a los individuos, quieran éstos o no. Su tiranía los convierte en imperativos o prohibiciones impersonales que se sostienen por su propia fuerza impositiva. Son las vigencias colectivas.
La sociología es la ciencia de los usos sociales, y la sociedad es la convivencia de hombres sometidos a un determinado sistema de usos.
¿QUE ES UN HECHO SOCIAL?
«…en toda sociedad hay un grupo determinado de fenómenos que se distinguen por caracteres definidos de los que estudian otras ciencias de la naturaleza.
Cuando yo cumplo mis funciones de padre, esposo o ciudadano, cuando ejecuto los compromisos que he contraído, cumplo con deberes que son definidos, fuera de mí y de mis actos, en el derecho y en las costumbres. Aun en los casos en que estén acordes con mis sentimientos propios, y sienta interiormente su realidad, ésta no deja de ser objetiva, pues no soy yo quien los ha inventado, sino que los recibí a través de la educación [...]. De la misma forma, el creyente al nacer ha encontrado completamente formadas sus creencias y prácticas; si existían antes que él, es que tenían vida independiente (...).
Y estos tipos de conducta y de pensamiento no sólo son exteriores al individuo, sino que están dotados de una fuerza imperativa y coercitiva por la cual se imponen, quiera o no....
He aquí, pues, un orden de hechos que presentan caracteres muy especiales; consisten en maneras de obrar, de pensar y de sentir, exteriores al individuo, y están dotados de un poder coactivo por el cual se imponen.
Por consiguiente, no pueden confundirse con los fenómenos orgánicos, pues consisten en representaciones yen acciones; ni con los fenómenos psíquicos, que sólo tienen vida en la conciencia individual y por ella.
Constituyen, pues, una especie nueva, a la que se ha de dar y reservar la calificación de sociales».
Emile Durkheim, Las reglas del método sociológico. Dédalo, Buenos Aires 1964,30-32.
CONCEPTO DE ACCION SOCIAL
«La acción social (incluyendo tolerancia u omisión) se orienta por las acciones de otros, las cuales pueden ser pasadas, presentes o esperadas como futuras. Los otros pueden ser individualizados y conocidos, o una pluralidad de individuos indeterminados y completamente desconocidos (...).
No toda clase de contacto entre los hombres tiene carácter social, sino sólo una acción con sentido propio dirigida a la acción de otros. Un choque de dos ciclistas, por ejemplo, es un simple suceso de igual carácter que un fenómeno natural. En cambio, aparecería ya una acción social en el intento de evitar el encuentro, o bien en la riña o consideraciones amistosas subsiguientes al encontronazo.
La acción social no es idéntica: ni a una acción homogénea de muchos, ni a la acción de alguien influido por conductas de otros. Cuando en la calle, al comienzo de una lluvia, una cantidad de individuos abre al mismo tiempo sus paraguas (normalmente), la acción de cada uno no está orientada por la acción de los demás, sino que la acción de todos, de un modo homogéneo, está impelida por la necesidad de defenderse de la mojadura, y es un hecho conocido que los individuos se dejan influir fuertemente en su acción por el simple hecho de estar incluidos en una "masa"; se trata, pues, de una acción condicionada por la masa.
Tampoco puede considerarse como una "acción social" específica el hecho de la imitación de una conducta ajena cuando es puramente reactiva y no se da una orientación con sentido de la propia acción por la ajena (...).
Cuando, al contrario, se imita una conducta ajena porque está de "moda", o porque vale como "distinguida" en cuanto estamental, tradicional, ejemplar o por cualesquiera otros motivos semejantes, entonces sí tenemos la relación de sentido, bien respecto de la persona imitada, de terceros o de ambos».
Max Weber, Economía y sociedad, I. Fondo de Cultura Económica, México 1969, 18-19.
2. La definición de la situación
El actor social, como «heredero de la vida anónima», apoya su acción en sistemas preexistentes de soluciones de tipo intelectual, moral y material, experimentadas y convertidas en patrimonio social por las generaciones precedentes, afirmaba Ortega.
La sociología ha reflexionado mucho sobre las complejidades del proceso por el que el individuo organiza su interacción en este entorno patrimonial, y fruto de esa reflexión ha sido un nuevo problema sociológico: la definición de la situación, punto central en el fenómeno de la acción social.
Ninguna persona es un puro mecanismo ni un mero reflejo de la cultura que le ha brindado el repertorio de soluciones con el que actúa en la vida social. El estudio de los hábitos o de las respuestas condicionadas del individuo no puede dar cuenta completa de su comportamiento. Es necesario profundizar en sus definiciones subjetivas de las situaciones en las que vive su vida social, mediante el estudio de documentos personales y de historias de vida a fin de capturar el significado que aquéllas, las situaciones, revisten para él.
La situación social es el conjunto de todos los «objetos» (personas, grupos, objetos culturales...) a los que responde el actor. Los puntos suspensivos del paréntesis responden a una polémica clásica. Como el actor es un objeto para sí mismo, parece imprescindible incluirlo como parte del amplio concepto de «estímulos significativos» que en toda situación social se disparan sobre el «yo», pues ese «yo» puede estar orientado hacia sí mismo como objeto, tal como sucede cuando una persona se ensimisma en una reflexión profunda sobre su identidad personal.
La situación social puede visualizarse de la forma siguiente:
 |
| Gráfico: Definición de la situación social |
Veamos una breve explicación del diagrama. Las condiciones objetivas (1) bajo las cuales el individuo (o el grupo) actúa son el conjunto de valores sociales, económicos, intelectuales y religiosos que en un momento dado afectan directa o indirectamente la conciencia del individuo (o grupo). Suelen expresarse esencialmente a través de las expectativas que dirigen u orientan el comportamiento de los individuos. Estas expectativas están asimismo condicionadas por (2) las actitudes preexistentes fel individuo o del grupo a que el individuo pertenece o se orienta (grupo de referencia), pero tanto las expectativas como las actitudes son filtradas por (3) la definición de la situación que el actor se da a sí mismo con mayor o menor claridad y conciencia, antes de comprometerse en una acción determinada.
La sociología empezó a interesarse por este tema por obra de dos sociólogos, un norteamericano, W. I. Thomas, profesor de la Universidad de Chicago, y un polaco, F. Znaniecki, colaborador de Thomas. Ambos investigaron en El campesino polaco la situación de estos inmigrantes en el NE de los Estados Unidos. La idea hasta entonces predominante entre psicólogos y sociólogos limitaba la «situación social» al campo de estímulos externos al organismo psíquico. Un sociólogo alemán, L. von Wiese, la había definido como el conjunto de fuerzas operantes inmediatamente desde fuera del sujeto, a las que el yo contrapone dialécticamente su actitud. Desde la aportación de Thomas y Znaniecki, se empezó a aceptar que el actor mismo también formaba parte de la «situación social».
Los funcionalistas Parsons y Shils nos han dejado una de las formulaciones más acabadas: la situación social es la parte del «mundo» que es significatIva para el actor, a la que el actor se orienta y en la que el actor organiza su acción. Ese «mundo» no es totalmente externo, sino que presenta una estructura bifronte: por una parte, es social (los individuos y las colectividades, incluido aquí el propio actor, que puede orientarse hacia sí mismo) y, por otra parte, es no-social (los objetos físicos y culturales). Tanto los individuos y colectividades como los objetos físicos y culturales se articulan en fines y medios para la acción del actor.Aunque cada grupo y subgrupo formula habitualmente distintas definiciones de la situación, la sociedad intenta, a través del proceso de socialización, que los miembros más jóvenes de la sociedad se ajusten a una definición por así decirlo «oficial»: «que los jóvenes y los niños vean el mundo como lo hacen sus mayores». Queda siempre, afortunadamente, una brecha para la libertad personal, pues la socialización nunca es perfecta ni cerrada. En otras palabras: cada uno de nosotros, desde experiencias diferentes y, sobre todo, desde muy peculiares e irrepetibles secuencias de experiencias, elaboramos nuestras propias definiciones de la situación, o sea, nuestras formas personales de percibir, valorar y tomar conciencia de las condiciones del entorno objetivo y subjetivo.
La relación entre las definiciones culturales, oficiales, y las definiciones individuales es doble: las primeras penetran y forman parte de las segundas, y éstas pueden producir cambios en aquéllas.
Veámoslo desde otra perspectiva, ligeramente diferente: el actor social utiliza para su acción un sistema de orientación, es decir, una red de conocimientos, actitudes, valores y normas, por medio de la cual capta la situación en sus propios términos, la define y elige un camino apropiado para su acción. Esta operación la puede realizar de una manera habitual o de una forma deliberada y más o menos consciente. En todo caso, el actor social debe «hacerse cargo» de las condiciones inalterables de la situación y adoptar en consecuencia determinadas posturas cognoscitivas, emocionales y valorativas, que se encuentran influidas por los distintos sistemas de orientación.
Así, los criterios cognoscitivos -«frente a qué realidad me encuentro»- son seleccionados del rico repertorio que le brindan las ciencias físicas, económicas, sociales, etc., y que forman parte de su bagaje cultural; los criterios o juicios «cazéticos» -«el signo de placer o displacer, de satisfacción o de descontento»- se derivan de las jerarquías culturales de preferencias; las normas valorativas -«debo o no debo, es justo o injusto...»- proceden de las fuentes morales y religiosas.
A las definiciones culturales de la realidad, de la calidad emocional y de las valencias morales, o, con otras palabras, de lo que es, lo que gratifica, y de lo que debe ser, se las suele designar con el término genérico de normas. Las normas o pautas constituyen un elemento central de la dimensión cultural de toda sociedad. Su comprensión merece un esfuerzo.
3. Pautas y normas
El observador curioso de la vida social percibe sin mayor dificultad el carácter repetitivo de los hechos y de los comportamientos sociales. Con una atención algo más esforzada, el «curioso impertinente» capta, asimismo, a un nivel más profundo de la realidad, los valores que orientan de manera difusa la actividad de los individuos, proporcionándoles al mismo tiempo referencias ideales y símbolos de identificación. Normas, valores, ideales y símbolos configuran el universo normativo-simbólico del hombre y de la sociedad. Ahora se suele hablar del techo normativo. No es mala la expresión.
El término norma tiene tres sentidos diferentes: - Cuando el hombre de la calle afirma convencido que en tal zona de la ciudad «los robos son normales», está empleando el término norma en el primer sentido: la normalidad estadística. Norma equivale aquí a un standard estadístico -una media, una mediana o una moda-, que se utiliza para comparar poblaciones, colectividades o fenómenos sociales de diversa índole. Contrastamos la tasa bruta media de natalidad de nuestro país en 1986, el 11,7 por mil, con la tasa de los países de la Comunidad Europea, 12,25, y concluimos que la natalidad española se sitúa por debajo de la norma europea.
- Narma designa el valor medio de las percepciones, actitudes, opiniones o comportamientos de un grupo social. Ese valor medio se va formando en un proceso de convergencia en el que el grupo impone su standard sobre los miembros del mismo. Los experimentos de Sherif en la década de los años 30 sobre la gradual confluencia de las percepciones de un grupo enfrentado con una situación perceptual ambigua -el ámbito de oscilación de una varilla sentaron las bases para este segundo sentido de la norma.
- Finalmente, norma designa también un imperativo -positivo o negativo-- de comportamiento que, por considerarse obligatorio, se espera de un individuo, un grupo o una sociedad, en determinadas circunstancias. En este último sentido, el aspecto estadístico es de escasa importancia, por lo que es necesario acudir a otras fuentes cuando queremos asegurar que existe una norma de hecho: explorando la conciencia de los individuos mediante entrevistas, cuestionarios, etc.; observando los cuándos y los dóndes de las sanciones sociales; estudiando e interpretando las reglas o normas escritas...
De hecho, la norma en el primer sentido -lo que se hace en la realidad- es muy diferente de lo que se espera que los individuos hagan porque deben hacerlo. El tipo más frecuente de la norma en esta línea de obligación es la norma moral, pero hay también normas cognoscitivas (las reglas de la lógica, por ejemplo), estéticas y técnicas. Algunos sociólogos sugieren por ello una primera distinción entre las pautas -cognoscitivas, cazéticas y morales-, reservando el término norma para estas últimas. La cultura, puede así afirmarse, es el lenguaje silencioso que dicta a la gente el contenido de sus percepciones de la realidad (pautas cognoscitivas), su respuesta afectiva o emocional (pautas cazéticas), y el comportamiento debido que se espera y se exige (normas).
En resumen, las pautas son: - definiciones culturales de lo que hay que percibir como real, en estrecha conexión con las creencias y presunciones de la cultura; - definiciones culturales de lo agradable y desagradable, de lo bello y de lo feo, de lo gustoso y lo repulsivo, etc., que intervienen entre el hombre y su entorno, pudiendo provocar reacciones biológicas involuntarias (excitación sexual, secreción glandular) ...; - definiciones culturales de lo bueno y lo malo, lo virtuoso y lo vicioso, lo justo y lo injusto, dimensión específicamente humana.
4. El despotismo de las normas y otras características
La realidad social es terca y tenaz, como tuvo ocasión de comprobarlo la rebelión juvenil de los años 60 y 70. Los jóvenes minirebeldes de los últimos años han optado por un tipo diferente de lucha: ya que no pueden cambiar la sociedad, pretenden ocupar un sitio confortable en la misma. De ahí las protestas juveniles contra la selectividad, los exá- menes, los <<llumerus c1ausus» y demás barreras en el supuesto camino a un status superior.
Pero la terquedad y tenacidad de la realidad social son «prestadas». Es la malla institucional y normativa, por una parte, y las estructuras de poder y de intereses, por otra, las que explican esa especial consistencia de la sociedad. El «techo normativo» permite raras evasiones, y muchas de las que permite están ya previstas y normativizadas o, al menos, contrarrestadas por otras normas. No es raro que aparezcan ante el actor social disimuladas bajo el halo de la «naturalidad»: «debemos hacer esto o lo otro, es lo natural, lo exige la naturaleza de las cosas, siempre los hombres se han conducido de esa forma ... ».
Las normas, es su primera característica, ejercen una presión más o menos fuerte sobre el comportamiento humano, es decir, provocan la conformidad y frenan la tendencia a la desviación social. Por estas y otras razones, generan tensión y conflicto psíquico en el individuo, sobre todo si éste se enfrenta en una misma situación con dos normas incompatibles, defendidas por dos individuos o grupos relevantes para aquél. La distinción ya vista entre pautas cognoscitivas, cazéticas y morales o valorativas ofrece un terreno propicio para el desarrollo de estas tensiones y conflictos. El factor desencadenante del problema es la cuestión de la prioridad: ¿qué tipo de pauta debe prevalecer en una situación de incompatibilidad? Valgan dos ejemplos: - hay comportamientos que son «cazéticamente» positivos -el sexo extramarital- y moralmente negativos; - hay actuaciones moralmente requeridas -la intervención de la policía o del cuerpo de bomberos en un incendio- y cazéticamente negativas (para los actores «obligados», se entiende).
El proceso de socialización invierte grandes dosis de tiempo y de energía en enseñar y forzar a los niños y jóvenes (a los «bárbaros invasores», como los describía humorísticamente Ralph Linton) a conocer, distinguir y plegarse a las pautas cognoscitivas, cazéticas y valorativas según las prioridades culturalmente exigidas por cada situación social y por cada rol.
Una segunda característica señala que las pautas y normas se aprenden en el trato social, en la interacción, y a través del proceso de socialización. Por tanto, las pautas y normas son siempre compartidas por dos o más individuos. Su ámbito es muy variable, desde la díada a la mayoría adulta de una sociedad, pasando por toda la gama de colectividades intermedias. Es propio de las pautas y normas el ser generalizadas y generalizables, y un deporte favorito del género humano parece haber consistido en imponer las propias normas a los demás.
Como tercera característica puede señalarse el que las normas exigen una acción «correcta» y concreta, es decir, son más específicas e imperativas que los valores e ideales, que actúan como razones generalizables y difusas de la rectitud de los comportamientos individuales. Valores e ideales son los supuestos necesarios de las pautas y de las normas.
Cuarta característica: existe una gran variedad en el grado de conocimiento, de aceptación y cumplimiento real de las normas y de las pautas. Fichter, sociólogo norteamericano, distingue a este respecto entre: pautas sociales: las que la gente percibe o cree percibir en una sociedad o en un grupo, y cree que rigen el comportamiento de determinados grupos y categorías; nonnas de consenso común o normas compartidas, sobre las que de hecho existe consenso real; nonnas personales, privadas y distintas a las atribuidas a los demás. Van en aumento; normas simbólicas, que ni obligan estrictamente ni son unánimes, pues funcionan como meros símbolos de un grupo, clase o estamento, sin impacto real en la vida de los «obligados».
La quinta característica se refiere al contenido de las normas, que pueden surgir en relación con cualquier aspecto de la actividad o de la experiencia humana. Florecen en toda sociedad normas cognoscitivas o lógicas, estéticas, gramaticales y estilísticas, religiosas, ceremoniales y de cortesía, morales, etc. En rigor, todas ellas son «sociales», aunque se reserva a veces este calificativo para las normas que ordenan la interacción social.
La sexta característica está relacionada con el grado de interiorización de las normas, que varía considerablemente, desde la profunda interiorización de las normas que se incorporan al «hondón» de la persona, a su super-ego, hasta la interiorización superficial de las normas, cuya pervivencia depende casi exclusivamente de la vigilancia que se ejerce sobre su cumplimiento, de los castigos y recompensas anejos, de las sanciones positivas de status y de otros mil artilugios inventados por el hombre, tan obsesionado a veces por la «salvación» de los demás.
Finalmente, hay que recordar que las pautas y normas varían notablemente por la persistencia con la que se exige su cumplimiento, por el tipo de autoridad de donde proceden, y de control que vela por su acatamiento, y por el grado de variación y la cuantía de la desviación que se permite en su observancia.
Suele decirse que la humanidad ha ido recorriendo un largo víacrucis desde las sociedades prescriptivas, en las que casi todo estaba prescrito -obligado o prohibido- hasta las sociedades permisivas, en las que la gran mayoría de las pautas y normas se limitan a indicar qué comportamientos están tolerados, favorecidos o preferidos, reservando los tabús y los imperativos rigurosos para una reducida gama de comportamientos. Algunos sociólogos, más cínicos, insinúan que la sociedad va aflojando las riendas normativas, porque a través de los «modelos» transmitidos por los medios de comunicación de masas se «dirige» mejor y menos estridentemente al hombre de la calle.
5. El mundo fascinante de las pautas: las tipologías
Cada autor tiene su propia tipología, y no es fácil llegar a una síntesis que permita una comprensión más transparente. La tipología más completa es probablemente la propuesta por Robin M. Williams, al que sigue esta exposición, integrando en su clasificación algunas distinciones enriquecedoras sugeridas por otros sociólogos.
La regulación normativa de la actividad humana puede proyectarse sobre seis ámbitos distintos: 1. Las relaciones con el mundo de los fenómenos físicos, biológicos y sociales, todos ellos externos al sujeto. Aparece aquí el primer tipo, las pautas técnicas, que regulan los medios y procedimientos para conseguir objetivos concretos en situaciones determinadas. Kramer enriquece la comprensión de este tipo de pautas con un adjetivo: instrumentales. Si el objetivo al que se tiende es la satisfacción inmediata de los deseos individuales de afecto o placer, aparece un subtipo: las pautas hedonistas.
2. En relación con el funcionamiento interno de la personalidad actúan las pautas integradoras de la personalidad, que guían las elecciones forzosas y a veces conflictivas de los individuos entre diferentes objetivos y satisfacciones. Kramer añade un matiz: las pautas integradoras proporcionan definiciones de las situaciones límite del ser humano (la muerte, por ejemplo), racionalizando la incertidumbre y disminuyendo el conflicto potencial y el choque entre status y roles.
3. l'ara guiar la interacción social entre individuos y grupos surgen las pautas sociales, que especifican los derechos, obligaciones, privilegios, etc.
Kramer incluye en este tipo las pautas situacionales, que cristalizan en torno a datos invariables de la naturaleza humana y biológica, como las relativas a las diferencias de edad, sexo y parentesco.
Las pautas sociales orientan la acción del actor en situaciones sociales concretas. El sociólogo norteamericano Talcott Parsons afirma que en toda situación social se presentan invariablemente cinco dilemas que el actor debe resolver optando, en cada caso dilemático, por un curso de acción entre los dos posibles, y prescindiendo, poi' consiguiente, del otro. Su elección no es enteramente libre, pues la cultura define, con mayor o menor obligatoriedad, el curso que en cada situación prefiere o impone la sociedad. Surgen así las pautas del universalismo, particularismo, neutralidad afectiva, etc.
 |
| Gráfico: Variables dicotómicas de Parsons |
4. En el ámbito de las relaciones personales con entes y fenómenos sobrenaturales y trascendentes, juegan un papel fundamental las pautas religiosas.
5. Dada la pluralidad y conflictividad potencial de las pautas, normas y creencias de la sociedad actual, los individuos necesitan referencias más amplias y fundamentos normativos que den solidez y coherencia a la pluralidad cultural. Los valores desempeñan esta misión, y actúan como normas generales que, en caso de conflicto entre las normas particulares, la mayoría de las citadas hasta ahora, facilitan la elección apuntando prioridades. Siguiendo este razonamiento, el sociólogo alemán Wallner habla del sistema normativo como del conjunto de normas generales o principios-guía, que con una gran intensidad valorativa impregnan de sentido a las que podemos llamar pautas de conducta.
6. Existen finalmente pautas intersocietales, orientadas a ordenar y guiar las relaciones entre las sociedades.
 |
| Gráfico: Tipología de Wallner |
6. El control social
La mayor parte de las normas sociales tienen, como se ha visto, una estructura bifronte: son estrategias o esquemas de acción, y desde este punto de vista facilitan y dinamizan la acción social y, por otra parte, coaccionan al individuo recalcitrante y desviado para que se integre o se reintegre en un orden social más o menos consensuado. Normas sociales y control social son fenómenos y conceptos que se implican mutuamente. No existen sociedades sin control social, como no existen sociedades sin normas.
Dos tradiciones o tendencias se enfrentan en este terreno: la tradición sociológica que acentúa la unidad social y el papel primordial de los sistemas normativos, y la tradición que se fija sobre todo en el conflicto, el poder y el control. La primera destaca las funciones sociales e individuales del control social: toda persona se encuentra limitada y condicionada por su grupo, su comunidad y su sociedad, y esta limitación y condicionamiento cumplen funciones para la sociedad y los grupos, así como para el mismo individuo si éste comparte los valores y las metas de aquéllos. La segunda niega rotundamente las funciones sociales del control con la misma energía con que rechaza la posibilidad de un consenso moral auténtico (el marxismo ortodoxo).
Una versión suavizada de esta postura radical admite la posibilidad de que el control social desempeñe funciones para el grupo social al que pertenece el «controlado», pero llama la atención con toda justicia sobre el hecho de que el control, que es indudablemente social en los mecanismos que emplea (la manipulación y la aplicación de sanciones, esencialmente), puede no ser social en sus funciones, pues muchas formas de control social sirven realmente los intereses de los grupos dominantes.
Para comprender óptimamente las posturas de los sociólogos sobre el control social, conviene tener en cuenta que tanto la «mirada sociológica» centrada obsesivamente en el aspecto consensual del control, como la que no percibe sino el aspecto coercitivo o coactivo, dan muestra de un estrabismo sociológico igualmente nocivo. La primera peca de conservadora, ahistórica y estática. La segunda tiende a ignorar el alto nivel de inercia social, de conformidad y de aceptación del mundo social tal como parece ser que proliferan en todas las sociedades.
Los sociólogos distinguen dos tipos de control social: el interno, ejercido por el mismo individuo sobre sus acciones, y el externo, consistente en las presiones que la sociedad despliega sobre el individuo para inducirlo a un determinado nivel de conformidad.
El control social interno, producto en gran parte de una socialización exitosa, se realiza de tres formas principales: la internalización, la identificación y la obediencia o sumisión.
- La internalización tiene lugar cuando el individuo acepta las normas sociales y las expectativas de sus roles como sus propios criterios normativos, los incorpora a su personalidad, los «hace suyos», hasta el punto de que es ya su mente y su personalidad total lo que le impulsa a conformarse a esas normas. En caso de violación de las normas, el sentimiento dominante sería el de culpabilidad, aunque nadie se percate de su falta. El individuo «violador» suele castigarse a sí mismo con mayor o menor severidad. La internalización es en gran medida un proceso inconsciente.
Tres grandes pensadores: un sociólogo, un psicólogo social y un psicólogo coincidieron a comienzos de este siglo en destacar la importancia de la internalización, aunque desde diferentes perspectivas y con distintos términos: Durkheim habló de la «conciencia colectiva» que se refleja a través de la conciencia de cada individuo; Mead insistió en el «otro generalizado», y Freud estudió los efectos del «super-ego» sobre la personalidad.
- La identificación del individuo con un grupo o con una organización social se traduce lógicamente en el deseo de establecer relaciones con ellos y, por consiguiente, induce al individuo a aceptar las normas y criterios del grupo. No hay internalización, pero sí aceptación voluntaria, por lo que no son necesarias presiones externas. A veces, el individuo que no pertenece a un grupo, pero que desea ser aceptado por él, demuestra su voluntad de ser incorporado al grupo mediante la sumisión a sus normas. Los sociólogos hablan entonces de «grupos de referencia» .
- La obediencia o sumisión es un proceso más prosaico, del que todos tenemos experiencia personal y directa: el individuo se pliega a los criterios y las normas de un grupo con esperanza de obtener beneficios de su conformidad, bien consiguiendo recompensas o evitando castigos y sanciones. En todo caso, la obediencia voluntaria está basada siempre en un cálculo más o menos racional de la conveniencia personal.
El control social externo es más «visible» que el interno, aunque no enteramente transparente. Consiste esencialmente en las presiones de la organización -grupo, comunidad, sociedad...- como medio de conseguir la conformidad en los individuos. Este tipo de control no es totalmente transparente, pues su primera forma -«la manipulación de la situación social en la que actúa el individuo»- consiste en una malla de medidas indirectas que hacen posibles unas acciones sociales e imposibles o muy difíciles otras. Los sociólogos citan tres: «abrir y cerrar puertas a la interacción»; «cambiar la estructura de una organización»; y «controlar la socialización a fin de inculcar determinadas normas y valores».
Tres ejemplos muy sencillos: - enviar el hijo a un colegio de élite «le abre las puertas» a determinados grupos y amistades y «le cierra la puerta» a otros no deseados; - reestructurar los grupos de trabajo en una empresa para que los trabajadores participen en la toma de decisiones, etc., puede incrementar la productividad; - «encerrar» a los futuros oficiales del ejército en academias donde los contactos con el exterior son casi nulos y los candidatos son sometidos a demandas y presiones constantes, parece ser la forma óptima de inculcar normas y valores militares y una estricta disciplina (Goffman ha inventado el término de «instituciones totales» para designar este tipo de establecimientos, existentes también en otros ámbitos sociales).
La segunda forma de control externo es más conocida: la aplicación de recompensas y castigos a los individuos para obtener la conformidad con las normas de la organización y de la sociedad. Las sanciones sociales, de infinita y pintoresca variedad, pueden ser interpersonales -la alabanza o el ostracismo-, organizacionales -la promoción en una empresa-, económicas -multas o recompensas monetarias-, simbólicas -la imposición de una medalla-, y físicas -la cárcel-o Es convicción muy extendida que esta segunda forma de control externo es la menos eficaz, sobre todo por los problemas que implica: la dificultad de vigilar a todos los actores sociales todo el tiempo, la necesidad de conseguir que el entorno del «castigado» o del «recompensado» refuerce el efecto inicial -habitualmente muy escaso- del premio o del castigo, y la misma naturaleza de los premios -tienden a convertirse en «derechos» si son muy frecuentes- y de los castigos, que sólo provocan un comportamiento mínimamente aceptable, pero jamás consiguen que el individuo se comprometa totalmente con las normas y con el grupo o la sociedad.
En su Invitación a la sociología (1963), Peter Berger, desde una perspectiva humanista, invita al lector a percibirse a sí mismo en el centro de una serie de círculos concéntricos, cada uno de los cuales representa un sistema social del que fluyen los diferentes medios de control social que la sociedad utiliza para obtener conformidad y obediencia: violencia física, presión económica, persuasión, sentimiento de ridículo y oprobio, murmuración, deseos de aceptación por los otros y por el grupo, ostracismo, etc. Veamos el diagrama:
 |
| Gráfico: Sistemas de control social |
PARA AMPLIAR HORIZONTES
1. Mores, folkways y leyes. William Sumner ha desarrollado una tipología de las pautas ynormas que se ha hecho clásica, yen la que ha incorporado tres ingredientes de las normas: la cantidad de consenso social sobre que están basadas, la sanción empleada para reforzarlas, y la emoción o sentimiento implicados. El punto de partida de su teoría es que las rutinas sociales surgen en el proceso de satisfacer las necesidades humanas. Las formas de satisfacción que dan más placer que dolor se van seleccionando e imponiendo, y al ser imitadas por otros individuos se convierten en fenómenos colectivos. Surgen así los usos sociales (folkways), las mores y las leyes: • Folkways (usos sociales) - son formas expeditivas de hacer las cosas, desarrolladas por un grupo en su lucha por la existencia y aprendidas por imitación y tradición; - son uniformes, invariables, imperativas e inconscientes, a modo de «instintos sociales»; - están reforzados por sanciones suaves del grupo: el ostracismo, el ridículo, la vergüenza.
• Mores - son folkways que se convierten en doctrina del bienestar colectivo mediante la incorporación de creencias, generalizaciones filosóficas y éticas, códigos... Están verbalizadas; - adoptan con frecuencia la forma de tabús; - dada su importancia para el grupo y su pervivencia, requieren mayor consenso social, despiertan fuertes emociones, pasiones incluso, y su violación provoca sanciones más duras.
• Leyes e institucions - están basadas en «mores», a las que añaden la promulgación institucional; - tienen un carácter racional, utilitario, funcional, y algo mecánico.
2. Tres tipos de dirección. En la sociedad occidental se han sucedido tres períodos demográficos: de estabilidad (el número de defunciones fue casi igual al de nacimientos), de crecimiento transitorio (por disminución de las tasas de mortalidad), y de nuevo equilibrio demográfico (por disminución de la natalidad). Aesas tres fases corresponden tres tipos de sociedad y tres tipos de «carácter social» (David Riesman, La muchedumbre solitaria. Paidós, Buenos Aires, 1963).
 |
| Gráfico: Tres tipos de control social |
3. La penosa búsqueda de «lo social». Filósofos y sociólogos se han afanado desde muy temprano por identificar a ese «tercer personaje» de que habla Ortega y Gasset, lo social, y que sirvió a Comte para construir algo artificiosamente el neologismo que finalmente adoptaría la disciplina que hoy conocemos como sociología.
El uso vulgar nos pone ya en una pista certera: el término «social» designa a un algo que excede al individuo, que concierne a muchos. El uso científico destaca cuatro rasgos: a) presupone una pluralidad de hombres con sus diferencias individuales, y son éstas precisamente las que más interesan al científico, pues una mera agregación de individuos similares en un 100% no sería pluralidad; b) esos hombres se encuentran integrados en una misma «comunidad» por la conciencia compartida de una misma situación, ideología, norma, principio o utopía; esa intención común tiene un carácter emocional y activo, impuesto por la orientación a una meta común, aunque puedan variar los itinerarios personales; c) entre esos hombres existe un conocimiento recíproco ogeneral, tanto de los demás actores como de la finalidad u objetivo común; alguna interacción, por tenue que sea; la interacción o acción recíproca es, indudablemente, el factor que más netamente diferencia lo individual y lo social.
Hasta aquí la perspectiva científica general.
Los problemas se presentan cuando se pretende una definición no puramente nominal, sino real. El gran interrogante puede formularse así: ¿Hay realmente algo que está por encima de los individuos y que, al mismo tiempo, los abarca? O bien: El concepto de lo social ¿no es más que una imagen, una representación alimentada (o SOñada) por el individuo, a la que nada corresponde en la realidad?.
Hay dos grandes respuestas a este interrogante: la nominalista y la realista.
Los individualistas de toda tribu ynación han pretendido que lo social es supraindividual sólo en la etérea región de los puros nombres. Lo real sólo existe en los individuos.
Las teorías individualistas han ejercido una poderosa influencia en el comportamiento de mucha gente, han marcado con un sello inconfundible perfiles nacionales y políticas sociales, yhan orientado la estrategia económica de más de un país y de un período de la historia. No se trata, es incontrovertible, de una cuestión baladí. El neodarwinismo socio-económico de los Estados Unidos de Reagan o de la Inglaterra de la era Thatcher dan fe de la trascendencia de determinadas doctrinas basadas en presupuestos individualistas. Yel precio de este darwinismo ha sido muy alto: las bolsas de pobreza de estos países.
La perspectiva realista parte de la crítica de los enfoques individualistas, a los que acusa de detenerse en la conciencia colectiva y social, que de por sí es sólo el fundamento inmediato de la relación social. Lo social exige ir más allá, hasta la mutua vinculación interna de los individuos. Los individualistas se limitaron en su concepción a reconocer la realidad de los individuos y de su mera agregación. Los realistas proponen la existencia de una nueva realidad, que no se encuentra realizada ni en los individuos por separado ni en su simple suma.
Algunos sociólogos realistas «se pasaron». Así, en general, algunos partidarios de un psicologismo social semipanteísta que postularon la existencia de una especie de «espíritu objetivo», muy en la línea de Hegel. Los más peligrosos fueron los representantes del biologismo social (Lilienfeld, Schaffel, Spinas...), que llegaron a imaginarse la sociedad como una especie de hiperorganismo, prolongación de la naturaleza y realización de orden superior de las mismas fuerzas naturales. Latiendo en ese hiperorganismo, algunos hablaron de una «conciencia viva» ose inclinaron por la concepción de un auténtico «organismo de ideas».
La tentación del totalitarismo político estaba servida.
Los sociólogos realistas más serenos formularon una teoría de las relaciones humanas desde cuya perspectiva esencial lo social aparece como un tipo especial de relación, la que surge de la conciencia recíproca que los actores sociales desarrollan entre sí, y del obrar común e igualmente recíproco. Lo social, ya se vio antes, está en los individuos, pero los trasciende, los sobrepasa, en cuanto implica una intencionalidad.
CINCO DEFINICIONES MINIMAS DE LO SOCIAL
- Stuart Mill: el resultado de los intereses privados.
- Gabriel Tarde: los individuos unidos superficialmente por la imitación.
- Gurvitch: la masa, como fase inferior de la fusión de conciencias de muchos individuos.
- McDougall: el espíritu de un conjunto de individuos.
- Steffen: el mundo inmaterial de imaginaciones, estados anímicos y voliciones que agrupa a los individuos.
Lecturas
J. L. Aranguren, Moralidades de hoy de mañana. Taurus, Madrid 1973.
H. Becker, Sociología de la desviación. Tiempo Contemporáneo, Buenos Aires 1973.
H. Marcuse y otros, Libertad y orden social. Guadiana, Madrid 1970.
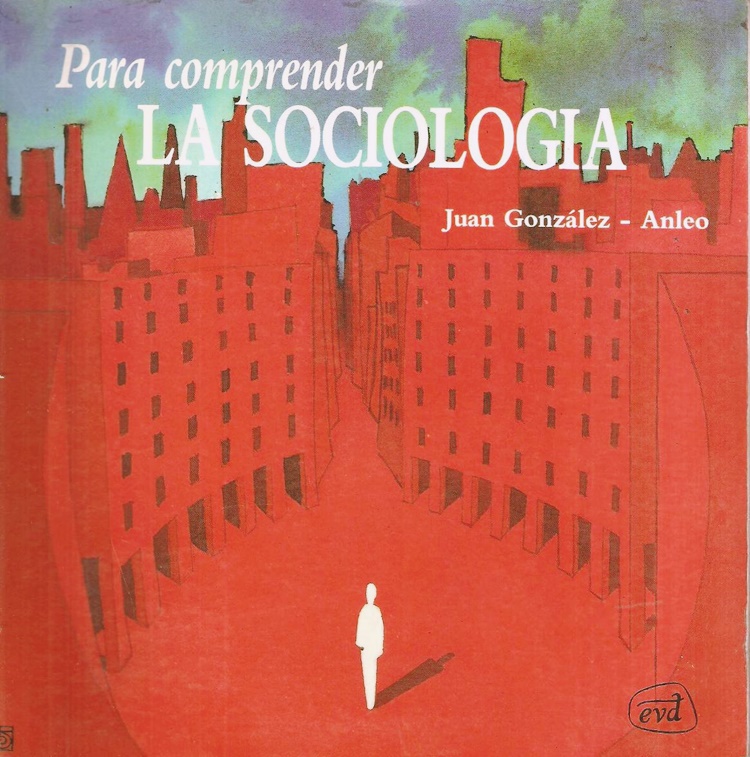 |
| Juan González-Anleo: Para comprender la sociología (1991) |
Capítulo 14 de González-Anleo, Juan. Para comprender la sociología. Ed. Vervo Divino, España, 1991.




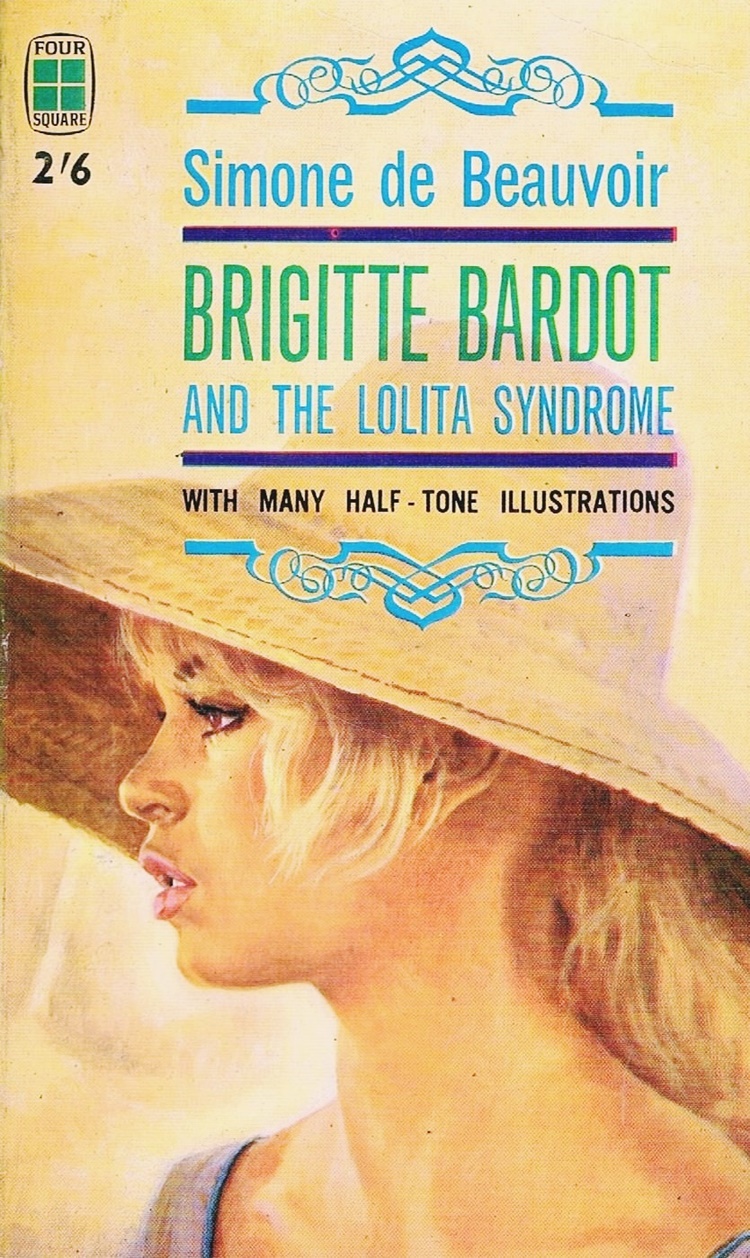




Comentarios
Publicar un comentario