Métodos cuantitativos vs. cualitativos, notas para una vieja discusión (2002-2008)
Métodos cuantitativos vs. cualitativos, notas para una vieja discusión
François Graña
N° 24 de la Revista de Ciencias Sociales Depto. de Sociología, FCS, Udelar, 2008.
Versión parcial y relaborada del capítulo metodológico de la tesis de maestría "Movimiento social y élites. El caso de los liceales ocupantes de agosto-setiembre de 1996" (2002).
Doctorado en sociología, docente e investigador de la Universidad de la República. e-mail: francois@fcs.edu.uy.
Resumen
Se ha dicho que el disenso teórico-metodológico crónico en sociología debe atribuirse a la existencia de tradiciones teóricas rivales: el "objetivismo" naturalista por una parte, el "subjetivismo" comprensivista por otra. Pero la larga cohabitación académica no ha sido inútil: son pocos los que se oponen a la idea de la complementariedad de métodos cuantitativos y cualitativos. ¿Deberíamos entonces dormir tranquilos y dedicarnos muy pragmáticamente a optimizar procedimientos y velar por su celosa aplicación? La pregunta es retórica; creemos que ciertas propuestas de síntesis metodológica corrientes en nuestro medio son reduccionistas, y que se realizan a costa de la consagración de la hegemonía cuantitativista. Su mayor poder de seducción reside –como en tiempos de Durkheim- en el aire de familia con las "ciencias objetivas" y el consecuente alejamiento de los fantasmas del subjetivismo y la imprecisión. Se trata sin embargo de una hegemonía largamente cuestionada por autores y lecturas obligatorias en la currícula de la carrera de sociología. La reflexividad propia de la disciplina nos invita a seguir el debate, cuya permanencia asegura la vitalidad misma de nuestro quehacer científico social.
Palabras claves: disenso metodológico, hegemonía cuantitativista.
Ya nadie reclama la exclusividad científica para uno u otro grupo de metodologías; quien lo hiciera se expondría a ser tachado de positivista, subjetivista, etc., y en cualquier caso, "políticamente incorrecto". Esto no equivale al logro de un consenso duradero ni cancela esta vieja polémica. Es mucho lo que ha crecido el "oficio de sociólogo" en nuestro medio en apenas quince años en términos de profesionalización y legitimación social, si tomamos como referencia la constitución de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de la República.
Esto reconforta sin duda a quienes enseñamos e investigamos en esta disciplina del saber social.
Entretanto, dicho crecimiento conlleva nuevos desafíos. En nuestra hipótesis, se incrementa la auto-exigencia por el cumplimiento de los estándares, pautas y procedimientos convalidados por el mundo académico al que sentimos pertenecer de más en más. Y en ese mundo, el paradigma hegemónico continúa siendo el de la "objetividad científica" que privilegia las técnicas cuantitativas.
Introducción
Pierre Bourdieu ha escrito que toda investigación concreta es "teoría en actos". Asimismo, cualquier discurso científico supone cierta teoría que lo orienta o permea. Cuando el investigador no realiza una discusión teórica adecuada o renuncia a la misma, termina adoptando –aun sin proponérselo- la teoría que se encuentra implícita en las operaciones de conocimiento en que se involucra. Y tal adopción "ingenua" de una teoría implícita en la práctica científica se impone ciegamente al investigador sin que éste pueda controlarla (Bourdieu et.al.1975). Idéntico recaudo rige para la elección de los métodos y técnicas de investigación:.
"Frente a cualquier naturalismo que presupone que las categorías de estudio se derivan del propio objeto de conocimiento, el carácter comunicativo de la interacción social obliga a la construcción concreta y estratégica de categorías que, desde la subjetividad del investigador, sean capaces de captar la subjetividad de los productos comunicativos de los actores..." (Alonso 1998:33).
La falta de consenso en ciencias sociales es endémica. Para Jeffrey Alexander (1990) ello debe atribuirse a dos circunstancias: i) Los "objetos" de estas ciencias son "estados mentales" de otros sujetos actuantes y pensantes; de allí se sigue que la confusión entre los estados mentales de observador y observado amenaza continuamente los productos de conocimiento; ii) no es posible describir sin evaluar; esta "relación simbiótica" perturba toda apreciación sociológica. Las ambivalencias resultantes de la inexistencia de consensos teóricometodológicos y de la simbiosis descripción/evaluación, afectan a todos los nudos problemáticos de la disciplina. Y las cuestiones metodológicas mal podrían escapar a las generales de la ley; más aun: están en el ojo de la tormenta. Ello obliga irremediablemente a explicitar los referentes teóricos –y aun epistemológicos- que el investigador hace suyos en la aplicación de los métodos y técnicas que considera más adecuados para la definición y aprehensión de sus objetos de estudio. ¿Deberíamos ver esta falta de consenso como un rasgo "pre-científico" a atemperar o disimular pudorosamente, a la espera de la ansiada "mayoría de edad" de la sociología? Todo lo contrario: se trata más bien de un estímulo vigoroso para la discusión y fundamentación permanentes. Se trata también de una saludable práctica de "vigilancia epistemológica" (Bourdieu op.cit.) que acrecienta la resistencia de nuestra disciplina a la seducción dogmática que acecha a todo "consenso teórico". ¿No es acaso lo que nos vemos llevados a hacer en cada artículo de divulgación, en la justificación conceptual de las opciones metodológicas realizadas, en la elaboración del "marco teórico" de toda investigación? En estas líneas nos ceñiremos a un aspecto de la discusión metodológica: el viejo y siempre renovado debate sobre la complementariedad de las "técnicas" cuantitativas y las cualitativas de producción de conocimiento sociológico.
Un consenso bajo sospecha
Numerosos autores asocian la persistencia y hondura del debate metodológico a la circunstancia de que se trata realmente de dos tradiciones o preferencias en investigación social.
Estas tradiciones hilan sutiles adhesiones y fidelidades teóricas que cristalizan en repertorios de "procedimientos operativos" exclusivos destinados a acumular saber. Asimismo se ha dicho que ambas tradiciones teórico-metodológicas se constituyen -de modo tácito o expresamente justificado- en matrices disciplinarias sin diálogo entre sí. Se ha sugerido igualmente que tal bifurcación paradigmática puede "leerse" a texto abierto en los grandes pensadores de la modernidad: i) Galileo (1564-1642) y Newton (1642-1727) emprenden la matematización del mundo observable, y Descartes (1596-1650) proclama la centralidad de las matemáticas en una búsqueda que tiene por meta "la verdad objetiva"; ii) Kant (1724-1804) echa las bases filosóficas de la mirada cualitativa sobre el mundo social al dirigir la atención hacia la actividad cognoscente que lo pre-interpreta; así, conocer un objeto equivale a someterlo a condiciones de posibilidad acotadas por la experiencia del sujeto que conoce. La polémica en torno a la cientificidad, pertinencia y especificidad de las dos grandes "familias" de métodos y técnicas de investigación tendría, en esta hipótesis, la edad de la propia ciencia social (Valles 1997, Tripier 1995). Las huellas de esta duplicidad de perspectivas pueden rastrearse en muchas de las apreciaciones contemporáneas en torno a la especificidad y pertinencia de los acercamientos "cuantitativo" y "cualitativo" de la vida social. Véase por ejemplo:.
"La diferencia entre ambas metodologías no se limita al campo de lo que es decible por el investigado ... sino que se amplía a la manera de concebir al hablante. Para la investigación cuantitativa, cada hablante es un ‘individuo’ y en cuanto tal, equivalente e intercambiable, ordenables sólo a nivel estadístico ... Por el contrario, la investigación de estructuras de sentido considera que el hablante es un agente social, y por tanto, que ocupa un lugar en la estructura social... Los hablantes se agrupan, entonces, en clases de orden y de equivalencia (obreros-empresarios-campesinos-jóvenes...)" (Canales y Peinado 1998:295) Pero la falta de consenso genera ciertos consensos: la certidumbre de la necesaria complementariedad de métodos cualitativos y cuantitativos es casi un "lugar común" en la práctica de la investigación sociológica. Y, como todo lugar común, éste también produce un riesgoso efecto de naturalidad, una familiaridad que conspira contra su tematización sociológica.
Escribió Pierre Bourdieu en una de sus últimas intervenciones polémicas: "...lugares comunes, en el sentido aristotélico de nociones con las que se argumenta pero sobre las cuales no se argumenta" (Bourdieu 2000, traducción y subrayados nuestros). Revisemos entonces los términos en que el asunto es discutido en la bibliografía corriente. Nos detendremos deliberadamente en ciertos nudos polémicos que emergen de la manera en que hemos aprendido y enseñamos metodología de la investigación en la carrera de sociología de la Facultad de Ciencias Sociales (Udelar).
En los últimos años se ha abierto paso en la discusión teórico-metodológica de la disciplina algo así como un "retorno a la fuente": la primacía del objeto de estudio, cuya naturaleza o especificidad determinaría o sugeriría la pertinencia del empleo de cierta(s) técnica(s) de abordaje. Pero el debate no puede ser banalizado ni exhorcizado apelando a un pragmatismo que cancelaría la discusión. Por poco que pretendamos un lugarcito en la ciencia a secas -sin comillas ni adjetivos ni neologismos vergonzantes como el de "cientista social"- ningún problema se resuelve sin discusión: ésta es una verdad de Perogrullo. En el marco acotado de esta exposición, nos contentaremos con glosar rápidamente algunos autores de uso corriente en la enseñanza de las metodologías de investigación social en la carrera de sociología, que manifiestan desde énfasis diferentes esta común voluntad teórica de síntesis. No son sin duda los únicos autores y tampoco está dicho que sean los mejores ni los más actuales. Pero convengamos en que siguen siendo los más recurrentes en las bibliografías obligatorias con que introducimos a los estudiantes en estas discusiones. Es que, precisamente, se debe partir de "lo que hay", puesto que es sobre esa base que se construyen los entendimientos reales: los explícitos y también los tácitos.
I) Severyn Bruyn asocia la "perspectiva interior" con el idealismo filosófico y la perspectiva "exterior" con el naturalismo y las ciencias empíricas, en el entendido de que se trata de aproximaciones no contrapuestas sino necesariamente conectables. La desconexión entre ambas puede percibirse en los "clásicos" de la disciplina, de tal modo que el examen crítico se vuelve indispensable si lo que se pretende es una aproximación epistemológica amplia: "Comte pasó por alto un punto importante: el proceso explicativo no empezaba necesariamente con la proyección del mundo interior del hombre hacia fuera para explicar el mundo físico, y que, en cambio, implicaba una alternancia creativa entre los dos mundos." (Bruyn 1972:50-51).
II. Charles Reichardt y Thomas Cook sostienen la centralidad del entendimiento cualitativo para la interpretación de indicadores y mediciones estadísticas, y convocan a la tarea de tender puentes entre ambas aproximaciones, de modo de superar las murallas y fosos que las han distanciado (Reichardt & Cook 1979).
III) Para Miguel Beltrán, las peculiaridades del objeto en investigación social imponen "...la penosa obligación de examinarlo por arriba y por abajo, por dentro y por fuera (...), pesarlo, contarlo, medirlo, escucharlo, entenderlo, comprenderlo, historiarlo, describirlo y explicarlo; sabiendo además que quien mide, comprende, describe o explica lo hace necesariamente, lo sepa o no, le guste o no, desde posiciones que no tienen nada de neutras". Esto lleva a la necesidad de concebir un "pluralismo metodológico" más acorde con el pluralismo cognitivo de los objetos de estudio, de modo que las peculiaridades del fenómeno a analizar determinen o reclamen el método y técnicas más apropiados: "Es el objeto el que ha de determinar el método adecuado para su estudio, y no espurias consideraciones éticas desprovistas de base racional o cientificismos obsesionados con el prestigio de las ciencias de la naturaleza" (Beltrán 1986:18 y 35).
IV) Theodore Wilson aboga expresamente por la complementariedad de los enfoques cualitativo y cuantitativo, en el entendido de que cada uno de ellos aporta información no sólo original, sino sobre todo esencial para la interpretación del enfoque complementario. Por ello, "...el uso de un método particular no puede ser justificado por un ‘paradigma’ o preferencias propios sino que debe basarse en la naturaleza del problema actual de investigación en curso." (Wilson 1990:26) Esta apelación reiterada a la complementariedad y pluralidad de métodos en ciencia social, se encuentra a menudo animada por la voluntad de apaciguar la confrontación epistemológica que ha signado la polémica teórico-metodológica. Se tiende a pensar que esta confrontación es tributaria de un posicionamiento dogmático desprovisto de la indispensable flexibilidad reclamada por el abordaje de una realidad social infinitamente compleja y arborescente. Postular la especificidad irrenunciable de ambas metodologías y por tanto su necesaria complementariedad y no contraposición, sería el primer paso para la superación de una extrapolación inconducente y aun dogmatizante, por tanto en última instancia "no científica".
Hasta aquí el pan de cada día en toda discusión introductoria a la metodología de investigación social. Parece claro que -en lo sustancial, más allá de énfasis distintos- estas apreciaciones hacen consenso. Pero las metodologías rivales a conciliar están lejos de tener un desarrollo comparable, y esto tanto en el ámbito académico -enseñanza e investigación- como en el de su visibilidad y legitimidad sociales. ¿Consenso sobre qué bases, entonces? Veamos este punto.
Síntesis, pero con hegemonía cuantitativista
Entendemos que la existencia de una fuerte asimetría histórica en términos de desarrollo, acumulación y prestigio académico ha favorecido la búsqueda de conexiones causales "objetivas" y cuantificables, en detrimento de la sociología comprensiva orientada a la percepción y construcción "subjetiva" del mundo social. A menudo, la matematización de los fenómenos sociales se muestra rodeada de un halo de cientificidad indiscutida: en definitiva, la "ciencia normal" (Kuhn 1989) se expresa en números: éste parece ser el espíritu de los tiempos, al que como tal es tan difícil de escapar. En cuanto parece reposar muy sólidamente sobre la asepsia técnica de la ponderación, de los coeficientes o del paquete estadístico, el carácter científico de la labor de investigación cuantitativa se vuelve autoevidente y por tanto muy resistente a la tematización crítica. Y aquí nos vamos a permitir volver a citar a Bourdieu y colegas:.
"...hasta que el instrumento estadístico no hubo sido despojado, por su difusión misma, de las funciones de protección que le correspondían en el período de titubeos y monopolio, muchos investigadores hicieron de ese instrumento, que sólo habían adquirido tardíamente, y como autodidactas, un empleo terrorista que suponía el terror mal superado del neófito deslumbrado." (Bourdieu et al. 1975:103) Sostendremos que esta hegemonía cuantitativista planea aun en loables intentos de síntesis y apaciguamiento polémico con vistas a un empleo más pragmático y flexible de las técnicas de abordaje de los objetos sociológicos. Y son precisamente éstas las versiones más influyentes y persuasivas de este cuantitativismo, dado que se expresan en nombre de la complementariedad.
En nuestro medio, un artículo ya clásico de Errandonea (1985) es paradigmático en este sentido. El autor reflexiona en torno a la necesaria complementariedad de métodos en ciencias sociales y la falsedad de su contraposición. El examen de esta exposición nos parece particularmente productivo, porque ha contribuido en buena medida a un posicionamiento epistemológico fuertemente presente en la currícula de grado de la licenciatura de sociología en nuestra Facultad2. El artículo de Errandonea plantea esencialmente: i) el objeto de conocimiento es siempre "fenoménicamente infinito", no posee intrínsecamente las propiedades clasificatorias que el investigador le aplica; ii) la realidad es "inmediatamente cualitativa", y toda la tradición científica es una batalla por su cuantificación; iii) el estudio cualitativo se caracteriza por la multiplicidad y complejidad de indicadores, lo que va en detrimento de la cantidad de unidades observadas.
2. En el segundo semestre de 2000, un trabajo domiciliario realizado para Metodología IV (3er. año de la carrera de Sociología) se refería al debate metodológico en ciencias sociales; numerosos estudiantes fundaron parte de su argumentación en el mencionado trabajo de Errandonea, que no figuraba siquiera en la bibliografía complementaria del curso; su evocación debería atribuirse entonces al sedimento teórico-metodológico de lo aprendido en el grado.
Concluye que la querella de metodologías es inconducente, puesto que cada técnica es utilizable de acuerdo a la especificidad del objeto. Esta virtual subsunción de la aproximación cualitativa bajo el imperativo científico de la cuantificación queda también claramente expresada en otras publicaciones del autor. Veamos otro ejemplo:.
"Aunque es cierto que todo dato social es inmediatamente cualitativo, muy poco puede avanzar el conocimiento en su desarrollo científico si no puede medir y contar. En toda ciencia, el esfuerzo por su capacidad de cuantificación es un prerrequisito; y su limitación, indicador de escaso desarrollo. (...) Debe anotarse que cualquier técnica cualitativa supone o implica ‘clasificación’, lo cual en sí es la primera operación en el proceso de abstracción que conduce a la cuantificación." (Errandonea 1991:96; el subrayado es nuestro).
No estamos discutiendo con una intervención aislada: se trata de un enfoque acendrado, presente en distintos trabajos de -al menos- los últimos veinte años. El mismo autor escribía más recientemente: "Aunque es tema de discusión para muchos colegas, pienso que la capacidad de medir y cuantificar debe ser una meta en el crecimiento de la aptitud científica de nuestras disciplinas" (Errandonea 2000). Pensamos que por este camino se termina convalidando la adscripción de ambos abordajes metodológicos a un mismo afán de cuantificación, en nombre de la legítima preocupación por evitar falsas contraposiciones. En la perspectiva señalada, la pretendida síntesis de ambas aproximaciones metodológicas se realiza a expensas de la especificidad de ambas: las técnicas cualitativas no se distinguirían más que por la multiplicidad y complejidad de indicadores y la menor cantidad de objetos de análisis abarcados. En buen romance, no serían más que modalidades complejas de cierto objeto social en vías de cuantificación. Es cierto que en este mismo artículo, Errandonea alertaba también sobre el error de "medir lo no mensurable", y que precisamente la existencia de los fenómenos no inmediatamente mensurables constituye "el principal fundamento y la razón de la imprescindibilidad de las llamadas técnicas cualitativas." Pero esto no impide que el enfoque pretenda disolver la querella sin resolverla. La contradicción entre ambas metodologías es calificada de falsa, pero al precio de eliminar uno de sus términos, o – lo que es básicamente lo mismo- reducirlo al otro. La pretensión de síntesis y complementariedad naufraga en un enfoque cuantitativista que engloba ambas familias de técnicas, finalmente reducidas unas a otras. Creemos percibir aquí la huella del positivismo en la sociología, legado de los padres fundadores de la disciplina.
El atractivo que presenta esa singular síntesis sesgada que hemos descrito, debe atribuirse en buena medida al contexto hegemónico comentado más arriba, que otorga a las técnicas cuantitativas la primacía científica sobre las cualitativas. Esta primacía -como toda hegemonía- labora en silencio, como un mecanismo bien lubricado, sin necesidad de apelar a grandes declaraciones. Se expresa "en estado práctico", por ejemplo, cuando la cuestión de la ponderación de créditos de áreas y asignaturas en el Plan de Estudios de Sociología deja intocada la relación de 2 a 1 -seamos conservadores- entre "cuantitativas" y "cualitativas" sin discusión de fondo. ¿No es obvio que en la percepción corriente y no problematizada -tanto del lego como de todos nosotros- la racionalidad científica se asocia a la ponderación cuantitativa y a conexiones causa-efecto? El "efecto de naturalidad" de esta primacía tiene una historia tan larga como la sociología, y está constitutivamente ligada a la vieja pretensión durkheimiana de adoptar la racionalidad de las Ciencias Naturales para así acceder a la "madurez científica". Ya en el célebre Prefacio a Las reglas del método sociológico podía leerse: "...nuestro objetivo principal es extender el racionalismo científico a la conducta humana, haciendo ver que considerada en el pasado, es reductible a relaciones de causa y efecto, que una operación no menos racional puede transformar más tarde en reglas de acción para el porvenir" (Durkheim 1947:ix). Contrástese ahora con esta perla contemporánea:.
"Lo que las ciencias sociales admiran tanto de las ciencias físicas es que éstas realmente constituyen nuestro parámetro de lo que deberían ser las ciencias. Es decir, consisten en un cuerpo de generalizaciones que describen los hechos con tanta precisión que les sirven para realizar predicciones. Las generalizaciones de cada ciencia están relacionadas porque se deducen de un conjunto de axiomas que, aunque revisados constantemente, constituyen, sin embargo, un modelo teórico coherente del movimiento (...) A pesar de que frecuentemente es imposible una comprobación completa, a menudo se consiguen las suficientes verificaciones precisas: esto es lo que las ciencias del comportamiento humano tanto desearían imitar". (Rilker 1992:151).
Pero admitamos que las cosas ya no son lo que eran, y que se trata de una hegemonía largamente cuestionada en las últimas décadas, cuestionamientos fuertemente presentes en la currícula de la licenciatura en sociología. Veamos ahora brevemente algunos de los términos en que se manifiesta.
¡Somos todos anti-positivistas!
A lo largo de la currícula del grado, los estudiantes son llevados en varias oportunidades a tematizar el estructural-funcionalismo parsoniano en el siglo XX, cuyas categorías de análisis predominaron en la influyente sociología norteamericana durante casi cuatro décadas. Con la crisis y cuestionamientos desde los primeros años ’70, sobreviene una "...desconcertante variedad de perspectivas teóricas rivales, ninguna de ellas con plena capacidad para recapturar la preeminencia de que había gozado el ‘consenso ortodoxo’" (Este sociólogo británico –omnipresente en la referida currícula- atribuye a ese viejo consenso tres rasgos característicos: a) el naturalismo, "...la noción de que las ciencias sociales deberían ajustarse al modelo de las ciencias naturales..."; b) la causación social, "...el científico social está en condiciones de mostrar que en realidad nos mueven causas de las que no somos conscientes", y c) el funcionalismo, el análisis social fundado en "...nociones de sistemas supuestamente derivadas de la biología, muchas veces inspiradas también en la cibernética" (Giddens 1995:17 y ss). Recorreremos algunos de estos argumentos críticos, aunque sin ninguna pretensión de exhaustividad y valiéndonos de la bibliografía corriente en los cursos de grado de sociología. Emplearemos textos de Miguel Beltrán, García Ferrando, Thomas Kuhn, Karl Mannheim y Louis Althusser.
Miguel Beltrán (1986) propone la necesidad de asumir la diferencia sustancial entre Ciencias Naturales y Ciencias Sociales, basada en que en estas últimas el investigador se encuentra implicado -lo sepa o no- en el proceso de conocimiento de su objeto. Esta especificidad impone un necesario pluralismo cognitivo, cuyo correlato es el pluralismo metodológico. Beltrán cuestiona la "asepsia imposible" pretendida por el positivismo en Ciencias Sociales, que en su afán de acercar estas ciencias a las naturales, reduce las modalidades de aproximación al objeto a meras cuestiones técnicas, dejando expresamente fuera de la consideración científica la esfera de los fines y valores; en definitiva, "...una actitud compulsiva de constituir a las Ciencias Sociales como miembros de pleno derecho de la familia científica físico-natural ha llevado a despreciar toda consideración de fenómenos que no sea rigurosamente cuantitativa y formalizable matemáticamente" (Beltrán op.cit.p.33).
En la introducción a cargo de los compiladores del texto que incluye el trabajo de Beltrán, se fundamenta la preeminencia del método o abordaje cualitativo sobre el cuantitativo en ciencias sociales. Esta preeminencia se hace evidente ni bien se cae en la cuenta que en estas ciencias se debe renunciar a "...la ilusión de la transparencia del lenguaje"; así, el lenguaje no es un instrumento aséptico de la investigación sino que debe ser considerado también su propio objeto: "El lenguaje es, a la vez, instrumento y objeto de la investigación social. Un objeto físico o biológico existe antes de ser nombrado, y el nombre no lo modifica profundamente. Un objeto sociológico empieza a existir -como objeto sociológico- al ser nombrado (...) El orden social es del orden del decir, está regulado por dictados e interdicciones" (García Ferrando et al., 1996:12; las itálicas son de los autores).
Parece algo excesivo atribuir por entero el positivismo en Ciencias Sociales al afán por parecerse a las Naturales, como si la práctica de estas últimas sólo se hubiera desarrollado desde una conciencia positivista. No puede obviarse que, desde las primeras décadas del siglo en las "ciencias fácticas" y en la filosofía de las ciencias con Gastón Bachelard (1951) en adelante a lo largo de la segunda mitad del siglo XX, se abre paso una corriente crítica de los viejos paradigmas dominantes en ciencias naturales. El positivismo ya no es lo que era, y eso al menos desde hace casi un siglo. Las célebres conferencias de Solvay (1911 a 1936) reunían en Bruxelas a científicos de la talla de A.Einstein, M.Planck, L. de Broglie, W.Heisenberg, M.Born, y Borg entre otros. En estos encuentros, los más eminentes científicos de la época revolucionaban el clásico modelo científico experimental estableciendo la imposibilidad de describir a la vez posición y velocidad de una partícula elemental, debido a las perturbaciones introducidas por el observador y sus instrumentos en el fenómeno observado. El "principio de indeterminación" de Heisenberg es su formulación más popularizada (Péquignot & Tripier 2000:152 y ss.). De aquí en más, ya nadie podría ignorar las perturbaciones introducidas por el observador en los objetos observados.
La crítica al positivismo dominante en las ciencias fácticas recibe otro fuerte impulso -entre otros- con Thomas Kuhn (1971, 1989). Para el autor, la investigación "normal" opera desde dentro de cierto paradigma cuyas certidumbres se reproducen en la conciencia teórica del investigador a través de la práctica cotidiana de la investigación rutinizada: "...la ciencia normal es la que produce los ladrillos que la investigación científica está continuamente añadiendo al creciente edificio del conocimiento científico...". Esta concepción acumulativa del desarrollo científico oculta la "modalidad no acumulativa" así como la existencia de "cambios revolucionarios" (Kuhn 1989:56-7). El paradigma proporciona la teoría que guía explícitamente la investigación, y aun los propios criterios de selección de aquellos problemas u objetos de la ciencia; la existencia y visibilidad de estos problemas y objetos son debidas enteramente al paradigma reinante: nada hay en ellos de inmanente, que no dependa de la cabeza del investigador. Kuhn contribuye así a la tematización de la vieja certidumbre empirista de una realidad infinita siempre inmediatamente accesible al científico, mostrándonos que el paradigma desde el cual se piensa la realidad, define no sólo su abordaje metodológico sino que estructura a la propia realidad, y por tanto a los objetos susceptibles de consideración científica.3 En honor a la verdad, debe decirse que las ciencias sociales no habían tenido que esperar a un historiador de las "ciencias duras" como Kuhn para producir en su seno una sólida línea argumental cuestionadora del empirismo positivista. Un cuarto de siglo antes de la publicación del famoso libro de Kuhn, escribía Karl Mannheim:
"Nadie niega la posibilidad de la investigación empírica ni nadie sostiene que los hechos no existan (...) También nosotros hacemos apelación a los ‘hechos’ para nuestra prueba; pero la cuestión de la naturaleza de los hechos es en sí un problema considerable. Se presentan siempre al espíritu en un contexto social e intelectual. El que puedan ser comprendidos y formulados ya implica la existencia de un aparato conceptual." (Mannheim 1958:165-6).
Los miembros de un mismo grupo -sigue Mannheim- comparten "presuposiciones" que "nunca llegan a ser perceptibles" por parte de aquéllos, dominados por la "naturaleza somnolienta" del problema de la verdad "durante períodos estables de la historia". ¿No hay aquí una clara analogía conceptual con la noción kuhniana del paradigma y la "ciencia normal"?
3. Colocados en esta perspectiva, ya no podríamos compartir con García Ferrando et al. que el objeto en Ciencias Naturales no se modifica al ser nombrado (ver supra).
Por último, Louis Althusser tematiza el proceso empirista del conocimiento en tanto operación de abstracción realizada por el sujeto, mediante la cual éste se apropia de la "esencia" de su objeto; realizada esta operación, la "esencia real" así aprehendida constituye el conocimiento científico nuevo. "...La esencia es abstraída de los objetos reales en el sentido real de una extracción, de la misma manera en que se puede decir que el oro es extraído (o abstraído, y por lo tanto, separado) de la escoria en la cual está contenido". Así, para el empirismo, el conocimiento está contenido en lo real como su esencia, y el proceso científico consiste sencillamente en su extracción. Esta operación es para el pensamiento empirista, literalmente, un des-cubrimiento: "...quitar lo que cubre, como se quita la corteza que cubre la almendra, la piel que cubre el fruto, el velo que cubre a la muchacha, a la verdad, al dios o a la estatua..." (Althusser L. & Balibar E., 1974:40 y ss.).
Beltrán denuncia la pretendida asepsia imposible de la ciencia social positivista; para García, Ibáñez y Alvira, la ciencia social debe empezar por investigar el propio instrumento del habla de que se vale, y ello sólo puede hacerse con métodos cualitativos; Bachelard y Kuhn nos hacen tematizar las certidumbres que se imponen en el obrar silencioso de rutinas y procedimientos de toda ciencia, por tanto también el de la(s) nuestra(s); Mannheim y Althusser nos instan a despedirnos para siempre de la ilusión empirista del conocimiento inmediato, de la fantasía de una percepción directa de nuestros objetos. Todos ellos nos ayudan a aprehender en sus complejidades la porosidad y reflexividad del nexo observador-observado, y adoptar una saludable desconfianza ante cualquier separación tajante entre sujetos y objetos de conocimiento. Nos parece, además, que la luz de sus apreciaciones ilumina aquella observación de Alexander acerca de la "relación simbiótica" entre descripción y valoración aludida más arriba.
Palabras finales Esta exposición termina en plena conciencia de que abriga una tensión no resuelta. Por una parte sostenemos que el cuantitativismo vive y lucha en la sociología que aprendemos y enseñamos. Por otra, hemos señalado la fuerte presencia de una reflexión teórica polifónica que brinda herramientas útiles para una discusión madura del asunto. ¿En qué punto nos deja esto? Por de pronto, todavía en el terreno del diagnóstico. Probablemente esta suerte de "doble conciencia" sea sintomática de una crisis de crecimiento, y por tanto una buena señal. Esto, a condición de que sintamos la molestia de la piedra en el zapato y nos detengamos a sacarla en lugar de seguir disimulando la renguera. Pero si nos contentamos con mirar hacia "los grandes" del mundo académico del Hemisferio Norte con el único afán de no desentonar, le haremos un flaco favor al crecimiento de la disciplina.
Bibliografía consultada
Alexander, Jeffrey C. (1990): "La centralidad de los clásicos", en Anthony Giddens, Jonathan Turner et al.: La teoría social hoy , Alianza Edit., Madrid, pp.22-72 (© Social Theory Today, N.York, Polity Press, 1987).
Alonso, Enrique (1998): La mirada cualitativa en sociología. Una aproximación interpretativa, Edit. Fundamentos, Madrid.
Althusser, L. & Balibar, E. (1974): Para leer El Capital, México, S.XXI, 13º ed. ( © Lire le Capital, Librairie François Maspéro, Paris 1967).
Bachelard, G. (1951): L'activité rationaliste de la physique contemporaine, Presses Universitaires de France, Paris.
Beltrán (1986): "Cinco vías de acceso a la realidad social" en García Ferrando, J.Ibáñez y F.Alvira (comp.): El análisis de la realidad social, métodos y técnicas de investigación, Alianza Editorial, Madrid 1986.
Bourdieu Pierre, Chamboredon Jean-Claude, Passeron Jean-Claude (1975): El oficio de sociólogo, Siglo XXI, México ( © Le métier de sociologue, Ecole pratique de Hautes Etudes (visection) and mouton y co., París 1973).
Bourdieu Pierre, Wacquant Loïc (2000): "La nouvelle vulgate planétaire", en Le Monde Diplomatique, mayo, pp.6-7. Disponible en: http://www.mondediplomatique.fr/2000/05/BOURDIEU/13727.
Bruyn, Severin (1972): La perspectiva humana en sociología, Amorrortu, Bs. Aires.
Canales, Manuel y Peinado, Anselmo (1998): "Grupos de discusión", en Delgado J.M. y Gutiérrez J. (eds.): Métodos y técnicas cualitativas de investigación en ciencias sociales, Síntesis S.A., Madrid, pp.287-316.
Durkheim, Emile (1947): Les règles de la méthode sociologique, PUF, Paris.
Errandonea, Alfredo Errandonea (2000): "Algunas reflexiones en defensa de la construcción empírica del conocimiento sociológico". Ponencia a las IV Jornadas de Sociología de la U.B.A., Bs. Aires.
-- (1991): "Los Ciclos Básicos como respuesta a la masificación universitaria en América Latina.
El caso de las Ciencias Sociales en la Universidad uruguaya". Revista de Ciencias Sociales nº5, FCU, Montevideo.
-- (1985): "¿Metodología cualitativa vs. metodología cuantitativa?", Revista de CLAEH Nº 35, dic./85 García Ferrando Manuel, Alvira Francisco y Herederos de Jesús Ibáñez, comps. (1996): El análisis de la realidad social. Métodos y técnicas de investigación, Alianza Edit., Madrid ( © 1986).
Giddens, Anthony (1995): La constitución de la sociedad. Bases para la teoría de la estructuración. Amorrortu Ed., Bs. Aires (© The Constitution of Society. Outline of the Theory of Structuration, Polity Press, Cambridge 1984).
Graña, François (2002): "Las tensiones de la complementariedad", cap. metodológico de la tesis de maestría "Movimiento social y élites. El caso de los liceales ocupantes de agosto-setiembre de 1996".
Kuhn. T.S. (1989): ¿Qué son las revoluciones científicas? Y otros ensayos, Paidós, Barcelona ( © What are Scientific Revolutions?, MIT, Cambridge, Londres 1987).
-- (1971): La estructura de las revoluciones científicas, F.C.E, México. ( © The structure of Scientific Revolutions, Univ.of Chicago Press, USA 1962 ).
Mannheim, Karl (1958): Ideología y utopía. Introducción a la Sociología del conocimiento, Aguilar, Madrid ( © Ideology and Utopia, Routledge and Kegan Paul, Londres 1936).
Péquignot, Bruno et Tripier, Pierre (2000): Les fondements de la sociologie. Nathan//Her, Paris Reichardt, Charles S. & Cook, Thomas D. (1979): "Beyond qualitative versus quantitative methods", en Salasin S. & Perloff R. (eds.): Sage Research Progress Series in Evaluation, Washington D.C., pp.7-32.
Rilker, William H. (1992): "Teoría de juegos y de las coaliciones políticas", en Batlle A. (comp): Diez textos básicos de ciencia política, Ariel S.A., Barcelona.
Tripier, Pierre (1995): Del trabajo al empleo. Ensayo de Sociología del Trabajo, Centro de Publicac. del MTy SS, Madrid ( © Du travail à l’emploi. Paradigmes, idéologies et interactions, Edit. de l’Université de Bruxelles, 1991).
Valles, Miguel S. (1997): Técnicas cualitativas de investigación social, Síntesis S.A., Madrid.
Wilson, Theodore (1990): "Métodos cualitativos versus cuantitativos en investigación social", Servicio de Documentacion en C.Sociales, ficha 256-332, U. de la República, Montevideo.
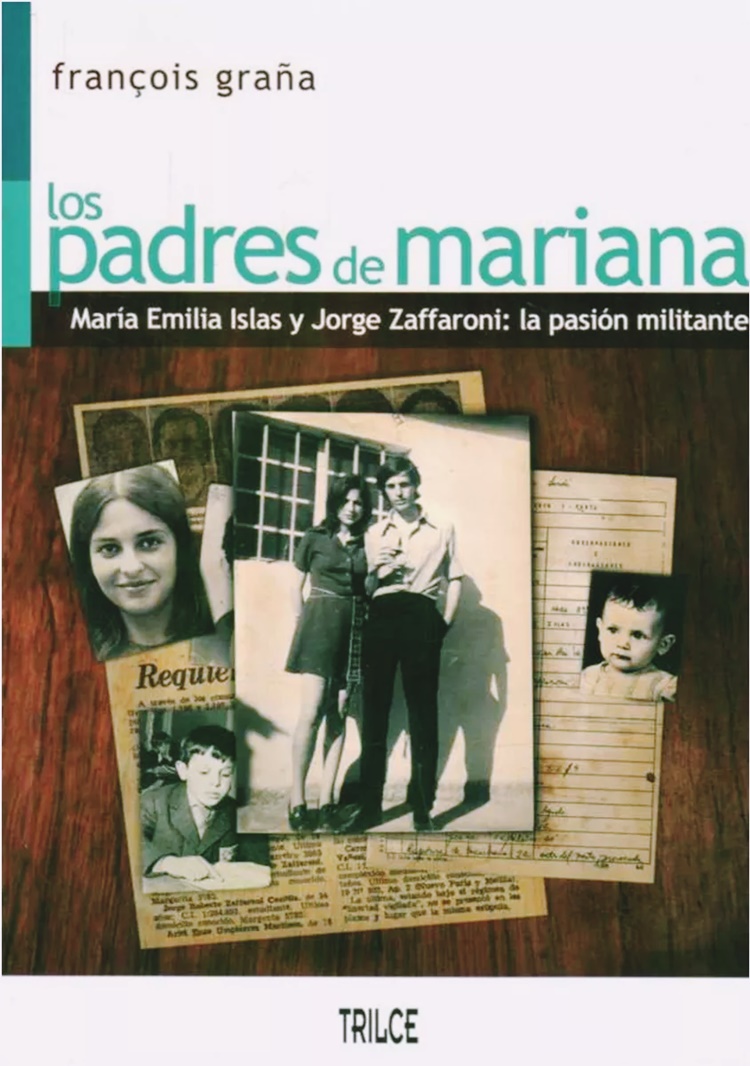 |
| Métodos cuantitativos vs. cualitativos, notas para una vieja discusión (2002-2008) |
François Graña: Métodos cuantitativos vs. cualitativos, notas para una vieja discusión (2002-2008).
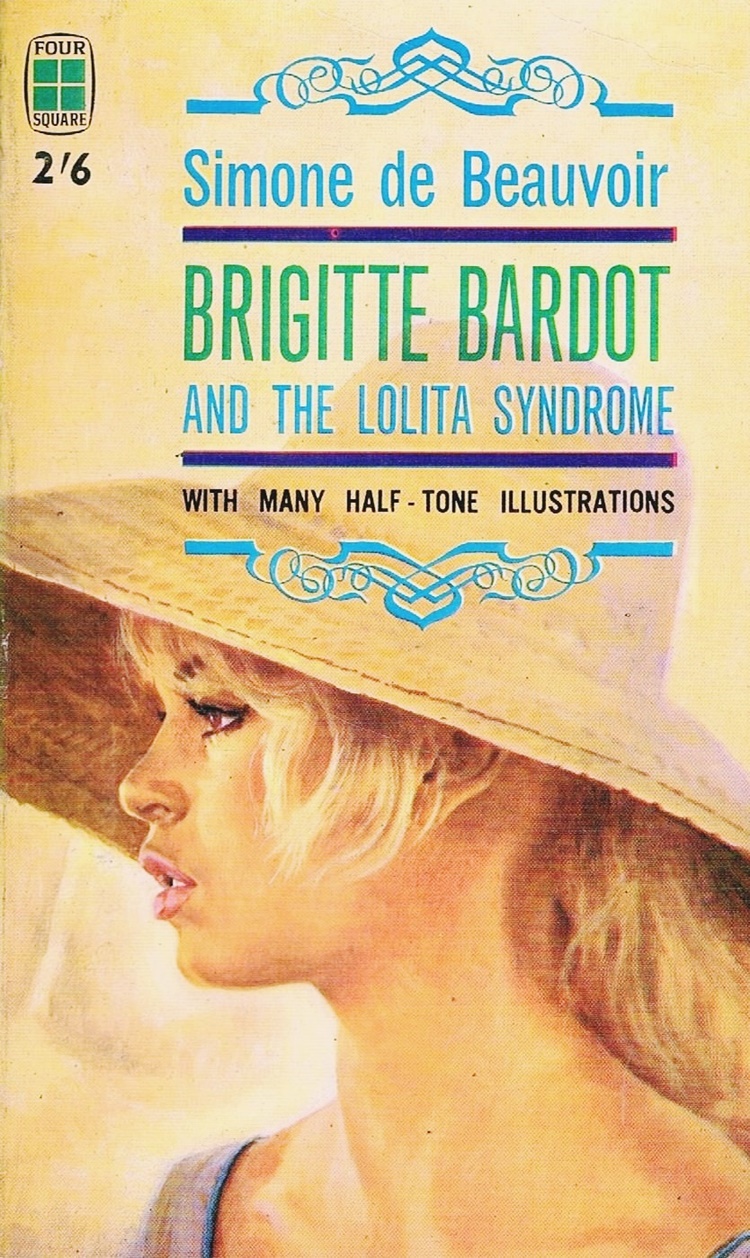





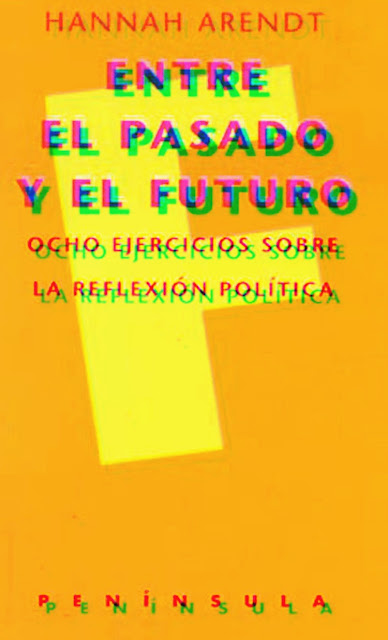
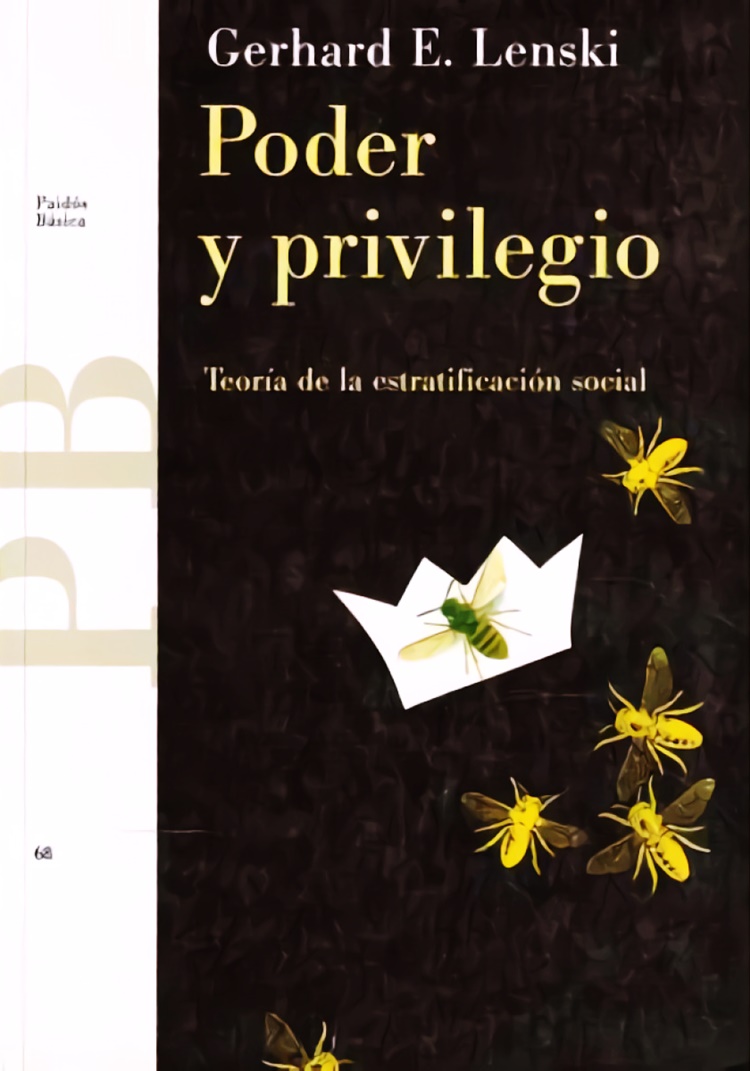

Comentarios
Publicar un comentario