Pedro Figari: Educación, arte, industria (2016)
Pedro Figari: Educación, arte, industria
Agustín Paullier
(1) Fotógrafo y periodista.
En 1921 se instala en Buenos Aires tras abandonar Montevideo, decepcionado, frustrado.
Decide comenzar a pintar. Tenía 60 años. Pintó hasta su muerte.
Es por sus óleos y cartones que lo conocemos. Antes, dedicó buena parte de su vida a reformar la enseñanza en Uruguay. Su obra y su práctica pedagógica fueron vanguardistas para su tiempo y lugar. Aún hoy mantienen una sorprendente vigencia.
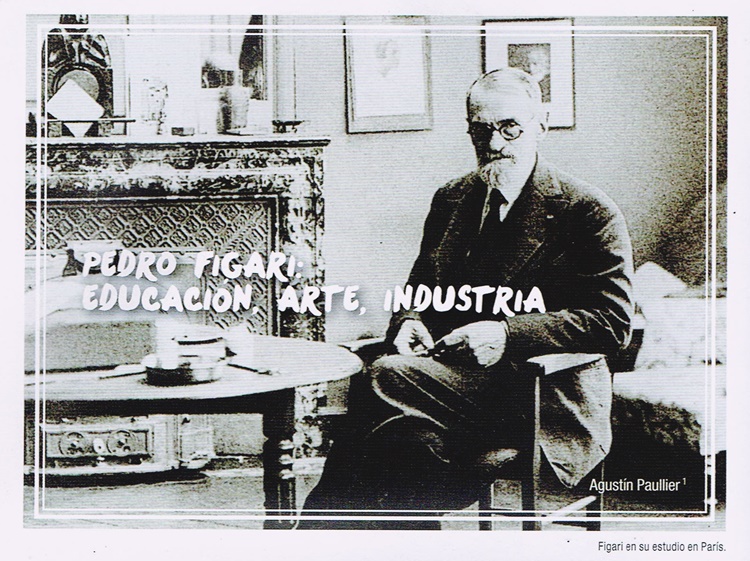 |
| Pedro Figari: Educación, arte, industria (2016) |
En 1900 Uruguay se encontraba en plena transformación, era un país nuevo que había transcurrido gran parte de su vida institucional desangrándose en luchas internas. En los años previos al cambio de siglo, comienza a florecer una sociedad moderna, osada, urbana y secular.
Figari fue abogado, político, académico, educador y artista. Ya en 1900 elabora la primera iniciativa de su doctrina educacional. Presenta al Parlamento un informe para la creación de una escuela nacional de bellas artes. En este proyecto se encuentran las bases de su pensamiento, que - desarrolla a lo largo de su vida. Era muestra de sus inquietudes estéticas e industriales, que calificaba «de verdadera trascendencia para el completo desarrollo de la industria y la cultura nacional».2 Se creó una comisión especial para estudiarlo, que terminó por archivarlo. En la siguiente legislatura, en 1903, elegido diputado y con José Batlle y Ordóñez en el poder, recuerda su proyecto, convoca una nueva comisión y redacta el proyecto de ley revisado y mejorado. En él afirmaba: «es oportuno agregar un nuevo centro de instrucción a los ya existentes, encargado de propagar la enseñanza artística, y muy especialmente cuando se dedique a difundir sus formas de aplicación a la industria».3 El proyecto es aprobado por la comisión, pero no llega a ser discutido en cámara.
«Arte e Industria son para Figari, en el terreno educacional, conceptos inseparables.»4 No como dos tipos de enseñanza con puntos de contacto 0 que debían conciliar, sino entendiendo que en su esencia industria y arte comparten una identidad.
Por eso, concebía a la educación como «práctica y utilitaria en el mismo grado que humanista y creadora».5 El Estado debería formar artesanos, según su etimología de obreros-artistas, inculcar en el alumno un criterio e ingenio aplicados al trabajo, más que una habilidad específica. La actividad artística está intrínsecamente unida a la necesidad vital de los humanos de saciar una carencia, de mejorar. Figari quiso que el arte trazara su camino hacia el conocimiento, en un ideal positivista de ciencia, libertad y progreso.
Figari consideraba al arte como una necesidad social, imprescindible para la formación de una cultura. Su concepción de arte no se limitaba a las «bellas artes», era amplia y estaba más ligada a su finalidad, a su utilidad que a su actividad. «El arte es un medio universal de acción», una actividad del intelecto, que implica ingenio, por lo que está presente en todas las actividades que una persona realice: en el ámbito doméstico, científico, deportivo o cultural.6
La enseñanza industrial debía ser la base de la instrucción pública: «Según el concepto corriente, se da al vocablo industrial una acepción técnica, puramente, mientras que, según nuestro modo de ver, significa productividad, aptitudes para esgrimir el ingenio práctico, iniciador, creador, ejecutivo, fecundo y ordenador, lo que presupone una instrucción educativa integral».7
Ya en su primer informe expresa su preocupación por el futuro de la Escuela de Artes y Oficios. Creada en 1879, durante la dictadura de Latorre —-la misma que impuso la reforma de José Pedro Varela—, en los hechos funcionaba como reformatorio e internado de jóvenes con mala conducta y pocos recursos económicos. Fracasada su iniciativa de crear una escuela de arte, se propone reformar la ya existente. En el proyecto de 1910, elabora la «Reorganización de la Escuela Nacional de Artes y Oficios». Ahora en el gobierno de Williman, pasa a conformar el directorio de la institución que pasaría a llamarse Escuela Pública de Arte Industrial.
En el proyecto de 1910 proponía estas ideas: «dar instrucción práctica más bien que teórica adoptando, en cuanto fuere posible, procedimientos experimentales, de modo que el alumno consiga por sí mismo la verdad o el resultado que busca»; «despertar y desarrollar el espíritu de iniciativa, de organización y de empresa, alentando las facultades ejecutivas del alumno». Y la más actual, pendiente hasta nuestros días: «la conveniencia de preparar el fomento y desarrollo de las industrias relacionadas con nuestras riquezas naturales, y con las materias primas de producción nacional».8 Pensamiento que luego resumiría en forma tajante: «o nos industrializamos o nos industrializan».9
Con sorprendente actualidad, Figari ya proclamaba que nuestro país debía apostar a la adición de valor agregado a las materias primas que poseemos: «Nosotros, particularmente, que no podremos ser nunca un centro productor de gran potencialidad cuantitativa, debemos encarar nuestro engrandecimiento por la calidad, por la intensidad, por el prestigio de nuestros productos».10 Con ingenio aplicado, el resultado inevitable es la autenticidad y la autonomía de parámetros externos. Á su vez, ya tenía conciencia de la finitud de los recursos naturales y de la necesidad de preservarlos y buscar alternativas.
Las ideas de Figari fueron calificadas por sus colegas de la Cámara de Representantes como demasiado avanzadas para la época y de difícil aplicación en nuestro país. Figari pierde el apoyo y presenta renuncia. Prueba clara de su pensamiento vanguardista es el surgimiento años más tarde de la escuela Bauhaus de Walter Gropius en Alemania y del pedagogo John Dewey en Estados Unidos, con ideas llamativamente similares a las que Figari planteara varios años antes.
Tras un nuevo fracaso, comenzó un periodo de dos años de dedicación a la reflexión sobre algunos problemas estéticos. Lo que comenzó como un ensayo de estética se convirtió en un ensayo de filosofía general. Fue editado como Arte, estética, ideal en 1912; el libro —de más de 600 páginas— fue recibido con un silencio total, no generó repercusiones. En tres años, entre 1909 y 1912, aparecen «las cuatro obras más importantes de la que fue a principios de siglo nuestra filosofía de vida»:11 Motivos de Proteo, de José E. Rodó, en 1909; Lógica viva, de Carlos Vaz Ferreira, en 1910; La muerte del cisne, de Carlos Reyles, en 1912, y ese mismo año Arte, estética, ideal. Los primeros eran autores ya consagrados, mientras que Figari era conocido como jurista, político y hombre de acción, no como filósofo. Un año después, Figari realiza un breve viaje a Europa, lleva una copia de su reciente libro y logra publicar un extracto. Tras la Primera Guerra Mundial, en 1920, se edita por primera vez, y luego, en 1926, ya instalado en París, es publicada una segunda edición, que recibe muy buenas críticas.
De vuelta en Montevideo, a principios de 1915, eleva al Poder Ejecutivo un memorándum titulado Cultura práctica industrial. El presidente Feliciano Viera, que comenzaba su período de gobierno, le ofrece —al igual que Cuestas y Batlle— la dirección de la Escuela Nacional de Artes y Oficios. Estuvo 21 meses en el cargo, hasta que renunció por diferencias con Viera y Batlle por el rumbo de la educación. Como señala Julio María Sanguinetti, Figari se aproxima al fenómeno educativo a partir del desarrollo económico, mientras que Batlle y Ordóñez lo hace a partir del desarrollo democrático.12 Un mes antes de dimitir, redactó el Plan de Organización de la Enseñanza Industrial, en 1917: «Sin perjuicio de las escuelas de especialización productora, todas las escuelas deben aplicarse a fomentar la producción en la forma más efectiva posible, de modo que se acostumbre al alumno a trabajar pensando y a pensar trabajando».13 Es a partir de esta reforma que la enseñanza artístico-industrial surge en Uruguay. La vieja Escuela de Artes y Oficios, creada por Latorre en 1979, pasó en 1916 a ser la Escuela Industrial, luego convertida en 1942 en la actual Universidad del Trabajo (UTU).
Figari sostenía que la enseñanza primaria y la secundaria estaban pensadas como vestíbulo para la universidad, que en su época se tenía la creencia de que el liceo era para el niño que no tenía necesidad de trabajar, y que el que sí la tenía iba a la escuela industrial. Figari luchaba con estos y otros preconceptos que todavía se perciben en nuestros días. En 1917 decía: «no faltan escuelas; faltan maestros. Como que la enseñanza la desempeña el maestro, y no la escuela, su eficacia depende de la dirección y claridad de las ideas que se propagan, y no del mecanismo de las reglamentaciones, no de la minuciosidad de las instalaciones».12
Figari era un reformador. Casi aislado y solo en una provinciana Montevideo, tuvo la osadía ce pensar y llevar a la práctica reformas educacionales que apenas se estaban gestando en Europa y Estados Unidos. Cien años después, Figari sigue siendo terriblemente actual.
 |
| Pedro Figari: Educación, arte, industria (2016) |
Notas
2 . Figari, Pedro, Educación y arte, Edición Biblioteca de Artigas, Colección de Clásicos Uruguayos, vol. 81, Montevideo, 1965. p. 3.
3 Ibidem, p. 4.
4 Ibídem, p. 3.
5 Ibídem.
6 Rama. Ángel. La aventura intelectual de Figari Montevideo: Ediciones Fábula. 1951.
7 Figari, Pedro, o. cit.. pp. 15. 16.
8 Figari, Pedro, «Reorganización de la Escuela Nacional de Artes y Oficios», en Educación y arte, o. cit., p. 16.
9 Figari, Pedro, Industrialización de la América Latina. Autonomía y regionalismo. Carta abierta al entonces presidente de la República, Baltasar Brum, 10 de marzo de 1919.
10 Figari, Pedro, «Reorganización de la Escuela Nacional de Artes y Oficios» en Educación y arte, o. cit., p. 16.
11 Ardao. Arturo, «Pedro Figari, pensador». Marcha, 30 de junio de 1961. p. 22.
12 Sanguinetti. Julio María, El Dr. Figari. Montevideo: Aguilar. 2013. p. 114.
13 Figari. Pedro. «Plan general de organización de la enseñanza industrial». en Educación y arte, o. cit. p. 90.
 |
| Pedro Figari: Educación, arte, industria (2016) |
 |
| Pedro Figari: Educación, arte, industria (2016) |
 |
| Pedro Figari: Educación, arte, industria (2016) |
 |
| Pedro Figari: Educación, arte, industria (2016) |
 |
| BSE, Almanaque 2016 |
 | |
|
Pedro Figari: Educación, arte, industria
Agustín Paullier
BSE, Almanaque Gráfica Mosca, 2016









Comentarios
Publicar un comentario