Philip Zimbardo: El efecto lucifer - Prólogo (2007)
El efecto lucifer
Philip Zimbardo
Resumen
¿Qué hace que una buena persona actúe con maldad? ¿Cómo se puede seducir a una persona moral para que actúe de manera inmoral? ¿Dónde está la línea que separa el bien del mal y quién corre el peligro de cruzarla?
El renombrado psicólogo social Philip Zimbardo tiene el cómo —y la multitud de porqués— de nuestra vulnerabilidad al atractivo que ejerce «el lado oscuro». Basándose en ejemplos históricos y en sus propias e innovadoras investigaciones, Zimbardo nos detalla cómo interactúan las fuerzas situacionales y la dinámica de grupo para convertir a hombres y mujeres decentes en monstruos. Desde las malas prácticas corporativas y el genocidio organizado, hasta los alguna vez íntegros soldados estadounidenses que acabaron torturando a prisioneros iraquíes en Abu Ghraib, Zimbardo nos ofrece las claves para entender mejor un gran número de conductas deleznables.
El psicólogo social Philip Zimbardo es el cerebro del famoso experimento Stanford (1971) en el que se dividió aleatoriamente entre presos y guardias a los estudiantes universitarios. El resultado fue que los guardias desarrollaron unas conductas vejatorias y humillantes hacia los presos, y éstos, desórdenes graves emocionales. El experimento se canceló antes de llegar a la semana. El objetivo era demostrar el efecto de los roles impuestos en la conducta.
Los resultados de esta profunda investigación los aplica a ejemplo históricos de la injusticia y la atrocidad, especialmente en los abusos que se dieron en la prisión de Abu Ghraib por parte de los militares estadounidenses. En 2004, Philip Zimbardo declaró como perito judicial en el consejo de guerra contra un acusado por conducta criminal en Abu Ghraib.
Zimbardo no culpa directamente a los autores materiales de las vejaciones, sino a los responsables de la estructura y el sistema penitenciario, entre ellos el presidente de EEUU, George Bush.
Un libro único en muchos aspectos. Ofrece, por primera vez, una detallada cronología de las transformaciones del carácter humano que tuvieron lugar durante el experimento.
En cierto sentido, el experimento Stanford fue un precursor de la telerrealidad, donde vemos a gente común convirtiéndose en algo verdaderamente inquietante.
En El efecto Lucifer hay un desafío para los lectores: mirar más allá de los malhechores concretos y reflexionar sobre nuestra responsabilidad colectiva en los males del mundo.
Este libro nos permite entender mejor estos fenómenos desgarradotes. La idea es que es el entorno social quien corrompe al individuo, y no al revés, eliminando así el concepto de «manzana podrida».
Philip Zimbardo nos muestra qué somos capaces de hacer cuando nos vemos envueltos en una dinámica social. Sin embargo, también ofrece esperanza: somos capaces de resistir el mal.
El efecto Lucifer es chocante y sorprendente. Va a cambiar nuestra forma de ver la conducta humana.
Prólogo
Me gustaría decir que escribir este libro ha sido una empresa agradable; pero no lo ha sido ni un solo momento en los dos años que me ha llevado terminarlo. Sobre todo ha sido especialmente desagradable revisar todas las cintas de vídeo del experimento de la prisión de Stanford (EPS) y leer una y otra vez los textos con sus transcripciones. El tiempo había ido borrando el recuerdo de la maldad creativa de muchos de los carceleros, del sufrimiento de muchos de los reclusos y de mi pasividad al dejar que los maltratos siguieran durante tanto tiempo, de mi maldad por inacción.
También había olvidado que hace treinta años empecé la primera parte de este libro por encargo de otra editorial. Pero lo acabé dejando porque no estaba preparado para revivir aquella experiencia tan reciente. Me alegro de no haber seguido adelante obligándome a escribir, porque el momento adecuado ha sido éste. Ahora poseo más experiencia y puedo aportar una perspectiva más madura a esta tarea tan compleja. Además, las similitudes entre los maltratos de Abu Ghraib y los acontecimientos del EPS han dado más validez a nuestra experiencia de la prisión de Stanford y ayudan a explicar la dinámica psicológica que ha contribuido a crear los espantosos maltratos de esta prisión tan real.
Otro obstáculo agotador que ha hecho difícil la redacción de este libro ha sido el hecho de haberme volcado por completo en investigar los maltratos y las torturas de Abu Ghraib. Como perito para la defensa de uno de los policías militares que custodiaba a los prisioneros, acabé actuando más como un periodista de investigación que como un psicólogo social. Intenté averiguar todo lo que pude sobre aquel joven militar: realicé largas entrevistas con él, mantuve conversaciones y correspondencia con sus familiares, examiné su hoja de servicios como oficial de prisiones y como militar, y me puse en contacto con otros militares que habían servido en aquella prisión. Al final acabé sintiendo en primera persona cómo era hacer el turno de noche en la galería 1A de Abu Ghraib, de las cuatro de la tarde a las cuatro de la madrugada, durante cuarenta noches seguidas, sin interrupción.
Como perito judicial que iba a declarar en su juicio para exponer las fuerzas situacionales que contribuyeron a los maltratos que había cometido, tuve acceso a la totalidad de los centenares de imágenes que documentaban aquella depravación en formato digital. Fue una tarea muy poco grata. Además, tuve acceso a todos los informes entonces disponibles elaborados por diversas comisiones de investigación militares y civiles. Puesto que se me dijo que no estaba autorizado a llevar notas detalladas al juicio, tuve que aprenderme de memoria sus principales detalles y conclusiones. A ese reto cognitivo se le añadió la gran tensión emocional que supuso la dura condena que recibió el sargento Ivan «Chip» Frederick; de una manera informal, me ofrecí a él y a su esposa Martha para prestarles orientación psicológica. Con el tiempo, he acabado siendo para ellos «el tío Phil».
Me sentía doblemente frustrado e irritado, primero por la negativa de los militares a aceptar alguna de las muchas circunstancias atenuantes que les había expuesto y que deberían haber reducido la dura condena a prisión de Frederick por haber contribuido directamente a su conducta censurable. El fiscal y el juez se negaron a considerar cualquier idea de que las fuerzas situacionales pudieran influir en la conducta individual. Se atenían a la concepción individualista que comparten la mayoría de las personas de nuestra cultura. Era la idea de que los hechos tenían una causa totalmente «disposicional», que eran consecuencia de la decisión racional y libre del sargento Chip Frederick de actuar con maldad. Mi preocupación aumentó al ver que muchos de los informes de investigación «independientes» culpaban sin ambages de los maltratos a los oficiales al mando por su negligencia. En estos informes, presididos por generales y exaltos cargos de la administración, quedaba claro que la cadena de mando militar y civil había creado un «cesto podrido» donde un grupo de buenos soldados se habían transformado en «manzanas podridas».
Si hubiera escrito este libro poco después de acabar el experimento de la prisión de Stanford, me habría contentado con explicar que las fuerzas situacionales tienen más poder del que pensamos para conformar nuestra conducta en muchos contextos. Sin embargo, habría pasado por alto el poder aún mayor de crear el mal a partir del bien: el poder del Sistema, ese complejo de fuerzas poderosas que crean la Situación. La psicología social ofrece muchísimas pruebas de que el poder de la situación puede más que el poder de la persona en determinados contextos. Expondré estas pruebas en varios capítulos. No obstante, muy pocos psicólogos se han interesado por las fuentes más profundas de poder inherentes a la matriz política, económica, religiosa, histórica y cultural que define las situaciones y les otorga una entidad legítima o ilegítima. La comprensión plena de la dinámica de la conducta humana nos exige reconocer el alcance y los límites del poder personal, del poder situacional y del poder sistémico.
Modificar o impedir una conducta censurable por parte de personas o de grupos exige una comprensión de las fuerzas, las virtudes y las vulnerabilidades que aportan estas personas o grupos a una situación dada. Luego debemos reconocer plenamente el conjunto de fuerzas situacionales que actúan en ese contexto conductual. Modificar o aprender a evitar estas fuerzas puede tener un impacto mayor para reducir las reacciones individuales censurables que cualquier medida correctora que se centre únicamente en las personas que se hallan en la situación. La diferencia entre estos enfoques es similar a la que se da entre la salud pública y el modelo médico habitual, que se centra en el tratamiento de enfermedades concretas. Sin embargo, si no nos hacemos sensibles al verdadero poder del Sistema, que siempre se oculta tras un velo de secretismo, y entendemos plenamente sus propias reglas, el cambio conductual será pasajero y el cambio situacional ilusorio. A lo largo de este libro repetiré como un mantra que intentar entender las aportaciones de la situación y del sistema a la conducta de cualquier persona no excusa a la persona ni la exime de responsabilidad por la comisión de actos inmorales, ilegales o malvados.
Al reflexionar sobre las razones que me han impulsado a dedicar gran parte de mi carrera profesional al estudio de la psicología del mal —la violencia, el anonimato, la agresividad, el vandalismo, la tortura, el terrorismo—, también debo tener en cuenta las fuerzas situacionales que han actuado en mi formación. El hecho de crecer en la pobreza de un gueto del Bronx, en la ciudad de Nueva York, conformó en gran medida mis prioridades y mi actitud ante la vida. La vida urbana del gueto se reducía a sobrevivir aprendiendo los conocimientos útiles «de la calle». Esto significa saber apreciar quién posee un poder que se pueda usar a nuestro favor o en contra nuestra, a quién debemos evitar, con quién nos debemos congraciar. Significa aprender a descifrar sutiles indicios situacionales para saber cuándo apostar y cuándo pasar; significa crear obligaciones mutuas y saber qué hace falta para pasar de ser un seguidor a ser el cabecilla.
En aquellos días, antes de que la heroína y la cocaína azotaran el Bronx, la vida del gueto era la vida de personas desposeídas, de niños cuyo recurso más preciado, a falta de juguetes y tecnologías, eran otros niños con los que jugar. Algunos de estos niños se convirtieron en víctimas o autores de actos de violencia; otros a los que tenía por buenos acabaron haciendo verdaderas maldades. A veces estaba muy claro cuál era el catalizador. Por ejemplo, estaba el padre de Donny, que le castigaba por cualquier trastada desnudándolo y haciéndole arrodillarse en la bañera sobre granos de arroz. Por lo demás, aquel «padre torturador» era una persona encantadora, sobre todo con las señoras que vivían en el bloque de pisos. Siendo apenas adolescente, Donny, destrozado por esas experiencias, acabó en prisión. Había otro chaval que desahogaba sus frustraciones desollando gatos vivos. Para ser admitidos en la pandilla todos tuvimos que robar, pelearnos con otros niños, llevar a cabo algún acto audaz y meternos con las chicas y con los niños judíos que iban a la sinagoga. Nada de todo aquello se consideraba malvado, ni siquiera malo; sólo seguíamos las normas de la pandilla y obedecíamos al cabecilla.
Para nosotros —aquellos niños—, el poder del sistema eran los conserjes grandotes y con mala uva que nos echaban de los portales y los caseros sin corazón que podían desahuciar a familias enteras haciendo que las autoridades bajaran sus pertenencias a la calle por no haber pagado el alquiler. Aún me duele recordar la vergüenza que sentían. Pero nuestro peor enemigo era la policía, que se abatía sobre nosotros mientras jugábamos al béisbol en las calles (con un bate hecho de un palo de escoba y una pelota Spalding de goma). Sin decirnos por qué, nos confiscaban los bates y no nos dejaban jugar. No había un lugar donde jugar a menos de dos kilómetros de donde vivíamos: las calles eran todo lo que teníamos y aquella pelota de goma rosada no suponía ningún peligro para los ciudadanos. Recuerdo que una vez escondimos los bates al ver que la policía venía y que los policías me preguntaron dónde los habíamos escondido. Cuando me negué a responder, un agente dijo que me detendría y, mientras me empujaba para que entrara en el coche patrulla, me di un coscorrón contra la puerta. Después de aquello nunca me he vuelto a fiar de un adulto con uniforme salvo que se me demuestre que hay razones para hacerlo.
Habiendo crecido así, sin ninguna vigilancia por parte de los padres —porque en aquellos días los niños y los padres nunca se mezclaban en las calles—, está claro de dónde me viene la curiosidad por la naturaleza humana y, sobre todo, por su cara más oscura. Así pues, El efecto Lucifer se ha estado incubando en mi interior durante muchos años, desde mis días de juego en el gueto hasta mi instrucción formal en la ciencia psicológica; aquella curiosidad me ha llevado a plantearme preguntas muy profundas y a intentar darles respuesta mediante pruebas empíricas.
La estructura de este libro es bastante inusual. Empieza con un capítulo que esboza el tema de la transformación del carácter humano y habla de ángeles y de personas buenas que acaban haciendo algo malo, incluso algo malvado y diabólico. Plantea la pregunta fundamental de hasta qué punto nos conocemos a nosotros mismos, hasta qué punto podemos predecir con seguridad lo que haríamos o dejaríamos de hacer en situaciones en las que nunca nos hemos encontrado. Como Lucifer, el ángel favorito de Dios, ¿podríamos vernos arrastrados a la tentación de hacer lo inconcebible a otras personas?
Los capítulos dedicados al experimento de la prisión de Stanford constituyen un estudio muy detallado de la transformación que sufrieron unos estudiantes universitarios al desempeñar los roles asignados al azar de reclusos o de carceleros en una prisión simulada que al final acabó siendo muy real. Capítulo a capítulo, el relato de los hechos sigue un formato cinematográfico y adopta la forma de una narración en tiempo presente y en primera persona con una interpretación psicológica mínima. Tras la conclusión del estudio —al que hubo que poner fin antes de tiempo—, examinaremos lo que aprendimos de él, describiremos y explicaremos las pruebas que obtuvimos, y veremos con más detalle los procesos psicológicos que actuaron.
Una de las principales conclusiones del experimento de la prisión de Stanford es que el poder sutil pero penetrante de una multitud de variables situacionales puede imponerse a la voluntad de resistirse a esta influencia. Esta conclusión se examina con mucha más profundidad en una serie de capítulos dedicados a investigaciones y estudios de la ciencia social que abordan el mismo fenómeno. Veremos que una gama muy amplia de participantes en estos estudios —como estudiantes universitarios o ciudadanos corrientes— acabaron accediendo, obedeciendo o dejándose tentar para hacer cosas que no podían imaginar antes de entrar en el campo de esas fuerzas situacionales. Examinaremos una serie de procesos psicológicos dinámicos que pueden inducir a una persona buena a obrar mal, entre ellos la desindividuación, la obediencia a la autoridad, la pasividad frente a las amenazas, la autojustificación y la racionalización. Otro proceso psicológico fundamental para transformar a personas normales y corrientes en autoras indiferentes o incluso complacientes de actos malvados es la deshumanización. La deshumanización es como una catarata en el cerebro que nubla el pensamiento y niega a otras personas su condición de seres humanos. Hace que esas otras personas lleguen a verse como enemigos merecedores de tormento, tortura y exterminio.
Con estos instrumentos analíticos a nuestra disposición, pasaremos a reflexionar sobre las causas de los maltratos y las torturas que sufrieron unos prisioneros de la cárcel iraquí de Abu Ghraib a manos de los policías militares estadounidenses encargados de su custodia. La afirmación de que estos actos inmorales fueron producto del sadismo de unos cuantos soldados sin escrúpulos, de unas cuantas «manzanas podridas», queda en entredicho al estudiar los paralelismos entre las fuerzas situacionales y los procesos psicológicos que actuaron en la prisión de Abu Ghraib y los que actuaron en nuestra prisión de Stanford. Examinaremos con detalle el Lugar, la Persona y la Situación para extraer conclusiones sobre las fuerzas que intervienen en la generación de las atrocidades que aparecen en las repugnantes «fotos de trofeo» que tomaron los soldados mientras maltrataban a sus prisioneros.
Es entonces cuando llega el momento de ascender por la cadena explicativa y pasar de la persona a la situación y de la situación al sistema. Basándome en media docena de informes de investigación de estos maltratos y en datos de diversas fuentes jurídicas y de organizaciones a favor de los derechos humanos, me arrogo el papel de fiscal para encausar al Sistema. Llegando hasta los límites de nuestro sistema jurídico, que exige encausar a personas y no a situaciones o sistemas por un acto delictivo, primero acuso de complicidad a cuatro militares de alta graduación y luego amplío esta acusación a la estructura de mando civil de la administración Bush. Como miembro del jurado, el lector decidirá si las pruebas confirman su culpabilidad.
Este viaje más bien sombrío al corazón —y la mente— de las tinieblas toma un giro radical en el capítulo final. También hay buenas noticias que dar sobre la naturaleza humana, sobre lo que podemos hacer cada uno de nosotros para hacer frente al poder situacional y sistémico. En todas las investigaciones que se citan en el libro y en los ejemplos que presentamos del mundo real siempre ha habido personas que se han resistido y no han cedido a la tentación. Lo que las ha librado del mal no ha sido una bondad intrínseca de carácter mágico, sino su conocimiento, la mayoría de las veces intuitivo, de unas estrategias de resistencia mental y social. Basándome en mis propias experiencias y en los conocimientos de otros psicólogos sociales expertos en los campos de la influencia y la persuasión, expondré brevemente una serie de estrategias que nos permitirán resistir mejor las influencias sociales no deseadas (se puede hallar una versión más detallada en el sitio web de este libro, www.lucifereffect.com).
Por último, cuando la mayoría cede, podemos considerar héroes a los pocos que se rebelan ante las fuerzas poderosas que les impulsan a la aceptación, la conformidad y la obediencia. Hemos llegado a pensar que nuestros héroes son especiales, que se distinguen de nosotros, los simples mortales, por sus hazañas o su vida de sacrificio. Aquí reconoceremos que estos seres especiales, los que por ejemplo entregan su vida a una causa humanitaria, existen, pero son la excepción; la mayoría de los héroes son héroes del momento, de la situación, que actúan con decisión cuando deben hacerlo. De este modo, el viaje de El efecto Lucifer llega a su fin con una nota positiva, celebrando al héroe ordinario que vive en cada uno de nosotros. Frente al concepto de la «banalidad del mal», frente al hecho de que gente normal y corriente pueda cometer los más viles actos de crueldad y degradación, propongo el concepto de la «banalidad del heroísmo» para describir a los muchos hombres y mujeres corrientes que responden con heroísmo a la llamada del deber. Saben que esa llamada suena para ellos. Es la llamada a defender lo mejor de la naturaleza humana, a superar la poderosa fuerza de la Situación y del Sistema, a reafirmar con firmeza la dignidad del ser humano frente a la maldad.
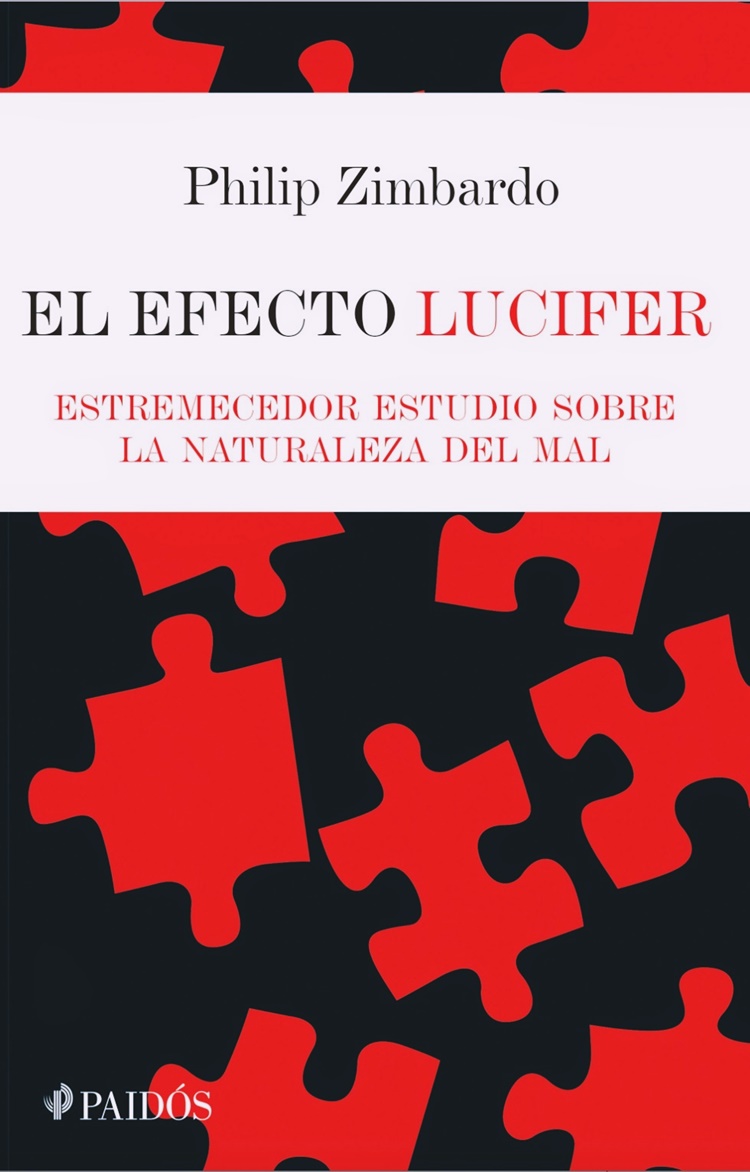 |
| Philip Zimbardo: El efecto lucifer (2007) |
El efecto lucifer
Philip Zimbardo
Paidós, 2012
The Lucifer Effect: Understanding How Good People Turn Evil, Random House, New York, 2007.









Comentarios
Publicar un comentario