Ralf Dahrendorf: Sociología y libertad (1958) (Reseña)
Sociología y libertad
Carlos Moya
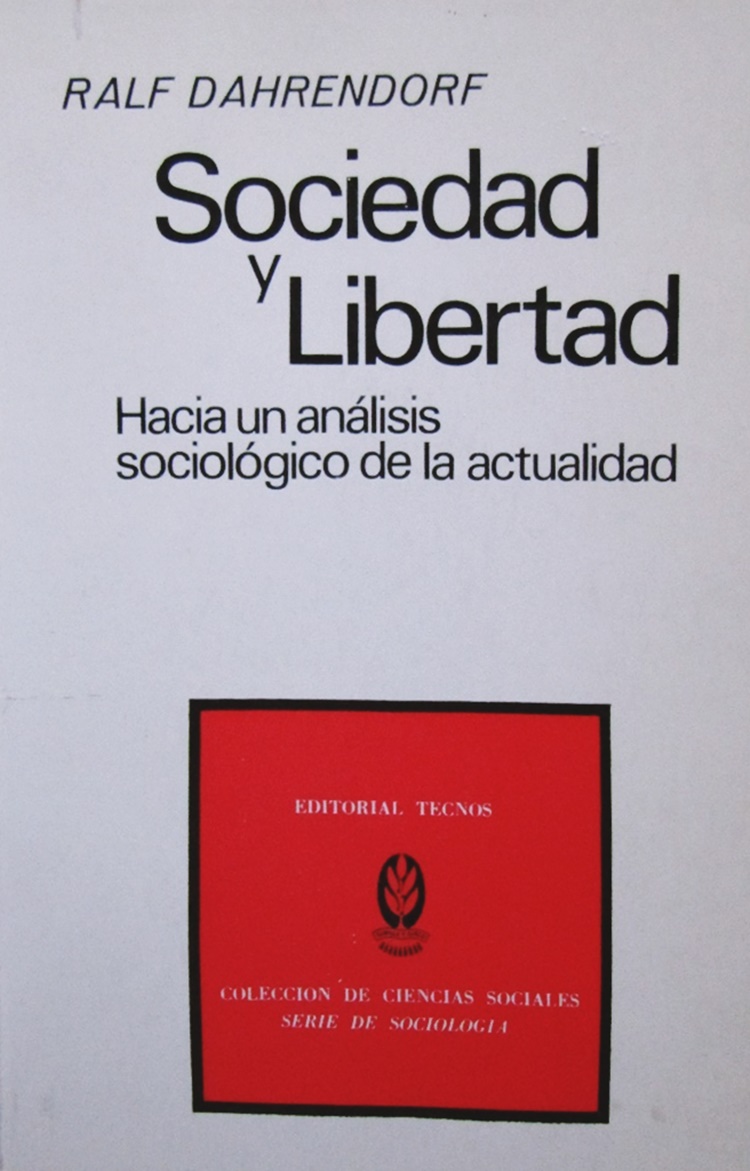 |
| Ralf Dahrendorf: Sociología y libertad (1958) (Reseña) |
En 1958, al final de una conferencia en el Centre d'Etudes Sociologiques de París, presentando la situación actual dela sociología alemana, Gottfried Eisermann (1) apuntaba como su rasgo esencial el divorcio entre el tratamiento tradicional de filosofía social y el análisis científico contemporáneo. Dicho estado manifestaría la difícil circunstancia de una sociedad que, no habiendo asimilado su propia herencia histórica, no podría abordar imparcialmente los problemas actuales. En sus tensiones se abría la esperanza de una teoría sociológica en formación. Una teoría analítica que apartándose de la filosofía de la Historia y de la metafísica social sea capaz de hacer frente, tanto al estudio de ámbitos sociales particulares como al de sociedades globales.
Condición necesaria de aquel logro era la recepción en Alemania de la sociología «occidental», en una superación de la vieja polémica entre las distintas, tendencias nacionales.
Las últimas obras de Ralf Dahrendorf (2) constituyen una ilustración perfecta de la exactitud de tales aserciones. La promesa de un nuevo florecimiento de la sociología en Alemania, abandonando el tradicional «provincialismo» de la especulación social, cobra poco a poco figura de realidad.
Por supuesto, nos referimos a la imposición de la sociología en tanto que: ciencia empírica.
Sería interesante, a este respecto, ver cómo el nivel de prestigio académico-científico que rodeaba a una serie de sociólogos (Freyer, Gehlen, Russtow, Schelsky, Adorno) desaparece o se transforma en prestigio literariohumanístico. Y tales nombres cuentan entre los más ilustres continuadores de la intención metaempírica albergada en la sociología como deutsche Geisteswissenschaft.
(1) Cahiers internationaux de Sociologie, XXV,1958; págs. 100-115.
(2) Nos referimos aquí a Homo Sociologicus. Ein Versuch ¿urGeschichte, Bedeutung und Kritik derKategorie derSoQalen Rolle, Koln undOpladen 1959; Über den Ursprung der Ungleichheit unter den Menschen, Tübingen, 1961; Gesellschaft und Freiheit. Zur Soologischen Analyse der Gegenrwart,Miinchen, 1961. (Unacolección de estudios, en parte anteriormente publicados.).
Que tal tradición alemana va camino de convertirse en supervivencia arqueológica es una afirmación cuya prueba no resultaría muy difícil si no nos llevase fuera de estas líneas. Sirva como dato crucial la publicación del decisivo Handbuch der empirischen Sozialforschung {1902), bajo la dirección de Rene Kbnig, riguroso sucesor del Handwórterbuch der Soziologie, de Alfred Vierkandt. La distancia intelectual entre ambos libros es un adecuado exponente del tremendo cambio cultural que supone la implantación de la sociología empírica.
Habría que hablar aquí de una casi solución de continuidad con respecto a los valores dominantes en el ámbito científico de la sociedad alemana de entreguerras; tan grande es la innovación cultural que la institucionalización contemporánea de dicha disciplina representa. Sólo así se explica la admisión «universitaria» de un sistema de pautas intelectuales tan ajeno a la geistige tradición alemana. Aquí, como en muchos otros ámbitos sociales, estamos ante una consecuencia estructural de la radical transformación de aquella sociedad, debida al impacto nazi y a su desaparición explosiva. En este súbito vacío cultural, los patrones norteamericanos serían un grupo de referencia capital para sustituir los quebrados modelos tradicionales. Aún en quiebra, ese pasado está incorporado a la actualidad, aunque sólo sea como contraste polémico. La constelación de significaciones culturales en que acontece la sociología alemana de los años 20 y 30 —en conflicto con una concepción rigurosamente empírica de tal disciplina— sigue siendo hoy un obstáculo a todo intento de ciencias sociales. El sentimiento funcional de tal supervivencia estriba, quizá, en las posibilidades expresivas que ofrecen aquellos modelos precedentes a ciertas formas de pathos políticos, típicas de la tensión actual en la Bundesrepublik.
Toda dificultad es a un tiempo ocasión de nuevas posibilidades: en esta situación conflictual se centra el riesgo y la oportunidad de la actual sociología alemana, cargada de promesas.
Los títulos de las últimas publicaciones de Dahrendorf suenan de un modo desusado dentro de la literatura sociológica contemporánea. Sociedad y Libertad podría suponer un tratado de filosofía social, quizá una colección de ensayos políticos; de seguro que nadie pensaría, de primera intención, en un empeño puramente científico de la sociología. No menos ambiguos resultan los-epígrafes Sobre el-origen de la desigualdad entre los hombres y Homo Sociologicus. Dahrendorf no sienta plaza dé filósofo social: su vocación es la ciencia social analítica. Una vocación absolutamente explícita a lo largo de todas sus obras: «En tanto la sociología es una ciencia empíricas supone las reglas metodológicas de todas las ciencias empíricas» (3). ¿Qué intención expresa entonces tan paradójico arte de presentar las propias investigaciones? En el momento, empero, en que el contenido de aquellas obras se hace patente desaparece la paradoja. La resonancia política de tales rótulos resulta expresión de la preocupación capital sostenida a lo largo de toda la obra de Dahrendorf: la pretensión de fundar la investigación sociológica en un compromiso por la libertad. «De seguro que la posibilidad de la libertad ocupa y debe ocupar a muchos; creo, sin embargo, que el sociólogo es el más competente para reconocer de un modo sistemático dicha posibilidad con respecto a determinadas circunstancias históricas. El supuesto de un tal cumplimiento radica en una especial concepción de la tarea sociológica: frente a la imparcial consideración de la experiencias ajenas, se impone un tratamiento y elección de los problemas desde un compromiso moral.» Tal idea preside todos los trabajos de Dahrendorf: desde el planteamiento metodológico de una sociología «comprometida» y a un tiempo rigurosamente empírica, a la investigación concreta de las condiciones sociales de la democracia, en tanto forma política de la libertad.
Así, tres preguntas rectoras dirigen sus investigaciones: ¿Cómo tomar partido por la libertad, embarcándose en juicios de valor sin atentar a la pureza científica?.
¿Qué teoría sociológica puede dar cuenta de la libertad humana como factor del acontecer social?.
¿Cuáles son los supuestos estructurales de la libertad democrática?
I. EL PROBLEMA DE LOS JUICIOS DE VALOR EN SOCIOLOGÍA
El tema, en un modo u otro, se presenta a lo largo de casi todos estos ensayos. Específicamente viene tratado en los dos estudios que encabezan el volumen Sociología y Libertad {4). La sociología desempeña con respecto a nuestra sociedad industrial el mismo papel que en la Edad Media tuvo la teología, o la filosofía en la Edad Moderna: a la vez autoconciencia e ideología de nuestra época. Pero con ello corre peligro la misma esencia de la sociologia. Surgida de la conciencia crítica de la desigualdad humana (Rousseau, Miller, Schiller), significa para sus fundadores (Saint-Simón, Marx, Proudhon) un esfuerzo por desvelar las deficiencias de la sociedad. Un impulso ético que se pierde con su institucionalización como ciencia. A las imágenes polémicas de la sociedad sucede un cliché de equilibrio e integración que intenta valer como modelo teórico de la Sociedad Industrial. La abstención de juicios de valor en la investigación sociológica, la falta de un enfrentamiento crítico con la realidad social, han conducido a esta nueva forma de ideología, típica de las clases medias dominantes. En esta línea la sociología occidental traiciona su misión y amenaza devenir una ideología correspondiente a la pretendida ciencia social marxista de los países tras el telón de acero.
(3) R. DAHRENDORF: «Die drei Soziologie. Zur Helmut Schelskys "Ortsbestimmung der deutschen Soziologie"», en Kó'lner Zeitschrift jür So&ologie und so&al Psycologie, 1960, I, págs. 126-7.
(4) Soziologie und industrieüe Gesellschaft y Soziahwissenschaft und Werturteil.
La sociología no puede convertirse en cosmovisión, ni puede sustituir «científicamente» nuestra decisión moral o religiosa. El sociólogo necesita juicios de valor explícitos para no perderse en una inconsciente ideología. ¿Pero cómo es posible moverse desde posiciones axiológicas sin abandonar el terreno científico? Dahrendorf reanuda la discusión de la «Wertfreiheit» desde un enfrentamiento con las tesis de Max Weber, intentando un nuevo y perfilado planteamiento. «¿Cuál es el lugar legítimo de los juicios prácticos de valor en la ciencia sociológica? ¿Dónde y cómo pueden y dónde y cómo deben ser eliminados del quehacer científico?».
Seis momentos en el transcurso de la investigación dan ocasión a un eventual encuentro con posiciones valorativas. Precisando el sentido científicamente positivo o negativo de la interferencia axiológica en cada uno de ellos, Dahrendorf abre la posibilidad de una ciencia rigurosa y al par éticamente comprometida.
II. TEORÍA SOCIOLÓGICA: UTOPÍA Y LIBERTAD HUMANA
«La sociología actual no puede prescindir de la teoría estructural-funcional. Sus problemas son los problemas de cada sociólogo; criticarla entraña la intención de afirmarla y ampliarla, no el propósito de desecharla.» El proceso de depuración teorética, incoado en esta afirmación —en el contexto de una exposición crítica de la doctrina de Parsons (1954)— se consuma con la publicación, en I 9 6 I , de los estudios Sobre el origen de la desigualdad entre los hombres y Elementos de una teoría del conflicto social. «He llegado al convencimiento de que el planteamiento estructural-funcional es un intento que se deja asumir (sich aufheben lasst) en un planteamiento más general» {5).
(5) Über den Ursprung..., vid., nota 18, pág. 27.
Dahrendorf presenta su teoría del acontecer social conflictual como definitiva asumción (Aufhebung) del análisis estructural-funcional. Asunción por supuesto en el sentido hegeliano de una síntesis que supera posiciones anteriores incorporando su contenido de verdad y eliminándolas en su parcialismo.
Una buena parte de los estudios que aquí nos ocupan corresponden a este esfuerzo teórico (6). Su intención última es una decisión por la libertad humana arriesgada en el análisis sociológico. Las construcciones conceptuales del análisis estructural-funcional prescinden absolutamente de tan fundamental categoría de la acción humana, y dan lugar a una peligrosa idea del hombre: el Homo Sociológicas: una mera posición dentro de una estructura social, que se agota en el cumplimiento de unos papeles externamente impuestos. Semejante imagen puede ser ocasión para técnicas políticas que aniquilen la libertad. El Sistema Social cuyos supuestos son la estabilidad, el equilibrio,, la integración, la funcionalidad armónica, es un modelo utópico que puede ocultar posiciones ideológicas de tipo conservador. Ese modelo, que olvida el papel de la libertad, es incapaz de explicar el conflicto social, el cambio social.
Una teoría sociológica que haya de dar cuenta de tales transformaciones ha de fundarse sobre unos supuestos metateoréticos radicalmente opuestos.
«Hay que consumar el giro de Galileo y hacer del movimiento nuestra posición primaria.» «La gran fuerza creadora que impuso el cambio en el modelo que aquí intento describir, y que se presenta por doquier, es el conflicto social.» Supuesto cuyo fundamento puede ser perfectamente comprendido desde una antropología filosófica cuyo punto de partida sea «la escisión y la historicidad de la existencia humana en sociedad». «Conflicto y cambio, diversidad e historia, se basan en la inseguridad constitutiva del conocimiento humano.» La esperanza de un desarrollo y conquista de la libertad humana estriba precisamente en la entraña conflictual de la sociedad. Las categorías fundamentales sobre las que Dahrendorf montará su teoría serán junto a las de cambio y conflicto las de dominación, norma y sanción (7). El punto de partida de los conflictos sociales son las relaciones de poder dentro de las organizaciones sociales. En esta perspectiva cobra decisiva importancia la teoría de las clases sociales, que en lugar de significar estratos se refiere a fuerzas sociales en conflicto (8). La estratificación social será explicada a partir de la diferenciación social del poder.
(6) Por orden cronológico: Struktur und Funktíon, 1954; Pfade aus Utopie, 1957; Homo Sociologicus, 1958; Bürger und Proletarier, 19585 Die funktionen soa/aler Kon' flikte, 1960; Elemente einer Teorie des soZfden Konflikts, 1961; Über den Ursprung der Ungleichheit unter den Menschen, 1961.
(7) Über den Ursprung..., pág. 27.
III. LA ESTRUCTURA SOCIAL DE LA DEMOCRACIA COMO SUPUESTO DE LA LIBERTAD
El desarrollo político actual viene determinado por tres grandes poderes político-sociales: la tradición autoritaria, la tradición totalitaria y la tradición representativa. El conflicto de tales poderes conforma nuestro momento histórico —tanto la estructura de sociedades singulares como la situación de fuerza mundial—. De estos tres tipos de orden político el autor expresa su preferencia en la forma representativa o liberal. A partir de esta preferencia formula una serie de cuestiones a plantearse: ¿Cuáles han sido las condiciones de esa tradición liberal? ¿Qué exigencias deben cumplirse en el mundo actual para asegurar la perduración de las instituciones representativas? ¿Hasta dónde limitán la libertad humana aquellas otras dos formas de orden político? El fundamento teórico que guía dicha investigación es el de la axiomática del conflicto social: «Si aceptamos que el conflicto entre dominantes y dominados caracteriza cada sociedad humana, parece que el procedimiento democrático es efectivamente el mejor método para regular estos conflictos con un mínimo de costes, traduciendo la lucha de clases de burguesía y proletariado en el encuentro regulado de los partidos».
La situación real en que tal problemática surge es la Alemania actual, escindida en dos sociedades estructuralmente diversas: democrática y liberal la occidental, totalitaria la oriental. Desde su dispar desarrollo político-social, la unión alemana parece totalmente improbable. La pregunta por las posibilidades de una democracia alemana representativa se centrará en el análisis de la estructura social de la Bundesrepublik.
Pero toda inquisición alemana en torno a la democracia exige dar cuenta de la tradición antiliberal. ¿Cuáles son los determinantes antidemocráticos de la República de Weimar que dieron lugar al Nacionalsocialismo? Aparece entonces el significado patológico de la pequeña burguesía cuya tensión entre la clase dominante y el proletariado condicionaría su identificación con el nazismo. La burguesía, protagonista de la democracia en otros países, significó aquí su radical fracaso. Su coalición con la clase alta autoritaria dio el triunfo a Hitler. La radical diferencia de los supuestos sociales de la Alemania actual, su novedad estructural frente al pasado histórico, constituye una firme ocasión para el asentamiento de un orden político representativo, sustentado en el juego de los dos grandes partidos,-C. D. U. y S. P. D.
(8) En buena parte la producción de DAHRENDORF es un intento de reducir a gorías analítico-empíricas la teoría marxista. Marxs Perspektive fue su primera publi' cación (1952) como trabajo de promoción académica. La reducción de la tesis de lucha de clases a un paradigma con valor sociológico fue el tema de Softale Klasen und Klasenkonflikt in der industriellen Gesellschaft (1957). Tal paradigma es revisado y aplicado en los estudios «Bürger und Proletarier», «Dichotomie und Hierarchie» y «Deutsche Richter» incluidos en Gesellschaft und Freiheit.
Los dos últimos trabajos contenidos en Sociedad y Libertad van encaminados a perfilar el ideal político que implique un máximo de libertad democrática. En torno a una depuración sociológico-conceptual de las ideas de igual' dad y libertad se dibuja una nueva idea política, que asume históricamente los elementos constructivos contenidos en el liberalismo y el socialismo. «En la actualidad una política social-liberal intenta mantener y profundizar aquella igualdad del status civil que constituye la primera posibilidad de la libertad, de ahí el que sea decididamente enemiga de toda nivelación y uniformación social, y decididamente defensora del pluralismo institucional, de la diferenciación social y de la humana variedad en la libertad... La política social-liberal debe ser liberal ante todo, pues la libertad «igual es ante todo libertad».
Indiscutiblemente la obra de Ralf Dahrendorf representa «un documento altamente significativo en el desarrollo de la teoría sociológica en Alemania» (R. Konig). Dentro del- movimiento de recepción de la sociología analítica americana, la situación cultural en que tal transmisión acontece explica la peculiaridad de su asumción. Un análisis desde la sociología del conocimiento enfrentando el acontecer social de las ciencias sociales en Norteamérica y Alemania sería revelador. El pathos democrático de Dahrendorf, testigo y expresión de las tensiones históricas de su país, distan mucho de la seguridad «natural» en que el acaecer de su nación se le ofrece a un sociólogo americano.
La libertad —a los quince años fue encarcelado por la policía nazi— es la pasión absoluta que impulsa sus análisis. Pero el lenguaje apasionado es un riesgo constante en la investigación empírica. Cuando la pasión se ínstala en la comunicación científica, da ocasión a patéticos desacuerdos: los términos dejan de formalizar observables y se cargan con una proyección ideológica.
La identificación del modelo estructural-funcional con una utopía conservadora, la acusación a la teoría del papel social de olvidar la libertad humana» Homo Sociologicus, son dos casos que patentizan tan desafortunado manejo lingüístico.
La aparición de Homo Sociologicus, con su intención de crítica teórica y rmetateórica de la categoría «papel social» es quizá el suceso menos afortunado a lo largo de las publicaciones de Dahrendorf. Los flacos de su exposición fueron puestos de relieve por F. H. Tenbruck y R. Konig, como su equívoco concepto metafísico de libertad asentado sobre premisas kantianomarxistas radicalmente insuficientes.
La pretendida asumción del análisis estructural-funcional por la teoría conflictual del acontecer social espera discusión. Sin disminuir la importancia de sus aportaciones para la explicación de conflictos y cambios sociales, como para la estratificación y la sociología política, es preciso hacer constar: 1. La peligrosidad de reducir o fundar una axiomática científica sobre aserciones metafísicas: los postulados de Rousseau como los de Hobbes son -de suyo inverificables, pues el supuesto último de tal tratamiento intelectual es la regresión hacia significaciones fundamentales como clave última (meta' física) de la experiencia subjetiva; las invocaciones a Heráclito, a Hobbes, a Kant, a Marx, no son sino manifestación de una fundamental afección (personal) por la realidad, de un singular encontrarse en el acontecer existencial precientífico. Pero la conceptualización de una síntesis de vivencias singulares no tiene, en principio, ningún valor científico. Todo lo más indica la dificultad de un sociólogo alemán por salir de su propia experiencia social. Pero la historia occidental, ni siquiera en su totalidad, es normativa sociológicamente.
2. Desde aquí se explica la falsa interpretación, y por supuesto, la inválida crítica del esquema categorial que intenta ser el Sistema Social de Parsons. Dahrendorf reifica ideológicamente lo que no es más que pura intención de tratamiento lógico-empírico, simple «instrumento técnico de análisis» (Parsons). El carácter formal, categorial de tales proposiciones resulta falseado en su interpretación material.
3. El análisis estructural-funcional no implica, en sí mismo, ninguna dirección ideológica, sino una tendencia capital de la lógica científica contemporánea —tendencia que a la par del análisis social inspira el de muchas otras disciplinas—. Su pretensión es precisamente dar cuenta del proceso social, de la integración como del cambio. Las objeciones de Dahrendorf se encuentran ya rebatidas, diez años antes, en la exposición de R. H. Merton acerca del funcionalismo (9). Que la aplicación de tesis funcionalistas resulte limitada, que en torno a los postulados de su utilización en sociología no haya suficiente acuerdo, no impide que su «asumción en la teoría conflictual» sea totalmente injustificada. Una adecuada crítica del planteamiento estructural-funcional sólo es posible desde una depuración teórica de la serie conceptual —Cultura-Sociedad-Persona-Acción, que delimita su alcance explicativo—.
Desgraciadamente, la insuficiencia de buena parte de las tesis de Dahrendorf se debe a su olvido de la conexión sistemática de tales categorías. De ahí sus deficientes interpretaciones de la teoría del papel social, de los valores culturales, así como su exageración del significado de la coacción y el dominio.
El compromiso ético del sociólogo empieza por el rigor teorético. Su decisión axiológica, a esperar de su papel social, encuentra su lugar definitivo una vez cumplimentadas las normas de la información científica. Dahrendorf ha determinado perfectamente tales imperativos. Que en su propio quehacer se infiltren a pesar de todo posiciones de valor amenazando la pureza metodológica, es algo cuya posibilidad él mismo reconoce. Indicando, por supuesto, el mejor medio para superar tal contingencia: «misión fundamental de la crítica científica es desenmascarar y corregir las afirmaciones científicas erradas».
Una urgencia más para hacer frente a la obra de este significativo sociólogo alemán.
(9) Vid. «Manifest and Latent Functions; Toward a Codifications of functional Analysis» en el volumen Social Theory and Social Structure, Glencoe, 1957.
Carlos Moya
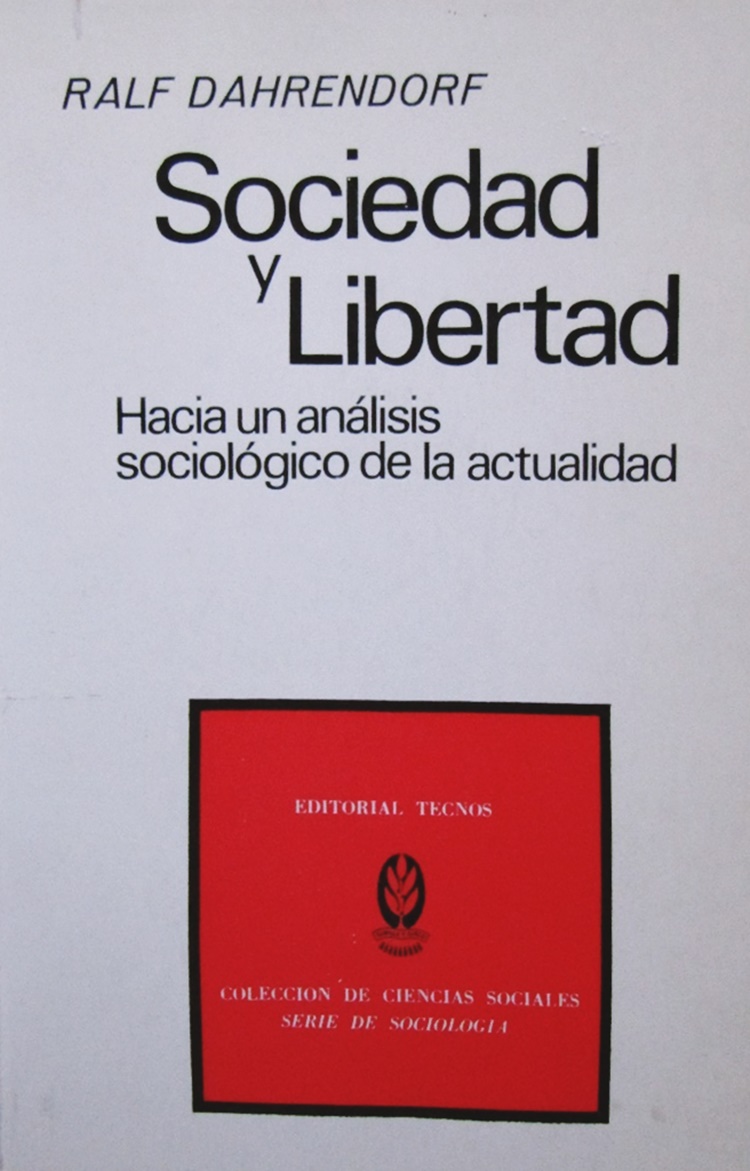 |
| Ralf Dahrendorf: Sociología y libertad (1958) (Reseña) |
Ralf Dahrendorf: Sociología y libertad (1958) (Reseña)









Comentarios
Publicar un comentario