William Graham Sumner: La conquista de los Estados Unidos por España (1899)
La conquista de los Estados Unidos por España
William Graham Sumner
Durante el último año el público se ha familiarizado con las descripciones de España y de la forma de actuar de los españoles, hasta el punto de que el nombre de España se ha convertido en símbolo de cierto conjunto bien definido de conceptos y políticas. Por otra parte, el nombre de los Estados Unidos siempre ha sido, para todos nosotros, símbolo de un estado de cosas, de un conjunto de ideas y tradiciones, una serie de perspectivas sobre los asuntos sociales y políticos. España fue el primer Estado imperialista y durante mucho tiempo el más grande. Los Estados Unidos, por su origen histórico, sus tradiciones y sus principios, son el principal representante de la revolución y la reacción contra esa clase de Estado. Pretendo demostrar que con la línea de acción que ahora se nos propone, que denominamos expansión e imperialismo, estamos arrojando por la borda algunos de los más importantes elementos del símbolo americano, adoptando algunos de los rasgos más fundamentales del español. Hemos derrotado a España en un conflicto militar, pero nos estamos sometiendo a su conquista en el campo de las ideas y las políticas. El expansionismo y el imperialismo no son más que las viejas filosofías de la prosperidad nacional que han llevado a España al lugar que hoy ocupa. Esas filosofías apelan a la vanidad y a la codicia nacionales. Son seductoras, sobre todo a primera vista y bajo el juicio más superficial, y por tanto no se puede negar que tienen un gran impacto popular. Son ilusiones y nos llevarán a la ruina a menos que seamos lo suficientemente testarudos como para resistirnos a ellas. En cualquier caso, el año 1898 es un gran hito en la historia de los Estados Unidos.
No todas sus consecuencias serán buenas o malas, porque no es ésa la naturaleza de las influencias sociales. Siempre combinan lo bueno y lo malo, y así será en este caso. No hay duda de que, dentro de cincuenta años, el historiador que vuelva la vista hacia 1898 apreciará en el curso que habrán tomado los acontecimientos consecuencias de los hechos de ese año y del presente que no siempre serán negativas, pero se observará que ésta no es una justificación para una política despreocupada; que no afecta a nuestro deber de que, en todo lo que hagamos hoy, debemos perseguir la sabiduría y la prudencia y determinar nuestras acciones por medio del mejor juicio que podamos formarnos.
La guerra, la expansión y el imperialismo son asuntos del arte de gobernar y de nada más. Prescindo de todos sus demás aspectos y de todos los elementos superfluos que se han mezclado con ellos. El otro día recibí una circular de una nueva empresa educativa en la que se instaba a que, dadas nuestras nuevas posesiones, debíamos estudiar especialmente la historia, la economía política y lo que se denomina ciencia política. Me pregunté: ¿por qué? ¿Qué razón hay ahora para dedicarnos a esos estudios a causa de nuestros dominios que antes no tuviéramos a causa de nosotros mismos? En nuestros actos de 1898 no utilizamos ningún conocimiento que pudiéramos tener sobre ninguna de esas líneas de estudio. La causa primigenia y principal de la guerra fue que se trataba de una medida táctica dentro de la lucha entre partidos en Washington. En cuanto pareció que se había tomado una resolución, diversos intereses comenzaron a ver su ventaja en el asunto y se apresuraron a impulsarlo. Era necesario apelar al público, que aportaría otra clase de motivaciones para la continuación de la empresa, y lograr el consentimiento de clases que nunca aceptarían chanchullos financieros ni políticos. Esas apelaciones se manifestaron en afirmaciones sensacionales que no teníamos forma de verificar, en frases supuestamente patrióticas, en declaraciones sobre Cuba y los cubanos que ahora sabemos que eran completamente falsas.
¿Dónde estaba el arte de gobernar en todo esto? Si no es un consolidado principio del arte político que un hombre de Estado no imponga nunca sacrificios a su pueblo por algo no relacionado con los intereses de éste, entonces ya no es útil estudiar filosofía política, porque ése es su alfabeto. Va en contra de la gobernación honrada poner en peligro el bienestar político del Estado por intereses partidistas. No fue digno del arte político publicar la solemne declaración de que no nos apoderaríamos de ningún territorio y, sobre todo, describir de antemano esa acción como una «agresión criminal», porque era moralmente cierto que de cualquier guerra con España saldríamos con territorio conquistado en las manos y quienes querían la guerra o la consintieron esperaban que así lo hiciéramos.
Hablamos de «libertad» todo el tiempo con grandilocuencia y despreocupación, como si la libertad fuera algo que los hombres pueden tener si así lo quieren y en la medida que quieren. Es cierto que gran parte de la libertad humana consiste simplemente en la elección entre hacer algo o dejarlo como está. Si decidimos hacerlo, existe toda un serie de consecuencias sobre las cuales nos será extremadamente difícil o imposible ejercer ningún tipo de libertad. La prueba de esto en el caso que nos ocupa está tan clara y se aprecia tan fácilmente que no tengo que dedicarle más palabras. Aquí tenemos entonces la razón por la cual no embarcarse en políticas arriesgadas es una regla del arte político sensato. No se puede esperar que un hombre de Estado sepa con antelación que saldríamos de la guerra con las Filipinas en las manos, pero a su educación le corresponde advertirle de que una política arriesgada y una empresa gratuita conllevarán, sin duda, algún tipo de bochorno.
Lo que se nos presenta en el curso de nuestra propia vida e intereses debemos afrontarlo; lo que vayamos a buscar más allá de ese dominio constituye un despilfarro de energía y un riesgo para nuestra libertad y bienestar. Si ésta no es una doctrina sensata, entonces las ciencias históricas y sociales no tienen que enseñarnos nada que merezca la pena.
Con todo, hay otra observación sobre la guerra de mucha mayor importancia; a saber, que fue una descarada vulneración del autogobierno. Alardeamos de ser un pueblo que se autogobierna y, especialmente en este sentido, nos comparamos orgullosamente con naciones más antiguas. Después de todo, ¿cuál es la diferencia? Los rusos, a los que siempre situamos en el polo opuesto de las instituciones políticas, tienen autogobierno, si con ello entendemos aquiescencia ante lo que decida hacer un pequeño grupo de personas situadas en la cima del poder. La guerra con España se nos lanzó de cabeza, sin reflexión ni deliberación, y sin la debida formulación de la opinión pública. Siempre que una voz se alzaba en defensa de la deliberación y de las reconocidas máximas del arte de la política, era acallada a gritos en medio de una tormenta de improperios e hipocresías. Se hacía lo que fuera para hacernos prescindir del pensamiento sereno y del juicio en calma, y para inflar cualquier expresión con calificativos sensacionales y frases ampulosas. No se puede negar que todo lo relacionado con la guerra se ha tratado con una exaltada tensión sentimental y retórica muy poco favorable a la verdad. En la actualidad, toda la prensa del país parece ocupada en pulsar al máximo la vanidad nacional con representaciones de la guerra tan extravagantes como fantásticas. Todo esto tendrá su castigo. Los periódicos nerviosos y sensacionalistas corrompen tanto, especialmente a los jóvenes, como las novelas del mismo tipo. La costumbre de esperar que cualquier alimento intelectual venga cargado de especias y la correspondiente resistencia a cualquier serena verdad socavan el carácter tanto como cualquier otro vicio. El patriotismo se está prostituyendo hasta convertirse en una intoxicación nerviosa, fatal para captar la verdad. Levanta en torno a nosotros una ingenua ilusión y nos conducirá a cometer errores sobre nuestra posición y relaciones como las que hemos venido ridiculizando en el caso de España.
En la actualidad hay quienes piensan que la perfección del arte de la política es decir que la expansión es un hecho y que es inútil discutirlo. Se nos dice que no debemos cruzar puentes hasta que topamos con ellos, que no debemos discutir nada por adelantado y que tampoco tenemos que analizar lo pasado porque es irrecuperable. No hay duda de que ésta sería una doctrina muy aceptable para las autoridades, porque supondría librarse de su responsabilidad, pero sería sorprendente que la aceptara un pueblo que se autogobierna. El senador Foraker nos ha dicho que no conservaremos las Filipinas más tiempo del necesario para enseñar el autogobierno a la gente. No sé cómo es posible que un solo hombre nos diga lo que vamos a hacer antes de que las autoridades constitucionales lo hayan decidido. Quizá sea ésta una particularidad de nuestra nueva forma de autogobierno.
Si nos fiamos de sus garantías, estamos pagando 20 millones de dólares por el privilegio de tutelar a los tagalos en la senda de la libertad y el autogobierno. No creo que si los Estados Unidos deciden gobernar las islas vayan a renunciar a ellas por algo que no sea una fuerza superior, pero el debilitamiento del imperialismo que muestran las garantías de este caballero, después de unos días de ligero debate en el Senado, apunta a que agitar el asunto no es todavía vano. En cualquier caso, si hemos hecho algo, sobre todo si hemos actuado con precipitación, descubrir dónde estamos, qué hemos hecho y cuál es la nueva situación en la que nos hemos metido constituye una prudente y bien reconocida línea de comportamiento. Entonces, también debemos recordar que lo que el hombre de Estado abandona lo recoge el historiador y que éste lo vinculará con paralelismos y contrastes históricos. Existe una categoría de hombres a los que, en nuestros Estados norteños, siempre nos hemos referido con especial reprobación en los últimos treinta años. Son los sureños que en 1861 no creían en la secesión, pero que, como ellos decían, «iban con sus Estados». Han sido condenados por su cobardía moral. Sin embargo, en el curso de un año, casi se ha convertido en una doctrina que el patriotismo exige contener la lengua mientras nuestros intereses, nuestras instituciones, nuestras más sagradas tradiciones y nuestras más fundamentadas máximas han sido pisoteados. No hay duda de que el coraje moral es la virtud más necesaria de todas en el Estado democrático moderno y que ceder ante la popularidad es el peor vicio político. La prensa, el estrado y el púlpito han sucumbido a este vicio, y hay pruebas de que la universidad, que debería ser el último baluarte de la verdad, también ha caído ante él. No me cabe duda de que las clases conservadoras de este país volverán la vista atrás para contemplar con gran pesar su aquiescencia ante los acontecimientos de 1898 y las doctrinas y precedentes que en silencio se han establecido. Que nos quede bien claro que el autogobierno no es cuestión de banderas y de proclamas del Cuatro de Julio, ni tampoco de luchas por conseguir cargos. La eterna vigilancia es su precio, al igual que cualquier otro bien político. La perpetuidad del autogobierno depende de la sensatez política del pueblo, y esa sensatez tiene que ver con la costumbre y la práctica. Podemos renunciar a ella para optar por la pompa y la gloria. Eso es lo que España hizo.
A comienzos del siglo XVI tenía más autogobierno que los demás países de Europa. La unión de Estados pequeños en uno más grande impulsó su sentimiento y su desarrollo nacionales. El descubrimiento de América puso en sus manos el control de inmensos territorios. El orgullo y la ambición nacionales se vieron estimulados. Después llegó la pugna con Francia por la hegemonía mundial, que condujo a España a la monarquía absoluta y a la bancarrota. Perdió su autogobierno y asistió al agotamiento de sus recursos en intereses ajenos a ella, pero podía referirse a un imperio en el que nunca se ponía el sol y alardear de sus colonias, sus minas de oro, sus flotas, sus ejércitos y sus deudas. Tenía la gloria y el orgullo, mezclados, por supuesto, con la derrota y el desastre que debe experimentar cualquier nación que siga esa línea política; no dejaban de debilitarse su diligencia y su comercio, ni de empobrecerse la situación de su población. Hasta ahora no ha logrado recuperar un auténtico autogobierno. Si nosotros los americanos creemos en él, ¿por qué dejamos que se nos escape? ¿Por qué lo canjeamos por la gloria militar como hizo España? No hay ninguna nación civilizada que hable de su misión civilizadora de forma más grandilocuente que nosotros. Los ingleses, que en realidad pueden presumir más que nadie en este sentido, hablan menos de ello, pero el fariseísmo con el que corrigen e instruyen a otros pueblos les ha hecho odiosos en todo el orbe. Los franceses se creen guardianes de la más elevada y pura cultura, y que los ojos del mundo están pendientes de París, de la que esperan oráculos del pensamiento y el gusto. Los alemanes se ven a sí mismos encargados de una misión, especialmente en relación con nosotros, los americanos, a los que tienen que salvar del egoísmo y el materialismo. Los rusos, en sus libros y periódicos, hablan de la misión civilizadora de Rusia con un lenguaje que podría haberse traducido de algunos de los mejores párrafos de nuestros periódicos imperialistas. El primer principio del mahometismo es que nosotros los cristianos somos perros e infieles, sólo aptos para ser esclavizados o masacrados por los musulmanes. La consecuencia es que, allí donde se extiende el mahometismo, la fe de sus partidarios conlleva las más grandes bendiciones y que toda la raza humana se elevaría enormemente si esta doctrina sustituyera por doquier al cristianismo. En España, para finalizar, los españoles se han considerado durante siglos los más fervientes y sacrificados cristianos, especialmente encargados por el Todopoderoso, por esta razón, de difundir la religión y la civilización verdaderas en todo el orbe. Se creen libres y nobles, adalides del refinamiento y de los sentimientos de honor personal, y nos desprecian considerándonos infames avaros y herejes. Podría mostraros fragmentos de autores peninsulares de primera categoría referidos al gran papel de España y Portugal en la difusión de la libertad y la verdad. Ahora bien, todas las naciones se ríen de las demás cuando observan esas manifestaciones de vanidad nacional. Se puede contar con que todas ellas, incluyéndonos nosotros mismos, son ridículas en razón de sus pretensiones. La cuestión es que todas ellas rechazan los criterios de las demás y que las naciones distantes, que han de civilizarse, odian todos los de los hombres civilizados. Presuponemos que lo que nos gusta y practicamos, lo que nos parece mejor, debe de ser una bien acogida bendición para los hispanoamericanos y filipinos. Esto es algo escandaloso y evidentemente falso. Odian nuestras costumbres. Son hostiles a nuestras ideas. Nuestra religión, nuestra lengua, nuestras instituciones y nuestros modales les ofenden. Les gustan sus propias costumbres y si ante ellos nos presentamos como gobernantes, habrá discordia en todas las grandes áreas del interés social. Lo más importante que heredaremos de los españoles será la labor de reprimir rebeliones. Si los Estados Unidos le arrebatan a España su misión, aduciendo que ella no la está haciendo bien, y si esta nación, a su vez, trata de ser la maestra de otras, se marchitará, cayendo en la misma vanidad y engreimiento de los que España constituye un ejemplo en la actualidad. A juzgar por nuestros escritos actuales, cabría pensar que ya hemos avanzado mucho en ese sentido. Ahora bien, la gran razón por la cual son falsas y equivocadas todas estas empresas, que comienzan diciéndole a alguien que sabemos lo que es bueno para él mejor que él mismo y que vamos a conseguir que lo haga, es porque vulneran la libertad; o, expresando de otra manera esta misma afirmación, la razón que hace que la libertad, de la que tanto hablamos los americanos, sea algo bueno, es que significa dejar que la gente viva su propia vida a su manera, mientras que nosotros hacemos lo propio. Si creemos en la libertad como principio americano, ¿por qué no la defendemos? ¿Por qué vamos a arrojarla por la borda para entrar en una política española de dominio y regulación? Los Estados Unidos no podrán ser una nación colonizadora durante mucho tiempo. Sin contar Alaska, sólo somos veintitrés personas por milla cuadrada. El país puede multiplicar su población por trece; es decir, la población podría superar los mil millones antes de que todo el país estuviera tan densamente poblado como lo está ahora Rhode Island. Por lo tanto, no hay presión demográfica, que es la primera condición para una expansión racional, a menos que pudiéramos comprar otro territorio como el valle de Misisipi sin población civilizada en él. Si pudiéramos hacerlo, el día de la superpoblación se pospondría aún más y se facilitarían las condiciones para nuestro pueblo en las generaciones venideras. En segundo lugar, las islas que hemos arrebatado a España nunca podrán ser residencias de familias americanas que se trasladaran y asentaran allí para hacer su hogar. Las condiciones climáticas lo impiden. Aunque los españoles se han asentado en la América Hispana, incluso en los trópicos, los perjuicios del dominio español han surgido en gran medida del hecho de que los españoles fueron a las colonias como aventureros, ansiosos por hacer riquezas con la mayor rapidez posible, para retornar a España y disfrutarlas. Ya es evidente que la relación de nuestro pueblo con esas posesiones tendría ese carácter. En consecuencia, es un error hablar de sistema colonial al describir nuestra relación con esos dominios, pero como no disponemos de otro término, utilicemos éste y preguntémonos: ¿qué clase de sistema colonial vamos a establecer? I. En la historia moderna, España destaca por haber sido el primer Estado que desarrolló y aplicó el sistema colonial a sus posesiones lejanas. Su política fue la de excluir absolutamente a los no españoles de los territorios a ella sometidos y la de explotarlos en beneficio de España, sin mucha consideración hacia los aborígenes o los colonos. Es atroz la fría e innecesaria crueldad mostrada por los españoles hacia los aborígenes, aun comparándola con el trato dado a los nativos por otros europeos. A un economista moderno le aterran las medidas económicas adoptadas por España, tanto en política interna como colonial. Parece como si, de tan destructivas para su prosperidad como fueron, sólo hubiera podido inspirarlas algún tipo de caprichoso demonio. Desde hace tres siglos, España posee una gran literatura, en la que sus publicistas debaten con asombro si conseguir las Indias fue una bendición o una maldición, y por qué, con todas las supuestas condiciones para la prosperidad en sus manos, siempre estuvo en decadencia. Ahora escuchamos argumentar que, por fortuna, se ha librado de sus colonias y que si dedicara sus energías a su desarrollo interno, librando sus políticas de la corrupción de los funcionarios e intereses coloniales, podría regenerarse. Es ésta una opinión racional. Es el mejor diagnóstico de su situación y la mejor receta de un remedio que la ocasión demandaba. Pero, entonces, ¿qué le ocurrirá al Estado que se ha hecho cargo de sus colonias? No veo más respuesta sino que, con ellas, esa nación ha recibido la dolencia y que ahora es ella la que va a corromperse explotando a comunidades dependientes tal como ella fue explotada. Es innegable que está expuesta a ese peligro.
No sería apropiado intentar plantear en un solo párrafo las causas de la decadencia de España, y aunque la historia económica de ese país me ha exigido que compaginara en lo posible esa atención con otras obligaciones, no me siento preparado para hacer justicia alguna a esa materia; pero sí se pueden definir con confianza uno o dos rasgos de la historia, especialmente instructivos para nosotros.
En primer lugar, España nunca se fijó como propósito su propia ruina material ni la de sus colonias. Su historia económica constituye una larga lección destinada a demostrar que cualquier política de prosperidad es una ilusión y un camino hacia la ruina. No hay lección económica que el pueblo de los Estados Unidos tenga que tomarse más en serio. En segundo lugar, los errores españoles surgieron, en parte, de la confusión entre el tesoro público y la riqueza nacional. Se pensaba que la entrada de oro a raudales en la hacienda pública equivalía a incrementar la riqueza del pueblo. En realidad, lo que significaba es que éste llevaba sobre sus hombros el peso del orden imperial y que sus beneficios iban a parar al tesoro público; es decir, a manos del rey. Así, no es extraño que al incrementarse el peso el pueblo se fuera empobreciendo. El rey gastaba los ingresos en extender el imperio en Alemania, Italia y los Países Bajos, de modo que esas cantidades se convirtieron realmente en otra causa de corrupción y decadencia. En medio de dificultades crecientes, los únicos adinerados eran los eclesiásticos y los nobles, protegidos por vinculaciones y privilegios, que, a su vez, restringían y destruían aún más las industrias del país. En cuanto al trato dado a los aborígenes en las posesiones lejanas de España, las órdenes de la metró poli eran tan buenas como se podía desear. Sobre este asunto, ningún otro gobierno europeo dictó órdenes siquiera cercanas a las suyas en punto a tolerancia o prueba de su interés. La América Española sigue estando cubierta de instituciones fundadas por España para el beneficio de los aborígenes, siempre que éstas no han sido confiscadas ni desviadas a otros usos. No obstante, el dominio español estuvo a punto de acabar con los aborí genes en ciento cincuenta años. El Papa se los otorgó como siervos a los españoles. Ellos los consideraban salvajes, herejes, bestias indignas de consideración humana. Aquí reside la gran explicación de la inhumanidad del hombre para con el hombre. Cuando los españoles torturaban y quemaban protestantes y judíos era porque, para ellos, unos y otros eran herejes; es decir, eran inaceptables, abominables, indignos de consideración humana.
Hombres humanos y piadosas mujeres no sintieron más reparos ante los sufrimientos de los protestantes y los judíos que los que sentiríamos ante la ejecución de perros rabiosos o serpientes de cascabel. Hoy en día, en los Estados Unidos hay multitud de personas que quizá consideran a los negros seres humanos, aunque de orden diferente a los hombres blancos, de manera que, en puridad, las ideas y disposiciones sociales de los hombres blancos no se les pueden aplicar. Otros sienten lo mismo hacia los indios. Esta actitud mental, donde quiera que se encuentra, es la que causa tiranía y crueldad. Es esta disposición a decidir sin pensárselo dos veces que algunas personas no son aptas para la libertad y el autogobierno la que avala en cierta medida la verdad de la doctrina de la igualdad de todos los hombres, y dado que la historia de la humanidad ha sido la larga historia de los abusos sufridos por unos a manos de otros, que, evidentemente, suavizaban su tiranía con hermosas doctrinas religiosas, éticas o de filosofía política, que demostraban que todo se hacía en beneficio de los oprimidos, la doctrina de que todos los hombres son iguales ha pasado a convertirse, por tanto, en una de las piedras angulares del templo de la justicia y la verdad. Se fijó precisamente para frenar esta idea de que, al ser nosotros mucho mejores que los demás, la libertad para ellos es ser gobernados por nosotros.
Los americanos se han comprometido desde el principio con la doctrina de que todos los hombres son iguales. La hemos convertido en una doctrina absoluta como parte de la teoría de nuestro tejido social y político. Siempre ha sido un dogma interno pese a su forma absoluta y, como tal dogma, siempre ha entrado en flagrante contradicción con los hechos relativos a los indios y los negros y con nuestra legislación respecto a los chinos. En su forma absoluta debe, por supuesto, aplicarse a los kanakas [hawaianos], malayos, tagalos y chinos, de igual modo que a los yanquis, alemanes e irlandeses. Es asombroso que hayamos vivido para ver que las armas americanas han llevado este dogma interno allí donde, en su aplicación, debe probarse con pueblos incivilizados y a medio civilizar. Nada más iniciar la prueba prescindimos de nuestra doctrina y adoptamos la española. Todos los imperialistas nos dicen que estos pueblos no son aptos para la libertad y el autogobierno; que para ellos la rebelión es resistirse a nuestra beneficencia; que debemos enviar flotas y ejércitos para matarlos si así lo hacen; que tenemos que concebir un gobierno para ellos y administrarlo nosotros; que podemos comprarlos o venderlos a nuestro antojo y disponer de su «comercio» para nuestro propio beneficio. ¿Qué es esto sino la política de España respecto a sus dominios? ¿Qué podemos esperar que produzca? Nada, salvo que nos conduzca a la situación actual de España.
Pero entonces, si no nos corresponde conservar esas islas como dominios, se me podría preguntar si creo que debemos incorporarlas a la Unión, al menos algunas, y dejar que nos ayuden a gobernarnos. Por supuesto que no. Si surge tal pregunta, es preciso plantearse si, a nuestro entender, son aptas o no para el autogobierno. El pueblo americano, desde la Guerra Civil, ha perdido de vista en gran medida el hecho de que este nuestro Estado, los Estados Unidos de América, es un Estado confederal muy peculiar y artificial. No es un Estado como los de Europa, con la excepción de Suiza. En nuestra época, el campo del dogmatismo no está en la teología, está en la filosofía política. El término «soberanía» es el más abstracto y metafísico de la filosofía política. Nadie puede definirlo. Por esta razón se adapta precisamente a los propósitos del hombre de Estado tosco, que introduce en él cualquier cosa que le quiera volver a sacar y que últimamente se ha propuesto estirarlo hasta demostrar que los Estados Unidos son un gran Estado imperialista, aunque la Constitución, que nos dice justamente lo que son y lo que no son, está ahí para demostrar lo contrario.
Las trece colonias, como todos sabemos, eran mancomunidades independientes entre sí. No eran muy afines y sí muy celosas. Aceptaron unirse con las demás amparándose en extremos estipulados y definidos por la Constitución, pero sólo se unieron a regañadientes y presionadas por la necesidad. Lo que inicialmente sólo era una combinación o alianza laxa la ha soldado la historia de un siglo, convirtiéndola en un gran Estado. Con todo, nada ha alterado la que fue primera condición de la Unión; a saber, que todos sus Estados miembros debían encontrarse en el mismo estadio de civilización y desarrollo político; que todos debían albergar las mismas ideas, tradiciones y credo político; que sus formas e ideales sociales debían conducir al mantenimiento de una cordial afinidad entre ellos. La Guerra Civil surgió de la imperfecta materialización de esta condición. En otras épocas, las diferencias reales en cuanto a puntos de vista y principios o respecto a ideales y opinión han producido discordia en el seno de la confederación. Esas crisis son inevitables en cualquier Estado confederado. En ese sistema el más elevado arte político se basa en evitarlas o en suavizarlas y, sobre todo, en no incorporar nunca voluntariamente elementos heterogé neos. La prosperidad de tal Estado depende de la afinidad cada vez más estrecha entre sus partes, con el fin de que las diferencias que surjan puedan fácilmente armonizarse. Lo que necesitamos es más intención, no más extensión.
De esto se sigue, por tanto, que es insensato incorporar a un Estado así cualquier elemento extraño que no se avenga con él. Esa clase de elemento funcionará en él como un disolvente. En consecuencia, nuestras nuevas conquistas nos enfrentan cara a cara con este dilema: o bien debemos conservarlas como posesiones inferiores, que gobernaremos y explotaremos siguiendo el antiguo modelo colonial, o bien tenemos que incorporarlas como iguales a nosotros, de modo que nos ayudarán a gobernarnos y corromperán un sistema político que no comprenden y en el que no pueden participar. Ante ese dilema, no hay más escapatoria que concederles la independencia y dejarles solventar su propia salvación o vivir sin ella. Haití es independiente desde hace un siglo y todo ese tiempo ha sido escenario de revoluciones, tiranías y derramamientos de sangre. Por el momento, no hay ningún Estado hispanoamericano que haya demostrado su capacidad para el autogobierno. Es justo preguntarse si alguno de ellos no estaría peor que hoy en día si en él se hubiera mantenido el dominio español. La principal excepción es México. El Sr. Lummis, un norteamericano, ha publicado recientemente un libro sobre México en el que nos dice que haríamos bien en acudir a la escuela mexicana para captar varios importantes intereses públicos, pero México ha estado, durante diez o quince años, sometida a un dictador, y las formas republicanas han estado en suspenso. Nadie sabe qué ocurrirá allí cuando muera el dictador. La doctrina de que debemos arrebatar a otras naciones cualesquiera posesiones que pensemos que podríamos gestionar mejor de lo que lo hacen ellas, o que debemos tomar de la mano a cualquier país que no consideremos capaz para el autogobierno, nos llevará muy lejos. Amparándose en esa doctrina, a nuestros políticos no les costará encontrar una guerra preparada para nosotros en la siguiente ocasión en que piensen que ha llegado la hora de que tengamos otra. Se nos dice que a partir de ahora debemos tener un gran ejército. ¿Para qué, a menos que nos propongamos hacer de nuevo en el futuro lo que acabamos de hacer? En ese caso, nuestros vecinos tienen razones para preguntarse a quién atacaremos a continuación. También deben comenzar a armarse y con nuestros actos todo el mundo occidental se ve arrojado a la desazón de la que se queja el oriental.
Aquí reside otro aspecto sobre el cual los elementos conservadores del país están cometiendo un error al permitir que todo este militarismo e imperialismo se desarrolle sin rechistar. Se proclamará como norma que siempre que el ascendiente político se vea amenazado se pueda establecer de nuevo mediante una pequeña guerra, llenándole a la gente la cabeza de gloria y apartando su atención de sus propios intereses. El viejo y testarudo Benjamin Franklin dio en el clavo cuando, rememorando la época de Marlborough, hablaba de la «plaga de la gloria». La sed de gloria es una epidemia que priva de juicio a un pueblo, halaga su vanidad, le estafa privándole de sus intereses y corrompe su conciencia.
Este país debe su existencia a una revuelta contra el sistema colonial y naval que, como he dicho, España fue la primera en poner en práctica. El sistema colonial inglés nunca se aproximó siquiera ni en dureza ni en tiranía al español. En Inglaterra, la primera gran cuestión que se planteó respecto a las colonias fue si formaban parte de las posesiones del rey inglés o del dominio de la Corona. La diferencia constitucional era grande. En el primer caso, eran súbditas del rey y no gozaban de garantías constitucionales; en el otro, estaban sometidas al Parlamento y gozaban de garantías constitucionales. Ésta es exactamente la misma cuestión que surgió a mediados de este siglo en este país respecto a ciertos territorios y que contribuyó al estallido de la Guerra Civil. Está volviendo a plantearse. Se trata de si la Constitución de los Estados Unidos se extiende a todos los hombres y territorios que poseen los Estados Unidos o si hay grados y niveles de derechos para diferentes partes de los dominios en los que ondea nuestra bandera. Esta cuestión promete ya introducir disensiones entre nosotros que afectarán a los más vitales intereses de nuestra existencia nacional.
Con todo, la cuestión constitucional es aún más profunda. No soy competente para hablar sobre la interpretación de las cláusulas de la Constitución, pero ésta es la ley orgánica de este Estado confederado en el que vivimos y, por tanto, es la descripción del mismo tal como se planeó y tal como es. Lo que está en juego, nada más y nada menos, es la integridad de este Estado en sus más esenciales componentes. Los expansionistas han reconocido este hecho al haber dejado ya de lado la Constitución. Los militares, por supuesto, han sido los primeros en hacerlo. Para el militarismo es indispensable que los militares aprendan a menospreciar las constituciones, a desdeñar los parlamentos y a mirar con desprecio a los civiles. Algunos de los imperialistas no están dispuestos a ir tan rápido, por el momento. Se han quejado de la doctrina militar, pero eso sólo demuestra que los militares aprecian mejor que otros lo que está en juego. Otros dicen que si las piernas de la Constitución son demasiado cortas para salvar la distancia entre la vieja política y la nueva, se pueden alargar un poco, lo cual supone una visión del asunto tan frívola como de mal gusto. Se necesitaría demasiado tiempo para apreciar el desprecio y desparpajo de las diversas referencias a la Constitución que nos trae cada día, de la misma clase, por lo menos, de quienes dos años atrás tanto se escandalizaron ante una crítica de la interpretación de la Constitución incluida en el programa de Chicago.
De este modo, la cuestión del imperialismo radica en si vamos a desmentir el origen de nuestra existencia nacional estableciendo un sistema colonial según el viejo modelo espa ñol, aun a costa de sacrificar para ello nuestro actual sistema civil y político. Sostengo que es una extraña incongruencia proclamar grandiosos tópicos sobre cosas como las bendiciones de la libertad que vamos a transmitir a esas gentes y comenzar por negarnos a extender la Constitución sobre ellas y, lo que es peor, arrojarla al arroyo en nuestro propio país. Si prescindimos de la Constitución, ¿qué es la libertad americana y todo lo demás? Nada más que un montón de frases.
Algunos me contestarán que no pretenden adoptar ninguna clase de sistema colonial español; que pretenden imitar el moderno ordenamiento inglés respecto a las colonias. Lo que más enorgullece a la historia de Inglaterra es que, desde las guerras napoleónicas, ha venido permanentemente corrigiendo abusos, enmendando sus instituciones, reparando agravios, y que de este modo ha hecho que su historia reciente relate la mejora de todas sus instituciones sociales, políticas y civiles. Para hacerlo, ha tenido que superar viejas tradiciones, costumbres arraigadas, derechos adquiridos y todos los demás obstáculos que retrasan o impiden el desarrollo social. La consecuencia es que sus tradiciones de servicio público, en todas sus ramificaciones, se han purificado, y que se ha desarrollado un cuerpo de hombres de espíritu noble, motivos elevados, métodos honorables y condiciones excelentes. Al mismo tiempo, la política del país se ha ido haciendo cada vez más tolerante respecto a los grandes intereses de la sociedad. Estos triunfos de la paz son mucho mayores que cualquier triunfo de la guerra. Hacen falta más agallas nacionales para corregir abusos que para ganar batallas. Inglaterra se ha mostrado realmente dispuesta a aprender de nosotros todo lo que pudiéramos enseñarle, y nosotros podríamos aprender mucho de ella en cuestiones mucho más importantes que la política colonial. Su reforma de dicha política sólo es una parte, y quizá una consecuencia, de las mejoras registradas en otros sectores de su sistema político.
El pasado verano tuvimos la experiencia de intentar improvisar un ejército. Podemos estar seguros de que es igualmente imposible improvisar un sistema colonial. El actual sistema colonial inglés es aristocrático. Depende de un amplio cuerpo de hombres educados para ese propósito, que actúan según tradiciones ya muy consolidadas y con un firme esprit de corps. Nadie puede entrar en él sin formación. El sistema es ajeno a nuestras ideas, gustos y métodos. Para establecer aquí algo parecido se necesitaría un periodo prolongado y cambios radicales en nuestros métodos políticos, que por el momento no estamos en absoluto dispuestos a hacer, y en todo caso sería una imitación. Además, Inglaterra tiene tres tipos diferentes de sistema colonial, según sea el desarrollo de la población residente en cada colonia o dominio, y la elección de cuál de los tres sistemas adoptaremos y aplicaremos conlleva todas las dificultades que he venido analizando.
Hay, sin embargo, otra objeción que hacer al sistema inglés. Mucha gente habla de los ingresos que vamos a obtener de esas posesiones. Si tratamos de sacarles algún beneficio repetiremos la misma conducta de Inglaterra para con sus colonias, contra la que éstas se rebelaron. Inglaterra proclamaba que era razonable que las colonias pagaran una parte de los gastos coloniales en los que se incurría en beneficio de todos. Nunca he podido comprender por qué esa demanda no era justa. Como sabéis, las colonias la rechazaron con indignación, alegando que los impuestos, al depender de una potencia extranjera, podrían tornarse injustos. Nuestros historiadores y publicistas nos han enseñado que la posición de los colonos fue correcta y heroica, y la única digna de hombres libres. La revuelta se basó en el principio de oposición a los impuestos, no en la magnitud de los mismos. Los colonos se negaban a pagar siquiera un penique. Siendo así, no podemos ingresar ni un penique de los dominios, ni siquiera como justa parte proporcional de los gastos imperiales, sin prender fuego a todas nuestras historias, sin revisar todos los grandes principios de nuestro periodo heroico, sin repudiar a nuestros grandes hombres de esa época y sin acudir a la doctrina española de gravar los dominios según el arbitrio del Estado gobernante. Uno de esos dominios ya se ha alzado en armas para luchar por la libertad contra nosotros. Leed las amenazas vertidas por los imperialistas contra esta gente que se atreve a rebelarse contra nosotros y veréis si estoy exponiendo incorrectamente o exagerando la corrupción del imperialismo en nosotros mismos. Una vez más, la cuestión es si estamos o no dispuestos a repudiar los principios en los que hemos insistido durante ciento cincuenta años y abrazar aquellos de los que España es la más antigua y destacada representante.
Respecto a este asunto de los impuestos y los ingresos, el presente sistema colonial inglés es tan injusto para la madre patria como el viejo sistema lo era para las colonias, o aún más. Ahora las colonias gravan a la madre patria. Ella les abona grandes sumas para su beneficio, de las que nada le es devuelto. Las colonias establecen barreras arancelarias frente a su comercio con ellas. No creo que los Estados Unidos lleguen a consentir un sistema así y tengo claro que nunca deberían hacerlo. Si las colonias no deben convertirse en tributarias de la madre patria, tampoco ésta debe convertirse en tributaria de ellas. Evidentemente, la propuesta de imitar la política colonial inglesa se hace sin el necesario conocimiento de lo que significa, y demuestra que los que rechazan objeciones prudentes, declarando taxativamente que imitaremos a Inglaterra, no comprenden con seriedad lo que nos están proponiendo que hagamos.
La conclusión de esta parte del asunto es que sostener dominios que no son aptos para entrar en la Unión va profundamente en contra de nuestro sistema interno. Ese sistema no puede extenderse para incorporarlos ni adaptarse al hecho de mantenerlos fuera sin sacrificar su propia integridad. Si recibimos dominios que, según hemos acordado, no son aptos para convertirse en Estados, su admisión como tales causará una constante agitación polí tica, porque ésta la fomentará cualquier partido que piense que puede ganar votos de ese modo. Fue un error garrafal del arte político entablar una guerra que, sin duda, había de conducirnos a estas tribulaciones.
II. Parece como si esta nueva política estuviera destinada a clavar una espada en todos los miembros de nuestro sistema histórico y filosófico. Nuestros ancestros se rebelaron contra el sistema colonial y naval, pero en cuanto lograron su independencia se ciñeron ellos mismos un sistema de navegación. La consecuencia es que hoy en día nuestra industria y nuestro comercio se organizan según un sistema restrictivo, heredero directo del antiguo sistema restrictivo español, que se basa en las mismas ideas de política económica; a saber, que los hombres de Estado pueden concebir para un país una política de prosperidad que hará más por él de lo que haría un desarrollo espontáneo de la energía del pueblo y de los recursos del territorio. Por otra parte, dentro de la Unión hemos establecido el más grandioso experimento de absoluta libertad de comercio que nunca haya existido. La combinación de los dos no es nueva, porque es justamente lo que Colbert intentó en Francia, pero aquí sí es original y constituye un interesante resultado de la presencia de dos filosofías opuestas en la mente humana, cuyo ajuste no se ha cuestionado hasta el momento. La extensión de nuestra autoridad a esos nuevos territorios saca del ámbito de la filosofía la incoherencia entre nuestras políticas interna y externa para llevarla al territorio de la práctica política. Donde quiera que esté la línea de demarcación del sistema nacional, tendremos una regla interna y otra externa. ¿Hay que tratar los nuevos territorios como algo interno o como algo externo? Al desarrollar este dilema veremos que tiene una importancia primordial.
Si tratamos los dominios como pertenecientes al sistema nacional, debemos establecer una libertad de comercio absoluta con ellos. Entonces, si siguiendo la política de «puertas abiertas» permitimos a todos los demás que acudan a ellos con las mismas condiciones que nosotros, los dominios tendrán libre comercio con todo el mundo, mientras que nosotros estaremos bajo un sistema restrictivo. De igual modo, los dominios no podrán entonces obtener ingresos de los aranceles a la exportación.
Si abordamos la otra vertiente del dilema y tratamos los dominios como exteriores a nuestra política nacional, entonces deberemos impedir la entrada de sus productos en nuestros mercados mediante aranceles. Si aplicamos esto siguiendo la política de «puertas abiertas», entonces cualquier arancel que las islas impongan a importaciones de otros lugares tendrán que aplicarlo también a las procedentes de nosotros. De modo que nos estaremos gravando los unos a los otros. Si optamos por la política proteccionista, determinaremos nuestros impuestos frente a ellos y los suyos frente a otras naciones, y no permitiremos que nos impongan ninguno a nosotros. Éste es exactamente el sistema español. En este molino, las colonias quedarán atrapadas entre la piedra superior y la inferior. Se rebelarán contra nosotros por la misma razón por la que se levantaron contra España.
He observado los periódicos con gran interés durante seis meses, para ver qué indicaciones se daban sobre las probables corrientes de opinión en lo tocante al dilema que acabo de describir. Apenas ha habido unas cuantas. Unos pocos periódicos extremadamente proteccionistas han declarado con enorme agresividad que había que extender nuestro sistema de protección a todas nuestras posesiones y que todas las demás debían quedar fuera.
De entre diversas entrevistas y cartas de personas privadas he seleccionado las siguientes, por expresar bien la que con seguridad es la visión del hombre irreductible, sobre todo si, como este autor, tiene interés en que le protejan.
«Me opongo a la política de “puertas abiertas”, tal como yo la entiendo. Franquear totalmente los puertos de nuestros territorios al mundo tendría como consecuencia la degradación o la destrucción de muchos de los beneficios de la adquisición territorial, que nos ha costado sangre y dinero. Como nación estamos bien provistos para desarrollar y organizar el comercio de nuestras nuevas posesiones y, al permitir a otros que entren y dividan las ventajas y rendimientos de este comercio, no sólo perjudicaremos a nuestros propios ciudadanos, que deben tener preferencia, sino que exhibiremos una debilidad que mal puede venirle a una nación de nuestra prominencia».
Ésta es exactamente la idea que se tenía en España, Francia, Holanda e Inglaterra en el siglo XVIII, y en la que se basaba el sistema de navegación contra el que nuestros padres se alzaron. Si adoptamos esta perspectiva podemos contar con vernos envueltos en constantes guerras con otras naciones, que no aceptarán que les privemos de ciertas partes de la superficie de la tierra hasta que demostremos que podemos hacerlo por la fuerza. Entonces seremos partícipes de una renovación de todas las guerras del siglo XVIII por las colonias, por la supremacía marítima, por el «comercio», tal como se utiliza el término, por la supremacía mundial y por todas las demás onerosas locuras de las que nuestros padres lucharon por librarse. Ésta es la política de Rusia y de Francia en la actualidad, y ante nuestros ojos tenemos pruebas de su efecto sobre la paz y el bienestar de la humanidad.
Nuestros modernos proteccionistas siempre nos han dicho que el objeto de su política es garantizar el mercado interno. Han llevado su sistema a excesos extravagantes. Los librecambistas solían decirles que estaban construyendo una muralla china. Ellos respondían que deseaban separarse de las demás naciones mediante un abismo de fuego. Ahora son ellos los que claman que están cercados por una muralla china. Cuando hemos dejado a todo el mundo fuera, descubrimos que nos hemos quedado encerrados dentro. El sistema de protección se aplica especialmente a ciertas líneas de producción selectas. Evidentemente, se están fomentando sin tener en cuenta las necesidades de la comunidad, de modo que están expuestas a las pronunciadas fluctuaciones de los grandes beneficios y de la sobreproducción. A costa de grandes gastos y pérdidas hemos llevado a cabo la política del mercado interno y ahora, también a costa de grandes gastos y pérdidas, se nos pide que vayamos a conquistar territorios con el fin de ampliar el mercado. Para que pueda haber comercio con otra comunidad, la primera condición es que produzcamos lo que ellos quieren y que ellos produzcan lo que queremos nosotros. Ésta es la condición económica. La segunda condición es que debe haber paz, así como seguridad y libertad frente a obstáculos arbitrarios interpuestos por el gobierno. Ésta es la condición política. Si esas condiciones se cumplen, habrá comercio, y no importa que esas dos comunidades formen parte o no del mismo cuerpo político. Si no se cumplen, no habrá comercio, ondee la bandera que ondee. Si queremos más comercio, podemos conseguirlo en cualquier momento mediante un tratado de reciprocidad con Canadá, y será más importante y provechoso que el de todas las posesiones españolas. No nos costará nada conseguirlo. Sin embargo, mientras luchábamos por Puerto Rico y Manila, gastando trescientos o cuatrocientos millones para conseguirlas, las negociaciones con Canadá fracasaron por la estrechez de miras y la intolerancia que mostramos en la negociación. Nada puede hacer una conquista por el comercio, salvo eliminar los obstáculos políticos que los conquistados no quisieran o no fueran a eliminar. De esto se sigue que la única justificación para ampliar los territorios es extender las políticas de libertad y tolerancia respecto al comercio. La extensión es incluso así una irritante necesidad. La cuestión siempre es si se está adquiriendo un activo o un pasivo. Arrebatar tierras significa tomar territorios y expulsar a todo el mundo de ellos, con el fin de explotarlos nosotros. Arrebatar tierras no es tomarlas, controlarlas y abrirlas a todo el mundo. Ésta es la política de «puertas abiertas». Nuestra política comercial exterior es, en todos sus principios, la misma que la de España. No tenemos justificación, en ese sentido, para arrebatarle nada. Si ahora tratamos de justificarnos, debe ser acudiendo a la política de la libertad; pero, como ya he mostrado, eso implica poner en crisis la contradicción entre nuestras políticas interna y externa en cuanto al comercio. De hecho, es muy probable que la destrucción de nuestro sistema restrictivo sea el primer buen resultado de la expansión, pero aquí mi propósito ha sido demostrar la red de dificultades que nos circunda al intentar establecer una política comercial para estos dominios. Sin duda, habremos de sufrir años de agitación y de amargura política, con todos los consiguientes riesgos de disensión interna, antes de que esas dificultades puedan verse superadas.
III. Otro de los fenómenos que merece la más meditada atención del estudioso de la historia contemporánea y de la tendencia de las instituciones políticas es la incapacidad de la mayoría de nuestro pueblo para percibir las inevitables consecuencias del imperialismo sobre la democracia. El día 29 de noviembre pasado [1898], en un cable se citaron las siguientes declaraciones del primer ministro francés: «Durante veintiocho años hemos vivido sometidos a una contradicción. El ejército y la democracia subsisten codo con codo. El mantenimiento de las tradiciones militares es una amenaza para la libertad, pero garantiza la seguridad del país y sus más sagrados deberes».
Ese antagonismo entre la democracia y el militarismo está suscitando una crisis en Francia, y sin duda el militarismo ganará, porque el pueblo francés sacrificaría cualquier cosa antes que reducir su fuerza militar. En Alemania, desde hace treinta años se viene intentando establecer un gobierno constitucional con instituciones parlamentarias. Las partes que componen el sistema alemán están en guerra las unas con las otras. El Emperador interfiere constantemente en el funcionamiento de dicho sistema y hace declaraciones completamente personales. No es responsable y no puede ser contestado ni criticado. La situación no es tan delicada en Francia, pero es enormemente inestable. Todo el deseo de autogobierno y de libertades civiles que hay entre los alemanes conduce al socialismo, y éste se reprime mediante la fuerza o con artimañas. Las clases conservadoras del país aceptan la situación al tiempo que la lamentan. La razón es que el Emperador es el señor de la guerra. Su poder y su autoridad son esenciales para la fuerza militar del Estado frente a sus vecinos. Ésta es la consideración preponderante a la que todas las demás deben someterse y la consecuencia es que, hoy en día, en Alemania apenas hay más institución que el ejército.
Por donde quiera que se vaya en el continente europeo en este momento se verá el conflicto entre el militarismo y la industrialización. Se aprecia que la expansión del poder industrial la empuja la energía, la esperanza y el ahorro de los hombres, y que el desarrollo lo detienen, desvían, paralizan y derrotan las medidas dictadas por consideraciones militares. Al mismo tiempo, la prensa está llena de debates sobre economía política, filosofía política y política social. Discuten sobre la pobreza, los obreros, el socialismo, la caridad, la reforma y los ideales sociales, y presumen de tolerancia y progreso, al tiempo que las cosas que se hacen no las dicta ninguna de esas consideraciones, sino los intereses militares. Es el militarismo el que está devorando todos los productos científicos y artísticos, acabando con la energía de la población y despilfarrando sus ahorros. Es el militarismo lo que impide que la gente preste atención a los problemas de su propio bienestar y que dedique su fortaleza a la educación y la comodidad de sus hijos. Es el militarismo lo que se opone a los grandes esfuerzos que la ciencia y el arte hacen para mejorar la lucha por la existencia.
El pueblo americano cree que tiene un país libre y tenemos que soportar discursos grandilocuentes sobre nuestra bandera y nuestra reputación de libres y tolerantes. La opinión generalizada es que tenemos esas cosas porque las hemos elegido y adoptado, porque están en la Declaración de Independencia y la Constitución. Suponemos, por tanto, que sin duda las conservaremos y que las locuras de otras personas son cosas de las que podemos oír hablar con autocomplacencia. La gente dice que este país no tiene igual; que su prosperidad demuestra su excepcionalidad, y cosas así. Éstos son errores populares que el tiempo corregirá con toda su crudeza. Los Estados Unidos se encuentran protegidos. Es fácil tener igualdad donde la tierra es abundante y donde la población es escasa. Es fácil tener prosperidad allí donde unos pocos hombres tienen un gran continente que explotar.
Es fácil tener libertad cuando no hay vecinos peligrosos y cuando la lucha por la existencia es fácil. En esas circunstancias, no hay castigos graves para los errores políticos. De este modo, la democracia no es algo que haya que cuidar y defender, como en un viejo país como Francia. Está enraizada y asentada en las circunstancias económicas del país. Los oradores y artífices de la constitución no hacen la democracia. Es ella la que los hace a ellos. Con todo, no hay duda de que esta situación protegida es pasajera. A medida que el país se llene de población y la tarea de ganarse la vida con la tierra se haga más difícil, la lucha por la existencia se endurecerá y agravará la competencia por la vida. Entonces, para mantener la libertad y la democracia habrá que pagar algo.
Ahora bien, ¿qué es lo que adelantará ese día en que nuestras ventajas actuales se agoten y nos veamos reducidos a la situación de las naciones más antiguas y densamente pobladas? La respuesta es: la guerra, la deuda, los impuestos, la diplomacia y un grandioso sistema gubernamental, la pompa, la gloria, un ejército y una marina enormes, el derroche de gastos, la corrupción política; en una palabra: el imperialismo. En los viejos tiempos las masas democráticas de este país, sin apenas conocimiento de nuestras modernas doctrinas de filosofía social, tenían un sensato instinto para comprender estos asuntos, y asistir a su decadencia no es una razón de inquietud política menor. Se resistían a cualquier apelación a su vanidad por medio de la pompa y la gloria, por las que ya sabían que hay que pagar. Tenían pavor a la deuda pública y a un ejército permanente. Eran estrechas de miras y llevaban esas ideas al extremo, pero, por lo menos, tenían razón en lo tocante a mantener la fortaleza de la democracia.
Ahora y en el futuro próximo el gran enemigo de la democracia es la plutocracia. Cada año que pasa perfila este antagonismo con mayor nitidez. Será la guerra social del siglo XX. En esa guerra, tanto el militarismo como la expansión y el imperialismo favorecerán la plutocracia. En primer lugar, la guerra y la expansión favorecerán la corrupción, tanto en nuestros dominios como aquí. En segundo lugar, desviarán la atención de la gente respecto de lo que estén haciendo los plutócratas. En tercer lugar, producirán enormes gastos del dinero del pueblo, cuyos beneficios no irán a parar a la hacienda pública, sino a manos de unos pocos intrigantes. En cuarto lugar, exigirán una mayor deuda pública y unos impuestos mayores, y todo eso suele incidir especialmente en la desigualdad de los hombres, porque cualquier carga social pesa más sobre los débiles que sobre los fuertes, de modo que debilita a los primeros y fortalece a los segundos. En consecuencia, la expansión y el imperialismo suponen una enorme arremetida contra la democracia.
Lo que he tratado de argumentar en esta conferencia es que la expansión y el imperialismo están en guerra con las mejores tradiciones, principios e intereses del pueblo americano y que, sin ofrecernos a cambio ventaja alguna, nos arrojarán a una red de difíciles problemas y peligros políticos que podrían evitarse.
Evidentemente, siempre se inventan «principios», expresiones y lemas para reforzar cualquier política que alguien quiera recomendar. Así es en este caso. Quienes nos han conducido a encerrarnos en nosotros mismos y ahora pretenden que escapemos nos advierten de los terrores del «aislamiento». Todos nuestros ancestros vinieron aquí para aislarse de las cargas sociales y errores heredados del viejo mundo. Cuando los demás están hasta el pescuezo de problemas, ¿quién no se aislaría en una situación libre de preocupaciones? Cuando los demás se ven aplastados bajo el peso del militarismo, ¿quién no se aislaría en la paz y la diligencia? Cuando los demás se enfrentan a las deudas y los impuestos, ¿quién no se aislaría en el disfrute de sus propias ganancias para beneficio de su propia familia? Cuando el resto tiembla de ansiedad por temor a verse envuelto de un día para otro en un cataclismo social, ¿quién no se aislaría poniéndose fuera del alcance del desastre? Lo que estamos haciendo es abandonar este bendito aislamiento para correr a participar en los problemas.
Los expansionistas responden a nuestras protestas amparándose en los grandes principios americanos, diciendo que los tiempos han cambiado y que ya hemos superado a los padres de la república y sus doctrinas. Por lo que respecta a la autoridad de los grandes hombres, bien puede sacrificarse sin remordimiento. La autoridad de las personas y los nombres es algo peligroso. Alcancemos la verdad y lo correcto. Por mi parte, yo también tengo miedo de los grandes principios y no voy a pelearme por ellos. En los diez años anteriores a la Revolución nuestros ancestros inventaron un buen puñado de «principios» que pensaban que servirían a sus fines. Rechazaron muchos de ellos en cuanto consiguieron su independencia y, desde entonces, los demás nos han causado multitud de problemas.
Los he examinado de forma crítica y, tal como la gente los interpreta, no hay ninguno que considere sensato. Personas que ahora los rechazan en una sola frase me han acusado de hereje por ello. Pero esto sólo desbroza el terreno para el asunto crucial. En una nación, al igual que en un hombre, existe una coherencia de carácter. El hombre que cambia de principios de una semana a otra carece de carácter y no merece confianza. Los grandes hombres de esta nación lo fueron porque encarnaban y expresaban la opinión y los sentimientos de la nación en su época. Sus nombres son algo más que porras con las que derribar a un oponente cuando a uno le viene bien, pero de las que hay que librarse con desprecio cuando descubrimos que están al otro lado. De modo que, por lo que respecta a los grandes principios, apenas tiene importancia si algunos somos escépticos respecto a su completa validez y queremos definirlos y limitarlos de alguna manera. Si la nación los ha aceptado, jurado, ha fundado en ellos sus leyes, los ha arraigado en las decisiones de sus tribunales, pero prescinde de ellos en el transcurso de seis meses, podemos estar seguros de que la rectitud moral y política de esa nación sufrirá una conmoción de las más severas.
Hace tres años estábamos dispuestos a enfrentarnos con Gran Bretaña para obligarla a aceptar un arbitraje en una disputa con Venezuela. El problema relativo al Maine fue uno de los más aptos para someterse a arbitraje de cuantos han existido nunca entre dos naciones y nosotros nos negamos a aceptar esa propuesta. Hace tres años, si se hubiera dicho de una propuesta de cualquiera que era «inglesa», a esa persona se la podría haber atacado masivamente en la calle. Ahora los ingleses son nuestros queridos amigos y vamos a intentar imitarlos y adoptar su forma de hacer las cosas. Nos están instigando a meternos en dificultades, en primer lugar, porque tendremos las manos ocupadas y no podremos intervenir en otros lugares y, en segundo lugar, porque si tenemos problemas necesitaremos aliados y ellos creen que serán nuestra primera opción como tales. Algunos de nuestros periódicos llevan años derramando sensiblerías sobre el arbitraje, pero el pasado año cambiaron de rumbo y comenzaron a derramar sensiblerías sobre las ventajas de la guerra.
Nos congratulamos todo el tiempo de las nuevas formas de generar riqueza, y después nos da el arrebato opuesto y cometemos una gran insensatez para demostrar que hay algo más grandioso que la búsqueda de riqueza. Hace tres años estuvimos a punto de aprobar una ley para dejar fuera a los inmigrantes que no fueran suficientemente buenos para estar con nosotros. Ahora vamos a recibir a ocho millones de bárbaros y de semibárbaros, y vamos a pagar veinte millones de dólares por ellos. Durante treinta años el negro ha estado en boga. Tenía valor político y era mimado. Ahora nos hemos hecho amigos de los sureños.
Ellos y nosotros nos abrazamos. Todos estamos unidos. El tiempo de los negros ha pasado. Ya no están de moda. No podemos tratarlos de un modo a ellos y de otro a los malayos, tagalos y kanakas. Hace dos o tres días, un senador sureño agradeció a un senador expansionista de Connecticut que proclamara doctrinas que demostraban que, durante los últimos treinta años, los sureños siempre han tenido razón, y su conclusión era incontrovertible. De manera que «los grandes principios» están siempre cambiando; o, lo que es aún más importante, las expresiones cambian. Unas pasan de moda y otras llegan; pero los que las acuñan siempre están con nosotros. Así que cuando nuestros amigos los expansionistas nos dicen que los tiempos han cambiado, lo que eso significa es que tienen un nuevo conjunto de frases con las que quieren sustituir a la fuerza las antiguas. No hay duda de que las nuevas no son más válidas que las antiguas. Toda la validez que en algún momento tuvieron los grandes principios la tienen ahora. Cualquiera que los haya estudiado con franqueza alguna vez, aceptándolos realmente por lo que valían, podrá defenderlos ahora tan bien como siempre. Cuando una máxima o un principio vale algo es cuando se intenta vulnerar.
Otra de las respuestas que dan los imperialistas es que los americanos pueden hacer cualquier cosa. Dicen que no rehúyen las responsabilidades. Están dispuestos a meterse en un agujero, confiando en que la suerte y la inteligencia les sacarán de él. Hay algunas cosas que los americanos no pueden hacer. No pueden hacer que 2+2 sean 5. Se podría responder que ésta es una imposibilidad aritmética y que no viene al caso. Muy bien; los americanos no pueden imponer un impuesto de dos dólares por galón de whisky. Lo intentaron durante muchos años y fracasaron. Ésta es una imposibilidad económica o política, cuyas raíces se encuentran en la naturaleza humana. En este ámbito es una imposibilidad tan absoluta como el ejemplo anterior en el de las matemáticas. Por lo visto hasta ahora, los americanos no pueden gobernar una ciudad de cien mil habitantes para lograr su prosperidad y comodidad por poco dinero y sin corrupción. En la actualidad, el departamento de bomberos de esta localidad está desmoralizado por los tejemanejes políticos; y para usted y para mí, España y todas sus posesiones no valen tanto como la eficiencia de los bomberos de New Haven. En Connecticut, los americanos no pueden acabar con la podredumbre del sistema municipal. Los ingleses acabaron con el suyo hace setenta años, pese a los nobles y los terratenientes. Nosotros no podemos acabar con el nuestro enfrentándonos a las pequeñas localidades. Los americanos no pueden reformar el sistema de pensiones. Sus abusos están enraizados en los métodos del autogobierno democrático y nadie se atreve a tocarlos. Resulta realmente dudoso que los americanos puedan mantener un ejército de cien mil hombres en tiempo de paz. ¿Dónde se pueden encontrar en este país cien mil hombres dispuestos a pasar su vida como soldados?, o, si se encuentran, ¿qué salario será necesario para inducirles a dedicarse a esa profesión? Los americanos no pueden sacar su moneda del enredo en el que la dejó la Guerra Civil y no pueden darle una base sencilla, segura y sensata que proporcione estabilidad a las empresas de este país. Ésta es una imposibilidad política. Los americanos no pueden garantizar el sufragio a los negros en todos los Estados Unidos; lo han intentado durante treinta años y ahora, al tiempo que se produce esta guerra con España, se ha demostrado finalmente que el empeño es un fracaso. Como el negro ya no está de moda, ya no se realizará ningún intento para lograr este propósito. Es una imposibilidad dada la complejidad de nuestro sistema de gobierno estatal y federal. Si tuviera tiempo para hacerlo, podría remontarme a la historia del sufragio para los negros y demostrar cuán toscos eran los argumentos utilizados a su favor —exactamente los mismos que los utilizados en relación con la expansión— y cómo se dejaron de lado las objeciones con la misma bravuconería e insensatez con que se reciben las que suscita el imperialismo. Se nos dijo que el voto era un educador y que, como por arte de magia, solucionaría todas las dificultades que se encontrara. Peor aún, los americanos no pueden garantizar la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad a los negros dentro de los Estados Unidos. Cuando la casa del jefe de correos negro fue incendiada de noche en Carolina del Sur, y no sólo él sino también su mujer y sus hijos fueron asesinados al salir de ella, y cuando, además, este incidente pasó sin que hubiera ni investigación ni castigo judicial, para los malayos y tagalos el simple hecho de colocarlos bajo la bandera estadounidense fue un mal augurio para la extensión de la libertad y de lo demás. Si se observa con un poco más de atención, el hecho de rechazar a la ligera una importante cuestión política declarando que los americanos pueden hacer cualquier cosa demuestra únicamente su tontería y grandilocuencia, y con sólo reflexionar un poco descubriremos que en casa ya tenemos bastante con ocuparnos de problemas cuya solución podría incrementar enormemente la paz y la felicidad del pueblo americano. Las leyes naturales y las de la naturaleza humana son tan válidas para los americanos como para todo el mundo, y si cometemos actos tendremos que asumir las consecuencias como los demás. Por tanto, la prudencia nos exige que miremos adelante para ver lo que estamos a punto de hacer y que calibremos los medios de que disponemos, si no queremos arrojar calamidades sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Observamos que las peculiaridades de nuestro sistema de gobierno nos imponen limitaciones. No podemos hacer cosas que una gran monarquía centralizada sí podría hacer. Las propias bendiciones y ventajas especiales de que disfrutamos, en comparación con otras, comportan incapacidades. Ésta es la gran causa fundamental de lo que he tratado de demostrar a lo largo de esta conferencia: que no podemos gobernar dominios siendo coherentes con nuestro sistema político y que, si lo intentamos, el Estado que fundaron nuestros padres sufrirá una reacción que lo transformará en otro imperio según el modelo de los antiguos. Esto es lo que significa el imperialismo. Eso es lo que ocurrirá, y la república democrática de antaño pasará a la historia, al igual que la organización colonial de los primeros tiempos, como una mera estructura de transición.
No obstante, esta forma de república soñada por nuestros padres fue un glorioso sueño que exige más de una palabra de respeto y de afecto antes de desaparecer. De hecho, no es justo llamarla sueño o siquiera ideal; fue una posibilidad que estaba a nuestro alcance si teníamos sabiduría suficiente para agarrarla y mantenerla. La favoreció nuestro aislamiento comparativo o, por lo menos, nuestra lejanía respecto a otros Estados fuertes. Los hombres que vinieron aquí lograron deshacerse de todas las ataduras de la tradición y de doctrinas establecidas. Es cierto que se adentraron en un territorio salvaje, pero con ellos llevaron todo el arte, la ciencia y la literatura que la civilización había producido hasta ese momento. Es cierto que no podían despojar sus cabezas de las ideas que habían heredado, pero, con el tiempo, al pasar la vida en el nuevo mundo, tamizaron y seleccionaron esas ideas, conservando lo que elegían. De las instituciones del viejo mundo también seleccionaron y adoptaron lo que quisieron y dejaron a un lado el resto. Fue una gran oportunidad poder librarse así de todas las locuras y errores que habían heredado, siempre que desearan hacerlo. Disponían de tierra ilimitada sin restricciones feudales que les impidieran utilizarla. Su idea era no volver a permitir nunca que los abusos sociales y políticos del viejo mundo se desarrollaran aquí. No debía haber casas solariegas, barones, rangos, prelados, ni clases ociosas, indigentes o desheredados que no fueran los depravados. No habría ejércitos, salvo una milicia que no tendría más funciones que las policiales. No tendrían ni corte ni pompa; ni estamentos, ni galones, ni condecoraciones, ni títulos. No tendrían deuda pública. Repudiaban con desprecio la idea de que la deuda pública es una bendición; si durante la guerra se contraían deudas, había que pagarlas en periodo de paz, sin vincularlas a la prosperidad. No tenía que haber una diplomacia grandiosa, porque lo que ellos pretendían era ocuparse de sus propios asuntos, sin verse envueltos en ninguna de las intrigas a las que los hombres de Estado europeos estaban acostumbrados. No debía haber ni equilibrio de poder ni «razón de Estado» que costara la vida y la felicidad de los ciudadanos. La única parte válida de la doctrina Monroe es su decisión de que los sistemas sociales y políticos de Europa no se extendieran a ningún lugar del continente americano, para que personas más débiles que nosotros no perdieran la oportunidad que les concedió el nuevo mundo de escapar a esos sistemas si así lo deseaban. Nuestros padres querían un gobierno económico, aunque las grandes personalidades lo llamaran miserable, y los impuestos no debían ser más grandes de lo absolutamente necesario para sufragar ese gobierno. El ciudadano debía quedarse con el resto de sus ganancias y utilizarlas como mejor le pareciera para su propia felicidad y la de su familia; se trataba, sobre todo, de que a uno le garantizaran paz y tranquilidad mientras trabajaba honradamente y obedecía las leyes.
Una república libre y democrática nunca emprendería arriesgadas políticas de conquista o ambición, como las que, según creían nuestros padres, los reyes y nobles habían obligado a realizar, por su propio beneficio, a los Estados europeos. En consecuencia, aquí al ciudadano nunca se le obligaría a abandonar su familia o a hacer que sus hijos entregaran su sangre por la gloria y a dejar viudas y huérfanos en la miseria por nada. La justicia y la ley habían de reinar en medio de la sencillez, y un gobierno que tuviera poco que hacer no podría ofrecer mucho margen para la ambición. Se creía que en una sociedad en la que se honraran el trabajo, la frugalidad y la prudencia, los vicios de la riqueza nunca florecerían.
Sabemos que esas creencias, esperanzas e intenciones sólo se han cumplido parcialmente. Sabemos que, con el paso del tiempo y al ser más y más ricos, ha quedado demostrado que algunas de esas cosas son ideales imposibles, incompatibles con una sociedad grande y floreciente, pero es en virtud de esta concepción de lo que es una mancomunidad por lo que los Estados Unidos han representado algo único y grandioso en la historia de la humanidad y por lo que su pueblo ha sido feliz. Es en virtud de esos ideales por lo que hemos estado «aislados» en una posición que las demás naciones de la tierra han observado con silenciosa envidia; y, sin embargo, hay gente que presume de patriotismo al decir que ahora hemos ocupado nuestro lugar entre las naciones de la tierra a causa de esta guerra. Mi patriotismo es de los que se escandalizan ante la idea de que los Estados Unidos nunca fueron una gran nación hasta que en una minúscula campaña de tres meses redujeron a pedazos a un Estado pobre, decrépito, arruinado y viejo como España. Mantener así esa opinión es abandonar todos los criterios americanos, arrojar vergüenza y desprecio sobre todo lo que nuestros ancestros trataron de levantar aquí y regirnos según los criterios que España representa.
Traducción de Jesús CUÉLLAR MENEZO.
FUENTES:
— William Graham Sumner, «The Conquest of the United States by Spain», en War and Other Essays, New Haven, Yale University Press, 1911.
— http://www.boondocksnet.com/ai/ailtexts/wgsumner.html.
— Jim Zwick (ed.), Anti-Imperialism in the United States, 1898-1935. http://www.boondocksnet.com/ai/ (1 de septiembre de 2005)
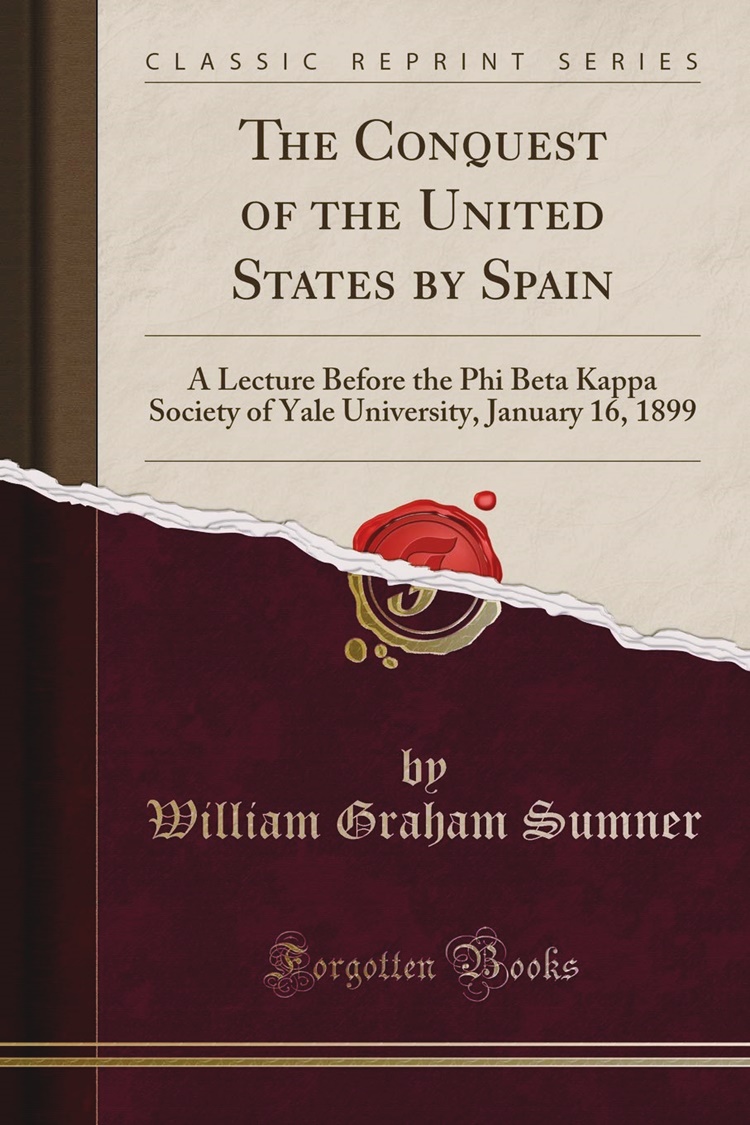 |
| William Graham Sumner: La conquista de los Estados Unidos por España (1899) |
The Conquest of the United States by Spain
William Graham Sumner.
Año de publicación original: 1899
Sumner, William Graham
La conquista de los Estados Unidos por España
Reis. Revista Española de Investigaciones Sociológicas, núm. 110, 2005, pp. 213-236
Centro de Investigaciones Sociológicas
Madrid, España.









Comentarios
Publicar un comentario