Van Den Berghe: El Hombre en sociedad. Un enfoque biosocial (Reseña)
El Hombre en sociedad. Un enfoque biosocial
Van Den Berghe
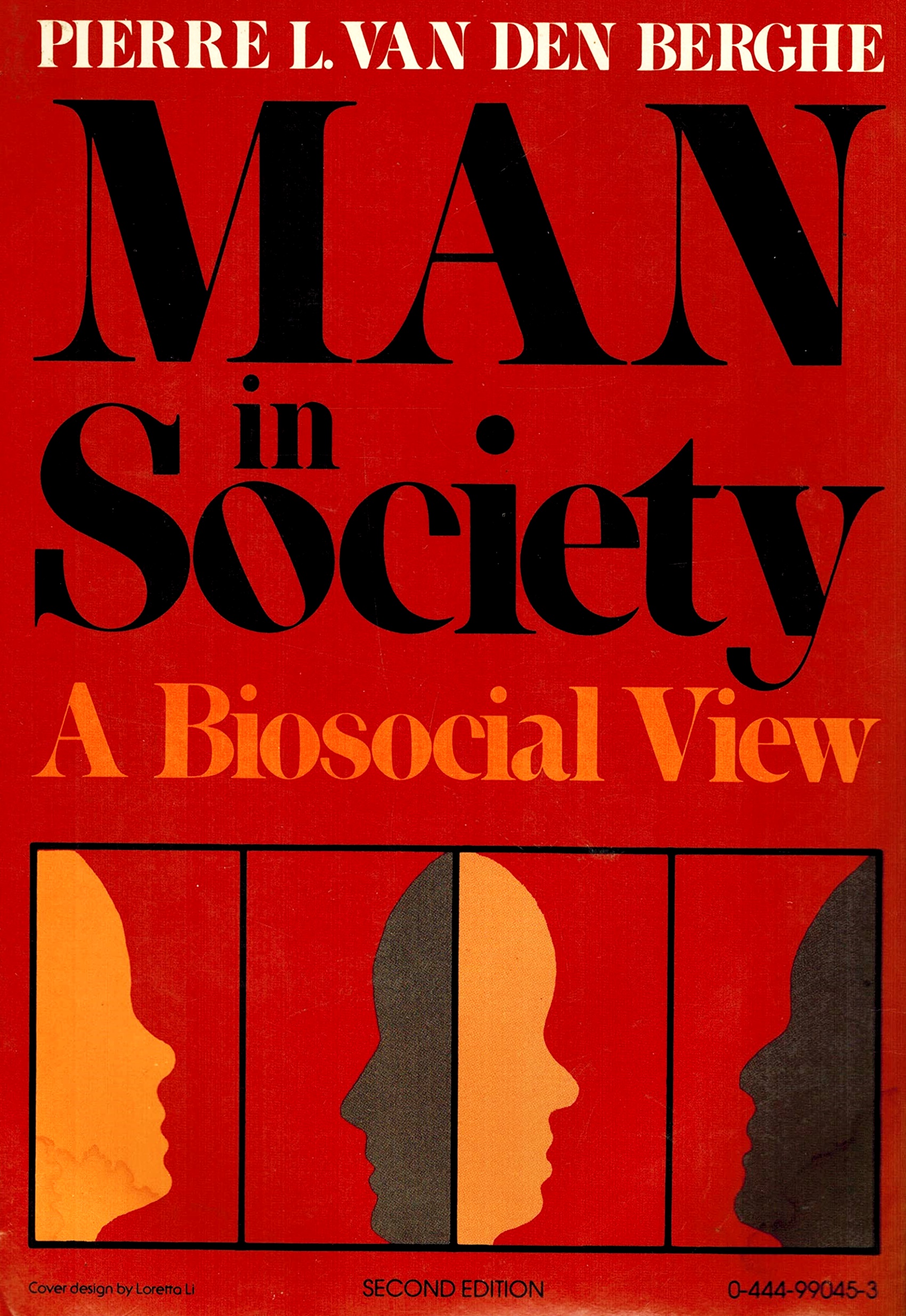 |
| Van Den Berghe: El Hombre en sociedad. Un enfoque biosocial |
Sociológica. Revista del Departamento de Sosciología.
Universidad Autónoma Metropolitana. Azcapotzalco.
Vol: Año 1, Numero 1.
Fecha: Primavera 1986.
Título: El hombre en sociedad: Un enfoque biosocial: Van den Berghe, Pierre L.
Autor: Salvador Herrera.
La Sociología no es una ciencia: "un cuerpo de generalizaciones lógicamente coherentes relativas a las relaciones causales en fenómenos observables, medibles y predecibles"; porque sus predicciones no resisten la prueba de la experiencia Afirma Pierre L. Van Den Berghe en la "Introducción" de El Hombre en Sociedad, publicado recientemente por F.C.E. Inconforme con el estado del desarrollo de la Sociología Norteamericana, califica de estancamiento intelectual a la Sociología Convencional, que nos presenta una visión cosificada de la realidad; y censura la invalidante limitación del optimismo injustificado sobre la naturaleza humana de la Sociología radical. Asimismo, critica y rechaza argumentos como: la juventud de la Ciencia Sociológica, la complejidad de su objeto, lo relacionado al problema de la objetividad de las Ciencias Sociales, el pretender explicar las tendencias de la conducta colectiva sin atender a los aspectos individuales de la acción social, la resistencia a tomar en serio los postulados de la Biología humana como factor de la conducta del hombre y el provincialismo temporal y espacial prevaleciente en el estudio de los fenómenos sociales. En su libro, que pretende ser una introducción a la Sociología desde un enfoque biosocial, se propone inquietar y estimular el espíritu crítico de los que se inician en las Ciencias Sociales. Para el autor, el objeto de la Sociología consiste en el estudio de la conducta social del hombre. Esta conducta es producto de la interacción de tres factores: las predisposiciones biológicas de la especie, el medio físico y biótico y los ordenamientos sociales culturalmente específicos. Para él, asumir el enfoque biosocial para el estudio del hombre en sociedad implica: admitir seriamente los estudios de la Biología humana, definir las predisposiciones biológicas de la especie, considerar comparativamente otras especies no humanas, retomar con seriedad la perspectiva evolutiva del ser humano, considerar las sociedades pasadas y no occidentales. Todo ello con el fin de buscar uniformidades en la conducta humana intentando llegar a generalizaciones empíricas y poder plantear preguntas fundamentales sobre la naturaleza de la conducta humana y las bases del orden social. En la primera parte, " Gónadas, sexo y alimento", el autor se aboca al estudio de la naturaleza del animal humano, su hábitat y las formas para presentarse al mismo en términos de tecnología.
El autor sostiene que el hombre no es más que un animal mamífero primate cuya conducta está determinada por la interacción de las predisposiciones biológicas, el nicho ecológico y la sociocultura o acumulación de aprendizaje social.
Observa el autor que existen en la conducta humana una serie de rasgos importantes y recurrentes cuya explicación nos remite a las predisposiciones biológicas. El potencial humano para la agresión, la dominación, el apareamiento, el carácter gregario, el tabú del incesto de la familia nuclear, la territorialidad; son ejemplos de lo anterior. Además, el hombre como animal social utiliza tres mecanismos fundamentales: selección de parentesco, reciprocidad y coerción organizada.
Señala que, al desarrollar su capacidad biológica, el hombre ha sido capaz de comprender las relaciones causales de los fenómenos naturales en su medio ambiente y, por lo mismo, desarrollar una tecnología que le permite adaptarse al medio: su hábitat; modificarlo, controlarlo y hasta destruirlo.
Una de las características distintivas del ser humano es su capacidad de aprendizaje y de transmisión de conocimientos. Para el autor, el hombre siempre se haya acompañado de una tecnología para su adaptación ecológica, que siempre es biológica y cultural. En un primer momento: la Tecnología Adaptativa (producción de fuego, armas, vestimenta) la que se manifiesta en la adaptación ecológica de los cazadores paleolíticos. En segundo lugar la Tecnología de Control, que le permite domesticar plantas y animales (Revolución Neolítica, sociedades agrarias y pastoreo). Finalmente, empezamos a percibir la Revolución Industrial. En esta continua transformación del destino humano y de su conducta, se da una incesante interacción de biología y cultura; de modo que la oposición: innato-aprendido pierde sentido y es preciso verlos como complementarios. "La cultura es en sí misma parte integral de la evolución biológica".
En la segunda parte: "Los parientes", el autor se aboca al estudio del parentesco y el matrimonio (apareamiento y reproducción) como las formas más elementales y gráficas de la organización social. Presenta por un lado, las bases biológicas de la familia y, luego, la amplitud de la variabilidad cultural de los sistemas de parentesco.
Sostiene que la familia constituye la forma más elemental de orden social. El parentesco y el matrimonio constituyen la base de la organización familiar. La universalidad del parentesco y el matrimonio exigen que su explicación trascienda lo meramente cultural. La red de lazos que ambos explican son el fundamento de la estructuración social. Destaca la importancia del mecanismo: "selección de parentesco", la cual ofrece un conjunto de guías que pueden ser manejadas por las culturas individuales. Las relaciones de parentesco y matrimonio vinculadas en las diferencias biológicas de edad y sexo determinan una diferenciación de roles, una división de trabajo en edad y sexo, y unas relaciones de dominación cuya base en última instancia es la fuerza bruta y el conocimiento por experiencia. Desigualdad que es fundamental en la sociedad humana y cuyo efecto de dominación suscita continuamente conflictos intragrupales.
La complejidad y peculiaridad del sistema de parentesco humano se debe a las conquistas de: compartir alimentos, división sexual del trabajo, formación de parejas relativamente estables, reconocimiento de la paternidad, elaboración de reglas de incesto, endogamia y exogamia, y el desarrollo de una terminología de parentesco; las cuales transmitidas culturalmente favorecen la formación de arreglos cooperativos entre grupos de mayor tamaño haciendo posible el crecimiento gradual de las sociedades humanas.
La variabilidad cultural de los sistemas de parentesco es muy grande, pero está limitada biológicamente. El autor destaca dos reglas fundamentales: la regla de residencia y la regla de descendencia. En cuanto a las ligas matrimoniales distingue: monogamia y poligamia (poliginia o poliandria); prescríptico o diferencial; endogamia y exogamia. En ambos casos nos muestra cómo tales relaciones regulan la transmisión de propiedad y de autoridad en los distintos grupos de parentesco y de ligas matrimoniales; y cómo mediante la regla de exogamia se crean relaciones políticas y económicas entre diversos grupos sociales.
En la tercer parte: "El lado malo del hombre", estudia los diferentes tipos de sociedades centrándose en los aspectos más importantes de organización social, la red de relaciones diferenciales de poder y producción y el resultante conjunto de desigualdades.
Al estudiar la organización social, parte de la afirmación de la universalidad de la desigualdad social, que tiene raíces biológicas y está estrechamente vinculado al desarrollo técnico y económico. Entre los humanos la jerarquización abarca al individuo y a los grupos. Afirma que en las sociedades sin clases no estatales, existe una estratificación social a partir del sexo y la edad. Menciona y ejemplifica algunos conceptos utilizados para la estratificación: clase, casta, estado, raza, esclavitud, servidumbre. Señala que el desarrollo de las clases está vinculado al desarrollo de los estados. Para él, las bases subyacentes en la mayoría de los sistemas clasistas son: poder, riqueza y prestigio, donde la prioritaria es el poder. En cuanto a la movilidad social, distingue entre movimiento de los individuos de un estrato al otro y los cambios sistemáticos en la pirámide de estratificación; señala también, que existe mayor movilidad en las sociedades más desarrolladas.
En cuanto a las relaciones de poder, el autor señala que todas las sociedades están organizadas sobre la base de diferencias de poder. La política estriba finalmente en la lucha por la distribución de recursos escasos y por el monopolio de los mismos para el grupo. Los recursos son materiales, de poder, de prestigio. Las relaciones de territorialidad y jerarquía institucionalizan esa lucha y a la vez la suscitan. El Estado es una organización cuyo principal propósito es el usufructo del poder. La familia misma es un sistema de poder (microtiranía), y de ella surge el paternalismo: modelo de justificación de la dominación política. En las sociedades no estatales existe una estructura de autoridad basadas en el sexo, edad, parentesco, matrimonios, nexos culturales, alianzas. En las sociedades agrarias surge el Estado como efecto de la centralización del poder. En las sociedades industriales existe la posibilidad el totalitarismo genuino: sobre las acciones y el pensamiento (manipulación). Las clases dominantes crean ideologías en busca de consenso, pero la garantía para permanecer en el poder es la sumisión de las voluntades de las masas; por lo que se crean instituciones cuyo objetivo es sostener el orden establecido. El autor concede pocas posibilidades a las revoluciones. Considera que siempre es una minoría la que gobierna, las democracias de cualquier tipo no son sino oligarquías (Ley de hierro de la oligarquía). "La democracia es el opio político del siglo XX".
Al estudiar las actividades económicas define, clasifica y destaca los elementos fundamentales de la conducta económica. Subraya las diferencias de poder que mediatizan las relaciones de producción, esto es, la explotación: uso de poder para obtener ganancias. Para él: "La Historia de la evolución social es la historia de la evolución de las formas de explotación económica que, a su vez, se relacionan estrechamente con el desarrollo de las formas de organización política".
En la cuarta parte: "Cosas de la vida, analiza la religión y la magia, el arte y la ciencia, y los juegos, como cosas que el hombre inventa para mantener ocupada su mente.
Propone que el estudio de la religión y la magia se haga como a un conjunto de hechos sociales independiente de los teológicos. Nos presenta las ideas principales de los estudios de Durkheim, Malinowski y Marx sobre la religión. Para él, el hombre es un animal religioso. La universalidad del hecho religioso presupone una predisposición biológica para la misma: la capacidad intelectual. Para él: "La inteligencia humana inventó la religión como una negación de la muerte". Analiza el papel del sacerdocio, de los ritos, de las fiestas religiosas y la relación entre religión y política. Distingue entre religiones étnicas y universales, entre movimientos mesiánicos y el sincretismo. Finaliza estudiando el proceso de secularización en la sociedad industrial.
En cuanto a la ciencia y el arte, sostiene la universalidad de ambos en la historia humana. Señala que el desarrollo de las sociedades produce un elitismo y especialización del arte y las ciencias. Presenta la estrecha vinculación del conocimiento y el sacerdocio en las sociedades agrarias; y el monopolio del mismo como instrumento de poder de los segundos. En las sociedades industriales, el proceso de secularización abre, por la democratización en el acceso a la educación, la posibilidad a otros sectores sociales en sus actividades. El avance de la tecnocratización de la sociedad industrial, que descansa en la educación formal, gana terreno para la meritocracia.
Por lo que se refiere a la diversión y a los juegos, sustente que no son una actividad específicamente humana, pero es una conducta universal de los hombres. La diferencia estriba en el grado, son más inteligentes. Otra característica es su carácter precario. Los juegos giran alrededor del azar, habilidad y sociabilidad. Destaca el paralelismo entre desarrollo social y la profesionalización de los juegos. La universalidad del juego la explica por una probable base biológica, la referencia a ciertas funciones psicológicas y por su función de reforzador de la solidaridad social o válvula de escape inofensiva de tensiones.
En el último capítulo se plantea la pregunta de si el hombre ha adquirido la habilidad para controlar su destino, con o sin la ayuda de los sociólogos.
Para él, existen dos grupos de científicos sociales: los optimistas (Comte, Spencer, Marx) y los pesimistas (Weber). Considera que los pesimistas han tenido la razón en la mayoría de los casos. Señala con respecto a la ingeniería social que es fácil cambiar las cosas en una dirección controlada y predecible para empeorar, pero extremadamente difícil e impredecible hacerlo para mejorar. Examina los ejemplos del desarme y de los prejuicios raciales. Propone a la Ingeniería social, tomar en consideración la agresividad humana como parte de la naturaleza humana y asumirla como su principal problema.
Para finalizar presenta una visión del efecto de la sociología en la sociedad. Afirma que la ideología dominante en los sociólogos estadounidenses les ha llevado a definir los problemas de una manera que obstaculiza su solución, tanto a liberales como a los radicales. Critica la poca precisión de la teoría marxista de la revolución; la ingenuidad de las teorías liberales sobre el desarrollo y subdesarrollo, sobre el crimen, sobre las relaciones raciales y étnicas en EEUU.
Concluye afirmando que la Sociología puede ser hoy, una herramienta capaz de desmitificar los tipos de orden social y quizás nos proporcione los parámetros para la edificación de una nueva y mejor sociedad, o al menos las condiciones necesarias para acomodarnos tolerablemente en la sociedad existente. La Sociología no puede proporcionar soluciones, sólo denunciar las no-soluciones.
Van Den Berghe. El Hombre en Sociedad. Un enfoque biosocial. FCE, México, 1985.
¿Que hacemos con la socio(bio)logia?
No es sencillo ubicarse críticamente ante el enfoque biosocial que Pierre L. Van Den Berghe elige en su libro El hombre en sociedad. Y es que simplemente hace falta el mismo sujeto que alaba en Weber: la historia.
Catedrático en la Universidad de Harvard, el autor hace una mordaz crítica al tipo de sociología generada en los Estados Unidos a la que, entre otras cosas, reprocha su ideologización, falta de observación de los hechos reales y, en general, carencia de poder explicativo, misma que lo lleva en su trabajo a procurar "plantear preguntas fundamentales acerca de la naturaleza de la conducta humana y las bases del orden social", partiendo de la premisa de que "la cultura es el producto final de un largo proceso de evolución biológica".
"Una sociología que valga la pena debe desmitificar todos los tipos de orden social." Esta propuesta de Van Den Berghe se traduce en recurrir a argumentos biológicos y etológicos centrados en la triada agresión, jerarquía, religión, magia, artes y ciencias que, como ya se señaló, son el producto final de la evolución biológica.
En estos capítulos del libro —segunda y tercera partes— se recuerda el punto metodológico de Weber cuando, en 1904, escribió que "la ciencia empírica no es capaz de enseñar a nadie lo que 'debe', sino sólo lo que 'puede' y -en ciertas circunstancias- lo que 'quiere'".
Existe un pesimismo realista acerca de la naturaleza humana, la cual se ve condicionada por sus genes para formar sociedades desiguales, jerarquizadas políticamente y con innatas tendencias a la agresividad. En rigor, estas dos partes se agrupan con Desniond Morris en El Mono desnudo o David Barrash en El comportamiento animal del hombre, y tienen la innegable virtud de proporcionar datos que no explican, sino que deben ser tomados en cuenta para la construcción de conceptos específicamente sociológicos.
Sin embargo, al mencionarse lo etológico pero sin reelaborar los conceptos, asistimos a una descripción real, que por esa misma condición no pueden modificarse y que deja la duda acerca de si el hombre puede modificar a la Naturaleza y a sí mismo, no obstante lo que el propio autor apunta en las dos últimas secciones de la tercera parte.
Llama la atención que de Konrad Lorenz, principal etólogo, sólo se cite en la bibliografía uno de sus trabajos, lo que deja la sensación que del mecanicismo ideologizante de la sociología, se ha pasado al mecanicismo de la biología, sin por ello cubrirse adecuadamente las espaldas a la infiltración de la ideología, la cual, según Van Den Berghe, debe explicitarse. No debe olvidarse que para Lorenz el ser humano es el animal menos condicionado por patrones biológicos, por lo que lo denomina "el especialista de la no especialización", es decir, que "se construye su propio mundo en una forma activa" (1).
Llegamos a dos de las principales críticas que pueden hacerse a la sociobiología: su falta de conceptualización —lo que realmente dificulta catalogarla como interciencia e interdisciplina—, así como la eliminación del factor histórico.
Enrique Leff, en el ensayo Sobre la articulación de las ciencias en la relación naturaleza-sociedad (1981) dice: "las estructuras biológicas, neuronales y lingüísticas que son condición de la historia no se transforman con los cambios históricos; pero la historia sobredetermina los efectos de sus estructuras".
Es válido, en consecuencia, regresarle al autor la pregunta que le sirvió de leit motiv para escribir el libro, haciendo sólo un pequeño agregado: ¿qué hacemos con la socio(bio)- logía? No podemos descartar sus datos, pero tampoco emplearlos sin un procesamiento que los lleve a verdaderos conceptos donde se considere el factor histórico-humano y no sólo el de la naturaleza.
Muchas de las críticas que Van Den Berghe hace a la sociología estadunidense son susceptibles de trasladarse a la latinoamericana; sin embargo, sin caer en la autocomplacencia, puede retomarse su opinión: "en América Latina algunos países como México, Brasil y Perú, han desarrollado una imaginativa sociología neomarxista para intentar manejar los diferentes problemas de la dependencia y el subdesarrollo, pero ese tipo de sociología es apenas un dé¬ bil eco en la escena mundial". Por ahí, por el desarrollo imaginativo y por lo biológico, es que podría realizarse el valor a que aspira el autor: "en un principio, sugerí que concebía a la sociología como una herramienta para la alienación crítica de un individuo de su sociedad y sus limitaciones y convenciones".
l. Cfr.El todo y las partes en las sociedades animal y humana, 1950.
— Jorge Esqueda Hernández.
_____Pierre L. Van Den Berghe, El hombre en sociedad (Un enfoque biosocial). Primera edición en ingles 1975; primera edición en español 1984.
Fondo de Cultura lxonómica, Trad. Mayo Antonio Sánchez García. 320 pp.
 |
| Van Den Berghe: El Hombre en sociedad. Un enfoque biosocial |
Extractos de la obra
El Hombre en Sociedad: Un Enfoque Biosocial
Pierre L. Van den Berghe









Comentarios
Publicar un comentario