Mario Bunge: Economía y Filosofía (1982) [Reseña]
Bunge, Mario, Economía y Filosofía. Madrid: Ed. Tecnos, 1985, p. 132. [1982]
Reseñas bibliográficas
 |
| Mario Bunge: Economía y Filosofía (1982) |
Innegablemente es para celebrar el hecho que un autor de reconocido prestigio como Mario Bunge se haya interesado en la metodología de la Economía. Como varios de sus ilustres predecesores Mach, Duhem, Campbell, Bridgeman, Herschel, KuhnBunge se ha formado en el campo de las ciencias físico-matemáticas antes de abordar la problemática de la filosofía de la ciencia. A diferencia de ellos, ha llegado más allá en su preocupación al tratar también los procedimientos científicos de las disciplinas sociales así como su aspecto pragmático. El autor ha dictado cátedra en las universidades de Buenos Aires, Pensylvania y Friburgo entre otras; actualmente es profesor en la Mc-Gill University de Montreal. Su producción intelectual es vasta. Su concepción filosófica no se encuadra rigurosamente en ninguna corriente en particular. Hace suyas ideas provenientes de distintas escuelas integrándolas a su propuesta metodológica consistente en considerar las relaciones de los individuos en el marco de un sistema social determinado. Sus ideas constituyen para los economistas todo un desafío a reflexionar acerca de un enfoque epistemológico nuevo a la vez que polémico.
Economía y filosofía es un pequeño ensayo de tamaño de un breviario cuyo propósito -más bien ambicioso consiste en demostrar, refiriéndose especialmente a los clásicos, Marx y los neoclásicos, que "muchos de... sus supuestos son falsos y otros jamás han sido puestos a prueba", que "la economía política no es... sino una semiciencia" y que "es urgente hacer algo para convertirla en una ciencia" (prefacio, p. 21). La presentación de la obra pertenece a Raúl Prebisch a la que le siguen un prólogo y un prefacio del propio Bunge. Se incluyen al final del libro cinco apéndices breves y una lista de fuentes bibliográficas aparecidas, en su gran mayoría, en las dos últimas décadas.
El capítulo 1, El asunto de la Economía Política, discute el contenido y los límites de nuestra disciplina a partir de un conjunto de referentes "genuinos" -recursos naturales, objetos no humanos, agentes económicos, economías íntegras y referentes mixtos enfatiza que la actividad económica "es ininteligible cuando se la considera separadamente del sistema en que ocurre" (p. 30) y, sin profundizar el concepto de lo económico, define a la Economía como la disciplina que se ocupa "de sistemas económicos" (p. 31). Los Conceptos económicos (cap. 2) difieren en cuanto a su grado de precisión; propiedad que poseen aquellas variables que logran su comprensión total por el hecho de pertenecer a un sistema de generalizaciones (teoría). Se señalan como ejemplos válidos de tal propiedad la elasticidad marshalliana, la propensión a; consumir de Keynes. Se cuestionan, a su vez, otros conceptos por considerarlos imprecisos: "la noción de dinero parece oscura... la de valor... no está en mejor forma" (p. 32). Destaca la legitimidad de los conceptos cualitativos y advierte que "el requisito de mensurabilidad debiera manejarse con cuidado para no obstaculizar la teorización" (pp. 34-35) y que "la formalización (matematización) basta para exactificar pero no para dar contenido" (p. 38). En el capítulo 3, acerca de las Generalizaciones económicas, el autor distingue: las tendencias, las reglas y las leyes científicas a las que trata con mayor detalle. Las tendencias se obtienen aplicando técnicas econométricas; las reglas, rastreando la historia económica u observando cómo funcionan los sistemas; las leyes, que son "más difíciles de conseguir" (p·. 43), son resultado de la elaboraci6n de teorías científicas. Estima que nuestra ciencia posee leyes genuinas y "dudosas"; leyes universales, con vigencia en cualquier sistema y leyes limitadas o relativas a determinada forma de organización económica; leyes que se incorporan al cuerpo de la ciencia y que se eliminan por diversas causas, fundamentalmente por crítica y contrastación (ley de Say, interpretación causal de la curva de Phillips, por ejemplo). Además, la ley económica no basta para explicar los hechos económicos. Su complejidad hace necesario la consideración de reglas, valoraciones y datos (las tendencias no hacen a la explicación). Se definen las Teorías y modelos económicos en el cuarto capítulo; se discuten y rechazan las objeciones -"romántica", holista, inductivista y voluntarista para construir te01ias y modelos en el campo de las actividades humanas. El autor defiende a los economistas contra la acusación de "imitar servilmente a los físicos en su búsqueda de teorías generales y modelos exactos" (p. 57) afirmando que "no es pecado imitar la ciencia más antigua y exitosa" (id.). Como conclusión, "no hay nada objetable en la teorización y modelización económicas per se (p. 58) y, al igual que en las demás ciencias, hay en la Economía modelos y teorías de alto nivel científico junto a otros de menor jerarquía. En el capítulo sobre Políticas económicas (cap. 5), Bunge propone que, para lograr realismo' y eficacia, debieran contener variables extraeconómicas, ya que el problema económico es multidimensional. El hombre, a la vez que sujeto económico, es político, social, etc. Sería de desear entonces que el diseño de toda política sea interdisciplinario. A su vez pone de relieve el lugar central que ocupan las valoraciones en cualquier tipo de política económica (trata expresamente el liberalismo, el intervencionismo y la planificación central). Estima que todo plan exitoso tiene fundamento de naturaleza política, cultural, teórica, empírica; esto es, "deberá ser global antes que puramente económico" (p. 66). Tal vez, los países más desarrollados, en los que están superados los problemas sociales más acuciantes, puedan adoptar medidas puramente económicas.
El capítulo sexto trata, exclusivamente, sobre El monetarismo, objeto de dura crítica. Entiende que carece de fundamento teórico solvente. Su base empírica es deficiente; muestra simples correlaciones más que relaciones causales, Más aún, se ha confirmado que a periodos de oferta monetaria relativamente constante le han correspondido periodos de inestabilidad económica. El sistema monetario no es autónomo, tal como el monetarismo lo considera, sino parte de un sistema económico. Frente al problema de la inflación o estanflación y sus posibles soluciones debieran distinguirse los países desarrollados de los que no lo son, pues los factores que perturban el sistema monetario son sustancialmente distintos en unos y otros. Propone un modelo lineal del proceso inflacionario, en donde la variable explicativa es el desempleo. Por fin, se ocupa del liberalismo al que considera la filosofía de las políticas monetaristas y propone rechazarlo, sustituyéndolo por pautas científicas que analicen "críticamente las premisas teóricas, empíricas y axiológicas..." (p. 78). Teoría y realidad (cap. 7) es la problemática que trata más extensamente. El objetivo es examinar la puesta a prueba de las teorías y modelos. Reseña las distintas corrientes acerca de la confrontación. Caracteriza la etapa metodológica en sí y analiza qué ocurre en nuestra ciencia. Escoge, como ejemplo, la teoría microeconómica, analiza sus presuposiciones (decálogo psicoeconómico, lo denomina); algunas las califica como verdaderas, otras las pone en tela de juicio. Sigue con el tratamiento de las hipótesis explícitas de la misma teoría (mercado libre, situación de equilibrio, precios autorregulados); las considera carentes de referencia real y, por ende, incontrastables. La teoría marxista de la firma no está en mejor forma al respecto. Sobre la propiedad de una teoría para predecir (no ya la neoclásica sino todas) distingue entre profecía (basada en la intuición); predicción semiempírica (sustentada en modelos econométricos) y predicción teórica (fundada en leyes y teorías científicas), siendo esta última la de mayor rango metodológico. También distingue en las ciencias sociales una predicción activa, de naturaleza normativa, y otra pasiva, asociada a la ciencia positiva. Finaliza sentenciando que sería de desear que las teorías económicas se contrastaran sistemáticamente para considerarlas, de esta manera, verdaderas o no. Con tal criterio acepta por científicos algunos modelos y teorías, rechaza otros y llama la atención acerca de la falta de una teoría de las grandes corporaciones modernas.
En el capítulo octavo, Ciencia o semiciencia, Bunge ofrece una evaluación del status científico de la Economía. Señala que algunas de sus características pueden aparecer "muy extrañas" (p. 101) a quienes cultivan las ciencias de la naturaleza (interés excesivo por la obra de los economistas del pasado, esfuerzos insuficientes para operacionalizar conceptos importantes, valoración excesiva de "los cadáveres como el mercado libre" (p. 102), teorías sin contrastación, esfuerzos estériles para matematizar-- ''teorías y modelos fantasmales" (p. 102). Toma como puntos de partida su propio concepto de ciencia y de los requisitos científicos, así como la distinción entre los conocimientos científico, acientífico, protocientífico y seudocientífico para preguntarse cuáles son las condiciones de cientificidad que cumple la Economía y en qué medida las satisface: plenamente, a medias o nada. Sin lograr encapsularla en una sola de las categorías establecidas, afirma que la Economía positiva es "una protociencia, con sectores de ciencia madura y otros de seudociencia" (p. 110). En cuanto al status de la rama "normativa" que "puede ser científica, semicientffica o seudocientífica" (p. 111). Se limita a explicitar su pensamiento mediante dos ejemplos. El primero es una apreciación de dos políticas distintas: "aún cuando las políticas keynesianas no parezcan muy ·eficientes, son mucho más científicas (y humanas y eficaces) que las monetaristas" (p. 111). El segundo se refiere a una comparación entre el conocimiento de lo que es y de lo que debe ser: "la política económica preconizada por la CEPAL... es más científica que la economía neoclásica" {p. 111). Aparentemente, el status científico de las primeras sería más elevado que el de estas últimas. Quo Vadis? es el título del noveno y último capítulo en el que, a modo de preceptística, ofrece algunos consejos de naturaleza general que, llevados a la práctica de la investigación, mejorarían el estado en que hoy se encuentra la Economía. En síntesis, aconseja superar a los clásicos y sus continuadores; mantenerse neutral ideológicamente en el campo de la economía positiva y explicitar sus juicios de valor en el de la economía aplicada; verificar las hipótesis sobre el comportamiento de los agentes económicos apoyándose en los trabajos de los psicólogos y antropólogos; evitar los usos indebidos de las matemáticas; analizar los fenómenos económicos en el marco de un sistema y no perder de vista que la realidad económica constituye un subsistema de la sociedad; cultivar los vínculos con las disciplinas contiguas y mantenerse actualizado respecto de los desarrollos en el campo de la filosofía de la ciencia.
Si bien los economistas suelen recibir con beneplácito toda intervención de un filósofo de la ciencia en sus debates metodológicos, la lectura de Filosofía y Economía no podrá menos que producirles cierta sorpresa. Es porque el autor, lejos de ubicarse en el papel de árbitro dispuesto a aclarar algún punto dudoso , superar una cuestión controvertida o, inclusive , abordar la problemática de la investigación económica en su totalidad, incursiona en este campo como un severo crítico de una posición metodológica {la de los clásicos y sus continuadores directos: Marx y los neoclásicos) para evaluar, a partir de ella, la calidad científica de toda la Economía pura y aplicada y asignarle así un lugar en su propia clasificación jerárquica de las ciencias. Con todo, se trata de una obra densa que merece ser leída y meditada. Si bien carece de referencias acerca de los fundamentos "movedizos" (Bunge, M., The methodology of Economics. Cambridge: Cambridge University Press, 1980, p. 45) de la filosofía de la ciencia y de la laboriosa elaboración de los conceptos mismos de la ciencia y método científico, ofrece material suficiente para poder seguir con fluidez el desarrollo de la tesis sustentada. El lenguaje de Bunge es sencillo, aunque numerosos pasajes parecen haber sido escritos con el objeto de provocar algún sobresalto al lector. Por ejemplo, cuando traduce el postulado "El hombre trata de minimizar el esfuerzo que pone en satisfacer sus necesidades y deseos" en "El hombre le tiene asco al trabajo, ¡ay leré, leré , leré, leré!" (p. 83); o cuando califica de "...escandalosa..." la ausencia de una teoría aceptada de la firma transnacional" {p. 99); o, en fin, cuando expresa con respecto al dinero que "algunos conceptos clave de economía política siguen siendo tan oscuros como hace dos siglos" (p. 32).
Al igual que lo hace al criticar la política económica neoliberal (el monetarismo), la artillería del autor también apunta a la teoría de los mercados "competitivos o libres" {p. 84), o sea, en la terminología económica contemporánea, a la teoría de la competencia pura y perfecta. Sus objeciones parecen demasiado sistemáticas como para constituirse en una base de apreciación ecuánime. Considerando que ·es indispensable recurrir a la abstracción ¿por qué sería ilegítimo prescindir, en una primera etapa, de la intervención del Estado en el análisis de las relaciones entre compradores y vendedores? Es bien sabido que la teoría ha sufrido un largo proceso de depuración. ¿Por qué detenerse, en un ensayo tan breve en las objeciones dirigidas a sus versiones anteriores ya perimidas, como son sus vínculos con la psicología y filosofía hedonista? Afirma sobre el principio de maximización que "no le ha ido bien en pruebas empíricas" {p. 87). Sin lugar a dudas, algunas encuestas realizadas en las últimas décadas han puesto de relieve que las empresas suelen perseguir, al lado de la maximización de ganancias, muchos otros objetivos. Pero ninguna muestra comprende unidades de producción de pequeña dimensión que venden productos homogéneos; no había tampoco motivos para incluirlas, ya que para sobrevivir no pueden apartarse del objetivo tradición. En cuanto a la relevancia de la teoría, el juicio de Bunge parece demasiado terminante. Existen todavía en la realidad mercados 'que operan en condiciones que se aproximan a las de competencia pura. Por otra parte, desde los años treinta, los economistas son conscientes que el ámbito de aplicación de la teoría ha ido reduciéndose y han realizado vigorosos esfuerzos para superar tales limitaciones. Absorbidos por su crítica de los mercados "competitivos o libres", el autor ni siquiera menciona los adelantos realizados en el campo de la competencia imperfecta (en el sentido robinsoniano) donde han surgido numerosos modelos que se proponen explicar los procesos económicos en distintas formas de mercado como son la competencia monopólica, el oligopolio, el monopolio bilateral, susceptibles de dar cabida a "empresas multinacionales y poderosos sindicatos obreros" (p. ). Además, al lado del modelo neoclásico de la empresa -que no necesita para los fines propuestos de otros supuestos fundamentales fuera de una caja negra tecnológica y la formación externa de los precios de los insumos— se han desarrollado otros orientados hacia el funcionamiento interno de la empresa e inclusive existen intentos para elaborar una teoría general de la empresa en la que el modelo neoclásico no constituiría más que un caso extremo. Por lo tanto, no sería legítimo hablar de una "estanflación" en este campo tan importante de nuestra disciplina para evaluar su calidad científica.
Con todo, hay que dar razón a Bunge cuando observa entre los economistas cierta irreverencia por los hechos. Aunque no habría que buscar en esa actitud alguna causa oculta. Basta con apreciar en su justa medida las diferencias entre la realidad que constituye objeto de las ciencias de la naturaleza y la que se estudia en el campo de las ciencias sociales que el autor procura reducir al mínimo. Si bien el economista "dispone de más datos que nunca" (p. 112), tal como lo señala, se trata, por regla general, de datos no recogidos por él mismo a los fines de su investigación, sino por instituciones que cumplen tal función con fines distintos de investigación y que es necesario someter frecuentemente a delicados procesos de depuración. El economista no puede experimentar para obtener las observaciones que puede necesitar ni tampoco controlar las condiciones en que se" generan los hechos observados. Es por ello que la aplicación de las reglas del método científico que propugna: "test, test, test" (p. 100) es menos fructífera en los campos en que la realidad que se investiga no es estable sino, como lo admite el mismo autor, "cambia día a día vertiginosamente" (p. 112).
— Elena de Guevara
Síntesis (IA Google)
"Economía y Filosofía" es un libro de Mario Bunge publicado en 1985, donde analiza la relación entre ambas disciplinas, especialmente desde una perspectiva crítica de la economía política. Bunge examina las limitaciones y problemas de la economía, incluyendo el enfoque de la Escuela de Chicago, y propone una visión más rigurosa y científica para el análisis económico.
Contenido del libro:
Crítica a la economía:
Bunge analiza cómo la economía a menudo se ve influenciada por ideologías y cómo estas pueden afectar su objetividad científica.
La necesidad de rigor científico:
El autor argumenta que la economía debe adoptar métodos más rigurosos y científicos para evitar caer en la especulación y la ideología.
La relación entre economía y filosofía:
Bunge explora cómo la filosofía puede contribuir al análisis económico, especialmente en términos de epistemología y metodología.
Análisis de la Escuela de Chicago:
El libro aborda críticamente la Escuela de Chicago, especialmente la "Reaganomics" y sus implicaciones en América Latina, donde se adoptó una política similar con resultados negativos.
Propuestas para una economía más científica:
Bunge ofrece ideas sobre cómo la economía puede mejorar su enfoque, incluyendo la importancia de la experimentación y la consideración de diferentes perspectivas teóricas.
Relevancia:
- El libro de Bunge es importante porque aborda temas cruciales sobre la naturaleza de la economía como disciplina científica y su relación con la filosofía y la política.
- Su crítica a la Escuela de Chicago y su defensa de un enfoque más riguroso en la economía siguen siendo relevantes en el contexto actual, donde se debate sobre el papel del mercado y el estado en la economía.
- "Economía y Filosofía" es una obra que invita a la reflexión sobre la importancia de la ética y la responsabilidad social en la economía.
En resumen, "Economía y Filosofía" de Mario Bunge es un análisis crítico y profundo sobre la economía, su relación con la filosofía y la necesidad de un enfoque más científico y riguroso en su estudio. El libro es una lectura valiosa para aquellos interesados en la economía, la filosofía de la ciencia y la ética en las ciencias sociales.
 |
| Mario Bunge: Economía y Filosofía (1982) |








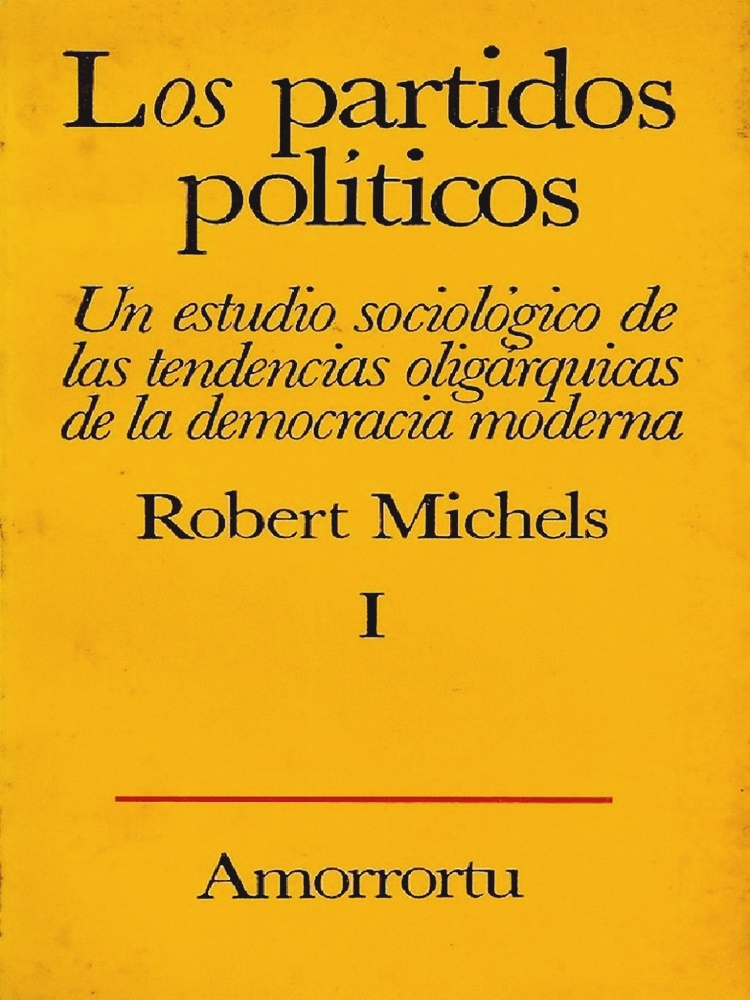
Comentarios
Publicar un comentario