Helmut Schoeck: Diccionario de sociología (1973)
Diccionario de sociología
Helmut Schoeck
Extracto de algunas definiciones.
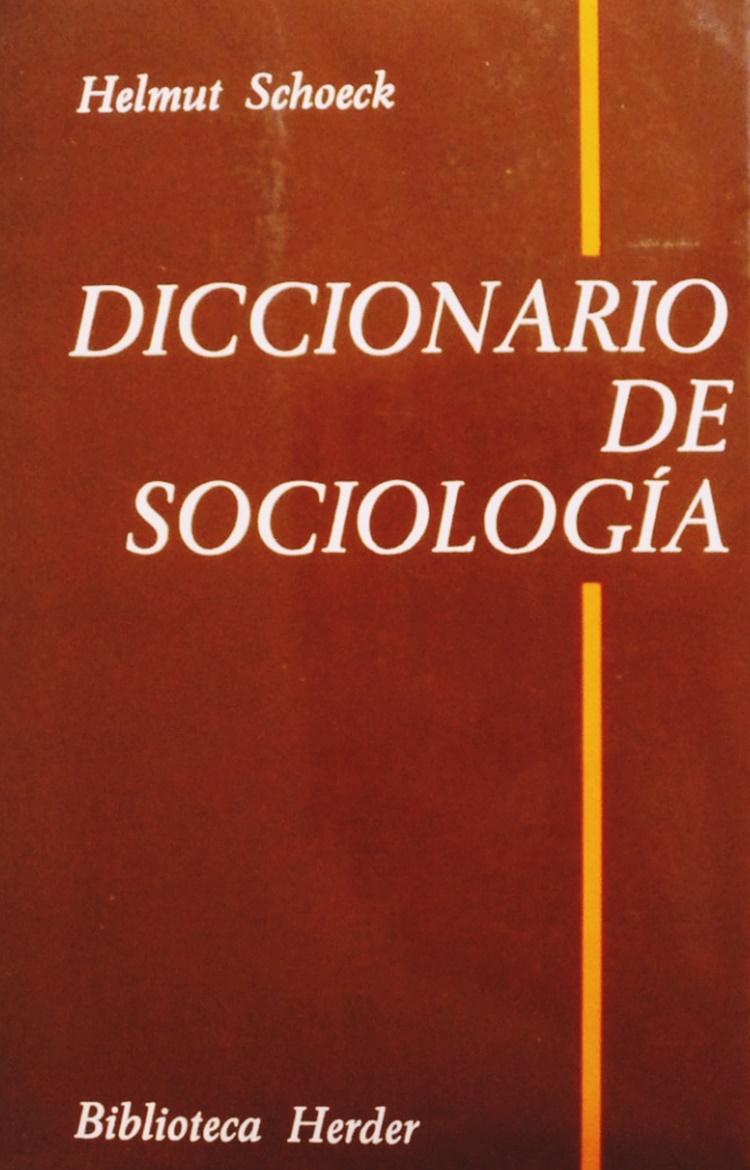 |
| Helmut Schoek: Diccionario de sociología (1973) |
Acción social. Es un concepto fundamental de la sociología nacido a finales del siglo XIX. Prescindiendo completamente de todo juicio de valor (por tanto no como contraposición a la acción asocial), a.s. es todo proceso social, todo comportamiento (interno o externo) de un individuo, de un grupo, si el que actúa percibe en ello un sentido que resulta de una relación (estructura) social ya existente o de una relación que se va a constituir con la a.s. En contraposición a los conceptos simplistas (y que desfiguran la realidad social al dicotomizarla) como «comunidad» y «sociedad» (en cuanto marcos que sirven para diversos tipos de a.s.), el concepto de a.s. (on inglés social action) nos permite analizar sistemas sociales (de acción) muy diversos, que son concebidos como procesos.
Ya a finales del siglo XIX, Émile Durkhelm intentó caracterizar los hechos sociales (falts soclaux) partiendo de las coacciones que experimentan éstos al obrar. Según Durkheim una a.s. se da únicamente cuando es obligatoria para la mayor parte de los miembros do una colectividad, por tanto cuando es consecuencia de un -»control social ya existente. El comportamiento (acción) general que se observa en un grupo de la población no es, según Durkheim, una a.s. propiamente dicha, si sus causas son puramente psicológicas o biológicas (por ej., una simple imitación).
Una madre quo durante el período mínimo de lactancia da el pecho con regularidad a su hijo, no realiza ninguna a.s. (a pesar de que en cuanto persona está realizando conscientemente una importante función social para con su hijo).
Refiriéndonos, por el contrario, a las tribus de un pueblo primitivo (como los Indios comanches de Norteamérica), en las que so da un período extraordinariamente largo de lactancia (que excede a los dos años), y considerándolo como parte del sistema normativo cultural, se podría decir, en el sentido de la distinción de Durkheim, que en este periodo de lactancia se e3tá realizando una acción social.
La evolución que este concepto ha experimentado en Max Weber es la quo más Influencia ha tenido en el significado actual do a.s. (a partir de 1937 esta influencia se deja sentir sobre todo en Talcott Parsons). La acción o no acción ha de ser concebida como social, si el sujeto descubre en su comportamiento un sentido que resulta de la acción y no acción de los otros.
J. Klein. The Study of Groups (Londres 1956): P.R. HofstSttor, Gruppondynamik (1957); C.G. Homans. Thcorio dor sozlalen Giuppo (31963); Idem, Elcmcntarformcn so/ialen Verhaltens (1968): fl. Battegay, Der Mensch In der Gruppe, 3 vol3. (1967-69).
Alienación. La a., llamada también enajenación, despersonalización, continúa siendo hasta el momento presente un concepto fundamental del -»marxismo. El joven Marx lo encuentra ya en Hegel (Filosofía del derecho, Fenomenología del espíritu), pero Hegel subraya más bien los aspectos positivos de este proceso. El hombre que trabaja, que produce, se entrega a sí m ismo en el producto físico do su -»trabajo, producto que lo es enajenado. El ordenamiento jurídico de la burguesía facilita la concentración do los medios de producción, del capital, y este capital hace posible que algunos, una minoría, se sirvan en el contrato laboral, a cambio de un salarlo, del trabajo de otros, generalmente de una mayoría, con el fin de fabricar unos productos que el dueño del capital, el capitalista, puede vender en el -»mercado, obteniendo de esta forma una ganancia. Pero el trabajador, el productor, no participa en esta ganancia de una manera proporcional.
Alineación. Según la opinión do Marx, cuanto más trabaje el obrero, el -»proletario, en favor del otro (el -»empresario, el -explotador»), cuanto más quede el mercado inundado de productos por él fabricados, y que él, el proletario, fundamentalmente no puede comprar, tanto menor será su salario. Por tanto, el trabajador se enajena, se despersonaliza, entregándose en beneficio do un tercero, a un mundo físico que para él permanece cerrado.
En la crítica marxista del proceso económico desaparece el punto de partida de Hegel, que era correcto y tenía un sentido filosófico. Hegel vio con acierto que todo trabajo cuyo resultado se cede a otro, le permite a este último llevarse, por así decirlo, una parte del individuo que ha realizado el trabajo, hace que el productor enajene. También el pintor o el escultor enajenan una parte de su ser en la obra de arte que venden, pero que en el transcurso del tiempo va pasando do comprador a comprador y adquiriendo un valor bastante superior al abonado por el primer comprador. Un mundo sin alineación sería un mundo en el que toda persona, en cuanto Individuo, viviría sola para sí en su isla, como Robinson Crusoe. La crítica marxista al proceso de producción encuentra especialmente inhumano el hecho de que el obrero de fábrica, debido a la división del -»trabajo, que desde el punto de vista técnico y económico es necesaria, tenga que realizar un proceso laboral que él no puede comprender y que incluso le resulta absurdo, y, en cambio, no pueda tener la satisfacción de poder producir todo un objeto, como el antiguo artesano. Marx dice que la solución del problema vendrá de una «sociedad futura-, que él no determina más en concreto, en la que cada uno podrá en el mismo día hacer de pastor, pescador, cazador y crítico literario, según le plazca.
En las últimas décadas, la sociología americana so ha ocupado intensamente del concepto de a. (alienation) y varias veces ha Intentado operacionalizarla para poder comprobar empíricamente los diferentes grados de a. en los diversos grupos, profesiones, minorías, etc.
Melvin Soeman propuso varios criterios de a., por ej. el senso of powerlessness, la Impresión de no tener ninguna influencia en la marcha de las cosas. Prescindiendo del común acuerdo a que casi se llegó entre los sociólogos empíricos de América, a mediados de la década del 60, acerca de la imposibilidad de determinar y de comprender lo que es a., precisamente a partir de entonces una parte de la -»subcultura juvenil de los EE. UU., la que se revela contra su a. (alienated youth), ha adoptado una postura que en parto rechaza totalmente a su propia sociedad y a su propia cultura. En este sentido, la a. puede ser considerada como una -*self-fullfillin g prophecy, que afecta, sobre todo, a aquellos que se creen a sí mismos responsables do la a.
La a. aparece también en S. Freud, cuando las vivencias enterradas en el subconsciente desarrollan su propia forma de obrar y producen, por ej., las neurosis. En un sentido más especial, se llama a. a todo proceso a través del cual las obras realizadas por el hombre escapan del control de éste. Hellpach y Gehlen consideran también la a. como una institucionalización (entendida en un sentido psicológico-social).
H. Popitz, Der enlfrcmdete Mensch (1953); J. Gabel, La fausso conscienco (1962); J. Wossner, Sozlalnatur und Sozlalstruktur (1965); I. Fetschcr, Karl Marx und der Marxismos (1967); H. Marcuso, Der elndimenslonale Mansch (:1967). Trad. cast.: El hombro unidimensional (J. Mortiz, México 1968); E. Kux. Karl Marx und dio revolutlonarc Konfosslon (1967).
Asimilación. Se define como el proceso social a través del cual una persona, y a veces una parto de la población (por ej., inmigrantes), se adapta a las formas de vida y de pensar de la nueva sociedad que le rodea; se trata, por lo tanto, del proceso por el que esta persona es aceptada en gran parte como consecuencia de esta adaptación.
La capacidad que tienen los diversos grupos étnicos para sor asimilados varía enormemente entre unos y otros. Los -»prejuicios que dificultan o hacen fracasar una a. pueden residir tanto en la mayoría como en !a minoría. La a. puede ser concebida también como un proceso que acompaña a la enculturación y aculturación. Se puede distinguir entre una a. intercultural (étnica), sin la cual no se daría un crecimiento de tribus, comunidades de idioma y de religión, ni tampoco un crecimiento de grandes pueblos (naciones), y una a. social. En esta a. social se trata de una adaptación a los grupos circundantes. por ej., familia, vecindario, estrato (grupos que en la mayoría de los casos existen ya desde un principio para este Individuo determinado). Quizá sería mejor hablar en este caso sólo de -»socialización. A pesar de esto, un individuo, o, por ej., un grupo profesional, puede verse obligado, por un descenso social que se dé a una edad relativamente avanzada de su vida, a asimilarse a una clase social inferior, caso que conviene separar de la socialización.
W.E. Mühlmann, Soziale Mechanismen der ethnischen Assimilation, en Abhandlung des 14. Internationalen Soziologischen Kongress Rom II (Roma 1951).
Asocial. Este calificativo se aplica a los individuos que no quieren o no pueden someterse a las normas que la mayoría reconoce como normas esenciales de la sociedad en que viven. Quien durante un período de tiempo bastante largo muestra una -»conducta desviante (que puede ser criminal, poro que no tiene necesariamente por qué serlo) es considerado como a., como enemigo de la sociedad, como una persona cuyo proceso de -»socialización está frustrado. Se quieren ver las causas do esto en el -»medio ambiente del asocial; sin embargo no conviene echar en olvido las causas Inherentes a su personalidad. El criminal a. es considerado más bien como débil de voluntad, mientras que el criminal antisocial es más agresivo. Como asociales son considerados los patronos, los jefes que no toman apenas en cuenta los Intereses de los trabajadores.
Hasta qué punto pueden ser hereditarias las predisposiciones asociales es un punto que está todavía por investigar, a pesar de que hay estudios especiales sobre varias generaciones de familias típicamente asociales. La resocialización del criminal intenta integrar al a. nuevamente en la sociedad. Los regímenes totalitarios, como el nacionalsocialismo en la Alemania de 1933 a 1945, emplean también el concepto de a. para proscribir y excluir a las personas cuyos sentimientos e ideas no resultan gratas. A pesar del cuidado que hay que poner al emplear este concepto de a., debido al mal uso que se puede hacer de él, una sociología valorativamente neutra puede calificar de a. los modelos de conducta extremadamente desviantes.
Cambio social. No significa lo mismo que -»progreso social. El progreso social viene determinado por juicios de ->valor, mientras que el c.s. debe ser registrado en proposiciones libres de todo juicio de valor. Do ningún aspecto del c.s. puede afirmarse con seguridad que sea irreversible. Solamente se puede admitir una irreversibilidad más o menos probable. Un c.s. reversible concebido como «regresión» sería, a su vez, un juicio de valor.
Un elemento del c.s. puede desaparecer completamente. Al «vacío» puede pasar un elemento viejo o un elemento completamente nuevo. Pero un cambio social puede ser modificado también, incluso en cuanto c.s., por formas do comportamiento más antiguas que pasan a primer plano. Hacer una distinción entre estas diversas posibilidades del cambio social, es decir, su reversibilidad o irreversibilidad, es extraordinariamente difícil. No siquiera en un -»sistema social tan fácil de abarcar, como es la -»familia, se pueden delimitar con claridad los síntomas del c.s. ¿Cuántas personas tienen que ser afectadas por el c.s. en una población para que se pueda hablar de c.s.? Esto depende do la importancia, de la categoría social y del grupo profesional de estas personas: los cambios introducidos en la profesión musical por la técnica electrónica y por los aparatos electrónicos no son, por ej., tan perceptibles ni tan importantes, para la población en general, como los cambios en la profesión de los maestros.
Resulta muy difícil distinguir el proceso que sigue el c.s., es decir, indicar la parte proporcional que han tenido en el hecho de su aparición las personas concretas, por una parte, y las -»instituciones en las que viven, por otra. Apenas se puedo saber si en los últimos 50 años han sido las personas que actúan en un sistema social las que han dado origen (o solamente realizado) al c.s. en determinados sectores de sus respectivos sistemas sociales, o si el verdadero factor del c.s. lo han constituido, gracias a la tecnificación y a la racionalización, las instituciones que existían ya con anterioridad a los individuos concretos. Para la mayoría de las personas no resulta fácil registrar el c.s. que ellas mismas han vivido y contrastarlo con un punto fijo. ¿Cómo puede uno representarse en un modelo, en una hipótesis, el verdadero proceso del c.s.? El hombre tiene historia y, por tanto, también c.s. El c.s. es acumulativo y generalmente lleva consigo el trastorno de algún -»equilibrio: en caso de que sea inducido, el c.s. discurre más bien de forma disarmónica que armónica y ocasiona siempre unos costos sociales.
El c.s. no abarcará ni afectará nunca de la misma manera y al mismo tiempo a todos los miembros de una población. Siempre habrá algunos que incluso conscientemente sabotearán y frenarán el c.s. Otros, por el contrario, son más propensos a forzar el c.s. Algunos sociólogos dicen que en la medida de lo posible se debe lanzar a toda la población a un c.s. (del mismo modo que se empuja al nadador que tiene miedo de tirarse al agua fría). Cuanto mayor sea la rapidez con que viene y desaparece el shock del c.s., tanto mejor. Pero este método, que desde el año 1950 se viene aplicando en los Estados Unidos, no ha dado resultados en el cambio de las relacionas raciales. También resulta problemático en cuanto «estrategia» para un cambio social en los países en vías de -»desarrollo.
Sin embargo, no resulta fácil creer que alguna vez surja espontáneamente en un sistema social un número suficiente do contemporáneos que, sin ponerse antes do acuerdo y solamente por un motivo personal de cada uno, empiecen a modificar en tal medida las formas de comportamiento, que se produzca una -»innovación. Cuando so da un cambio súbito del medio ambiente o una catástrofe que obliga a todo el mundo a un cambio de comportamiento, es incluso más probable que la mayoría de los afectados echen mano de esquemas de conducta más antiguos y más primitivos y, en todo caso, más acreditados. El c.s., de cualquier clase que sea (economía, religión, métodos pedagógicos), es introducido o provocado casi siempre por un innovador. En este sentido puede aportarnos muchos datos la sociología de la -»religión (secesiones, nuevas fundaciones). Una do las cuestiones fundamentales es: ¿cuándo y cómo consigue un futuro innovador liberarse suficientemente de la -»tradición y hacerse con unos partidarios? ¿Cómo se producen los huecos en el -»control social? ¿Por qué rige la tradición y no se da un continuo c.s.? O al contrario, ¿a qué se debe la ambivalencia frente a ambos? Incluso en las sociedades -más modernas» encontramos tradicionalistas y progresistas, y muchas veces ambas posturas en una misma persona, aunque cada postura está relacionada con unos valores diferentes. Si esto ocurre en unas sociedades modernizadas y dinámicas, mucho mayores son las dificultades que nos aguardan en las sociedades más estáticas de los países en vías de -»desarrollo, donde los costes (desventajas, sacrificios) que el c.s. supone para los individuos, son mucho menos calculables. La mera aceptación de un pequeño cambio técnico puede llevar consigo nuevas alteraciones dolorosas para los Individuos de las sociedades tradicionales. Cuando un agricultor cambia de semilla, entonces se cambia también el tiempo de la siembra, la preparación de la tierra, el regadío, etc.
Esto supone un comportamiento que se desvía del practicado hasta entonces. A veces basta que sea miembro de la élite el que aconseja mejorar un procedimiento, para que, por esto mismo, tropiece con la desconfianza general. Normalmente es sólo una parte de la población, a saber, la generación más joven, la que, a veces por motivos exógonos, empieza a cambiar su comportamiento social.
De esta forma, empiezan también a cambiar las instituciones sociales creadas por esta parte de la población. Es posible que la organización de una empresa, una fábrica. el ejército, no hayan cambiado sus estructuras sociales ni sus formas oficiales, pero cada vez van recibiendo más trabajadores, empleados, reclutas que tienen ya una actitud social distinta, debida a la influencia de los modelos, a los nuevos procesos de socialización en la escuela, etc. A raíz de todo conflicto se produce un c.s. Hay profesiones que hasta ahora eran ejercidas casi de manera exclusiva por varones, pero que se van conviniendo en dominio de la actividad profesional femenina. Hasta ahora sus formas de organización (jerarquía del hospital, la relación médico-enfermera) contaban con el hecho de que todo médico era también un varón. Ahora se puede observar cómo el cambio en el personal del hospital (antes todos los médicos eran hombres, ahora predominan las mujeres-médicos) ha comenzado a cambiar el hospital en cuanto institución y cómo se producen trastornos.
Según ha hecho notar W.F. Ogburn, no cambian siempre al mismo tiempo los diversos sectores culturales: Changes inmaterial culture precedo changes In adaptive culture. Cuando se transforma la base técnica y material do una sociedad, entonces juntamente con la técnica y con la -»economía, cambia también la propia forma de vida. Los procesos do adaptación a la nueva situación, materialmente condicionada, no pueden surgir hasta que no se han hecho necesarios.
La discrepancia entre las costumbres, ideas', contenidos de fe y tradiciones familiares que han reinado hasta ahora, y la nueva situación, configurada por la materia, tiene que adquirir primero unas proporciones enormes, antes de que comiencen los procesos de adaptación. Por eso, estos procesos van siempre acompañados de dificultades. Con relación a la cultura que se debe adaptar, aquella parte que permanece aferrada a las antiguas costumbres frena o complica el proceso de adaptación; se produce por tanto el -»desfase cultural (cultural lag). Ogburn opinaba que en el transcurso del tiempo se pueden determinar las proporciones de esto desfase y de la adaptación equivocada, pero esto os muy discutible. Ogburn da por supuesta una interdependencia total, la conexión mutua de cada una de las partes y procesos con cada uno de los otros dentro de la cultura de una sociedad.
Por tanto, si aparecen roces en aquella parte de la -»cultura que intenta adaptarse a una nueva situación condicionada por la técnica o por la economía (o si la adaptación no tiene éxito, debido a que se produce demasiado tarde, a pesar de que en principio habría sido conveniente y oportuna), si se producen, por tanto, discrepancias entre la cultura material o inmaterial, entonces estos trastornos se trasmiten también a otros sectores de la cultura (y por tanto de la sociedad) que al principio no habían sido afectados directamente por el problema. Por ejemplo, cuando una tribu percibe del exterior una máquina o una herramienta nueva para que pueda ganarse mejor la vida, muchas veces, como efecto secundario, inintencionado e imprevisto de este cambio, se destruye o so cambia en el medio ambiento o cultura de esta tribu un elemento en torno al cual se había formado hasta entonces un importante ritual religioso o una Idea religiosa (en la pesca lacustre, en el cultivo del campo, en la caza, etc.). El mundo de fe de este grupo queda trastornado por causa de una innovación económica. Como su sistema de control social o la organización social había estado descansando precisamente en esta religión, surgen ahora fenómenos de -»desorganización social (por ej., la juventud emigra a los países vecinos), de tal forma que en la economía de esta tribu no se produce la mejora que se esperaba.
Actualmente se está intentando investigar sobro todo los factores y aspectos psicosociales del c.s. El c.s. puede ser también una realidad que existe solamente en la conciencia de los hombres, mientras que en su medio ambiento es relativamente poco lo que cambia. Otros, por el contrario, piensan que es poco lo que cambia, mientras que su mundo se está transformando rápidamente. Malinowski ha subrayado el papel que tiene la conciencia en el c.s. El c.s. afecta a las relaciones de los hombres entre sí, tanto a los grupos pequeños y locales, como en un plano global. Si, por ej., los habitantes de los países en vías de -»desarrollo creen que los habitantes de los países industriales — a 10 000 kilómetros de distancia — tienen alguna obligación frente a ellos y que se encuentran de alguna manera relacionados con ellos, entonces nos encontramos con un c.s. El hecho de que se don unas expectativas, esperanzas y exigencias que se dirigen a unas personas anónimas y desconocidas que viven a miles de kilómetros de distancia, significa ya un cambio socialmente Importante de las posibles relaciones.
Un campo especialmente destacado para el c.s. es el régimen penitenciario, la práctica del derecho penal. El hecho de que en los Estados Unidos, desde hace ya algunos años, no haya sido ejecutada ninguna de las personas sentenciadas a muerte, refleja un c.s. Ha cambiado la relación de la sociedad frente al criminal. A finales del siglo XVII, en Inglaterra muchas veces no se denunciaban los robos, porque los ciudadanos no podían tolerar ver cómo so le aplicaba la pena al delincuente, pone que el derecho vigente aplicaba sin remisión alguna: los sentimientos y la conciencia de la población no coincidían con el derecho penal.
Los países en vías de -»desarrollo son actualmente como un laboratorio en el que, a distancia espacial, son examinados unos procesos que a nosotros nos interesarían desde el punto de vista de la distancia temporal, pero que están ya tan lejos de nosotros, que ya no estamos en condiciones de poderlos investigar. Por ejemplo, la investigación del retroceso del analfabetismo en un país en vías de desarrollo nos permite reconstruir cómo se desarrolló esto proceso en Europa hace algunos siglos.
Los especialistas en cambios sociales no nos dan una información satisfactoria sobre el espacio de tiempo que es necesario para poder hablar de c.s. (es decir: sobre el plazo mínimo de tiempo que bastó para que algunos fenómenos pudieran desarrollarse y cambiar cualitativamente en un grado considerable. de forma que se diera un c.s.). Cuando la -»demografía habla de procesos do transformación a «corto» y a «largo plazo» no toma estos términos en el mismo sentido que el economista o que el sociólogo. No reina unidad sobre los plazos mínimos de tiempo que necesita cualquier proceso social para que se le pueda aplicar el concepto de c.s. Por c.s. se entiende, en primer lugar, una mutación esencial en la mayoría de los esquemas de conducta de los procesos interhumanos (interacciones).
Esta mutación en las formas de comportarse entre los hombres, cambios, por tanto, en las acciones y relaciones sociales, tiene que tener, además, cierta importancia para toda la sociedad. Una modificación solamente pasajera en la -»moda, quizás muy llamativa, fastidiosa o divertida, o una novedad en el comportamiento de una -»subcultura o de un grupo parcial de la población no puede ser considerada como c.s., a pesar de que quizás haya aparecido en la televisión y en la prensa precisamente por razón de su novedad.
El c.s. afecta, por tanto, a las modificaciones que tienen un mínimo de estabilidad y unas consecuencias para toda la sociedad; no se refiere, por consiguiente, a las modificaciones que proceden de un capricho de la moda o de la forma de comportamiento de una parte muy pequeña de la población y que pueden desaparecer otra vez sin dejar el menor rastro.
La sociología empírica no se limita a los fenómenos que se presentan en unidades del mismo valor, de forma que se les pueda aplicar siempre un tratamiento estadístico. Toda ciencia experimental empieza por la observación a través de los órganos sensoriales, y no hay ninguna computadora que pueda mejorar los resultados de unas observaciones imprecisas, malas o ingenuas. En los fenómenos fundamentales para la investigación del c.s. que afecta a grandes espacios de tiempo, tenemos que fiarnos con frecuencia de observaciones que no fueron realizadas por sociólogos, sino por historiadores o por otras personas. Otros fenómenos fueron descritos hace ya algunas décadas por verdaderos sociólogos, los cuales se basaron, sin embargo, en unos métodos y unas técnicas de investigación que hoy día no son considerados como suficientes. Nosotros no podemos mejorar a posteriori estos métodos.
Ésta es una de las dificultades fundamentales que aparecen en la investigación del c.s. Para poder obtener una visión do unos espacios de tiempo do 30, 40 o 100 años, tenemos que apoyarnos casi siempre en unos datos esporádicos, dudosos y discutidos, tomados del pasado. Hay también ciertos datos, por ej., en el campo de la demografía, que permiten relacionar ciertas cifras sacadas de las encuestas realizadas hace varias décadas con otras cifras actuales. Pero algunos datos do importancia para el c.s. son también problemáticos (mortalidad infantil, índice de divorcios, de crímenes, etc.); hay imprecisiones, cifras obscuras, cuya magnitud no podemos investigar ya a posteriori. Nosotros no sabemos si hace 20 o 40 años se realizaban las encuestas con la misma meticulosidad que ahora. Un ejemplo: en una época y en un país en el que la mayoría de los niños nacen en las casas y son asistidos por comadronas, los recién nacidos que mueren al poco tiempo de haber nacido son registrados casi siempre en las estadísticas oficiales como muertos ya al nacer. Pero si la mayoría de los niños nacen en las clínicas, entonces estos niños que vivieron unas cuantas horas entran a formar parte de la tasa general de mortalidad infantil dentro de la población respectiva. Por tanto, no siempre se puede establecer una comparación adecuada entre la mortalidad infantil de diversos países.
A veces la investigación de un c.s. hará una comparación tanto de la situación inicial en esta serie cronológica como también de la situación actual, fijándose más bien en la morfología que en los valores numéricos (cambio de estilo en la economía o en la cultura). La actúa1 sociología del c.s. no puede, desde un punto de vista científico, decimos muchas cosas sobre las nuevas formas de una sociedad futura. Actualmente, casi todas las utopías sociales dan por supuesta la transición a una sociedad mundial homogénea, dentro de la cual no hará ya más sistemas sociales que se hagan la competencia y que puedan trastornar el equilibrio de la solución tomada en cualquier problema social y económico imaginable. A excepción de algunos -»futurólogos faltos de crítica, no habrá nadie que pueda reconocer siquiera los perfiles de esta sociedad mundial. La característica fundamental del c.s. en las dos próximas décadas constará de dos procesos paradójicos: en determinados sectores de nuestra vida (por ej.. en nuestras formas de conducta en cuanto sujetos de la economía: en cuanto consumidores y productores) habrá, a pesar de que continuará existiendo las fronteras políticas, una mayor posibilidad de cambio y una mayor interdependencia de todos los sucesos, una igualdad y semejanza cada vez mayor en los acontecimientos que ocurran en todos los puntos de la tierra (las grandes firmas internacionales ya existentes nos permiten ver esta tendencia). Paralelamente a esta homogeneización, a la imitación mutua de todas las innovaciones, a la rapidez con que se puede llegar a regiones del globo cada vez más distantes, el aislamiento político y la aspiración patriótica por la autonomía regional y local va a ir más bien en aumento. Cuanto más se fue integrando el Canadá en la economía mundial, tanto más se fue exteriorizando el separatismo de los canadienses do habla francesa. El comportamiento de los escoceses en Gran Bretaña, la actitud de los suizos de habla no alemana, innumerables conflictos étnicos y religiosos en los países en vías de desarrollo: todo esto nos está indicando que los patriotismos locales y regionales (—>etnocentrismo) van a aumentar más bien que a disminuir.
Cuanto más avanza el proceso de nivelación en el sector del consumo y en el proceso técnico de producción, cuanto más progresa la -»Integración de las sociedades en el campo técnico y científico, tanto más importante parece resultarles a algunas personas y grupos acentuar, y muchas veces acentuar excesivamente, las ideas etnocentristas. Tenemos, por tanto, dos procesos opuestos: cuantas más cosas tienen en común todos los habitantes de la tierra en determinados sectores, cuanto más se pueden mover de un país a otro, en cuanto portadores de funciones, tanto mayor es el Inconveniente que suponen las tendencias do autoafirmación en el sector político, religioso, lingüístico y étnico (por ej.. el problema lingüístico en Bélgica). No se puede esperar que los procesos «avanzados» de la transformación social se impongan legalmente frente a todos los demás aspectos de la realidad social. Puede ser que Incluso suceda lo contrario. Ciertos esquemas de conducta que los racionalistas consideran anacrónicos, represivos e innecesarios, pueden ser reactivados debido a una fase determinada del progreso técnico, científico y productivo, y pueden continuar existiendo por un período de tiempo ilimitado como elemento perturbador. El problema de las minorías en los EE. UU. nos ofrece un ejemplo de esta posibilidad de cambio en los procesos sociales. Aquí radica la dificultad para predecir formas de comportamiento colectivas por medio de la investigación empírica de la opinión.
A mediados de la década del cincuenta los sociólogos americanos estaban convencidos (fundándose en entrevistas y en muestras representativas) de que los negros deseaban integrarse totalmente en la cultura estandarizada de los blancos. Ninguno de los resultados de la investigación de minorías habría dado a conocer hasta finales de los años cincuenta, poco más o menos, que a partir de la década del sesenta iba a aparecer una nueva Ideología, una nueva meta del futuro precisamente en un tanto por ciento muy elevado de la generación joven de los negros: autonomía, exclusión de la sociedad americana (movimiento del poder negro), aparición de cultos y de hábitos de consumo con los que se hace resaltar la herencia africana en las familias y en los grupos negros. Esto nos muestra lo difícil que es predecir, basándose en una muestra representativa, las actitudes fundamentales de un grupo do la población respecto a un problema fundamental a sólo diez años de distancia del crs.
Los estudiantes do los colleges americanos eran el objeto de investigación más apetecible por los sociólogos americanos, pues resultaba muy fácil consultar a estos estudiantes. Entre los años 1953 y 1963 aparecieron varios sondeos sobre las ideas de valor de los estudiantes americanos. Pero estos sondeos no dieron el menor síntoma de las revueltas estudiantiles y del vandalismo que iba a irrumpir en las universidades americanas.
En este campo surgió también súbitamente a mediados de la década del sesenta un fenómeno colectivo que no había aparecido tampoco en los sondeos empíricos sobre aquel grupo de población del que iba a surgir diez años después aquel fenómeno.
W.F. Ogburn, Social Change (1922. reedición Nueva York 1950); B. Maiinowskl, Dle Dynamik des Kulturwandels (1951); J.H. Steward, Theory of Culture Change (Urbana (lll.) 1955); C.M. Arensbcrg y A.N. Nlehoff, lntroducing So clal Change (Chicago 1964); R.T. La Plere. Social Change (Nueva Yor.k 1965); S.N. Eisonstadt. Modernlzatlon: Protest and Change (Englewood Cliffs [N.J.] 1966); A. Etzioni, Studles in social Chango (Nuova York 1960); H P. Dreitzel (dir.). Sozialer Wandel (1967); W.E. Moore. Struktur/vandel der Getellschaft (1967); J.H. Fichtor, Cambio, en Sociología (Herder, Barcelona, 1972) 352.
Cine. Aquí no se toma la palabra c. en el sentido de un medio técnico de reproducir sucesiones de Imágenes y de tonos (cine documental, cine científico). En cuanto obra y forma artística (su autenticidad y su Independencia en cuanto arte es también discutida) el c. se ha hecho, desde sus comienzos por los años 20 hasta ahora, socialmente cada vez más problemático, pues el continuo aumento de costes (cosa que no es absolutamente inevitable, según han demostrado los últimos experimentos) en la realización de una película ha traído como consecuencia la dependencia de los artistas respecto a los productores, a los dueños del capital y a las firmas distribuidoras, en un grado que no se puede aplicar, ni de lejos, a las otras formas de arto. Las posibilidades del c. y de sus industrias han quedado reducidas por causa de la -»televisión («muerte de las salas de cine» en muchos países): la crítica pesimista de que era objeto el c., en cuanto que ofrece un contenido al -> tiempo libre, fue reemplazada en parte por la crítica a la televisión.
El c. tiene de común con la televisión, frente a otros medios de comunicación de masas más antiguos, el hecho de ser un medio de Imagen movida y. por tanto, do Imagen absolutamente naturalista.
El c., considerado desde el punto de vista sociológico, es, como todo arte, un medio de expresión y de comunicación, pero que, antes de poder encontrar un público, exige una inversión de capital de muchos millones de pesetas. Por tanto, el c. es un bien económico de una naturaleza especial. Los representantes más comprometidos del arte del c. rechazan el lado comercial del c., pero la sustitución del capital privado por una industria cinematográfica estatal (ya sea por medio de subvenciones, en una democracia, ya sea por medio de la nacionalización, en los sistemas de gobierno totalitario ha llevado consigo, hasta ahora, mayores dificultades aún (y la pérdida do libertad) para el arto del c. El riesgo económico que supone toda película queda reducido actualmente, en lo posible, por medio del sistema de las estrellas de cine (hay unos cuantos artistas de cine que, gracias al éxito en el cuidado do su imagen, son considerados como una garantía para obtener una buena taquilla) y, desde los años 60, por medio de la sexualización del c.
Institut de Soclotoflio Solvay (dir.). Le clnémo. fait social (1960); S. Kracauer, Theory of Film (Oxford 1960); F. Zöchbauor, Jugend und Film (1960); G. Cohon-Séat, Problèmes du cinema et de l'information visuelle (1961); Idem y P. Fougeyrollas. Wirkungen auf den Menschen durch Film und Fernsehen (1966); G. Albrecht, Natlonalsozlalisllsche Filmpolitlk. Eine sozlologischc Untorsuchung übcr die Splelfllmo des Drltton Hciches (1969).
Comprensión (-»Acción social, -» Causalidad, -»Historicismo, -»Racionalidad. -»Tipo ideal, -»Totalidad). Desde el último tercio del siglo XIX, en el área de habla alemana la c. (Verstehen) es considerada como una forma especial del conocimiento propia de las ciencias del espíritu, en contraposición a la explicación (Erklären) causal de las ciencias naturales. A base de la introspección que puede realizar el investigador, en la c. tiene lugar una prolongación de la vivencia, uno introspección de los motivos que mueven al objeto de investigación (una persona, un grupo). Según esto, lo realidad social, en su formación histórica, sería no solamente un contexto de acción comprensible por sus causas, sino también un contexto sensitivo.
Max Weber fue el principal representante de una sociología comprensiva (verstehende Soziologie), sobre todo al aplicar el método del tipo ideal a las acciones sociales. También la sociología del -»conocimiento de Karl Mannheim partía de la c. (y de la influencia de Wilhelm Dilthey y de Edmund Husserl). La contraposición entre una sociología comprensiva (verstehende Soziologie) y una sociología causalmente explicativa (kausal erklä rende Soziologie), propia de las ciencias naturales, se considera hoy como superada, sobre todo en los Estados Unidos.
H. Albert, entre otros, hace resaltar que la explicación y la c. se sitúan a niveles diferentes. Hay que distinguir con Reichenbach entre un contexto de descubrimiento y un contexto do justificación. La c., en cuanto procedimiento heurístico creador de hipótesis, pertenece al primer tipo de estos contextos.
J. Wach, Das Verstehen, 3 vola. (1926- 1930); A. v. Schelting y M. Webers Wissonschaftslehra (1934); E. Rothacker, Loglk und Systematlk dor Gelstoswissenschaften (1926, s1948): A. Schtütz, Der slnnhafto Aulbau der sozlalen Wolt (1932, ’ 1960); E. Bettl. Dio Hermeneutlk ais sllgemclne Methodik der Geistcswlssenschafton (1962); W. Dilthey, Der Aulbau der geschlchtllchen Welt ln dor Geisteswissonschalten (419G5).
Cultura. La c. va acumulando los conocimientos adquiridos en el transcurso de innumerables generaciones. Estos conocimientos permiten, por ej., que el bosquimano de las estepas del Kalaharl pueda decidir por la naturaleza de los excrementos de la jirafa si merece la pena o no continuar antes de la caída del sol la persecución de uno de estos animales al que se ha herido con una flecha envenenada; poro también pertenece a la c. de una sociedad el comportamiento adecuado que hay que seguir, en caso de que una central atómica empiece a recalentarse. La c. proporciona esquemas de comportamiento, puede recomendarlos o hacerlos obligatorios. En un plano reducido podemos observar una c., por ej., en el grupo do personas que se ha formado con carácter transitorio. Los miembros de un curso de formación o do un campamento do vacaciones, a las pocas semanas, han reunido ya multitud de experiencias, las han clasificado y valorado, se han puesto ya de acuerdo respecto a unas formas determinadas de proceder y do comportarse: se puede hablar, por tanto, de la c. de este campamento. A veces, incluso se ha intentado crear o «simular» experimentalmente una c. El hombre puede pertenecer simultáneamente a vacías culturas y desempeñar una función en ellas. Un caso Ideal es el de la persona completamente bilingüe que puede vivir dentro de dos culturas y de sus respectivas sociedades sin ser considerado como extraño. El concepto de c. hace que se puedan atribuir a un lugar concreto unos fenómenos determinados: esto o aquello pertenece a la c., no a la sociedad; esto es un fenómeno cultural, aquello un fenómeno social. Los grados de parentesco, el clan, etc., pertenecen a la sociedad. Todo el que tiene hermanos, puede verse incluido dentro de una sociedad nueva, sin tener nada que ver con la c. de ésta: si mi hermana se casa con un latinoamericano o con un chino, entonces, según la definición de mi sociedad y de la sociedad ajena, he adquirido unas relaciones especiales de parentesco.
Quizá haya sucedido en contra de mi voluntad, pero desde luego es inevitable. Sin embargo, de momento la c. china o argentina no tiene para mí importancia alguna. Por tanto, la sociedad y la c. se encuentran en unos planos diferentes del sor, aunque se necesiten mutuamente. Toda sociedad acepta de su c. determinadas ideas, convicciones, formas de comportamiento, sin las cuales surgirían discordias y conflictos sociales. Muchas cosas que en una c. extraña nos parecen absurdas, ilógicas, supersticiosas, son necesarias para que la sociedad donde se da esta c. pueda continuar funcionando.
En toda c. puede haber individualidades, que de repente dejan de hacer lo que su propia c. y sociedad esperan de ellos. En una tribu de los aborígenes do Australia había’ dos clanes cuyos respectivos signos eran el lagarto y la tortuga.
Cuando una mujer del clan de la tortuga daba a luz a un niño tenía que salir a pasear sola por el campo y a su vuelta declarar ante toda la tribu reunida que el primer animal que había visto había sido una tortuga. De esta forma quedaba asegurada la pertenencia de su hijo al clan. En una ocasión observó un etnólogo cómo una mujer del clan del lagarto, al volver de dar el paseo con motivo del nacimiento do su hijo, declaró que el primer animal que había visto había sido una tortuga. Entonces se armó una gran confusión en la tribu, hasta que la mujer, después de un lavado de cerebro que duró todo el día, dijo finalmente que el primer animal que había visto había sido realmente un lagarto.
Incluso las formas de comporta miento, las habilidades, etc., que no se pueden reflejar en el lenguaje (o que todavía no están reflejadas) pertenecen también a la c. respectiva. Lo que nosotros designamos con el nombre de c. da a los hombres la posibilidad de mantenerse durante periodos largos de tiempo como grupo, tribu, sociedad.« La c. une a los hombres y a los pequeños grupos, pero reglamenta también sus relaciones. No hay ninguna c. tan absoluta, tan omnipotente, que excluya la posibilidad de que en ella existan algunas familias en las que determinadas cosas se realicen de forma diferente. Unas familias, por ej., descubren nuevas palabras para designar a unas determinadas personas o cosas. Quizás haya sido un niño el que ha empleado una nueva palabra para referirse a cualquier objeto de uso ordinario o a un fenómeno de la naturaleza. Su familia acepta entonces esta palabra, que poco a poco va formando parte del vocabulario fijo de sus miembros, sin que paso de esta familia a la c. general. Siempre habrá familias o personas individuales que emplean unas habilidades y unos procedimientos que no desean comunicar a la c. general de su grupo. Para ello no es necesario que se trate de recetas ocultas. Se ha observado también en diversos pueblos primitivos cómo ciertos Individuos conocen una manera especial do hacer una estera o un cesto o de tejer modelos raros. Esta habilidad individual se encuentra protegida. Sería una gran infracción si otro habitante del pueblo espiara con curiosidad al tejedor o al tronzador. Ninguna c. ha sofocado jamás toda individualidad, Imponiendo una estandardización general. No hubieran podido surgir innovaciones que reaccionaran de una forma creadora frente a los cambios del medio ambiente.
La c. encierra en sí todas las normas y reglas de conducta, los usos y costumbres, las opiniones corrientes y, las actitudes normales frente a los problemas fundamentales, todo lo cual le da a una sociedad su fisonomía inconfundible. La c. regula la conducta interhumana y la hace fácilmente previsible para toda persona, y con esto inocua y soportable. Según Raymond Firth, c. y sociedad pueden ser consideradas como dos caras diferentes de un único fenómeno: la sociedad es un número de individuos organizados con una forma determinada de vida, a saber: su c. La sociedad es un agregado de relaciones sociales; la c. es el contenido de estas relaciones. La sociedad se refiere más bien a los componentes humanos, al agregado de los hombres y a las relaciones entre ellos. La c., en cambio, a los componentes de las reservas reunidas, tanto de tipo intelectual como material, que estos hombres heredan, transforman, aumentan, completan y transmiten de nuevo a otros.
El concepto de c. excluye la pregunta: ¿Tienen los americanos una cultura o sólo una —»civilización? Pues los americanos tienen ambas cosas. No se puede concebir una civilización sin una c. Hay sociedades que tienen una sola c. y sociedades que tienen varias, una c. principal o c. estándar y un gran número de c. parciales y de subculturas. Así, la sociedad americana se distingue por el gran número de -»subculturas que caracterizan su civilización.\La c. es lo que se va acumulando y transformando en una sociedad a lo largo de los siglos, transmitiéndose de generación en generación. A la c. pertenece no sólo el modo de sostener el violín o el bisturí, sino también la forma de limpiarse la nariz. Tras este concepto de c. hay diversas teorías acerca de los fenómenos que resultan cuando coinciden dos culturas diferentes: problemas y teorías del contacto cultural pero también del juego mutuo entre persona y o. La c. no está reservada exclusivamente a una determinada etapa «más elevada» del desarrollo. La capacidad general que tienen todos los hombres para crear c. ha sido la baso para que en algunas etapas del desarrollo florecieran grandes culturas y grandes civilizaciones. Pero el origen de la o. no se puede .determinar. La c. tiene que darse ya antes do que se empiece a hablar do grupos humanos.
Según Kroeber y Kluckhohn (1952) la c. consta de esquemas de comportamiento, explícitas e Implícitas, de y para unos comportamientos quo han sido heredados y transmitidos a través de símbolos (idioma). La c. representa la aportación característica de los grupos humanos y su expresión en la c. material. Lo fundamental de toda c. consiste en unas ideas deducidas y elegidas histéricamente y en los valores inherentes a ellas. Los sistemas culturales pueden ser considerados, por una parte, como resultados do unas acciones y, por otra, como elementos condicionales de unas acciones futuras.
T. Tcntori, Cultura y transformación social, en F. Alberoni, Cuestiones de sociología (Herdor, Barcelona 1971) 1211-1237; B. Mallnowskl. A Sclentlflc Theory of Culture b . o . Essays (Chapel HUI [N.C.J 1944); A, Weber, Prlnziole der Geschichts- und Kultursozlologle (1951); A.L. Kroeber y C. Kluckhohn. Culture (Cambridge [Mas.) 1953); F. Znanlecki. Cultural Sciences (Urbana [III.] 1952); H. Flscher, Theorlc der Kultur (1965); W.E. Mühlmann y E.W. Müller (dlrs.), Kulturanthropologic (1966), J.H. Flchter, Culture e integración soclocultural, en Sociología (Herder, Barcelona *1972) 281-301; 417-437, P. Virton, Cultura y personalidad, en Los dinamismos sociales (Herder, Barcelona 1969) 377.
Desfase cultural. Dentro del marco del fenómeno general del -»cambio social. W.F. Ógburn (1922) llama d.c. al hecho de que algunos elementos de una -»cultura vayan a remolque del desarrollo, la evolución y el progreso de otros. La mayor parte de las observaciones del d.c. se refieren al desequilibrio entre la evolución y las posibilidades técnicas, por una parte, y las formas de conducta humana, que no responden a estas posibilidades y a este desarrollo, por otra. Existe un d.c., por ej., cuando el legislador de un país, cuyos habitantes en su mayoría conducen automóvil, no so decide a prohibir totalmente el alcohol cuando se conduce. Algunos califican también de d.c. al hecho do que la -»guerra sea considerada todavía como medio legítimo en una época en que, en vista de las armas atómicas, no debería existir. Thurnwald y Mühlmann han hecho evolucionar el concepto de d.c.: cada época cultural presenta al mismo tiempo criterios que habían tenido ya valor en diversas épocas. Ejemplos de d.c. nos los ofrece la sociología del derecho.
W.F. Ogburn. Social Chango (1922); W. E. Mühlmann, en «Homo» 8 (1966): R. Kónig. Sozlologlsche Orienticrungon (1965).
Institución. El concepto de i. es muy discutido. En sociología fue Introducido fundamentalmente por Herbert Spencer, quien dividía las instituciones en domésticas, sociales, políticas, profesionales, económicas y de otro tipo. Según Leopold — von Wiese, I. es «toda forma social relativamente pequeña que es considerada por otra mayor como algo que, en parte, está al servicio de ella». En la sociología americana — se entiende por i. no sólo cualquier medio, sino también cualquier sector do actividades que está orientado intencionalmente por un grupo mayor a un fin determinado (F.H. Hanklns). En este sentido, René König dice que instituciones son solamente aquellas formas o condiciones fijas del procedimiento orientado a un fin, formas características de las actividades de un grupo; para König la i. es, por tanto, la forma y manera como hay que realizar ciertas cosas. Leopold von Wiese considera que es más provechosa la exposición del verdadero desarrollo de las diversas instituciones que los numerosos intentos por definir la I. Según él, es falso intentar contraponer la i. como un agregado de formas sociales, a otras agrupaciones, ya que el concepto de i. abarca también a todas las corporaciones e incluso a todos los grupos (P. A. Sorokin equipara también la i. con el grupo organizado). Según L. von Wiese, considerando la i. en un sentido estricto, en cuanto acción, en cuanto creación de algo instituido y en cuanto institucionalización, hay que separarla del concepto de lo realmente instituido. El funcionamiento y la conservación de la i. están garantizados por el derecho, pero muchas veces también (o solamente) por la costumbre. Hay que distinguir entre la i. y la asociación (MacIver): un grupo que realiza acciones estandarizadas en el sentido de una i. es una asociación y no una i. Una Iglesia es una asociación, pero sus servicios a la comunidad son su i. Un individuo puede pertenecer a una asociación, pero jamás puede pertenecer a una i.
Ch.H. Coolcy, Social Organlzatlon (Nuova York 1909); J.K. Floibeman, The Institutlons o l Soclcty (Londres 1956); R. Thurnwald, Grundlragon monschllcher Gesellung (1957); A. Gohlen, Anthropologlsche Forschung (1961); F. Joñas, Dle Instltutlonslehre Arnold Geltlens (1966); J.H. Fichter, Instituciones, en Sociología (Hordor, Barcelona *1972) 259-27.
Estructura social. La e.s., que muchas veces significa lo mismo que estructura de la sociedad, puede ser concebida como un proceso continuo do acuerdos sociales, en los que al mismo tiempo se dan destrucciones y reestructuraciones. La e.s. no es el conjunto de todas las Instituciones existentes en una sociedad, sino «la constelación especial de los grupos sociales más Importantes (castas, estamentos, clases) dentro de toda una sociedad, juntamente con las correspondientes formas específicas de los acuerdos sociales entre éstas»’' (G. Elsermann). La e.s. de una sociedad es la «cooperación visible, que va cambiando paulatinamente de las fuerzas sociales» (F. Fürstonborg, Sozlalstruktur como concepto fundamental para el análisis de la sociedad, en Z eitschrift für Soziologie und Sozialpsychologle, Jg. 18, Colonia 1966). La e.s. de una sociedad industrial de hoy es pluridimensional: viene determinada por la estructura de la población (Estructura de -»edades, etc.), clasificación profesional, actividades económicas, organizaciones, así como por unos «campos de comportamiento» institucionalizados (Fürstenberg), como la familia, la escuela, la empresa, las asociaciones, las Iglesias, con sus sistemas típicos de roles, y. además, por los grupos dirigentes y por los tipos de asentamiento.».
Estructural-funcional, teoría (-»Cambio, -»Clase, -»Equilibrio, -»Estratificación, -»Sistema). Para algunos (como Friedrich Joñas) la teoría e.-f. es la única teoría general de la sociología de hoy. Aunque esta formulación sea quizás demasiado exclusivista (pues incluso se discute cuál es el significado de «teoría» y de «sociología» y dónde comienza la psicología social o antropología cultural), sin embargo la teoría funcionalista, el programa de la teoría o.-f., es el intento de ofrecer una explicación del comportamiento social dentro de las sociedades quo se pueda aplicar de la forma "™ á s general. R. K. Merton define con toda cautela la «teoría sistemática sociológica» como la reunión do todas aquellas pequeñas partes de antiguas teorías que hasta ahora han superado el examen de la investigación empírica^ Entre los predecesores do la teoría e.-f, hay que contar a Horbert Spencer y a Émile Durkheim. Este último ha influido, por su parte, en algunos antropólogos- sociales de la Gran Bretaña (Bronislaw Mallnowski, A. Radcliffe-Brown y otros), los cuales suponían todavía que de vez en cuando en todo sistema social cultural se daba una -»Integración total y óptima (idea a la que pueden inducir las sociedades de los pueblos primitivos). Los sociólogos americanos Robert K. Merton, Kingsley Davis y sobro todo Talcott Parsons han desarrollado después en toda su amplitud y diferenciación la teoría e.-f., fundamentalmente a partir de mediados del siglo XX.
La teoría e.-f. intenta simplificar el acontecimiento social en su dependencia frente a las estructuras, acontecimiento que hasta ahora no se podía aclarar ni describir más que de una forma aproximativa y parcial, haciéndolo transparentó como una instantánea de la corriente ininterrumpida de procesos y transformaciones sociales y elaborando, dado el caso, los puntos aparentemente más importantes de un sistema social en orden a unas revisiones empíricas de las diversas hipótesis. Según Parsons, en la cuestión acerca de la función de un elemento en el sistema social deben hacerse patentes los criterios con los que se puede determinar el peso relativo de los diversos factores (dinámicos) y procesos. La estructure de un sistema social podemos imaginarla, según Parsons, como un conjunto (set) más o menos perfecto de relaciones (formas de relaciones) mutuas, relativamente estables, entre unidades (units): por su parte, la estructura social puede ser concebida como un sistema de todas las formas de relaciones (-»roles) sociales que se pueden observar en los sujetos que actúan en él.
La muestra más sencilla de un análisis funcionalista sería: el sistema S alcanza el estado de funcionamiento, cuando se dan las condiciones previas X para la función. X puede darse también fuera del sistema (por ej., morcados extranjeros para los productos do la economía de un país, economía que es concebida como un sistema). Supongamos que S (es un hospital, Estructural-funcional, teoría entonces X puedo ser la calidad media do los diagnósticos hechos por todos los médicos que están en el sector correspondiente del hospital y que son los que envían los enfermos a ese hospital (S funciona ópticamente cuando no se dan Ingresos innecesarios de enfermos). La condición previa X para la función puede ser también — y éste es un ejemplo clásico discutido desde hace ya varios decenios — la desigualdad de las compensaciones por los rendimientos laborales. Por regla general, hay que partir de lo situación S — bien se trate de una situación adecuada u óptima— y únicamente después preguntar por X. Primeramente hay que definir el estado final. No se puede preguntar si X lleva a una S óptima.
Los elementos que, cumpliendo con los rendimientos que generalmente se espera de ellos, contribuyen a la subsistencia del sistema, son funcionales. No funcionales son aquellos elementos que, aunque observables, sin embargo, no tienen (ya) ninguna función manifiesta. Disfuncionales son los elementos que perjudican la duración y el rendimiento de S. El término -»eufuncional, que apenas se usa, se aplica a los elementos que contribuyen do una manera especial a la consecución de la óptima meta de S. R.K. Merton distingue entre funciones — o estructuras — latentes y funciones manifiestas. Dentro de un sistema, so llama latente a un factor, cuando los participantes (participants) en S no intentan conseguir este factor ni reconocen su eficacia. Manifiesta se llama a una estructura o una función, cuando las personas que actúan en el sistema aspiran a conseguir esa estructura o la reconocen como tal. Pero hay que indicar siempre con toda exactitud las personas que actúan — desde su punto de vista se dice que una cosa es latente o manifiesta — ya que entre los miembros del mismo sistema puede haber diversidad de opiniones respecto a este punto.
Así, la teoría e.-f. de K. Davis ha dado lugar también a réplicas y malas interpretaciones por presentar las relaciones funcionales como relaciones causales; por ej., «la función de X es el sostenim iento de Y». Dore (»American Sociological Review», diciembre 1961) ha intentado explicar este punto: en el caso de que, según K. Davis, el sistema de la estratificación social deba tener la función (misión) de facilitar la -»división del trabajo, esto no quiere decir necesariamente que la estratificación (con su desigualdad de retribución por los diferentes rendimientos) haya sido la (primera) causa de la división del trabajo. Más correcto sería decir1: los motivos de la subsistencia del sistema de la división del trabajo radican (también) en la existencia do la estratificación social.
Por tanto, según Dore, lo importante es indicar exactamente en cada caso si en el análisis e.-f. uno se refiere a la causa (o al origen) de una estructura, de una institución, etcétera, o a los motivos do la subsistencia que se observa en ella.
Según él, ha habido algunas instituciones en la historia que no han revelado sus funciones manifiestas más que de una forma paulatina y que han sido cuidadas y cultivadas por razón de estas funciones (así los Juegos circenses existían en Roma antes do que los Césares vieran su utilidad política. Radcliffe Brown hace observar que en China no se descubrió la utilidad política del culto a los antepasados hasta el siglo III antes de Cristo.
La teoría e.-f. se ve expuesta desde siempre al reprocho de un -»conservadurismo inmanente e implícito. Los representantes de esta teoría han abordado repetidas veces esta cuestión (R.K. Merton, Social Theory and Social Structure, 1949): cuando una teoría intenta justificar la existencia do algunas instituciones o esquemas de conducta de una sociedad o de determinadas Ideas en el campo de la cultura (como la fe en la «suerte» y en la «mala suerte», un ejemplo que analiza Merton) por la Importancia (función) que tienen para la subsistencia (y para el acoplamiento eficaz y perfecto de todas las partes del sistema), entonces se trata necesariamente do una ideología en favor del status quo. Al mismo tiempo, esta teoría obliga a una forma de observación ahistórica y no puede tener en cuenta el cambio social.
R. Mayntz, entre otros, ha salido al encuentro de esta objeción. Esta autora hace resaltar que puedo darse una teoría e.-f. e incluso proyectos de alternativas para el funcionamiento. Ésta no obliga a elegir como punto de partida del análisis el status quo respectivo. Como punto de partida puede servir también una situación futura (y el modelo de una utopía social) que desde el punto de vista del observador se considere deseable. Punto de referencia del análisis estructural-funcional puede ser también el modelo de presupuesto para una función óptima. La teoría e.-f. no tiene que afirmar necesariamente que este óptimo (dinámico) ha sido alcanzado ya (o solamente) en el status quo. - La teoría e.-f. permite también aislar en la situación real los elementos que son disfuncionales para una función óptima. R. Mayntz siguiendo la propuesta de M.L. Cadwallader (The Cybernetic Análisis of Chance in Complex Social Organizations, «American Journal of Soclology», tomo 56, 1959, p. 154ss), utiliza el concepto (y la hipótesis) de una ultraestabllldad.
Esta ultraestabilidad hace posible, según Cadwallader, la existencia de unos sistemas abiertos que continúan existiendo en cuanto sistemas, incluso aunque su estructura y función estén sometidos a un cambio constante.
Interacción. El término de i. responde en parto al concepto de -»relación social y de -»acción social y en un sentido muy amplio designa toda clase de referencia mutua entro dos o más personas (o grupos entre sí). La forma fundamental de i. es la que se da entre el ego y el alter, entre un «yo» y un «no-yo». La I. os el sistema social más simple (T. Parsons). El individuo, del cual partimos para examinar la i., se orienta siempre, en toda i., por el comportamiento, por las supuestas expectativas de los otros. Las reacciones de éstos influyen, a su vez, durante el proceso de la i. (más o menos según el principio de la -»retroacción) en las formas de comportamiento do la primera persona (Parsons). El modelo puro de una I. presupone igualad de normas en todas las personas que participan en la i., basada en la -»solidaridad o, al menos en el -»consenso. Esta hipótesis de la teoría de la i. formulada por Parsons es muy criticada por algunos autores, pues no permite Incluir en la I. las formas de I. de tipo antagónico (lucha, conflicto).
Desde 1950, aproximadamente, la investigación de las interacciones, que nació en los EE. UU., ha estudiado especialmente las interacciones de los pequeños grupos (R.F. Bales y otros). En el pequeño grupo es donde antes se puede suponer la igualdad de normas para todos sus miembros. La teoría de la i. de Talcott Parsons (que contiene también una tipología de las alternativas de la i., de las posibilidades de acción social, en cuanto pattern variables) supone, además, que un sistema do i., si está ya en marcha y totalmente integrado, permanece estable (en tanto quo no cambien los motivos de las personas o la situación). Esta teoría tiene, además, que aceptar como dato que en el proceso de -»socialización es donde los individuos de una sociedad adquieren las normas y los valores para los sistemas más importantes de i. y, por tanto, donde ponen en armonía sus motivos privados, en un grado tal que es suficiente para que se dé la I. El cambio social, sin embargo, puede amenazar el -»equilibrio de los sistemas de i., bien sea a través do las estructuras de motivación de las personas, bien a través de los cambios en el sistema social o cultural.
La teoría de la i. de T. Parsons no toma suficientemente en cuenta esta posibilidad. Según la teoría de T. Parsons (The Social System, 1951) las pattern variables son cinco paros de alternativas de esquemas de conducta (pattern) que se observan en la i. con otras personas; toda persona que actúa socialmente, que entra en una i., tiene que decidirse más o menos conscientemente, como mínimo, por una do estas muestras. Estas cinco alternativas de orientación son: 1. Afectividad o neutralidad 'afectiva. En la familia, por ej., las interacciones pueden servir a la satisfacción de necesidades sentimentales al desempeñar el rol profesional hay que observar neutralidad afectiva. 2. Egocentrismo o interés por el bien común. 3 . Universalismo o particularismo. Respecto a un amigo determinado, por ej., la I. os particularista, al menos en parte, pero la conducta en una i. con un miembro de una clase social (por ej., un sacerdote) sigue a una definición universalista de esta situación. 4. El «hacer» o el -ser» (performance versus quallty): el otro, el socio, el que está en frente durante una i., puede tener importancia para el yo, el que actúa, porque realiza algo determinado (el otro es médico, yo estoy enfermo), o porque me resulta simpático (me recuerda a un miembro de m i familia). 5. Especificidad o globalismo: el otro puedo tener importancia para nosotros en un sentido especifico y limitado (así el arquitecto de nuestra casa), o en un sentido general y do una forma completamente ilimitada (los padres con respecto al niño). Fundamentalmente, estas alternativas son independientes unas de otras, según Parsons, de tal manera que en una i. se pueden dar teóricamente hasta 32 combinaciones posibles de formas de comportamiento.
Liberalismo (--»Colectivismo, -»Conservadurismo, -»Individualismo, -» Sociedad burguesa). Por I. so entiende el conjunto de ideas (Ideología) desarrolladas a partir del siglo XVII, sobre todo en Europa occidental, como crítica al absolutismo de los monarcas, y que tienen sus raíces en la antigüedad, en el renacimiento y en la reforma protestante. A finales del siglo XVIII, Adam Smith, criticando la economía planificada de los príncipes (mercantilismo), muestra la conexión que hay entre el I. y el crecimiento y bienestar económicos. La historia do los sistemas totalitarios del siglo XX ha demostrado que el I. político y el I. económico son inseparables. A raíz de la segunda guerra mundial fueron muchos los autores (W ilhelm, Röpke, F.A. v. Hayek. A. Hunold y otros neoliberales) que, analizando la anatomía de las dictaduras fascista y nacionalsocialista, demostraron cuánta razón había tenido Mises (Die Gemelnwlrtschaft, 1922) al probar la conexión inevitable entre la dictadura y los sistemas socialistas de economía planificada. A comienzos de los años 60, al borrarse el recuerdo de los sistemas fascistas y confiando al que se daría necesariamente dentro del comunismo soviético una liberallzaclón en el terreno económico, político y cultural, una escuela neomercantilista de economía (John K. Galbraith, G. Myrdal y otros), que abogaba por una mayor participación del «sector público» a costa del «sector privado» (public sector - private sector), despertó de momento la apariencia de que la conexión que se había supuesto entre la libertad y la limitación de la intervención estatal no tenía ya más que un interés histórico.
W. Rttpke. Das Kulturldoal des Liberallsmus (1947); A. Rüstow, Das Versagen des V/Irtschaftsllberollsmus (1950): F. A. v. Hayek, Indlvlduollsmus und wirtschaltllche Ordnung (1952); Idem, Constitution of Liberty (1960): Idem, Studios in philosophy, politics and economics (Londres 1967).
Microsociología. Georges Gurvitch (e Independientemente do él. también J. L. Moreno) dio este nombre a la investigación de aquellos últimos elementos de las formas sociales y de las relaciones estructurales que ya no se pueden reducir más. En contraposición a la terminología americana (en la que microsociología significa generalmente análisis de los grupos pequeños), Métodos sociológicos según Gurvitch la m. no está orientada ni a los grupos ni a los individuos (personas, en cuanto últimas unidades de la realidad social), sino a los «conjuntos movibles más pequeños» dentro del acontecer interhumano. por ej., la forma de relación de un «yo* frente a otro «yo» (dentro de un grupo), como resultado de un «nosotros» característico do una vivencia de solidaridad. Estos elementos microsociales, procesos intencionales respectivamente independientes, con una forma, cualidad y duración propias, difieren entre sí según sea la clase social y la forma de la sociedad.
Pero Gurvitch dice categóricamente (rechazando las teorías evolucionistas de F. Tónnies, É. Durkhelm y otros) que las formas como aparecen estos elementos microsociales no están relacionadas con ninguna fase del desarrollo de las sociedades globales. Estos elementos contienen, en el sentido de fenómenos totales de carácter social, «no sólo una mentalidad, sino también usos y modas, modelos y símbolos, roles sociales y actitudes, ideas y valores». Las formas como aparece la sociabilidad no se pueden relacionar, por tanto, solamente con factores psíquicos emocionales y cognoscitivos.
En contraposición a la m., la macrosociología so ocupa de las unidades mayores y más estables (asociaciones, instituciones, organizaciones, colectividades reales estructuradas, agrupaciones específicas). Los conceptos do m. y macrosociología no han logrado imponerse hasta ahora de una manera general. En la sociología anglosajona son usados muy raras veces.
Moda. La m. se refiere no sólo al vestido, a las joyas, a la forma del peinado, sino también a todo comportamiento que pueda cambiar debido a un modelo arbitrariamente impuesto, siempre que este comportamiento se extienda a grandes sectores do la población. El concepto de m. da por supuesto la posibilidad de cambio del objeto o del comportamiento afectado por la m.
y, por tanto, solamente puede abarcar aquellos sectores en los que es posible apartarse totalmente do los esquemas de conducta que se han seguido hasta entonces, sin que se dé una conmoción de las estructuras sociales más importantes. -»Cambio social. -»Lujo, -»Tradición. Por tanto, la m. comprende esquemas de conducta (generalmente) irracionales y válidos a corto plazo. Mayor influencia tiene la m., cuando tiende a imitar a ciertas élites y clases dirigentes. En el origen do una m. (en un sector determinado, como en los vestidos, en el peinado, en la barba) influyen no solamente aquellos que intentan seguirla (-»imitación), sino también aquellos quo (al menos en un comienzo) la rechazan conscientemente: así la moda de la barba, que fue introducida en las sociedades occidentales a mediados de los años cincuenta, especialmente por los beatniks y otros grupos parecidos do protesta. Bajo el fenómeno de la m. está, por tanto, la tendencia del hombre a la Imitación (conformidad) y a la diferenciación. El motivo más general es quizá la necesidad de cambio que experimenta el hombre. En la conducta de consumo observada por ambos sexos y en la conducta de consumo en determinados sectores varía mucho la repercusión que tiene la m. dirigida por los fabricantes: actualmente resulta más fácil convencer a las mujeres para que compren unas formas de zapatos que deforman sus pies, que reintroducir entre los hombres la m. de los cuellos almidonados. -»Consumo ostentoso, -»Publicidad.
R. König y P.W. Schupplsser, Dio Modo in der menschlichen Gesellschaft (Zürich 1958): I. Brenninkmeyer, The Sociology of Fashion (París - Colonia 1963): R. König, Kleider und Leute (1967).
Normas sociales (-»Adaptación, -» Conducta desviante, -»Conformidad, -»Control, -»Imagen, -»Imagen-guía, -»Interacción. -»Rol, -»Sanción, —> Sistema social, -»Socialización, -» Status, -»Valores). Son leyes vigentes (obligatorias) para una mayoría de Individuos, generalmente observadas (aunque no siempre «vividas») y expresamente reconocidas o solamente supuestas por todos, que regulan la convivencia dentro de unos grupos que difieren entre sí respecto a su magnitud y a su o rigen / l.as n. s. (como los diez mandamientos) pueden ser tan generales y tan amplias, que pueden aspirar a desterrar el conflicto (o a limitarlo) de todos los grupos (desde las familias particulares hasta la sociedad, pasando por el grupo de hermanos, vecindario, comunidad de población y personal de plantilla). Las n. pueden ser especificas de unas tareas o específicas de unos grupos (en una expedición, en una unidad militar, en una organización de empresas).
El derecho croa n.s., muchas veces incluso en contra de las costumbres reinantes (normas absolutamente obligatorias), como, por ej., en el caso de discriminaciones o de prejuicios, y en contra de los usos de una subcultura. Las n.s. coinciden en gran parte con el derecho viviente, y no tanto con el derecho positivo (E. Ehrllch). Las n.s. dan origen a la regularidad, a la uniformidad y a la repetición en la conducta, cuando se trata do una conducta socialmente relevante. La mayoría de los esquemas de conducta dependen do las n.s., las cuales, a su vez, responden al sistema de valores y al ethos de un grupo.
D. Claessena, Famllio und Wúrtsystem (1962): F. Kelter. Vcrholtcnsbiologie des Menschen (1966); H. Thornae (dir.), Die Motivado» menscbtlchen Hsndeins (1966).
Positivismo (según la filosofía positivo de A. Comte, desde mediados del siglo XIX, p. es la adhesión a la ciencia estrictamente empírica). Por p. se entiende el desprecio de toda información o consideración que no pueda ser demostrada con los métodos de las ciencias experimentales de que se dispone en el momento. En cuanto el p. solamente admite como ciencia segura y como punto de partida para hipótesis, teorías y juicios generales lo que se puede alcanzar con los métodos empíricos del momento, dificulta el avance de la ciencia, el cual parte muchas veces de unas especulaciones y de una serie de circunstancias que no son todavía demostrables empíricamente. El p. valora excesivamente la fuerza afirmativa de los datos puros y desordenados y desconfía de las funciones sensoriales e intelectivas del espíritu humano (el conocimiento apriorístico debe fundarse también en la experiencia), en cuanto que emiten un juicio sobro unas causas para cuyo conocimiento solamente se pueden fijar, en la realidad observable, puntos de referencia imperfectos (de aquí la importancia de la psicología de la totalidad o de la Gestalt para la refutación del p. extremo). En la sociología, el p. aparece actualmente como empirismo y neopositivismo (sobre todo en los Estados Unidos).
Procesos sociales. Son los resultados de unas acciones emprendidas por los individuos o por los grupos, cuya intencionalidad os siempre diferente, con miras a lograr un efecto en los demás, en cuanto que estos resultados se pueden observar regularmente de forma parecida en la mayoría de los miembros de la colectividad. Hay cuatro tipos principales de p.s.: procesos de -»conflicto, de -»competencia, de -»cooperación y de -»consentimiento (A.W. Green). J. Fichte, para quien el proceso social es «algo más que un vínculo entre el status y el rol» (es decir: la relación basada en un proceso social está a un nivel de abstracción psicológica distinto de la relación de los roles), menciona además el p.s. de la contravención (de la obstrucción, de la obstaculización, do la demora). También pueden ser considerados como procesos sociales la -»acomodación (por ej., la acomodación antagónica), la -»asimilación y la -»adaptación. En la realidad social, los diversos procesos sociales generalmente están superpuestos unos sobre otros; y otros se entrecruzan entre sí. Según L.v. VViesc (desde 1924), para la sociología solamente tienen importancia aquellos procesos «que se repiten en millares do resultados parecidos», y precisamente en el acontecer interhumano del que surge la sociedad. L.v. Wiese distingue procesos asociativos y procesos disociativos y. además, diversas formas mixtas. L.v. Wiese hace derivar las configuraciones sociales solamente de aquellos conceptos del hombre que se basan en p.s. -»Integración.
T. Parsons, Structure and Process in .Viodern Socleties (Nueva York 1960); W.' Stark. Tho Fundamento! Forms of Sedal Thought (Londres 1962).
Racionalización. En primer lugar, r. es una estructuración más adecuada do los procesos en la dirección empresarial, en la fabricación, etc., por tanto la aplicación, en la economía y en otros sectores laborales, de unos procedimientos racionales que responden al estado de la técnica y de la ciencia; generalmente se trata también de una manera racional de proceder, es decir: do la consecución de la meta deseada aplicando los menores medios. Las asociaciones de obreros rechazan y atacan a veces al r. del trabajo de fábrica («taylorismo», denominado así por razón de su autor F.W. Taylor [1858-1915]), así como también los estudios del rendimiento y de la eficacia en las empresas. En segundo lugar, se da r. de una acción o actitud humana, cuando, en lugar de las verdaderas razones y motivos propiamente irracionales o, al menos, públicamente Insostenibles, se presentan unos motivos racionales comprensibles y admisibles por todos. Éste es el sentido que tiene en la frase peyorativa: «Tú no haces más que racionalizar.» En este sentido, con la r. lo que muchas veces se Intenta es Justificar unos -»prejuicios.
F. v. Gottl-Ottilienfeld, Vom Slnn dor Rationalisiorung (1929); AISEC (dlr.), Rationalisiorung In Europa (1963); VV. Guthsmuths, Rationalisiorung (1964); Sozioio Auswlrkungen dor Rstionallslerung. Schrilten zur lirdustriosozlologie und Arboltswlssenschaft, vol. II (1965); H. Wiedemann, Die Ratlonollsierung aus dor Sicht des Arbeltors (1967).
Relación social. Por una parte r.s. es el acto respectivo (-»Interacción) de una inclinación intencionada, de una toma de contacto o contacto continuado de una persona o de un grupo con otro, sin que el hecho de la r.s. diga primeramente nada sobre los motivos y fenómenos emocionales adjuntos (simpatía, antipatía, enemistad, disposición de ayuda). Por otra parte, la r.s. puedo significar también el mutuo recuerdo de interacciones que han tenido lugar anteriormente y, por tanto, ser sólo una relación latente. Simmel entendía por r.s. los «hilos finos», las relaciones mínimas entre hombres «cuya repetición continua fundamenta y sostiene todas aquellas grandes unidades que se han hecho objetivas y ofrecen una historia real». De una forma parecida a Simmel, L.v. VViese (que creó una teoría sistemática y amplia de las relaciones) entendía por r.s. solamente las relaciones entre personas aisladas — ponerse o haberse puesto en relación— , un tejido o red en el que descansan otras formas más complejas. Para Max Weber, por el contrario, la relación social es «la conducta de varias personas que según el contenido de los sentidos está mutuamente adaptada y por tanto mutuamente orientada». Según Max Weber, incluso establecimientos o instituciones completas, como el Estado, la iglesia, los centros de formación, pueden ser considerados como relaciones sociales.
L.v. Wicse (dir.), Abhiinglgkeit und Selbstándigkeit ¡m sozialen Leben (1951); Idem. System der allgcmeinen Soziologle (M955); F. Znanieckl. Sqcinl fíelations and Social Roles (San Francisco 1965); P. Barton, Relaciones sociales y colectividades, en Los dinamismos sociales (Herder, Barcelona 1969) 109-215.
Sistema social. El concepto de s.s. da por supuesto que todo grupo de personas acostumbra a vivir en común de una manera estructurada. Siempre existe un orden mínimo y, por tanto, siempre hay unos que mandan y otros que obedecen. La -»tradición del -»grupo regula determinadas formas de interacción por medio del -»status y de las correspondientes expectativas de -»roles. En este sentido, los hombres actúan y se comportan casi siempre dentro del marco de un s.s., que cada uno percibe con una claridad diferente. Este s.s. puede ser una familia aislada o un estamento profesional (por ej., médicos, en la medida en que se comportan como talos en un campo de actividades). Es conveniente presuponer una asociación espacial: el s.s. de un hospital (el personal y los pacientes), do un barco (la tripulación y los pasajeros), de una escuela; pero se puede hablar también de una sociedad y de una nación como del s.s. en general (el s.s. de Inglaterra, de Suiza. etc.).
En el planteamiento de cada uno de los problemas científico-sociales se debe Indicar, por tanto, hasta qué ámbito, hasta qué nivel de abstracción del s.s. imaginable se quiere llegar: ¿son los sistemas sociales de las quinientas familias más ricas lo que se quiere investigar, o es el s.s. de la aristocracia (generalmente unida entro sí por lazos familiares) de un país, la cual a su vez encierra en sí los subsistemas sociales de las diversas familias? En la distinción entre -»cultura y -»sociedad no son tan importantes los límites entre los diversos fenómenos y configuraciones reales, ya que se trata de una distinción fundamentalmente teórica entre fenómenos culturales y sociales. El s.s. abarca siempre estos dos tipos de fenómenos.
Un sistema social existe cuando hay un grupo de personas que, orientadas casi siempre por unas normas culturales, influyen regularmente unas sobre otras por razón de las expectativas sociales mutuas. y que tienen al menos algunas metas comunes. El concepto de s.s. no encierra en sí ningún juicio de valor. Podemos hablar tranquilamente del s.s. de un pueblo primitivo, mientras que los conceptos de sociedad, grupo, tribu, pueblo, etc., serían demasiado imprecisos. Es decir: toda configuración de personas que se distinga claramente do su medio ambiente como forma homogénea, puede ser designada y examinada como s.s.
Con la misma claridad se puede indicar el cambio de un Individuo de un s.s. a otro (el paciente sale curado de la clínica y vuelve al s.s. de su familia). El término do s.s. evita también el juicio de valor que resuena todavía en los conceptos de sociedad (Gesellschaft) y comunidad (Gemelnschaft). El término grupo — que es más específico que el de s.s. y quo puedo significar también otra cosa distinta — no encierra tampoco ningún juicio de valor; pero en caso de duda el nombre de s.s. es el término más general. Por tanto, en el s.s. desarrollan los hombres sus relaciones sociales, guiados por el status y los roles. La calidad de estas relaciones puede ser examinada y especificada. El s.s. os examinado casi siempre en orden a un estado do equilibrio.
Se supone, además, una -»Integración bastante amplia de todas las partes o elementos del s.s. Por esta razón surge una Interdependencia general, una Influencia mutua do cada una de las partes como resultado del cambio do cada una de las otras. Sin embargo, tanto los sistemas sociales menores como los de mayor magnitud tienen la propiedad de permitir a sus miembros una conducta de compensación. No se dan casi nunca reacciones en cadena puras. Las partos de un s.s., tanto en concepto de personas como de grupos, pueden protegerse del influjo de los procesos en otras partes del sistema (p.e. no todos los miembros de una familia, de un grupo de trabajo, de la tripulación de un barco, etc., tienen que quedar «neurotizados» necesariamente por la conducta neurótica de otro de los miembros; el descontento que reina en una sección no trasciende necesariamente a todo el hospital, a toda la empresa, a toda la tropa, etc.).
Ch. P. Loomls, Social Systems. Essols on Thoir Perslstence ond Chango (Prlnceton [N.J.J 1960); J.E. Borgmann. Dle Theorlo dos soziolen Systems von T. Parsons (1967); K.H. TJadon, Sozlales System und sozlalcr Wandel (1969).
Sociedad. Sociedad es un número generalmente bastante grande de personas de todas las edades que en su mayoría se consideran organizadas de una forma determinada y que tienen una -»cultura común.
La organización puede haber surgido paulatinamente y, en parte, puedo haber sido también algo buscada. Algunos filósofos (y teóricos de la política) han supuesto la existencia de un (primer) -»contrato social. Pero ¿cómo so llegó a la socialización, a la sumisión de unos Individuos libres a un sistema de -»controles sociales y de coacción social? Do ostas especulaciones no se ocupa la sociología. La mayoría de las reconstrucciones de este contrato social coinciden con las observaciones hechas en las sociedades fundadas por colonizadores y por emigrantes: toda aglomeración de personas que se encuentra por primera vez en un territorio y que ve la conveniencia o necesidad de formar una -»organización duradera, comienza por la -»división del trabajo. Esta división está Indicada ya en toda sociedad por las diferencias biológicas de sexo, edad, estado de salud, etc.
El sexo femenino no es tratado con el mismo esmero en todas las sociedades, ni en todas está forzado a hacer unos trabajos igual de pesados, pero respecto a determinados trabajos la mujer es considerada casi siempre como menos apropiada.
Con tres observaciones so puede decir lo fundamental sobre la sociedad que se va a analizar: la posición de la mujer, la del niño y la do los ancianos. Hay pueblos muy diferentes que pueden llegar a parecerse debido a su participación en la -»civilización moderna, pero respecto a la posición quo ambos sexos tienen prevista en la sociedad pueden distinguirse aún con toda claridad.
El hecho de que la sociedad sea un -»sistema que se reproduce a sí mismo, se debe en primer lugar a que su unidad fundamental, la persona Individual, el individuo, es un ser que biológicamente se reproduce a sí mismo con toda exactitud. En parte, las uniformidades y regularidades en el campo social son consecuencia de unas regularidades biológicas y anatómicas quo dan su cuño característico a toda sociedad humana. Así, hay determinadas posiciones dentro del clan que incluso en las culturas más diferentes entre sí sufren una discriminación semejante, por ej., la relación de la suegra y del yerno.
Llama también la atención el hecho de que en los refranes de unas culturas que no se pueden haber influido mutuamente, se encuentren unas reglas de conducta social idénticas.
Ya L.v. Wiese previno contra una falta de crítica al aplicar el concepto de s., ya que éste fácilmente da origen a ideas «substanciallzadoras» (la s. es responsable de esto o de lo otro, la s. tiene que hacer esta cosa o la otra. etc.).
Habría que sustituir, según L.v. Wiese, el concepto de s. por el de «social» y concebir a esto último como una cadena de procesos. R. König duda también de la utilidad del concepto s. ya que la sociedad se nos presenta cada vez más como un «sistema trabado do acciones, grupos y normas sociales de comportamiento», que no se puede reducir a un denominador común.
Ciertas concepciones de la s., que se habían hecho populares últimamente entre ciertos pedagogos, tienen que ser consideradas hoy como irreales y anticuadas. Así escribe el pedagogo Hartmut v. Hentig (1968): -La s. en que viven los hombres puede ser considerada como un organismo cerrado.» De este concepto de s., superado ya hace tiempo y que está tomado de la teoría orgánica de s. do mediados del siglo XIX, deduce v. Hentig: 1*, la tesis de la «coacción del sistema» debida a la sociedad actual (una tautología), y 2 .®, el optimismo respecto a la política de educación, al pensar que se puede hacer desaparecer la coacción del sistema y crear unas formas do comportamiento completamente nuevas por medio de una manipulación radical de la parte de esto sistema cerrado que corresponde a la formación. Tales operaciones con el concepto de s., que desde el punto de vista de la sociología empírica no están permitidas actualmente, no son sostenibles si al organismo cerrado lo concebimos como un sistema de circuitos retroactivos ( - >feedback) en el sentido de la -»cibernética. Lo que más ha Inducido a error (al formar hipótesis, por eje. en la sociología comparada urbana y rural ha sido la dicotomía de Ferdinad Tónnies «comunidad y sociedad» (1887). La no aceptación de la s., en favor de una comunidad más primitiva y más humana, se basa, entre otras cosas, en el romanticismo (Franz v. Baader, Novalis, Adam M üller, Heinrich Leo). Por comunidad entiende Tónnios el tipo conceptualmente puro de la solidaridad social creada por la «voluntad esencial» (V/escnswillen) y admitida como relación constante.
La voluntad esencial es según Tónnies una unidad orgánica del querer y del pensar, procedente de la voluntad, unidad que está en interés de la comunidad. Esta unidad no tiene ninguna finalidad racional externa. Según Tönnies, la comunidad tiene las siguientes categorías típicas: la vida familiar, con su armonía, y la vida rural, cuyas costumbres reclaman la atención del hombre y de todas sus facultades. En la vida urbana los grupos religiosos deben ser considerados también como comunitarios. Por el contrario, para Tönnies la s. se caracteriza por el estilo de vida de la gran ciudad, por los convencionalismos que el hombro practica siguiendo una finalidad racional. La s. se manifiesta también en la vida nacional, en la política y en el Estado, se convierte en cosmopolita y obedezco a una -»opinión pública. Mientras que en la comunidad predominan como formas de ocupación la economía doméstica, la agricultura y el arte, la s. se ocupa preponderantemente del comercio, de la Industria y de la ciencia.
R. König tiene razón al prevenir contra aquella formación de doctrinas quo, en cuanto teoría de la sociedad, está orientada primariamente «a *la totalidad" de la s. (cosa que no coincide jamás con la teoría sociológica y quo, al menos de momento, teniendo en cuenta la definición, no puede coincidir jamás)». Tales teorías de la s. despertarían la Impresión de que ofrecen una teoría sociológica o una sociología teórica; con frecuencia presentan también la apariencia de una posibilidad de revisión empírica. Pero, en realidad, en tales sistemas de pensamiento se trata do una cosa completamente distinta: «El punto de partida no es la revisión de una hipótesis según una realidad metódicamente examinada, sino respaldar unas determinadas proposiciones globales, sirviéndose de unas “ilustraciones" empíricas que, por tanto, han sido adquiridas fundamentalmente 's in método alguno". Por el contrario, la función de tales proposiciones consiste fundamentalmente en despertar unos fuertes alicientes para la acción (teorías revolucionarias de la s.) o en provocar unas energías críticas (crítica cultural resignada o desilusionada). Pero en ambos casos esto se realiza aplicando la experiencia sin método alguno...» Sin embargo, tales teorías pueden constituir material de investigación para el sociólogo, que ve en ellas y por ellas cuáles son los grupos o estratos que tienen unas determinadas ideas acerca del puesto que ocupan en una s., cuáles son las fuerzas prerrevolucionarias que existen, etc.
El carácter de sistema que tiene nuestro mundo, tomando este término en un sentido muy amplio que incluya nuestra propia constitución física, gracias a la cual reconocemos al mundo como sistema, es evidente y constitutivo de todo ser. Dentro de la uniformidad total de nuestro mundo solamente se pueden dar sistemas parciales gracias a quo se puede predecir la regularidad del comportamiento de los respectivos miembros del sistema. Un sistema, por tanto también el sistema social de una s., realizará, pero sólo hasta cierto punto, aquello para lo cual está preparado. Es posible, y en ciertos casos digno de alabanza, quo determinados sectores de nuestra existencia lleguen a desistematizarse. Por ej.. la libertad de elección en el consumo dentro de una economía de mercado — comparada con la distribución de bienes en una economía centralmente planificada— es una desistematización de nuestra vida en cuanto sujetos de la economía. No soy el juguete de un sistema que se adjudica el derecho a fijarme el orden de prioridad en la satisfacción de mis necesidades. Investigar si los miembros de un sistema ven su colaboración en el mismo como una coacción o como una tarea agradable, es algo que, en definitiva, solamente se puedo decidir de una forma subjetiva. Es tan difícil responder a la cuestión de si los hombres padecen una falsa -»conciencia cuando piensan realizarse a sí m ismos en la sociedad industrial, o si experimentan una verdadera satisfacción cuando cumplen con los deberes profesionales aceptados, como responder a la otra pregunta de si los miembros de un sistema social, como el de la -»familia nuclear, consideran este sistema de mutua responsabilidad como una coacción pesada y degradante o como parte de la misión de su vida, de la que sacan el sentido de su existencia.
O. Spann, Gesellschaftslehro (}1923); W. Ziogonfuss. Gesollschofts- phllosophle (1954); J. Wlnckelmann, Gesellschaft und Staat In der verstehenden Soziologie Max Webers (1957): Giorgio Braga, Los formas elementales de la sociedad, en F. Alberoni, Cuestiones de sociología (Herder, Barcelona 1971) 769-811; T. Parsons, Structure and Process In Modern Societies (Nueva York 1960); A. v. Martin, Mensch und Gesellschaft heute (1965); W.E. Moore, Strukturwandel der Gesellschaft (1967).
Sociología. El nombre de s. en cuanto ciencia de la -»sociedad y de la -»conducta humana, y también de aquellas formas de la conciencia que en parte hacen posible la existencia de la sociedad y en parte reciben de ella su carácter particular, se lo debemos a Auguste Comte. «Física social» fue el término que Comte empleó primeramente para designar la ciencia que él Intentaba crear, pero después se encontró con que este nombre ya había sido utilizado y por eso creó el término híbrido do «sociología». Actualmente s. es un concepto aplicado internacionalmente; pero en su lugar se pueden emplear también los términos de ciencia de la sociedad, ciencia social o investigación social empírica. En cuanto disciplina científica, la s. no está tan determinada por su objeto propio (ya que éste es materia de investigación y de exposición por parte de otras ciencias: economía, geografía, etnología, ciencias políticas) cuanto por sus problemas, conceptos, teorías y combinaciones de datos. Los métodos de la s. son también comunes a otras ciencias, aunque, según Durkheim, en el método sociológico se pueden adoptar como base unas reglas características. La s. ha sido, ya desde el principio, propensa también al estudio de unos campos quo tienen ya sus propias ciencias: sociología de la educación, del arte, de la literatura, de la música, del derecho, de la religión, del Idioma, de la economía. etc. Esta tendencia de la s. a abarcar otros campos, le ha ocasionado el reproche de sociologismo.
La s. no ha logrado Imponerse en las universidades de los diversos países hasta una época relativamente tardía, en muchos casos hasta después do 1950. Esto ha sido debido, en parte, a las pretensiones exageradas de algunos do sus representantes y, en parte, a los celos de otras disciplinas más antiguas. Incluso en los Estados Unidos, en algunas universidades famosas tardó bastante tiempo en crearse esta cátedra (por ej., en la universidad de Harvard).
En los sistemas no democráticos, autoritarios y totalitarios, la s. no es vista casi nunca con buenos ojos, debido a la intención de crítica social que tiene la s. y a que acostumbra a examinar las condiciones y consecuencias específicas de determinadas posiciones de poder; por eso, fue prohibida durante el régimen de Hitler, y en la Unión Soviética no logró imponerse hasta diez años, aproximadamente, después de la muerte de Stalin. Las dificultades quo la s. encuentra para constituirse en la ciencia de las afirmaciones más generales que se pueden dar sobre el comportamiento social del hombre y sobre las estructuras sociales, apareció ya en el hecho de que todavía se habla de la s. de los diversos países (s. alemana, francesa, americana, polaca, etc.); se le atribuye, por tanto, una cierta dependencia respecto al lugar y normalmente se espera de ella quo se ocupe de las características de la cultura y de la sociedad respectivas.
La -»comparación intercultural de los datos, conceptos y teorías sociológicas, y también do determinadas técnicas de investigación (por ejemplo, tipos de entrevistas) tropieza con enormes problemas. Por ejemplo, los conceptos fundamentales y los principales resultados de la s. americana de la urbanización no tienen muchas veces importancia alguna para la mayoría de las zonas europeas do asentamiento, o incluso se pueden prestar a confusión.
Aunque una persona se haya formado científicamente como sociólogo, sin embargo actualmente no puedo contar aún con el ejercicio do una profesión determinada quo se base en una imagen profesional generalmente reconocida y jurídicamente respaldada. La mayor parte de los sociólogos que han terminado la carrera de s. están dedicados, en la mayoría de los países, a la investigación y a la enseñanza.
La s. es la ciencia social que x pretende llegar a las proposiciones más generales sobre las mutuas relaciones de los hombres. Su meta os el conocimiento do aquellos -»procesos sociales que se desarrollan de forma parecida en los campos más diversos, conocimiento quo en lo posible debe tener una validez general. Por ejemplo, una teoría sociológica de la -»Innovación quisiera describir y explicar de tal forma los reparos, las diversas fases y los esquemas do conducta do los participantes durante la aceptación progresiva de un nuevo procedimiento, que estos procesos sean después predecibles, bien se trate de la introducción de una nueva medida de seguridad en una empresa o de aplicar nueva maquinaria agrícola en una región retrasada o de una nueva técnica de operación quirúrgica. Objeto de la s. es todo lo que los hombres hacen o dejan de hacer en relación a otros hombres (intencionalidad social). La moda y el vestido de las personas, en cuanto que no dependen del clima, son objeto de la s., pero no lo es la vestimenta de un astronauta. La s. no solamente observa el comportamiento activo, las acciones, los hechos, los movimientos, las palabras, etc., sino también las omisiones, las palabras omitidas y las ayudas o informaciones no prestadas. Desde el punto de vista, social, el silencio o la falta de acción, en cuanto que tienen una intención social, son tan importantes como las formas de comportamiento activo. El sociólogo preguntará: ¿qué habría hecho o qué habría dicho en esta situación en que la persona observada se ha mantenido pasiva, un miembro de otra cultura distinta, de otro sistema social, de otra profesión o de otra clase social? ¿Se trata simplemente de una divergencia de idiosincrasia explicable por la psicología individual, o de la consecuencia de una situación social (-»control social, -»conformidad)? La diferencia entre un problema sociológico y un problema psicológico no siempre está clara y depende también de la respectiva escuela de psicología de la que pretendan proceder los diversos sociólogos. Según Max Weber, solamente tenemos una cuestión sociológica cuando un Individuo (o varios) en sus acciones dice relación a otras personas. Supongamos que unos turistas se encuentran en las cercanías de un volcán y que éste entra súbitamente en erupción. Si desde el punto de vista geográfico no existe más quo una posibilidad razonable de huida, por ej., a través del brazo de tierra de una península, entonces todos los turistas elegirán este camino, tan pronto como so hayan percatado del peligro. Una persona que observara desde un avión esta corriente de hombres, pensaría que se trata de un fenómeno colectivo, de una acción social, y sin embargo no os tal cosa, ya que entro los que huyen no aparecen formas de comportamiento socialmente condicionadas que se desvíen de la aspiración óptima por la propia conservación: no se ve, por ej., una consideración para con los niños, las mujeres o las personas mayores. Se trataría de un fenómeno sociológico, si estos turistas, a pesar de que no se conocen mutuamente y de que no entablan ningún contacto mutuo, se deciden a huir demasiado tarde, porque ninguno quisiera aparecer como cobarde ante los ojos de los demás.
Un fenómeno de -»pánico, la avalancha de personas que sale huyendo de un teatro en llamas no es sin más ni más un fenómeno sociológico. El hecho de que las salidas queden taponadas por las personas que se caen y las que se marean, y de que esto, a su vez, provoque un comportamiento contraproducente de las personas que todavía están dentro, no es consecuencia de unos acontecimientos de importancia sociológica. En la misma situación desesperada puede caer una persona que se encuentre ella sola en un establo y tenga que salvar de las llamas a 200 ovejas. Cuando viene un aguacero (ejemplo citado por Max Weber) y las personas que están de paseo abren el paraguas, no se da tampoco una acción social.
Pero si a pesar de la lluvia que está amenazando hay algunos paseantes que, sin haberse puesto antes de acuerdo, salen de paseo conscientemente sin paraguas, pues se creen obligados por su '-»status a renunciar a este signo de afeminación, entonces nos encontraríamos con un comportamiento social, con un problema sociológico.
El hecho de que un gran número de personas se comporten al mismo tiempo de forma parecida no dice nada sobre la importancia sociológica de esta coincidencia. Sin embargo, los neopositivistas dicen que, según su concepto do s., un hombre que huye de la chusma está al mismo nivel que una hoja llevada por el viento.
No existe la sociología, sino diversas direcciones de s., las cuales a su vez están acuñadas por la sociedad en la que actúan y a la que dicen relación. El hombre de la s. americana es una persona -con aquellas formas medias de comportamiento que en los Estados Unidos son más frecuentes que en otros países. Algunos autores piensan que existe ya una imagen del hombre que es común a los sociólogos de todas las tendencias y de todos los países, por el hecho observable en los congresos de que «los sociólogos pueden hablar todos entre sí». Por tanto, tiene que existir un hombre modelo que sea válido para los sociólogos americanos, polacos, alemanes e indios. Pero esta desnacionalización de la s. ¿quiere decir acaso que la s. solamente puede considerar al hombre bajo aquel aspecto en que todos los hombres son iguales? La s. difiere no sólo según los países, sino también según las teorías. En 1965 decía P. A. Sorokin que las teorías existentes se excluyen o se contradicen mutuamente sólo en aquellos puntos en que son falsas cada una de las teorías. Por el contrario, todas estas teorías se complementan en toda una serle de puntos esenciales. Cada una de las teorías tiene, al lado de sus puntos dudosos, una base fundamental do hipótesis correctas que coinciden con las partes válidas de las otras teorías.
Sorokin opina quo como consecuencia de la «multidimensionalidad de toda la realidad cultural y social- las diversas teorías subrayan diversos aspectos do esta realidad compleja. En cuanto que estos aspectos son reales y son descritos conforme a la realidad en las diversas teorías, se puede decir que toda teoría es sana. Y estas partes sanas do las diferentes teorías pueden ir formando poco a poco una teoría pluridimensional integrada.
Las diversas concepciones del mundo se han ido apoderando de la s. La s. cristiana, neomarxista, católica o protestante implica cada una de ellas su propia antropología; según el punto de vista de esta antropología, así será la concepción que el hombre tiene de si mismo, poro esta concepción ya nos es conocida desde otras perspectivas. Podemos conocer algo sobre la respectiva concepción del mundo, si investigamos qué tipo de s. prefiere. Pero esto no nos sirve para averiguar cómo está creado el hombre que se da por supuesto cuando so practica la s. La s. utiliza una serie de conceptos que primariamente no tienen en sí nada de sociológico, pero que nos recuerdan que en la realidad social existo algo que merecería la pena que el sociólogo tomara como objeto de investigación: ascética, explotación, agresión, rumores, burocracia, técnica, criminalidad, etc. Además, hay conceptos que son sociológicos en el sentido más propio de la palabra, pues suponen ya la existencia de una estructura, de un proceso social o de una acción social. Designan, por tanto, unos fenómenos que, si no fuera por estos conceptos, no sospecharíamos sin más ni más: estructura del poder, prolotarización, consumo ostentoso, selección social, desorganización, dinámica Interna, Institucionalización, conciencia de clase, grupo de referencia. El número de estos conceptos es muy reducido. Algunos son únicamente el resultado de una filosofía social o de una ideología e Introducen, por tanto, en la realidad social algo que está aún sin aclarar. En la s. hay, además, otros conceptos que expresan determinadas situaciones de las unidades (personas, grupos) dentro de una red de espacio y tiempo: urbanización, migración, por ej., migración del campo a la ciudad, sucesión, etcétera. Otros conceptos orientan nuestra atención hacia unos sectores de la vida humana que necesitan de análisis sociológico como el tiempo libre, el mundo laboral, el juego, el deporte, etc.
El autor no ha tenido en cuenta una de las más recientes — y fundamentales— contribuciones a la sociología del conocimiento, a sabor: la obra de Peter Berger y Thomas Luckmann, The Social Construction o f fíeaUty (Doubleday. Nueva York 1966; versión castellana, La construcción social de la realidad. Amorrortu, Buenos Aires 1968).
Estos autores excluyen de su sociología del conocimiento los problemas epistemológicos y metodológicos que tanto dificultaron el trabajo de sus principales Iniciadores. En virtud de esta exclusión se apartan tanto de Scheler-y de Mannheim como de otros sociólogos posteriores, y especialmente de aquéllos con una orientación neopositivista. Considerando que la sociología del conocimiento forma parte de la disciplina empírica de la sociología, su elaboración teórica se refiere a esta disciplina empírica en sus problemas concretos, y no es en absoluto una investigación filosófica de sus fundamentos.
Para Berger y Luckmann la sociología del conocimiento no ha de limitarse a una historia de las ideas, sino que ha de ocuparse de todo aquello que dentro do la sociedad pasa por ser conocimiento. Desde este punto de vista, las «ideas», las Weltanschauungen, aunque existentes en toda sociedad, no constituyen sino una parte de la suma total del llamado «conocimiento».
Sólo un número limitado de personas participa en la construcción de las «ideas» y de las V/eltanschauungen; pero, en cambio, todo el mundo participa de alguna manera de su «conocimiento».
Las formulaciones teóricas de la realidad, ya sean científicas, filosóficas, o incluso mitológicas, no abarcan todo lo que para los miembros de una sociedad es «real». Por consiguiente, la sociología del conocimiento ha de ocuparse ante todo de lo que la gente «conoce» como «realidad» en su vida no teórico o preteórica. La sociología del conocimiento ha de ocuparse, pues, de la construcción social de la realidad. El análisis de la articulación teórica de esta realidad seguirá siendo, evidentemente, parte do su preocupación; pero no la más importante. Nota del editor.
P. Virton. Los dinamismos sociales. Iniciación a Ia sociología (Herder, Barcelona 1969); F. Barbano. Sectores. (nitores y años de la sociología, en F. Alberoni, Cuestiones de sociología {Herder, Barcelona 1971) 1485-1538: G. Rocher. Introducción a la sociología general (Herder, Barcelona 1972); N. Monzel, Doctrina social, 2 vols. (Herder, Barcelona I 1969, II 1972); F. Utz, Ética social (Herder. Barcelona I 1964. II 1965); J.H. Flchter, Sociología (Herder, Barcelona *1972); E. Welty, Catecismo social (Herder, Barcelona I *1962. II >1963, III 1963); J. Follermolor, Compendio do sociología católica (Herder, Barcelona, 1962); W. Ziegenfuss (dir.), Handbuch der Soziologie (1956); H. Schelsky, Ortsbestimmung der deutschen Soziologie (s1959); P.J. Bouman, Einführung In die Soziologie ('1960); P. Hönlgshelm, Über Objekt, Methode und Wissensystematlsche Stellung der Soziologie (1961); R.F. Behrendt. Der Mensch im Licht der Soziologie (*1962); C.W. Mills. Kritik der soziologischen Denkweise (1963); H. Schook, Öle Soziologie und die Gesellschaften (1964): D. Barloy. Grundzüge und Probleme der Soziologie (}1966); E. Bodzonta (dir.), Soziologie und Sozlologiostudium (1966), G. Elsermann (dir.). Die Gegenwärtige Situation der Soziologie (1967); J. Niezlng, Aufgaben und Funktionen der Sozlologle (1967); F. Jonas. Geschichte dor Soziologie. 4 vols. (1968-69): G. Elsermann (dir.). Die Lehro von dor Gesellschaft. Ein Lehrbuch der Soziologie (M969).
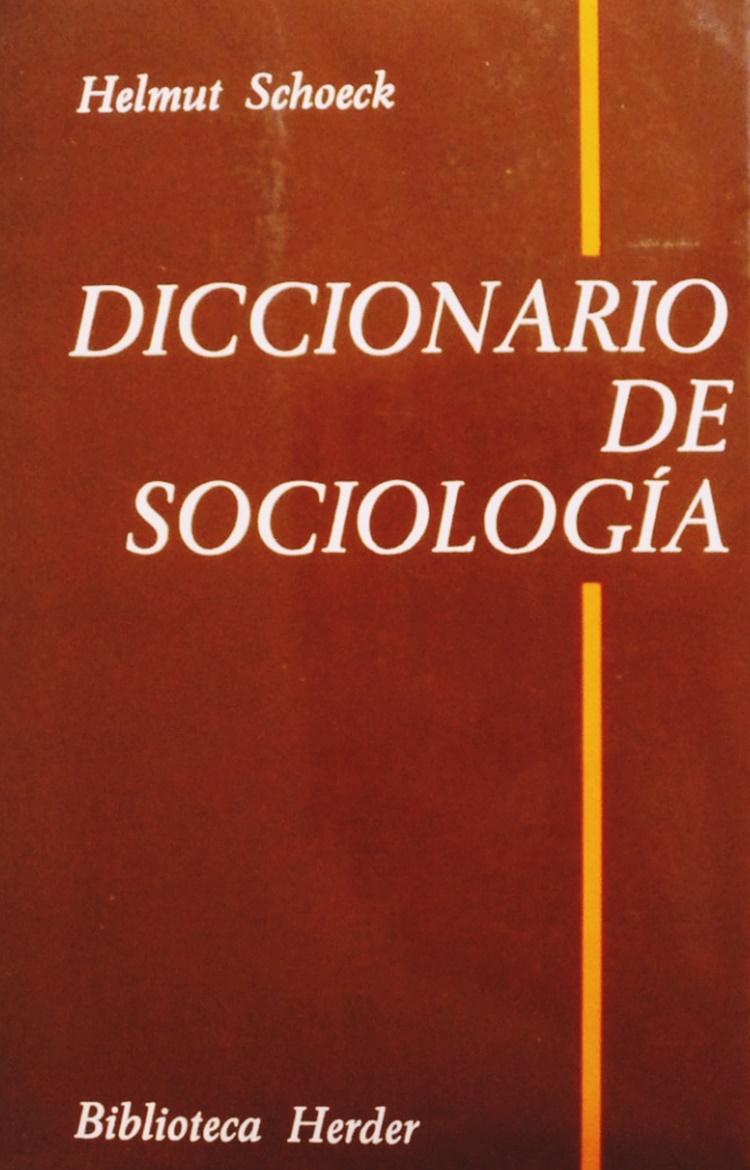 |
| Helmut Schoek: Diccionario de sociología (1973) |
Diccionario de sociología
Helmut Schoeck
Editorial Herder, Barcelona, 1981
759 páginas. Tapa Blanda con Solapas. 215x140 mm
Helmut Schoeck fue un sociólogo y escritor austriaco-alemán, mejor conocido por su obra Envidia: una teoría del comportamiento social.
Fecha de publicación original: 1973
Fuente: Schoeck, Helmut. Diccionario de sociología. Editorial Herder, Barcelona, 1981.









Comentarios
Publicar un comentario