Guy Bajoit: El cambio sociocultural (Cap. 7 de El cambio social)
El cambio sociocultural
Guy Bajoit
Extracto del Cap. 7 de Bajoit, Guy. El cambio sociol. Editorial Siglo XXI, Madrid, 2008.
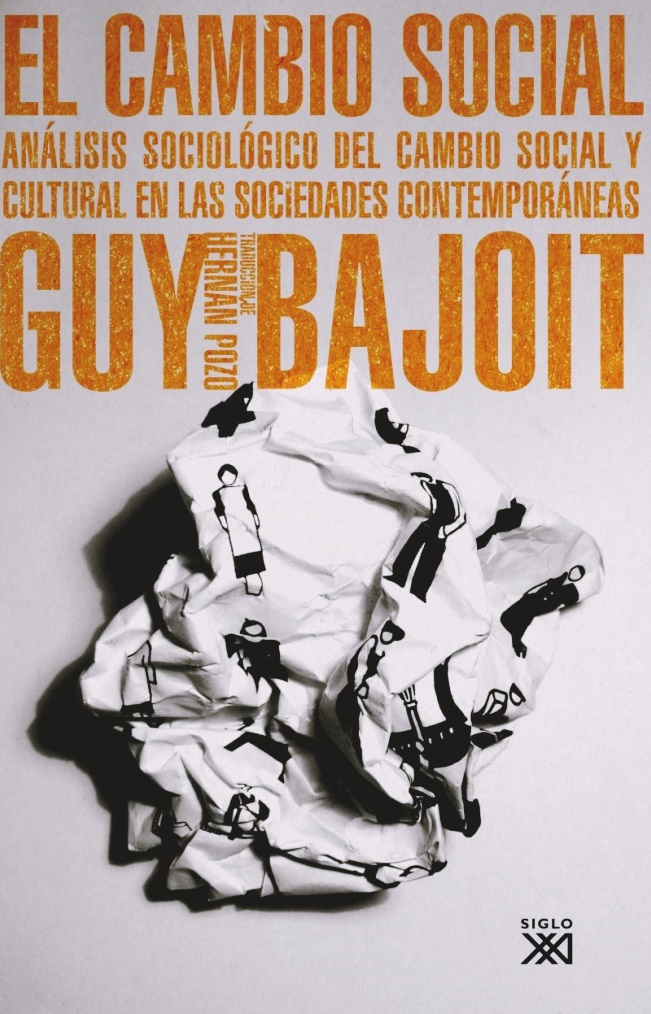 |
| Guy Bajoit: El cambio social |
Séptima proposición:
Comprometiéndose en las lógicas de acción social, los individuos reproducen y cambian las coacciones sociales y los sentidos culturales que estructuran sus relaciones sociales.
Con esta última proposición se cierra el razonamiento circular, o más bien en espiral, que hemos seguido desde el comienzo. Con las segunda a quinta proposiciones vimos cómo la práctica de las relaciones sociales produce a los individuos. Partimos de las coacciones sociales y materiales (segunda proposición) y de los sentidos culturales (tercera proposición) que estructuran las relaciones sociales. Luego examinamos cómo los miembros de la colectividad, practicando esas relaciones, se socializan y forman sus identidades colectivas (cuarta proposición) y, en fin, cómo, gestionando las tensiones que atraviesan esas identidades, se construyen como individuos (quinta proposición).
Con las sexta y séptima proposiciones buscamos comprender la manera en que esos individuos reproducen y/o cambian la vida social. Vimos cómo se constituyen como actores, cómo se comprometen en lógicas de acción individual y colectiva (sexta proposición). Ahora veremos cómo, por esas acciones, conducen la vida común, ejercen su dominio sobre ella para (re)producir las coacciones sociales y los sentidos culturales sobre los cuales descansan sus relaciones sociales (séptima proposición).
1. Teoría
1.1. Hipótesis central sobre el cambio sociocultural
En la perspectiva aquí desarrollada, el cambio social no puede tener otro origen que la dinámica de las relaciones sociales entre los actores individuales y colectivos en los cinco campos relacionales, tal como existen en una determinada colectividad concreta. La historia no realiza un destino que le habría dictado una mano invisible, un «personaje mayúsculo» que la conduciría por vías sondables o insondables. No hay «sentido de la Historia». Sólo hay sentidos culturales e ideológicos producidos por los actores. La historia no tiene otro sentido —no sigue otro camino ni tiene otra significación— que aquel que los actores le dan, ahí y entonces, aquí y ahora.
Así, comprometiéndose en lógicas de intercambio (cooperativo, conflictivo, competitivo y/o contradictorio) los actores sociales actúan unos sobre otros. Cada uno busca realizar lo mejor posible, por sus relaciones con los otros, la idea que se hace de su identidad personal, y con este fin actúa sobre, con y contra ellos, individualmente y/o de manera colectiva, participando en diversas formas de solidaridad (funcional, serial, contractual y/o fusional). Esta búsqueda de realización de la identidad personal —no es inútil repetirlo— obedece a motivaciones que son, a la vez, conscientes e inconscientes y las acciones que de ellas resultan son tanto voluntarias como involuntarias. Haciendo esto, cada uno se esfuerza por producir, conservar y aumentar su control sobre las finalidades, los recursos y las competencias, las retribuciones y las formas de dominación sobre los otros. El resultado de esos intercambios es un «estado de las relaciones sociales», en un tiempo y un espacio determinados. En esas relaciones, algunos actores se imponen, otros se entregan, se defienden o buscan alternativas, otros son aplastados y marginados.
El cambio sociocultural es, por lo tanto, la modificación de un esta do dado de las relaciones sociales: cambio de las coacciones por las cuales se resuelven los problemas vitales de la vida común; cambio de lo», principios de sentido invocados para legitimar estas coacciones; cambio de las identidades colectivas que resultan de la práctica de las relaciones sociales; cambio de las lógicas de gestión de sí, por la cuales los individuos resuelven las tensiones que atraviesan estas identidades colectivas y construyen sus identidades personales; cambio de las lógicas de acción en las cuales se comprometen, individual o colectivamente La pregunta, ahora, es: ¿cómo las lógicas de acción producen cambios? Cada forma de intercambio social contribuye, a su manera, a reproducir y/o cambiar las estructuras de las relaciones sociales.
Los intercambios cooperativos
Cuando los actores se contentan con cooperar unos con otros, las identidades colectivas conocen pocas tensiones y cada uno, en el lugar que se le asigna, contribuye a realizar las finalidades de las relaciones. Todas las colectividades comportan una dinámica de cooperación, que es la base de su reproducción, de su continuidad: es por eso que todas se reproducen, si logran resolver los problemas vitales de su vida común. Ellas no pueden cambiar sino porque se reproducen. Sin embargo, la cooperación entre los actores también les permite innovar, imaginar nuevas soluciones a los problemas vitales de la vida común, que consideren como mejores, dar libre curso a su creatividad e inventar nuevas ideas, acceder a nuevas tecnologías o creencias, que descubrieron por casualidad, por su esfuerzo creativo o que fueron creadas por otras colectividades, difundidas y adoptadas. El cambio social no siempre implica conflicto, competencia o contradicción, aun si ninguna sociedad funciona sin estos intercambios antagónicos.
Los intercambios conflictivos
Las luchas entre las clases, pensaba Marx, son el motor de la historia.
Pensamos que esta proposición puede ser generalizada para todas las formas de lucha. Los conflictos ponen en cuestión las condiciones de la cooperación, amenazando la reproducción de las relaciones sociales. En estas situaciones, los actores, que se necesitan los unos a los otros para alcanzar sus finalidades, se encuentran urgidos en buscar nuevas soluciones, que permitan restablecer bases aceptables para sus relaciones. No siempre las encuentran y, muchas veces, sus intercambios se han cortado o se han vuelto contradictorios. Pero el conflicto crea una coyuntura que estimula su imaginación y les invita a buscar innovaciones —sociales, técnicas o culturales— pata poder continuar en relación.
Los intercambios competitivos
Algo parecido pasa con la competencia entre los actores, aun si su objetivo es distinto: aquí, cada uno busca cómo triunfar sobre el otro, quitarle una parte de lo que tiene y, a veces, eliminarlo. Parece ser una creencia «natural»: observando la naturaleza, podemos pensar que la competencia es la mejor manera de seleccionar los mejores individuos de cada especie, y las mejores especies, y así, de asegurar su supervivencia, de explicar sus mutaciones y su evolución. Esta hipótesis —porque es todavía una hipótesis, incluso en las ciencias naturales—, muy ligada a la cultura de la modernidad, inspiró mucho sus ideologías económicas y políticas y, por lo tanto, orientó las conductas de los actores individuales y colectivos. En la «selva» de la competencia, cada uno tiene que defenderse de los otros, e innovar para imponer sus intereses.
Los intercambios contradictorios
Es la misma lógica, pero sin reglas ni árbitro. Por lo tanto, el peligro es la muerte —física o social— de los más débiles. Podemos pensar que, desde las primeras comunidades de primates alrededor de su pozo de agua, hasta las naciones de hoy, la principal causa de la creatividad técnica, social y cultural, fue la lucha para sobrevivir, para evitar o para ganar las guerras al interior de cada colectividad o entre ellas. Nos guste o no, es sabido que la carrera armamentista está en el origen de muchas de las más importantes innovaciones humanas.
Innovar para las exigencias de la cooperación, del conflicto, de la competencia y de la contradicción son, a nuestro modo de ver, las únicas fuentes posibles del cambio social y cultural.
1.2. Tipología de las vías del cambio social
Nos proponemos distinguir ahora cuatro grandes modos de cambio social, cuatro modalidades según las cuales una colectividad puede pasar de uno a otro «estado de las relaciones sociales».
La evolución
Hablamos de evolución cuando el cambio es el resultado de una mezcla de intercambios cooperativos y competitivos, entre los miembro de unas categorías sociales no organizadas, sin lazos de solidaridad entre sus miembros, que toman decisiones individuales, que no suscitan ni conflictos ni contradicciones. La mayoría de los cambios sociales resultan primero de una evolución, o al menos han sido preparados por ella.
Ejemplos
El desarrollo de las actividades comerciales e industriales en la Francia del Antiguo Régimen —que fue la condición esencial de la revolución— fue el resultado de una larga evolución de las prácticas económicas. Lo mismo ocurrió con la expansión del modelo cultural industrial que fue, según Tocqueville, preparado por diez generaciones de pensadores. Luego, la concentración de los medios de producción en manos de cada vez menos capitalistas fue igualmente el resultado de una suma de opciones individuales; en el mundo rural, el abandono de las pequeñas y medianas explotaciones hizo evolucionar en este sentido la estructura de la producción agrícola. Pasa lo mismo con los movimientos sociales: para que pudiera nacer el movimiento de las mujeres fue necesaria una larga evolución que preparara las condiciones, especialmente la apertura de las escuelas a las niñas, la extensión del trabajo de las mujeres fuera del hogar, el desarrollo de los aparatos electrodomésticos, el descubrimiento de la píldora anticonceptiva, etcétera.
En breve, cronológicamente la evolución es la primera modalidad del cambio, en la medida en que prepara las condiciones de aparición de otras modalidades. No es sino después de una evolución más o menos larga cuando aparecen los debates públicos, que los conservadores y los innovadores se enfrentan, que las solidaridades colectivas se constituyen y que las estrategias antagónicas aparecen.
La reforma
En una reforma el cambio es buscado voluntariamente por un actor colectivo organizado, que se esfuerza por obtener lo que quiere por un proceso de negociación con otros actores, sin desencadenar así demasiados conflictos ni contradicciones. Cuando el cambio en cuestión tiene una dimensión suficientemente general, debe ser garantizado por el Estado, que a menudo es el propio instigador.
La reforma aparece, pues, como una decisión colectiva, frecuentemente hecha necesaria por una evolución, a fin de restablecer las condiciones del contrato social y político, amenazado por conflictos y contradicciones que estallaron o que están a punto de hacerlo. La historia no enseña que, en caso de fracaso, las reformas precipitan revueltas o revoluciones, como Tocqueville muy justamente hizo notar.
Reformas incompletas, demasiado tímidas, demasiado tardías o mal ejecutadas despiertan efectivamente esperanzas para luego decepcionarlas, creando así una fuerte frustración relativa, que desencadena conductas antagónicas. La mayoría de las revoluciones se ha producido después de tales fracasos.
La revuelta
En una revuelta se obtiene el cambio por una movilización espontánea de los miembros de una categoría social en intercambios conflictivos O contradictorios. Esta modalidad de cambio se produce cuando una evolución introduce variaciones importantes en las condiciones de vida de una categoría social. La revuelta puede entonces forzar las reformas o —si éstas no ocurren o fracasan— alimentar las filas de un actor revolucionario o incluso, en ausencia de tal actor organizado, llevar a una generalización de la revuelta, a una guerra civil.
La revuelta se caracteriza por la ausencia de organización de la solidaridad entre los participantes. Si se puede hablar de actor colectiva es solamente porque un gran número de individuos toma las mismas decisiones al mismo tiempo y porque las decisiones de unos influyen en las de los otros. Se trata de una forma embrionaria de identidad colectiva.
La revolución
Cuando el cambio se produce según esta modalidad, es el resultado de la acción de una categoría social cuya solidaridad está organizada y que se compromete en intercambios conflictivos y contradictorio:Ciertamente, la revolución se produce siempre después de una evolución más o menos larga y profunda, lo más común es después de tentativas de reforma fracasadas, y acarrea, alrededor de su núcleo organizado, movimientos espontáneos de revuelta.
Subrayemos que llamamos revolución a una modalidad de cambio y no su resultado. Dicho de otra manera, en esos cambios histórico concretos llamados «Revolución francesa» o «Revolución rusa» hubo no solamente varias revoluciones, sino también las tres modalidades de cambio.
Comparando los cuatro tipos de cambio, vemos que se distinguen, por una parte, por el grado de organización de las solidaridades que los individuos construyen para realizar su acción y, por la otra, por la manera en que los otros actores reaccionan. Así, tratándose de evolución y de revuelta, los actores están poco organizados —adoptan decisiones individuales o participan en grupos espontáneos, pero no crean solidaridades fuertes entre ellos—. Al contrario, en la reforma o la revolución construyen ese tipo de solidaridad. Además, en los casos de la evolución y la reforma las decisiones de los individuos o las exigencias del actor colectivo son acogidas por otros actores dispuestos a la innovación o a la negociación, en un sistema abierto: el cambio puede hacerse entonces progresivamente, sin demasiada violencia, es decir, por mutación. Inversamente, los actores son empujados a la revuelta o a la revolución cuando sus opciones individuales o sus expectativas colectivas enfrentan un sistema cerrado, cuando se estrellan contra la incomprensión, el rechazo, la represión de los otros actores dominantes y deben entonces buscar la ruptura. Por ejemplo, las sociedades occidentales contemporáneas cambian por mutación, por una combinación de evolución y de reforma, con muy poco de revuelta y nada de revolución: son sociedades abiertas a la innovación y a la negociación, con actores colectivos más o menos organizados. Esto no siempre ha sido así y tampoco lo es en muchas sociedades actuales, en particular en las sociedades dependientes.
 |
| Guy Bajoit: El cambio sociocultural (Cap. 7 de El cambio social) |
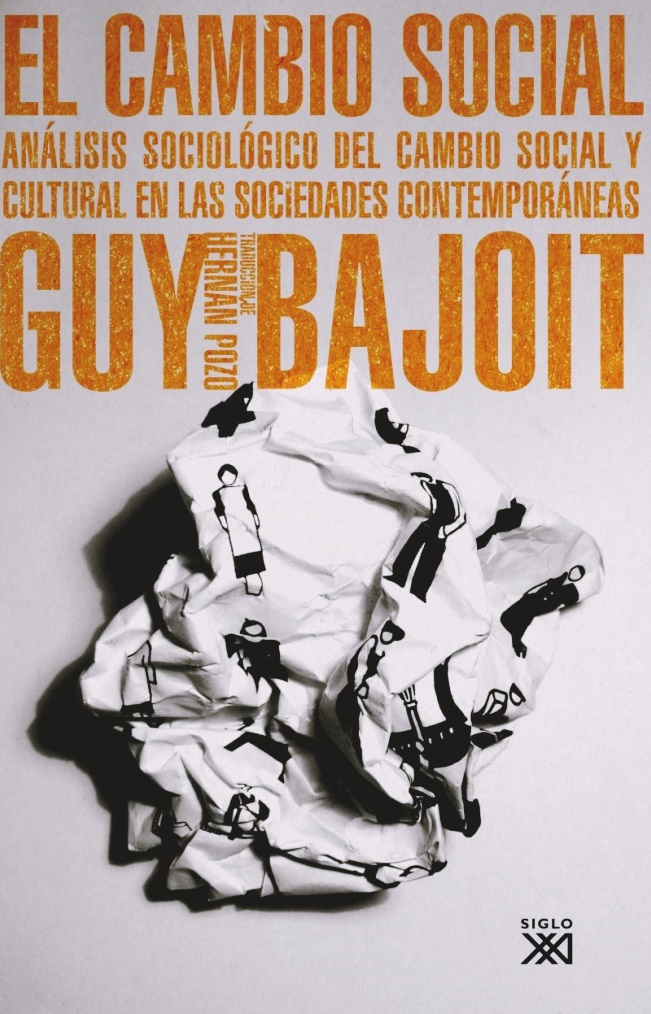 |
| Guy Bajoit: El cambio social |
Extracto del Cap. 7 de Bajoit, Guy. El cambio sociol. Editorial Siglo XXI, Madrid, 2008.
El cambio social
Análisis sociológico del cambio social y cultural en las sociedades contemporáneas
de Guy Bajoit
Resumen
El objeto de este libro es doble: teórico y analítico al mismo tiempo. Teórico, porque propone conceptos sociológicos, instrumentos de análisis, que permiten hacer inteligible y dar sentido a la vida social de hoy. Analítico, porque busca enseguida mostrar la pertinencia de esos conceptos para analizar y comprender los cambios sociales y culturales en el mundo actual y proponer una teoría general de esos cambios. Dirigido, antes que nada, a los actores sociales ?individuales, pero sobre todo a los representantes colectivos? este trabajo pretende ofrecerles una contribución para la comprensión del mundo actual, un análisis de los cambios sociales y culturales en curso, con el fin de ayudar a entenderlos mejor, a hacerlos más inteligibles y así orientar de manera más adecuada su acción. Explica su autor cómo, hoy día, es absolutamente necesario lograr articular las diferentes posturas en una lectura global que, sin perder nada de la complejidad de lo real, sea suficientemente clara para ayudarles a comprender el mundo que están construyendo, a gravitar sobre el curso de una historia que están haciendo. Concluye así Guy Bajoit en la introducción a esta obra que tratará de mostrar cómo, instituyendo al sujeto individual como referencia cultural central, la mutación cultural nos obliga a repensar nuestra representación de lo social y a reconstruir la sociología sobre la base de un paradigma que propone llamar «identitario».
Fecha de publicación original: 2003.








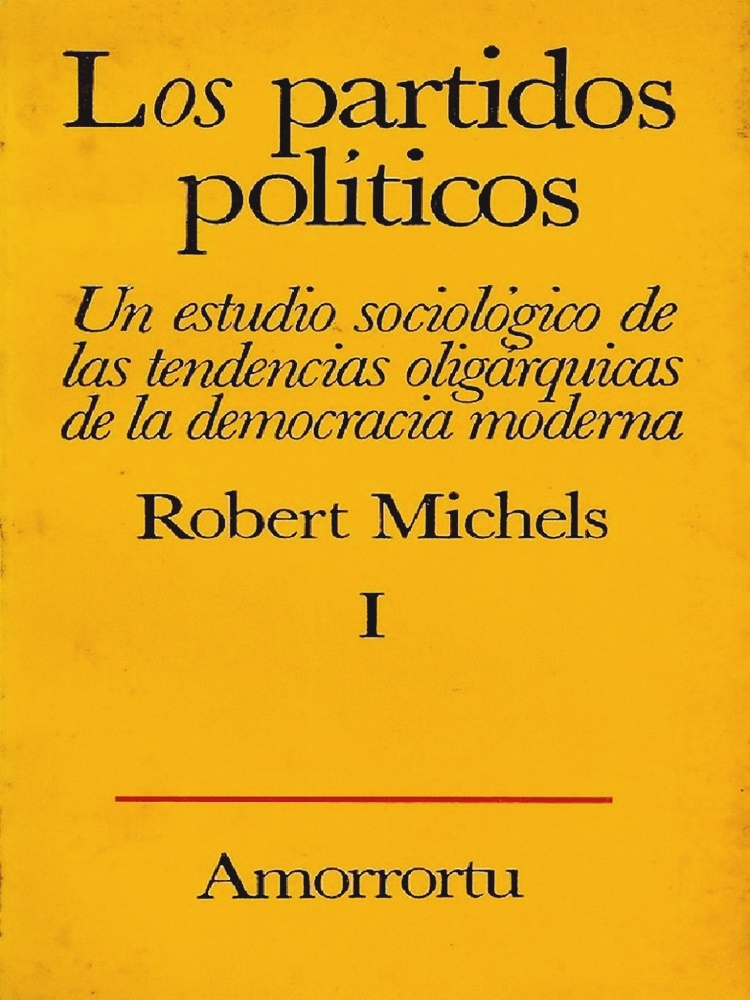
Comentarios
Publicar un comentario