Irving Zeitlin: De la filosofía social a la teoría social (Ideología y teoría sociológica, 1970)
De la filosofía social a la teoría social
Irving Zeitlin
Cap. 9 de Zeitlin, Irving M. Ideología y teoría sociológica. Amorrortu Editores, España, 2001.
 |
| Irving Zeitlin: Ideología y teoría sociológica (1970) |
Marx elaboró su propia teoría de la relación entre la existencia social y la conciencia social —la llamada concepción materialista - de la historia—, en oposición directa a la concepción idealista que sustentaba Hegel de dicha relación. Durante toda su vida, Marx — reconoció su deuda intelectual con ese «gran pensador», al coquetear constantemente con el modo hegeliano de expresión. Sin embargo, creía que el pensamiento dialéctico había sufrido una mistificación en manos de Hegel. «El lo apoya sobre la cabeza. Es necesario darlo vuelta para descubrir el núcleo racional dentro de la envoltura mística.» ¿Cuál era este núcleo racional? «En su forma racional —escribía Marx— [la dialéctica] es un escándalo y una abominación para la burguesía y sus maestros doctrinarios, porque en su comprensión y reconocimiento afirmativo del estado de cosas existente incluye también el reconocimiento de la negación de este estado, de su necesario derrumbe; porque concibe toda forma (social desarrollada históricamente como en movimiento fluido y, por ende, toma en consideración tanto su naturaleza transitoria temo su existencia momentánea; porque no se deja imponer nada y es esencialmente crítica y revolucionaria.» En Hegel, además, el «estado de cosas existente» aparecía como una expresión de la Idea o Espíritu; al parecer, su concepto de la relación entre existencia y conciencia estaba invertido. Esto hizo repetir a Marx lo que ya había dicho en su juventud.
Mi método dialéctico no solo es diferente del hegeliano, sino que está en directa oposición a él. Para Hegel, el proceso vital del cerebro humano, esto es, el proceso de pensamiento, que con el nombre de «la Idea»— él llega a transformar incluso en "un sujeto independiente, es el demiurgo del mundo real, y este último no es sino la forma exterior, fenoménica, de «la Idea». Para mí, por el contrario, el mundo ideal no es más que el mundo material reflejado por la mente humana y traducido a formas de pensamiento.
Este era el punto de vista al que Marx había llegado en 1843, si no antes, después de desarrollar los rudimentos de su propia teoría en oposición crítica no solo a Hegel, sino también a los hegelianos de izquierda o jóvenes hegelianos. Uno de estos, Bruno Bauer, había escrito dos ensayos sobre la llamada «cuestión judía», en los que su análisis de las causas de la persecución a los judíos Y la solución que proponía se mantenían dentro de un "marco teológico. En efecto, Bauer argüía que los judíos debían superar su parroquialismo religioso, abandonar su judaísmo, como requisito para su emancipación política y social, En respuesta, Marx sostenía que la religión no es la base sino la manifestación de condiciones seculares. «No afirmamos que [los hombres] deban trascender su estrechez religiosa para liberarse de sus limitaciones seculares. Sostenemos que trascenderán su estrechez religlosa cuando hayan superado sus limitaciones seculares. No convertirmos las cuestiones seculares en cuestiones teológicas; transformamos las cuestiones teológicas en cuestiones seculares.
"Como Bauer era un implacable enemigo de la religión, al igual que Tos otros hegelianos de izquierda, la solución que proponía era la "crítica religiosa. Bauer, observaba Marx, simplemente había dado la cuestión teológica: ¿quién tiene mayores probabilidades de alcanzar la salvación, un judío o un cristiano?, una forma más esclarecida: ¿quién es más capaz de emanciparse, un judío o un cristiano? Bauer no proponía que los judíos abandonaran el judaísmo por el cristianismo, sino que postulaba que cambiaran su credo por el cristianismo en disolución. Debían unirse para negar al cristianismo; habían de ser críticos y esclarecidos, y de este "modo contribuir a la «humanidad libre». Así, para Bauer, la emancipación de los judíos era una cuestión de crítica religiosa. Argumentaba que, puesto que es el cristiano, como cristiano, quien halla ofensivo el judaísmo, dejaría de considerarlo de este modo cuando dejara de ser cristiano. Por lo tanto, adoptando una actitud crítica y esclarecida hacia la religión cristiana, contribuyendo a disolverla, los judíos ayudarían a eliminar la causa de su persecución. El judío carga así con una doble responsabilidad; además de su propia labor, debe realizar también la labor del cristiano: la «crítica de los Evangelios», de la «vida de Jesús», etcétera.
En respuesta, Marx expone su propio enfoque, que es al mismo tiempo sociológico y revolucionario. Sociológico, porque postula la existencia de una condición social subyacente en el fenómeno del judaísmo, y revolucionario, porque es precisamente esta condición la que debe abolirse para que el fenómeno desaparezca. Marx intenta de este modo escapar a la formulación teológica del problema transformándolo en un problema secular, sociológico. ¿Cuál es la base secular del «judaísmo»? El autointerés, el egoísmo, el comercio, el dinero; en una palabra, el capitalismo. Explota aquí el doble significado de judentur, que en la lengua de la época significaba «comercio» tanto como judaísmo.
Marx aprovechó la oportunidad que le brindaron los ensayos de Bauer para exponer sus propios puntos de vista a los que había arribado recientemente. La esencia del sistema social vigente era el comercio; el valor humano se medía por el valor de las mercancías de cada uno. En el sentido en que Marx usaba el término judentur, toda la sociedad civil estaba, pues, dominada por un espíritu práctico. Parafrasea un pasaje de Men and Manners in Nortb America (Hombres y costumbres de América del Norte) de Thomas Hamilton, para demostrar en qué medida Mammón se había convertido en el ídolo del devoto habitante de Nueva Inglaterra: «Á sus ojos, la tierra no es más que una Bolsa, y está convencido de que no tiene otro destino en este mundo que el de llegar a ser más rico que sus vecinos. El comercio se ha apoderado de todos sus pensamientos y no conoce más diversión que cambiar objetos. Cuando viaja, lleva a cuestas sus mercaderías y su mostrador, por así decir, y solo habla de intereses o beneficios. Y cuando aparta la vista por un momento de sus negocios, solo lo hace con el fin de espiar los negocios de sus rivales.»* Para Marx, pues, la tarea de la época era emanciparse del comercio y el dinero.
«Una organización social que aboliera las condiciones del comercio y, por ende, la posibilidad misma de él, haría imposible el judío.» * El judío, al igual que otros, debe reconocer esto. «En último análisis, la emancipación de los judíos es la emancipación de la sociedad del judaísimo», o de lo que él iba a llamar más tarde capitalismo. Al eliminar el comercio y sus condiciones, ya no es posible la conciencia comercializada. Marx criticaba a Bauer por permanecer en el ámbito del pensamiento puro y no reconocer el vínculo entre las formas de la conciencia religiosa y las condiciones reales de la vida social. En esencia, era la misma crítica que Marx dirigía a la concepción de Hegel.
En su Crítica a la filosofía del derecho de Hegel,* escrita por la misma época que la respuesta a Bauer, Marx trata la religión como un estado de alienación y expone las premisas de su propio punto de vista, algunas de las cuales podemos citar aquí:
La base de la crítica irreligiosa es la siguiente: el hombre hace la religión, no la religión al hombre. La religión es, en verdad, la autoconciencia y el autosentir del hombre que aún no se ha encontrado a sí mismo o que ha vuelto a perderse, Pero el hombre no es un ser abstracto, que se agazapa fuera del mundo. El hombre es el mundo humano, el estado, la sociedad.
Ella [la religión] es la realización fantástica del ser humano mientras el ser humano no posee una realidad verdadera. El sufrimiento religioso es, al mismo tiempo, expresión del sufrimiento real y una protesta contra este, La religión es el suspiro de la criatura oprimida, el sentimiento de un mundo sin corazón, el aIma de condiciones desalmadas. Es el opio del pueblo.
La abolición de la religión como felicidad ilusoria de los hombres es la exigencia de una felicidad real. Pedir el abandono de sus ilusiones acerca de su condición es pedir el abandono de una condición que necesita de ilusiones.
La crítica no ha quitado las flores imaginarias de las cadenas para que el hombre soporte a estas últimas sin fantasías ni consuelo, sino para que se despoje de ellas y recoja la flor viva. La crítica de la religión desengaña al hombre a fin de que piense, actúe y modele su realidad como hombre que ha perdido sus ilusiones y reconquistado su razón...
Por lo tanto, la tarea de la historia, una vez disipado el otro-mundo de la verdad, es establecer la verdad de este mundo. La tarea inmediata de la filosofía, que está al servicio de la historia, es desenmascarar la autoalienación humana en su forma secular, una vez que haya sido desenmascarada en su forma sacra. Así, la crítica del cielo se transforma en la crítica de la tierra, la crítica de la religión en la crítica del derecho, y la crítica de la teología en la crítica de la política?
Ya en este temprano ensayo, y algo más adelante, Marx esboza lo que iba a ser luego su teoría del cambio social y la revolución, y del papel que le cabe en ella a la clase obrera? Esta breve revisión de los primeros escritos de Marx confirma el hecho de que elaboró su propia teoría en oposición crítica a los hegelianos, tanto viejos como jóvenes. Con excepción de Feuerbach, cuyo gran avance, creía Marx, había sido hacer de «la relación social "del hombre con el hombre” el principio básico de su teoría», ninguno de los hegelianos jóvenes había ido conceptualmente mucho más allá de Hegel. Pero Feuerbach había cometido un tipo diferente de error, el de los materialistas mecanicistas: había ignorado el aspecto dinámico y creador de la actividad humana práctica. Por ello, la teoría de Marx (que toma en consideración este aspecto dinámico) no puede ser entendida apropiadamente como un materialismo en el sentido tradicional. Su concepción, tal como él la caracterizó, debía distinguirse del idealismo y del materialismo, «a la par que constituye la unificación de la verdad de ambos».* Pasaremos ahora a examinar esta concepción, como teoría del hombre, la sociedad y la historia.
La teoría general
Las premisas de las que parte Marx son los seres humanos reales, de carne y hueso. Ante todo, estos hombres reales son organismos físicos, con necesidades físicas reales. Al igual que otros organismos, los hombres, para sobrevivir, deben entrar en una relación metabólica con la naturaleza. Los hombres sobreviven y se desarrollan solo interactuando con la naturaleza, y esta interacción, al ser la base de su proceso vital, es indispensable en todas las circunstancias sociales. Esencialmente, pues, como en el caso de otros animales, la actividad principal y más importante del hombre, el trabajo, es la producción de vida, el mantenimiento del proceso vital, «Al producir sus medios de subsistencia, los hombres producen indirectamente su propia vida material.» * Sin embargo, a diferencia de todos los otros animales, no toman simplemente de la naturaleza lo que necesitan para el mantenimiento de su vida: ellos producen sus medios de subsistencia. Si bien es cierto que aquello que producen y el modo como lo producen dependen en grados diversos «de la naturaleza de los medios reales que encuentran y que tienen que reproducir», es igualmente cierto que los hombres pueden modificar esos medios y de hecho lo hacen, con lo cual reducen su dependencia inmediata de las condiciones naturales, Así, pues, la actividad laboral de los hombres no es una mera adaptación a la naturaleza, sino una transformación consciente e intencional de las condiciones naturales.
Los hombres se apropian de los materiales de la naturaleza y, mediante su modificación, crean un mundo superorgánico de artefactos hechos por ellos. El hombre no es solo un animal laborans sino también un homo faber, que vive y actúa en dos mundos simultáneamente: el artificial y el natural.
Para Marx, el proceso de trabajo no es solo natural sino también social: los hombres no producen aislados unos de los otros, sino interactuando y cooperando entre sí. Los hombres actúan sobre la naturaleza interactuando con otros hombres. «El hecho es —escribía Marx— que individuos determinados que son productivamente activos de una manera definida entran en (...) relaciones sociales y políticas delimitadas.» Los individuos «producen materialmente y son activos dentro de límites materiales, presuposiciones y condiciones determinados, independientes de su voluntad».
Los «límites materiales» se refieren tanto a las condiciones naturales como sociales que se imponen a los hombres. Si bien, en última instancia, es posible ampliar esos límites y cambiar las condiciones, en un momento dado los hombres nacen y actúan dentro del marco de las condiciones materiales existentes. Con palabras de Marx, el modo de producción no debe ser considerado simplemente como la reproducción de la existencia física de los individuos. Más bien, es una forma definida de actividad de estos individuos, una forma definida de expresar su vida, un modo definido de vida.
Tal como los individuos expresan su vida, así son. Lo que son, pues, coincide con su producción, tanto con lo que producen como con el modo de producirlo. La naturaleza de los individuos depende, por consiguiente, de las condiciones materiales que determinan su producción.
El «modo de producción» es el concepto general que empleó Marx para abarcar el complejo proceso por el cual los hombres interactúan simultáneamente con la naturaleza y entre sí. Hay una relación dialéctica entre los dos tipos de condiciones: la interacción de los hombres con la naturaleza determina el carácter de sus relaciones sociales, mientras que el carácter de sus relaciones sociales determina su modo de interacción con la naturaleza. Estas afirmaciones no son dogmas para Marx. Por el contrario, insiste en que es necesario «poner de manifiesto empíricamente y sin ninguna mistificación y especulación el nexo de la estructura social y política con la producción». Al emplear los conceptos de «fuerzas productivas» y «relaciones de producción», Marx estableció las proposiciones básicas de su teoría general en su prefacio a la Contribución a la crítica de la economía política: En la producción social que llevan a cabo, los hombres entran en relaciones definidas, que son necesarias e independientes de su voluntad; estas relaciones de producción corresponden a una etapa determinada de desarrollo de sus fuerzas materiales de producción. La suma total de estas relaciones de producción constituye la estructura económica de la sociedad, el fundamento real sobre el cual se elevan las superestructuras jurídicas y políticas y al cual corresponden formas definidas de conciencia social. El modo de producción de la vida material determina el carácter general de los procesos sociales, políticos y espirituales de la vida. No es la conciencia de los hombres lo que determina su existencia, sino, por el contrario, su existencia social la que determina su conciencia. Al llegar a cierta etapa de su desarrollo, las fuerzas materiales de producción de la sociedad entran en conflicto con las relaciones existentes de producción, o —lo que solo es la expresión jurídica del mismo hecho— con las relaciones de propiedad en cuyo marco habían actuado antes. De formas de desarrollo de las fuerzas de producción, esas relaciones se convierten en trabas de las mismas.
Se inicia entonces un período de revolución social. Con el cambio del fundamento económico, toda la inmensa superestructura se transforma más o menos rápidamente. Por «fuerzas materiales de producción», que aquí llamaremos o «fuerzas productivas», Marx entiende la actividad productiva de "los individuos reales en sus relaciones de cooperación. Una fuerza productiva» es, pues, primero y ante todo, una fuerza social.
«Entendemos por social la cooperación de varios individuos, sean cuales fueren las condiciones, la manera y el fin de dicha cooperación. Se sigue de esto que un cierto modo de producción, o etapa industrial, se combina siempre con un cierto modo de cooperación, a o etapa social, y este modo de cooperación es en sí mismo una "fuerza productiva”.»
Los hombres producen —se apropian y transforman los materiales de la naturaleza— solo cooperando de cierta manera e intercambiando sus actividades. Para producir, establecen entre sí relaciones y vínculos socia les definidos, y solo dentro de ellos actúan sobre la naturaleza, solo dentro de ellos se efectúa la producción.
Estas relaciones sociales en las cuales entran los productores, las condiciones bajo las que intercambian sus actividades y participan en el acto total de la producción, varían, naturalmente, según el carácter de los medios de producción.” Marx ejemplifica esto último, el hecho de que las relaciones varíen según los medios de producción, del siguiente modo: «El trabajo se organiza y se divide de manera diferente según los instrumentos de que se disponga. El molino de mano presupone una división diferente del trabajo que el molino de vapor.».
Por consiguiente; no hay nada místico en la expresión «fuerza productiva» tal como la utiliza Marx. Incluye, ante todo, la fuerza de trabajo real de los hombres que trabajan. Es la fuerza social de estos trabajadores vivos, mediante la cual producen los medios para satisfacer las necesidades naturales y sociales de su existencia. Por lo tanto, incluye a los trabajadores, a los instrumentos de producción que emplean y a la forma definida de cooperación, condicionada por los instrumentos y medios de producción. Todo lo que aumenta la productividad de la potencia humana de trabajo aumenta las «fuerzas productivas» de la sociedad. Por consiguiente, si bien este concepto denota el dominio de la naturaleza por el hombre tal como se expresa en el avance de la técnica, la: ciencia y los instrumentos de producción, también incluye la organización social de la producción, esto es, la cooperación y la división del trabajo entre los hombres. Aunque pueden surgir, y de hecho o surgen, problemas técnicos como resultado, por ejemplo, de lo inapropiado de una determinada organización del trabajo para ciertos instrumentos de producción, no es esto lo que Marx quería significar cuando escribió que, en determinada etapa de su desarrollo, las fuerzas productivas entran en conflicto con las «relaciones de producción» existentes.
La frase «relaciones de producción», como él mismo declaró, aluda a las «relaciones de propiedad» fundamentales de una sociedad. En el proceso de-la producción, los hombres trabajan con otros hombres, pero también trabajan para otros hombres. Bajo el capitalismo, los que poseen y controlan los medios de producción tienen gran poder sobre quienes no los poseen ni controlan; estos, que han sido separados de sus medios de producción y que por ende-— solo poseen su fuerza de trabajo, sirven y obedecen. Así, el concepto de relaciones de propiedad se convierte en el punto de partida de la teoría de las clases de Marx. Pero es también un concepto importante en su teoría del cambio social y de la revolución.
En la primera fase del desarrollo de un sistema, las relaciones de propiedad facilitan el crecimiento constante de las fuerzas productivas. En las fases posteriores de su desarrollo, las relaciones de propiedad existentes retardan y traban el crecimiento de las fuerzas productivas. Es necesario «hacer estallar» estas relaciones de propiedad para permitir el crecimiento posterior de las fuerzas productivas. Los obreros, actuando como clase, liberan las fuerzas que existen potencialmente en el trabajo social mediante su acción revolucionaria En este sentido, la revolución de los obreros es un acto constructivo, porque libera la productividad social de las ataduras impuestas por las relaciones de propiedad capitalistas.
La teoría de Marx, por tanto, no es meramente tecnológica. La tensión entre fuerzas productivas y relaciones de propiedad no es una mera falta de ajuste entre las innovaciones técnicas y su aplicación social. De acuerdo con dicha teoría, es imposible medir con exactitud las fuerzas productivas de una sociedad fuera de las relaciones sociales formales en cuyo marco operan; no es factible evaluar las fuerzas productivas exclusivamente en términos de las ciencias de la naturaleza y la tecnología. A lo sumo, se puede hacer solo una estimación razonable de cuál sería el potencial de una tecnología determinada bajo diferentes relaciones de propiedad. Los meros cambios técnicos son, pues, inadecuados para la liberación de las fuerzas productivas.
Así, Marx considera que el «modo de producción» se compone de dos partes: relaciones de propiedad y fuerzas productivas. Las relaciones de propiedad pueden promover o trabar el crecimiento de las fuerzas productivas. No puede medirse el potencial de estas fuerzas solo por un cálculo tecnológico; en cambio, se lo puede liberar mediante la eliminación de relaciones de propiedad anticuadas. Con la supresión de estas relaciones de propiedad y el establecimiento de formas de organización nuevas y más flexibles, se facilita el ulterior desarrollo de las fuerzas productivas y de nuevas formas de actividad humana. Á medida que cambia el «modo de producción», se modifican de manera concomitante otras esferas de la conducta social (o subsistemas), por ejemplo, la jurídica, la política y la ideológica. Así formulada, no hay ambigúedad alguna en la teoría de Marx. Afirma inequívocamente que la estructura económica cambiante de una sociedad determina transformaciones en su estructura social como un todo, y en la conciencia de sus miembros.
Para Marx, pues, las ideas y las concepciones, lejos de tener una existencia independiente, están íntimamente vinculadas con la actividad material y el intercambio social de los hombres reales. La religión, la moral, la filosofía y el derecho —en una palabra, la ideología— no tienen historia o desarrollo propios. Cuando se habla de la historia de la religión, del derecho, etcétera, se abstraen las ideas de la vida real; se cosifican conceptos que no tienen ninguna existencia separados de los hombres vivos. Las ideas no existen ni cambian. Son los hombres vivos quienes cambian, junto con las condiciones materiales de su existencia, y también cambian «su pensamiento y los productos de su pensamiento».
Para aclarar el vínculo entre la existencia social y la conciencia social, Marx postula una etapa en la que constituían una unidad. Antes de toda división del trabajo entre las actividades materiales y mentales de los hombres, su «hacer» y su «pensar» estaban estrechamente entrelazados. Así, aunque toda la actividad humana tenía lo que podríamos inclinarnos a considerar, por ejemplo, como aspectos políticos, religiosos y jurídicos (es decir normativos) estos aún no constituían esferas separadas y distintas. Eran, según palabras de Marx, «la emanación directa de su conducta material».1? En estas circunstancias, no había individuos particulares que fueran practicantes profesionales de la política, el derecho, la religión, etcétera. La actividad mental, aún no divorciada de la actividad general del hombre, todavía no había adquirido siquiera el aspecto de una existencia autónoma. Las relaciones sociales existentes entre los individuos se expresaban simultáneamente como relaciones políticas y jurídicas. Sin embargo, con una nueva división del trabajo, entre actividades materiales y mentales, las relaciones políticas y jurídicas deben asumir una existencia independiente frente a los individuos. En la lengua, tales relaciones solo pueden expresarse como conceptos. El hecho de que estos universales y conceptos sean aceptados como poderes misteriosos es una consecuencia necesaria de la existencia independiente que han asumido las relaciones reales de las que son expresión. Además de su aceptación en la conciencia cotidiana, estos universales adquieren además especial validez y llegan a un ulterior desarrollo por obra de los científicos de la política y los juristas, a quienes, como resultado de la división del trabajo, se les asigna el culto de esos conceptos y quienes ven en ellos, y no en las relaciones de producción, la verdadera base de las relaciones de propiedad reales.
La nueva división del trabajo dio origen a una variedad de esferas ideológicas distintas, cada una de ellas con "sus propios profesionales, interesados entonces en mantener sus respectivas esferas.
No obstante ello, Marx considera que estas esferas dependen aún en grados variables —en cuanto a su carácter, su cambio y su desarrollo— de las relaciones de producción existentes, Por ejemplo, Marx afirma que las ideas dominantes en toda época son las ideas de la clase dominante. Esta clase, al tener a su disposición los medios de la producción material, controla también los medios de la producción mental y, de este modo, trata de imponer sus ideas sobre aquellos que no poseen ni controlan nada. Las ideas dominantes no son nada más que la expresión mental de las relaciones dominantes. La clase gobernante no necesita ocuparse personalmente de desarrollar o difundir estas ideas. La división del trabajo ha creado un grupo especial de ideólogos cuya tarea principal y fuente de vida es desarrollar y perfeccionar las ilusiones de la clase acerca de sí misma y defender ideológicamente sus intereses.
Pero no debe suponerse que hay una relación biunívoca entre la clase y sus voceros. Por el contrario, siempre es posible que se produzca un distanciamiento, hostilidad y hasta oposición entre ambos. Sin embargo, hay ciertos límites objetivos para tal distanciamiento. En una de sus primeras conceptualizaciones de este problema, Marx afirmaba que, en el caso de una colisión entre la clase y sus voceros, capaz de amenazar los intereses de aquella, estos finalmente prevalecerán. El distanciamiento desaparecerá, y con él la ilusión de que las ideas dominantes no eran las ideas de la clase dominante y tenían poder independientemente de ella. La división del trabajo, en general, como se recordará, era para Marx una condición negativa, pues si bien aumentaba la fuerza productiva de los hombres, también los aprisionaba en estrechas esferas de actividad de las que no podían escapar sin perder sus medios de vida. La base material de la futura emancipación humana, el desarrollo de las fuerzas productivas, costaba mientras tanto un precio muy alto. Marx exploró este proceso detalladamente en su obra principal: El capital.
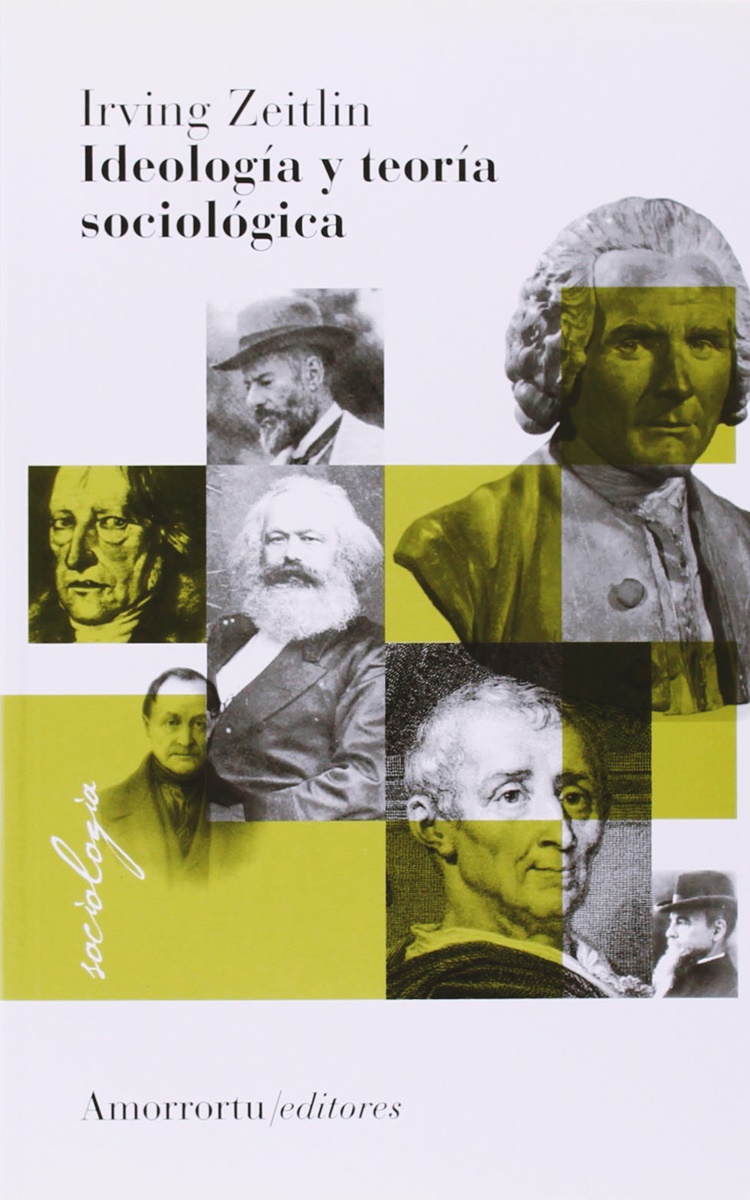 |
| Zeitlin: Ideología y teoría sociológica (1970) |
Ideología y teoría sociológica
Irving M. Zeitlin
Amorrortu Editores, España, 2001
Este libro, concebido como un examen crítico del desarrollo de la teoría sociológica y en particular de sus elementos ideológicos, parte de un análisis de los principios fundamentales del Iluminismo y de la obra de sus dos grandes expositores: Montesquieu y Rousseau, para describir luego las etapas de la denominada "reacción romántico-conservadora". Tras la síntesis histórica de Hegel, tanto Bonald y Maistre como Saint-Simon anticiparon, en su enfrentamiento con los iluministas, la creación formal de una nueva ciencia, a la que Comte bautizó con el nombre de "sociología". Marx se presenta como el paso lógico siguiente. Su contribución al pensamiento sociológico es, según Zeitlin, una de las más importantes de fines del siglo XIX, y el "debate con su fantasma" dejó una huella indeleble. Las teorías de pensadores como Weber, Pareto, Mosca, Michels, Durkheim y Mannheim se examinan principalmente en relación con el pensamiento de aquel. Al tiempo que brinda una crítica elaborada del pensamiento social de Marx, este enfoque indica la medida en que los supuestos, los conceptos y las teorías del pensamiento posterior se formaron en el debate con el marxismo y pone de relieve los aspectos polémicos y los elementos ideológicos de la teoría sociológica clásica.
Fecha de publicación original: 1970









Comentarios
Publicar un comentario