La construcción social de la pobreza en la sociología de Georg Simmel
La construcción social de la pobreza en la sociología de Simmel
J. Manuel Fernández
Catedrático de Sociología de la Escuela Universitaria de Trabajo Social de la Universidad complutense de Madrid.
Cuadernos de Trabajo Social ISSN: 021 4-0314.2000, 13:15-32.
Resumen
En contraste con las definiciones descriptivas de la pobreza predominantes en las ciencias sociales, George Simmel en su Soziologie (1908) nos ofrece un concepto analítico que puede aportar una iluminación teórica original al debate actual sobro la pobreza y la exclusión social. En este artículo se analiza la visión constructivista de este fundador de la Sociología en el marco de su proyecte sociológico. También se señalan algunos desarrollos más recientes inspirados en sus ideas, enfarizando algunas implicaciones de esta aproximación a la situación del pobre en la sociedad moderna para el trabajo social.
Las sociedades opulentas, que en el período expansivo posterior a la Segunda Guerra Mundial habían soñado con erradicar la pobreza, han visto en los últimos años del siglo xx emerger en su interior la llamada nueva pobreza. En este fenómeno convergen diversos procesos como la degradación del mercado de trabajo con la multiplicación de empleos inestables, el fuerte crecimiento del paro de larga duración, o el debilitamiento de los vínculos sociales que parecen mostrar el espectacular aumento de las rupturas conyugales y el declive de las solidaridades de clase y de vecindad. Es la otra cara de un capitalismo revitalizado por la globalización de la economía y de un individualismo creciente. Como sostiene Robert Castel (1997), nos hallamos ante una nueva cuestión social, la de los individuos que ocupan en la sociedad una posición de supernumerarios, «inempleables”, desempleados o empleados de manera precaria, muy diferente de la vieja cuestión social de la pauperización de la clase obrera emergente. Más allá de la novedad en la forma nos encontramos, sin embargo, con el viejo tema de la interacción entre el pobre y la sociedad, una de las formas de socialización analizadas hace casi un siglo por Georg Simmel en su Soziologie (1908). Releer el ensayo «El pobre, uno de los capítulos de esa obra, resulta muy sugerente para entender las implicaciones sociológicas de lo que está ocurriendo hoy. En este texto clásico, que en muchos aspectos puede considerarse el punto de partida de la sociología de la pobreza, este padre fundador de la sociología alemana planteó con gran lucidez cuestiones fundamentales que pueden ayudarnos a descubrir los aspectos más relevantes del fenómeno de la nueva pobreza y a no perdernos en interminables descripciones que nos ayudan muy poco a avanzar en su comprensión.
La pobreza como una noción del sentido común
Los investigadores sociales han intentado muchas veces definir los rasgos distintivos de las viejas y nuevas formas de la pobreza. Partiendo con frecuencia de nociones de sentido común, han intentado medir el fenómeno para establecer con criterios cuantitativos un “umbral de pobreza». Establecer un mínimo vital plantea, sin embargo, numerosas dificultades, pues las normas que permiten definir ese minimum son relativas, varían en función de diversas variables ecológicas y culturales.
Como ha observado Serge Paugam, «se da en esto una paradoja: los investigadores no llegan a medir de modo satisfactorio un fenómeno cuya definición parece clara a la opinión pública y que, para colmo, moviliza la energía de numerosas instituciones y asociaciones permanentemente enfrentadas a las múltiples dificultades de las poblaciones desfavorecidas (1997: 20).
El análisis de la literatura sociológica permite constatar que los intentos de construir un objeto de estudio basado en la noción de pobreza han abocado a débiles resultados o, al menos, a resultados no desprovistos totalmente de ambigüedad. Sobre el tema de la reproducción de los comportamientos considerados característicos de los pobres se han desarrollado dos teorías principales: la teoría de la "cultura de la pobreza", o más exactamente de la "subcultura de los pobres", desarrollada por Oscar Lewis; y la teoría «estructural» que, en contraste con la anterior, enfatiza las causas exógenas de la pobreza, y que actualmente tiene en Julius W. Wilson uno de los principales representantes.
Estas teorías, especialmente la de la cultura de la pobreza, han sido elaboradas una y otra vez al precio de una cuestionable disociación del universo de los pobres del resto de la sociedad. Para explicar a reproducción de la pobreza comienzan describiendo a los pobres y señalando su desviación de las normas de la corriente principal de la sociedad. En lugar de analizar los procesos que conducen a la designación y al etiquetado de las poblaciones desfavorecidas en una sociedad o en un ambiente concretos, es decir, en lugar de explicar los mecanismos que intervienen en la construcción social de la pobreza, no hacen más que legitimar en el plano intelectual definiciones e interpretaciones de sentido común. En la medida en que se apoyan en la dicotomía características de los pobres versus características del resto de la sociedad, estas teorías no consiguen romper con la magia de una prenoción en sentido durkheimiano.
La pobreza como categoría analítica
Simmel, en su ensayo «El pobre», el análisis más largo y minucioso que hizo de un problema particular en su Soziologie (1908), nos ofrece un cuadro analítico para pensar en términos sociológicos la cuestión de la pobreza en las sociedades modernas. Se trata de un modo de abordar este tema muy diferente de las descripciones minuciosas que hallamos en los informes sociales de la época, como el elaborado pocos años antes por Charles Booth (1902- 1903), quien describe con detalle la condiciones de vida y de trabajo de los pobres londinenses e intenta determinar con precisión la "línea de pobreza".
Tampoco tiene nada que ver con las descripciones expresionistas de las condiciones de vida de los slums con las que los reformistas norteamericanos intentaban llamar la atención de la opinión pública. Simmel elige el caso del pobre para ilustrar su concepción de la sociología como ciencia de la interacción social o de las formas de socialización y, como ha escrito E. Hughes, "lo que hace especialmente sugerente su ensayo son esas dimensiones inesperadas que introduce en el análisis, como es habitual en su aproximación sociológica a cualquier fenómeno social, gratificando incesantemente al lector con importantes observaciones teóricas" (1991:208).
En ese texto, que en muchos aspectos puede considerarse como el punto de partida de la sociología de la pobreza, Simmel clarifica los problemas de definición de este fenómeno con una aproximación constructivista, rigurosa y eurísticamente fecunda, que permite comprender la formación de la categoría de pobre y los complejos vínculos que mantiene con el conjunto de la sociedad, rompiendo así con todo tipo de concepciones naturalistas o substancialistas aún en boga en los debates científicos y políticos actuales, frecuentemente enraizados en la sociología espontánea. Al mismo tiempo Simmel aborda las cuestiones de la asistencia en función de la evolución de las sociedades europeas, abriendo así perspectivas para una teoría socio-histórica de los modos de regulación del vínculo social (Paugam, 1998 1-2).
Con este texto, la sociología de la pobreza no se reduce a un campo específico de la sociología, sino que, más bien al contrario, remite a las cuestiones fundamentales sobre el vínculo social, lo cual permite obtener proposiciones teóricas de alcance general.
Este es el modo de proceder característico de este padre fundador de la sociología alemana quien busca en todo momento contribuir a una teoría general de la sociedad a través del análisis de los objetos empíricos más variopintos y aparentemente marginales, convencido de que en cualquiera de ellos se cruzan todos los hilos que componen el tejido social, de modo análogo a lo que ocurre con los cuadros impresionistas, tan admirados por él, cuyas características son apreciables en todos y cada y uno de sus detalles (Frisby, 1992).
Este texto, junto con el famoso excursus sobre el extranjero que hallamos en otro capítulo de la misma obra Soziologie titulado ‘El espacio y la sociedad», ha tenido gran influencia en muchas de las aproximaciones más creativas al tema de la pobreza y de la exclusión social. Su huella puede percibirse, por ejemplo, en un interesante artículo de Alfred Schutz titulado «The Stranger” (1944). Pero su influencia se dejó sentir sobre todo en la sociología americana. En él se inspiraron los trabajos sobre la marginalidad de Robert Park, fundador de la Escuela de Chicago, y concretamente su concento de «hombre marginal, muy próximo al cuadro analítico propuesto por SimmeI para estudiar, más allá de la pobreza, fenómenos sin relación directa a primera vista como la delincuencia, el estatuto del extranjero e incluso la prostitución, y retomado luego por Stonequist.
También se puede encontrar una prolongación del análisis de Simmel en los trabajos de Herbert J. Gans sobre las funciones de la pobreza en Estados Unidos y de modo aún más explícito en el intento de L. A. Coser de desarrollar una sociología de la pobreza.
Finalmente, el marco analítico para el estudio de la pobreza esbozado por Simmel ha inspirado los trabajos recientes del sociólogo francés Serge Paugam sobre los procesos de descalificación social.
El proceso de construcción social de la pobreza
La "pobreza" como forma de interacción social, y no el simple hecho material de ser pobre, es construida socialmente cuando se produce una reacción social que señala a algunas personas como necesitadas de ayuda de acuerdo con los criterios vigentes en determinado momento en una sociedad concreta e incluso dentro de un estrato social por muy elevado que sea su estatus. Y es la pobreza como relación social la que tiene interés sociológico:
«El pobre como categoría sociológica, no es el que sufre determinadas deficiencias y privaciones, sino el que recibe socorros o debiera recibirlos, según las normas sociales. Por consiguiente, en este sentido, la pobreza no puede definirse en sí misma como un estado cuantitativo, sino sólo según la reacción social que se produce ante determinada situación» (Simmel, 1977: 517).
Simmel establece con enorme claridad la diferencia entre pobreza absoluta y pobreza relativa y el carácter relativo de la pobreza en la sociedad moderna. En este segundo sentido es pobre ‘aquel cuyos recursos no alcanzan a satisfacer sus fines». Por un lado hay determinadas necesidades, como el alimento, la vivienda y el vestido que pueden considerarse como independientes de toda fijación arbitraria y personal, aunque no puede determinarse con seguridad la medida de estas necesidades. Por otro, hay necesidades típicas de cada ambiente general, cada clase social y la imposibilidad de satisfacerlas también significa pobreza. De aquí que pueda haber personas que son pobres dentro de su clase y no lo serían dentro de otra inferior, ya que dispondrían de medios suficientes para satisfacer las necesidades típicas de estas últimas. Resulta muy sugerente la relación que establece Simmel entre la sociología de la pobreza y la sociología del regalo.
Mucho antes de que la teoría del etiquetado o de la reacción social cristalizase como una corriente explicativa de la desviación social con perfiles bien definidos en torno a los años sesenta del siglo pasado, como podemos apreciar en algunos ensayos sociológicos que tuvieron gran impacto entre los que destacan Los extraños de Howard Beckero Internados de Erving Goffman, Simmel ya concebía sociológicamente la pobreza como el producto de la reacción social. No es que en esto fuese totalmente original, pues él mismo reconoce que un enfoque análogo ya había sido empleado por Durkheim, a quien cha sin nombrar, al definir el delito en Las reglas del método sociológico como “una acción castigada con una pena púbdica”, es decir por la reacción que produce y no por el contenido del acto.
También reconoce Simmel que en su tiempo está vigente “una especie de continuación del idealismo moderno, que ya no trata de determinar las cosas por la esencia que tengan en sí, sino por las reacciones que producen en el sujeto» (1977:517).
Es la reacción social ante la pobreza la que, según Simmel, termina asignando un rol específico al pobre: «La función que desempeña el pobre dentro de la sociedad no se produce por el solo hecho de ser pobre; sólo cuando la sociedad —la totalidad o los individuos particulares— reacciona frente a él con socorros, sólo entonces representa un papel social especifico” (1977:517-518).
Simmel deja bien claro que la categoría del pobre se construye desde fuera, siendo la etiqueta impuesta la que unifica a los ojos de la sociedad el heterogéneo mundo de los pobres al que se llega siguiendo las más diversas trayectorias: «Esta significación social del «pobre, a diferencia del sentido individual, es la que le convierte en una especie de clase o capa unitaria dentro de la sociedad. El hecho de que alguien sea pobre no quiere decir que pertenezca a la categoría social determinada de los «pobres»...
Sólo en el momento en que son socorridos —con frecuencia ya desde que su situación lo pide normalmente y aunque no acontezca de hecho— entran en un círculo caracterizado por la pobreza. Este círculo no se mantiene unido por una acción recíproca de sus miembros, sino por la actitud colectiva que la sociedad en conjunto adopta frente a él" (1977: 518).
Desde esta perspectiva constructivista que aborda la pobreza como una categoría social que emerge a través de la definición social, no siempre ha habido pobres. En aquellas sociedades en las que prevalecía la indigencia y la miseria sin que hubiese conciencia de su presencia, los pobres no existían fenomenológicamente como una categoría separada, sino que eran situados en la misma categoría que las víctimas de una enfermedad o un desastre.
Como ha escrito Lewis A. Coser inspirándose en Simmel, «históricamente la pobreza emerge cuando la sociedad opta por reconocer la pobreza como un estatus especial y asigna personas específicas a esta categoría. El hecho de que algunas personas puedan privadamente considerarse a si mismas como pobres es sociológicamente irrelevante. Lo que es sociológicamente relevante es la pobreza como una condición socialmente reconocida, como un estatus social» (1965:232).
De la reacción social ante la pobreza pueden derivarse unas consecuencias muy diferentes a las que con las mejores intenciones persiguen los actores sociales. Desde Max Weber los sociólogos se vienen percatando de la importancia que tienen las consecuencias no intencionadas de la acción social a la hora de comprender cómo funciona realmente la sociedad. Mediante la reacción se construye el rol social de pobre, quien se halla en la situación paradójica de estar al mismo tiempo dentro y fuera de la sociedad, de modo análogo al extranjero. Esta paradoja se puso especialmente de manifiesto cuando el Estado, al tiempo que organizaba la asistencia a los pobres, les negaba ciertos derechos civiles. De este modo, con la expansión de la asistencia social estatal y municipal, los pobres se convierten en objetos pasivos de intervenciones que, como sostiene Coser, al mismo tiempo que tratan la pobreza la construyen como una categoría de exclusión y de degradación de estatus.
Los fundamentos de la relación de asistencia
Más allá del interés del ensayo de Simmel «El pobre» por ofrecer un cuadro analítico para pensar en términos sociológicos sobre la cuestión de la pobreza en las sociedades modernas, se encuentran en él muchos elementos de reflexión sobre la relación de asistencia y su función social en el momento en que se estaban institucionalizando los principios nacionales de la asistencia en la mayoría de los países europeos, paralelamente a las primeras tentativas de elaboración de un cuadro legislativo para unos seguros sociales obligatorios con mejor cobertura de los riesgos sociales que a su vez iban haciendo cada vez más residual la asistencia. Simmel nos ofrece su mirada desencantada sobre la beneficencia y la filantropía privada y pública orientadas a conseguir la cohesión social y la garantía del vínculo social. En su análisis tiene como referencias empíricas la situación de la asistencia en Inglaterra, Francia y sobre todo Alemania.
Simmel concibe la sociedad como «una reciprocidad de seres dotados de derechos morales, jurídicos, convencionales y aun de otras muchas categorías, una red de derechos y deberes, en la que los derechos de unos se convierten en los deberes de los otros, quienes a su vez tienen derechos que se convierten en deberes para los demás. ¿Es primero el derecho o la obligación? Entre las categorías sociológicas y las categorías éticas se muestra a veces una oposición fundamental:
«sólo para el derecho es el otro el terminus a quo, pero para la moral en sino es más que el terminus ad quem”. Por lo que se refiere a la asistencia a los pobres, él se muestra inequívocamente a favor de poner el énfasis en el derecho.- «el derecho del demandante... parece ser el fundamento último y más racional en que pueden basarse las prestaciones de los hombres unos en pro de otro... el derecho al socorro se funda en la pertenencia del necesitado al grupo... y) cabe sostener desde un punto de vista social, que el derecho del necesitado es el fundamento de toda asistencia a los pobres. Pues sólo si se presupone semejante derecho parece posible sustraer la asistencia de los pobres a la arbitrariedad... (y) facilitar interiormente a los pobres la demanda y aceptación del socorro (1977:481).
En las diversas concepciones que existen sobre la asistencia a los pobres, nos dice Simmel, hallamos un ejemplo o símbolo empírico de este dualismo fundamental en los sentimientos que rigen la conducta moral. Su ensayo puede interpretarse, pues, como un intento de aproximarse a la evolución de ese dualismo en el marco del proceso de diferenciación social. Aunque Simmel se centra en las sociedades modernas, no deja de echar una mirada amplia al proceso que va desde las sociedades primitivas indiferenciadas, pasando por la Edad Media, hasta llegar a las sociedades modernas organizadas en estados nación. Allí donde la asistencia a los pobres tiene su razón suficiente en un vínculo orgánico, sea de origen biológico o metafísico, el derecho de los pobres está más acentuado. Este derecho quedó totalmente obscurecido en la concepción cristiana medieval de la limosna que ponía el énfasis en el deber del que da, en vez del derecho del que recibe. Finalmente, la moderna asistencia a los pobres como institución pública ya no se basa en la motivación del donante, lo que no significa un retorno al derecho del pobre como fundamento principal sino que éste se halla ahora en la prosperidad del todo social.
La asistencia a los pobres como institución pública ofrece, nos dice Simmel, un carácter sociológico muy singular: se dirige, en su actitud concreta, al individuo y su situación. Y justamente ese individuo es, para la forma abstracta moderna de la beneficencia, la acción final, pero no en modo alguno su fin último, que sólo consiste en la protección y fomento de la comunidad" (1977:484).
La antinomia sociológica del pobre
En las sociedades modernas el pobre, de modo análogo al extranjero, es en alguna medida un extraño a la sociedad. Por un lado, aparece como objeto de una asistencia a la que no tiene derecho, el derecho a la asistencia pasa por encima de él, es más bien el derecho de los ciudadanos a que el Estado responda de la correcta utilización de sus impuestos evitando las consecuencias negativas que para el fomento de la comunidad puedan denvarse de la pobreza incontrolada. «Así el pobre está, en cierto modo, fuera del grupo, pero esta situación no es más que una manera peculiar de acción recíproca, que lo pone en unidad con el todo en un sentido más amplio. Por otro lado, el pobre es un ciudadano y, como tal, participa de los derechos que la ley concede a los ciudadanos, en correlación con el deber del Estado de socorrer a los pobres» (1977: 490). Únicamente entendiéndolo así se resuelve la antinomia sociológica del pobre, en la que se reflejan las dificultades de la asistencia.
Aunque en la concepción moderna del socorro el pobre se encuentra en una serie teleológica superior a él, es, sin embargo, un elemento que pertenece orgánicamente al todo y se halla entretejido en las finalidades de la colectividad. Al rehabilitar de nuevo su actividad económica, al salvar del aniquilamiento su energía corporal, al impedir que sus impulsos le lleven al empleo de medios violentos para enriquecerse, la colectividad recibe del pobre una reacción. Este modo simmeliano de concebir la interacción entre el pobre y la sociedad tiene enormes implicaciones para la acción social. El pobre no es un mero objeto inerme, un mero perceptor de ayuda sino que también ofrece algo a la sociedad. Entre líneas, Simmel parece estar evocando la teoría del pacto social. En cualquier caso no deja de señalar el carácter conservador de la beneficencia moderna cuyo objetivo último no es acabar con la pobreza sino mantener el statu quo con los mínimos costes posibles.
El largo camino hacia la moderna concepción centralista del socorro a los pobres
Para ilustrar el proceso que ha desembocado en la concepción centralista del socorro a los pobres como un sistema asistencial competencia del Estado, Simmel nos ofrece una síntesis panorámica de la evolución de la asistencia en Inglaterra que va desde que era ejercida por los conventos en la Edad Media, pasando por la asistencia vinculada al impuesto para los pobres a la propiedad territorial hasta llegar a la forma estatal centralizada que adquiere en el siglo XIX. Simmel considera esas diferentes formas, cada una de ellas la más adecuada en su momento para garantizar lo mejor posible la asistencia a los pobres de acuerdo con la evolución social y económica, como símbolos sustanciales” del papel orgánico de la asistencia en la vida de la colectividad. La lógica del proceso no obedece principalmente a una organización de las clases propietarias para realizar el sentimiento del deber moral, sino que es más bien una parte de la organización del todo, al que el pobre pertenece lo mismo que las clases propietarias, forma parte de la evolución de la sociedad hacia una organización estatal acorde con los intercambios comerciales y culturales en espacios cada vez más amplios y una movilidad geográfica creciente.
Al filo de la pregunta, ¿a qué círculo pertenece el pobre?, Simmel evoca la ley alemana de 1781 sobre el socorro domiciliario en la que se afirma que el pobre pertenece a aquella comunidad que ha utilizado su fuerza económica antes de su empobrecimiento. «Antes del triunfo completo de la idea del Estado moderno, el municipio es el lugar que ha disfrutado del trabajo económico del empobrecido. Pero la libertad del tráfico moderno, el cambio interlocal de todas las fuerzas, ha suprimido esta limitación, de modo que el Estado entero debe considerarse como el terminus a quo y el ad quem de todas las prestaciones. Este es, pues, el estadio extremo que ha alcanzado la posición formal del pobre, estadio en el que se revela su dependencia respecto al grado general de la evolución social» (1977:493).
La centralización del deber de socorrer a los pobres en un círculo tan amplio como el Estado nación ha supuesto un gran cambio en las formas de socialización o interacción entre el pobre y la sociedad que expresa la evolución de formas de vida comunitaria hacia formas de vida societaria, en términos de Tónnies, o de la sociedad de solidaridad mecánica a la de solidaridad orgánica en palabras de Durkheim.
Ahora ya no es la impresión inmediata que produce el pobre en los demás lo que motiva el socorro, sino el concepto general de pobreza. «Este —escribe Simmel— es uno de los caminos más largos que han tenido que socorrer las formas sociológicas para pasar de la forma sensible inmediata a la forma abstracta. Al verificarse este cambio, que considera la asistencia a los pobres como un deber abstracto del Estado — en Inglaterra desde 1834, en Alemania desde mediados del siglo XIX—, modifico se su naturaleza con arreglo a esta forma centralizada» (1977:497).
Para Simmel el pobre pertenece “al círculo máximo». En el horizonte histórico en que él escribe este era sin duda el Estado nación. Pero ya ha pasado casi un siglo desde que este padre fundador de la sociología alemana hiciera esta afirmación y desde entonces la evolución de la sociedad nos ha llevado a una red creciente de organizaciones supraestatales y a una globalización muy avanzada, al menos en la esfera económica. Actualizar el análisis de Simmel supondría ampliar en esta dirección el círculo máximo y comenzar a preveer las implicaciones que ello puede tener para la globalización de la política social, algo que aún puede parecer una utopía, pero que está en la lógica de lo que Ralf Dahrendorf, entre otros, ha llamado ciudadanía universal.
Sentido y función de la asistencia local
En el sistema moderno centralizado de asistencia de los pobres el municipio tiene, según Simmel, la función delegada de otorgar y administrar recursos para evitar el esquematismo.
Hay casos en que la situación de pobreza puede determinarse con criterios objetivos, este es el caso en que aquella tiene su origen en una enfermedad o en minusvalías físicas o psíquicas. En estos casos, opina, Simmel, "la asistencia tiene un carácter más técnico y por tanto, el Estado, o la corporación más amplia, está en mejor situación para encargarse de ella" (1977: 497- 498). En los demás casos las comunidades locales pueden conocer mejor las circunstancias personales de los pobres y movilizarse para obtener los recursos necesarios para socorrerlos, aunque la responsabilidad continúa siendo del Estado.
El derecho del pobre a ser socorrido, por lo que se refiere a las cantidades a percibir, tiene unos límites que se rigen, según Simmel, por el principio del mínimum ético exigible en las acciones colectivas. Este mínimo se hallaría en «lo que se necesita para salvar a un hombre de la miseria física, lo que hoy llamaríamos el mínimo de subsistencia.
Limitado al mínimo así entendido el socorro al pobre tiene un carácter objetivo, mientras que «todo lo que exceda de este mínimum, todo socorro encaminado a una positiva elevación del nivel, requiere criterios menos claros, depende de estimaciones subjetivas» y los casos de necesidad subjetivamente homogénea, que, por tanto, no exigen una estimación subjetiva —particularmente los casos de enfermedad y deficiencia corporal—, son los que más se prestan a la asistencia por el Estado, al paso que los que tienen un carácter más individual corresponden más bien a las comunidades locales» (1977:505).
Beneficencia pública versus privada
Ambos tipos de beneficencia pueden considerarse complementarios. La asistencia pública sólo interviene cuando existe una carencia completa de recursos objetivamente determinada.De este modo se renuncia a comprobar cualquier otra circunstancia personal.
Su complemento se halla en la beneficencia privada cuyo objetivo va más allá de atender al pobre con criterios objetivos universales ateniéndose a un mínimo y se orienta a rehabilitar en función de circunstancias personales. En expresión de Simmel, "el Estado socorre a la pobreza, la beneficencia privada socorre al pobre".
Las formas concretas de articularse ambos tipos de beneficencia varían de acuerdo con los contextos históricos y culturales de las sociedades contemporáneas. En Inglaterra es donde, de acuerdo con Simmel, aparece de modo más claro esa complementariedad de funciones. Allí el Estado se enfrenta con más decisión que en ninguna otra parte a las necesidades objetivas mientras que la beneficencia privada se orienta hacia las causas individuales de la pobreza. De modo diferente, en Francia la asistencia a los pobres es incumbencia de las asociaciones y personas privadas, mientras que el Estado sólo interviene cuando éstas no bastan.
El principio francés implica que no pueden separarse, en cuanto al contenido, los dos grados del socorro, tan clara y fundamentalmente como en Inglaterra.
La cuestión es, sin embargo, más compleja de lo que aparece a primera vista, pues, como observa Simmel, “dar forma a la situación fundamental económica y cultural que sirve de base a aquellas circunstancias personales, es a su vez incumbencia de la generalidad, la cual debe conformar de tal manera la vida social que la debilidad individual o las condiciones desfavorables, la torpeza o la mala fortuna tengan las menores probabilidades posibles de engendrar pobreza” (1977:509).
El estatus estigmatizante de los asistidos
En las sociedades modernas la inclusión en la categoría esencial de los pobres tiene lugar cuando los que se hallan en situación de privación son designados para recibir asistencia.
Individuos de las más diversas profesiones pueden hallarse en dificultades económicas, pero mientras continúen siendo definidos en primer lugar por su estatus ocupacional no son clasificados como pobres. Sin embargo, una vez que esos individuos son reconocidos públicamente como necesitados de asistencia y la aceptan, el estatus de pobre pasa a primer plano. Como escribe Simmel “la aceptación de asistencia remueve a quien la ha recibido de la precondición del estatus previo; ésta simboliza su desclasificación formal”. A partir de ese momento, los individuos de las más diversas procedencias que pasan a ser incluidos en la categoría de pobres son vistos y clasificados en virtud de lo que se hace con ellos y no con los criterios que se emplean ordinariamente en la categorización social, esto es, en virtud de lo que hacen. Creo que en nuestro contexto actual encontramos un buen ejemplo de ese proceso de degradación de estatus en los desempleados que una vez agotadas las prestaciones “contributivas” por desempleo, se ven obligados a acudir a prestaciones «no contributivas» o “asistenciales”, con connotaciones estigmatizantes que no se hallan en las contributivas.
El estatus especial que tienen los pobres en las sociedades modernas está marcado sólo por atributos negativos, por lo que no tienen los que participan de él. A diferencia de cualquier otro estatus, el de pobre no conlleva ninguna expectativa de contribución social, lo que se simboliza en la falta de visibilidad social del pobre. Los pobres no sólo suelen padecer la segregación física, sino también una especie de invisibilidad moral que hace que normalmente la supervivencia de la pobreza en las sociedades opulentas pase despercibida como denunciaron John K. Galbraith, en su famosa obra La sociedad opulenta, o Michael Harrington en The OtherAmerica (1963).
A este ocultamiento de la pobreza contribuye actualmente la fuerza con que los medios de comunicación transmiten imágenes de éxito con enorme contenido simbólico. En nuestro país, por ejemplo, el machaconamente proclamado eslogan del Partido Popular, “España va bien”, en un momento de intenso crecimiento económico, refleja el optimismo de quienes pilotan la situación o de quienes se benefician de ella, pero el énfasis con que se prodama refuerza la lógica de ocultamiento de cuanto pueda simbolizar que no es así para todos. La barrida de pobres del centro de las ciudades cuando hay algún evento deportivo o de otra índole con gran eco en los medios de comunicación internacionales es otro ejemplo de ocultamiento descarado de la pobreza y consiguientemente de reforzamiento de su estigma.
En el hecho de prestar asistencia a los pobres la sociedad muestra su voluntad de asumir cierta responsabilidad para con ellos y reconoce que son efectivamente parte de la comunidad. ¿Pero cuáles son los términos en que se garantiza la asistencia y cuáles son las consecuencias para el que la recibe?
Inspirándose en Simmel y en algunos desarrollos posteriores del interaccionismo simbólico, L. A. Coser (1965) sostiene que la asignación de una persona a la categoría de los pobres tiene el coste de una degradación de esa persona.
Recibir asistencia significa ser estigmatizado y apartado de la carrera ordinaria de los hombres; implica una «degradación de estatus” en el sentido que Harold Garfinkel (1956) dio a esta expresión en un artículo profusamente citado por los teóricos de la reacción social. La identidad pública de quien recibe asistencia experimenta una transformación hacia una nueva forma considerada socialmente inferior, se le asigna un nuevo estatus inferior, un nuevo rol, el de pobre, que tiene el rango de estatus principal, en el sentido de que a partir de ese momento cualquier actuación de esa persona se interpretará a través de ese rol, lo mismo que ocurre con el paciente mental una vez que es definido como “loco”(Goffman, 1973), o con el que comete un delito una vez que es etiquetado como delincuente Becker, 1971).
Una de las manifestaciones de esa degradación de estatus la hallamos, de acuerdo con Coser (1965), en la violación de hecho del derecho a la privacidad de quienes perciben asistencia social. Para que a un pobre le sea reconocido su derecho a la asistencia se le obliga a abrir su vida al escrutinio público. A los pobres se les investiga in situ, el territorio del hogar que se considera inviolable suele invadirse en este caso, lo que no puede dejar de ser experimentado como humillante y degradante. Otro símbolo de esa degradación de estatus es el control que suele ejercerse sobre el dinero asignado a los pobres. Esto contrasta con lo que ocurre cuando se asigna dinero a los miembros de cualquier otra categoría de estatus, por ejemplo a los parados, quienes son libres para disponer del dinero del subsidio de desempleo como ellos consideren apropiado. Con esos procedimientos los pobres no sólo son degradados sino también infantilizados.
Los agentes de la estigmatización
Quienes tratan de ayudar a los pobres con la mejor voluntad, o simplemente por imperativo del rol profesional que desempeñan, como ocurre con los trabajadores sociales, los investigadores y administradores del bienestar, o los voluntarios locales, son paradójicamente los agentes de su degradación.
Las intenciones subjetivas y las consecuencias institucionales divergen en este caso. La ayuda se puede prestar por los motivos más puros y benevolentes, sin embargo el mero hecho de ser ayudado degrada (Coser, 1965: 236).
Si lo anterior vale para situaciones ordinarias, hay situaciones en las que se produce lo que podríamos llamar una doble degradación: cuando los que prestan la ayuda o sus mentores son responsables directos de la situación que pretenden remediar. Este es el caso de los indígenas del Quiché (Guatemala) quienes después de ver arrasadas sus aldeas y sus cultivos por el Ejército durante el mandato de Ríos Montt (1982-1983) fueron obligados por los mismos que previamente les habían masacrado a recibir los alimentos que se les daba a cambio de trabajo en las aldeas modelo del Triángulo lxii, en el marco de un programa significativamente llamado «Fusiles y Frijoles». Y sin ir tan lejos en el espacio, aunque algo más en el tiempo, tengo muy gravada en mi memoria la extraña sensación de humillación ajena que me produjo en mi infancia la imagen, cargada de un simbolismo que entonces intuía pero no podía desentrañar, de un sacerdote repartiendo, en la capilla de una pequeña población de la cuenca minera de Asturias en los años cincuenta, leche en polvo y queso pasteurizado donado por los americanos a familias “pobres” de mineros, alguno de los cuales había desempeñado un puesto de oficial del Ejército republicano durante la contienda civil.
La profesionalización de la asistencia en los países de democracia liberal durante el siglo xx no eliminó el carácter estigmatizante de ésta, sino que tuvo dos series divergentes de consecuencias para el perceptor, como ha señalado Coser (1965). Primera, la institucionalización de la ayuda eliminó el elemento personal en la relación, transformándola en una transacción impersonal, lo que sin duda evita ciertas humillaciones y dependencias personales. Hay que añadir, sin embargo, que el procedimiento burocrático empleado en la asistencia a los pobres mantuvo ciertas peculiaridades degradantes si lo comparamos con los procedimientos burocráticos seguidos con otras personas. Por ejemplo, en la percepción del seguro de desempleo, considerado como un derecho incuestionable, el control de la agencia que gestiona las prestaciones sobre el desempleado es mínimo, en contraste con lo que ocurre con la asistencia, donde el control sobre la persona asistida suele ser un requisito previo. El poder del funcionario de cualquier oficina de desempleo frente al desempleado es mínimo, en contraste con el poder del trabajador social sobre el asistido, poder que se ve incrementado cuando por razones humanitarias y benevolentes el trabajador de caso dispone de mayor discrecionalidad sobre el cliente, de modo parecido a lo que ocurre con el tratamiento penal de los menores cuando con el pretexto de una actuación más humana y apropiada a las circunstancias acaban imponiéndose exigencias más duras de las que requeriría una estricta aplicación del código penal.
Una segunda consecuencia de la profesionalización de la asistencia es que ésta, por definición, evita el flujo de afecto entre los trabajadores profesionalizados y los perceptores de ayuda convertidos en clientes. Esto no tiene nada que ver con simpatías o antipatías personales, sino que es una consecuencia de un tipo de relación estructuralmente asimétrica. Como en cualquier tipo de procedimiento burocrático, los aspectos impersonales del caso están por encima de otras consideraciones personales. Una simpatía excesiva con el cliente o una consideración indebida de sus necesidades personales perjudicaría la realización del rol. A evitarlo contribuye el hecho de que en este tipo de trabajo se supone que la apreciación del logro profesional proviene del grupo de pares profesionales y no del perceptor. El cliente que es definido como «pobre», a diferencia de los clientes de otras profesiones, tiene pocas posibilidades, si es que tiene alguna, de controlar el comportamiento del profesional. Es así como se construyen desde dentro mecanismos de aislamiento que garantizan que el profesional no se vea arrastrado por una excesiva empatía con el cliente y no deje de considerar al pobre más que como un objeto de cuidado y un perceptor de ayuda. De este modo se refuerza constantemente la discrepancia de estatus entre trabajador social y cliente. Esto se acentúa, además, en aquellos casos en que los trabajadores del bienestar, procedentes de la clase media baja, sienten pánico a que una estrecha identificación con los clientes pueda poner en peligro el estatus respetable recientemente conseguido.
Cuando no hay reciprocidad entre el que recibe y el que da se produce una dependencia unilateral. Al incorporarse al sistema de ayuda los pobres son degradados a la condición de perceptores unilaterales. Y en una sociedad instrumentalmente orientada, aquellos que no pueden dar sino solo recibir y de los que no se espera que den en el futuro son naturalmente asignados al estatus más bajo. Al no implicarse en actividades que establecen interdependencia los pobres son excluidos del reconocimiento social.
El problema de la pobreza, por consiguiente, sólo podrá resolverse mediante la abolición de las relaciones unilaterales de dependencia generadas por la asistencia. Ello supone el que se capacite a los pobres para dar lo mismo que para recibir, y para que los pobres tengan la oportunidad de dar han de hallarse en condiciones de poder funcionar al nivel óptimo de sus capacidades. Algunas estrategias de lucha contra la pobreza han sido diseñadas para caminar en esta dirección.
Por ejemplo, el ingreso mínimo garantizado para cada ciudadano, que permita verse libre de la presión de la miseria, puede ser muy bien una precondición para la abolición de la dependencia, pero sólo eso, un medio que permita a los pobres liberarse de la ansiedad mientras se preparan para prestar a la sociedad aquellos servicios que les hagan interdependientes.
Pero el obstáculo principal no está en el lado de los pobres. La situación de dependencia a la que han llegado es con frecuencia el resultado de procesos de pauperización enraizados en la estructura social. La historia social reciente ha mostrado las resistencias estructurales a la movilización de los pobres tanto en los países más industrializados como en los del Tercer Mundo. Este último es el caso de los campesinos los maya-quichés de Guatemala, exhaustivamente estudiados por varias generaciones de antropólogos sociales norteamericanos, algunos de los cuales, con olvido o desconocimiento de una historia de opresión colonial, han pretendido explicar la situación de extrema pobreza en la que viven la mayoría de ellos desde sus raí- ces culturales y una supuesta pasividad campesina ante toda innovación. Pero la realidad es que cuando las comunidades indias se movilizaron a finales de los años setenta y comienzos de los ochenta para protestar la usurpación de sus tierras, la sobreexplotación en las fincas agroexportadoras y la opresión étnica fueron implacablemente masacradas.
En las sociedades industriales la movilización de los pobres resulta una empresa casi imposible. La falta de un elemento positivo que aglutine a un colectivo formado por gente de la más diversa procedencia social y el hecho de no resultar imprescindibles, en contraste con lo que ha ocurrido con la clase trabajadora en la sociedad industrial o con los campesinos en las sociedades agrarias, así como la tendencia hacia una mayor invisibilidad moral son algunos de los factores señalados por Simmel para que a los pobres les resulte muy difícil movilizarse en función de sus intereses.
Posibilidad de sustraerse al determinismo del estigma
Una visión menos determinista que la de Coser sobre los efectos de la relación de asistencia la podemos hallar en la obra reciente de Serge Paugam. En un intento explícito de desarrollar y aplicar a la investigación la intuición de Simmel sobre la construcción social de la pobreza, este sociólogo francés ha construido su “objeto científico” reemplazando la antigua categoría de pobres proveniente del mundo social, una prenoción en sentido durkheimiano, por el concepto analítico de «asistidos” y ha analizado con gran detalle las relaciones que en el contexto de la llamada «nueva pobreza» se establecen en un barrio degradado de Saint-Brieuc en Cótes-dArmor, Francia, entre los mismos asistidos, y entre los asistidos y los trabajadores sociales de lo que son la clientela (Paugam, 1995).
Con ocasión de estas relaciones se establece un sistema permanente de negociación entre responsables y clientes de la acción social. Los asistidos no son simples víctimas manipuladas por un “sistema que determinaría sus conductas, sino actores sociales que disponen de un espacio de maniobras y de negociación. Aunque las posibilidades que tienen los clientes de manipular a los trabajadores sociales se desenvuelven en un marco muy limitado, esas posibilidades no deben subestimarse. Paugam toma en consideración el tipo de libertad de que disponen los asistidos mudando mediante el discurso el sentido de sus experiencias vividas, evitando a aquellos de los que tratan de distinguirse, presentando a los trabajadores sociales una imagen de sí mismos que despierte simpatía y suscite ayudas, reconstituyendo jerarquías sutiles dentro de un mundo globalmente descalificado.
A partir de los datos obtenidos en la investigación realizada en 1987 en Saint-Brieuc, Serge Paugam elaboró una triple tipología en función de la relación mantenida con los servicios sociales: los frágiles, los asistidos y los marginales, distinguiendo dentro de cada una de estas categorías diversos tipos de experiencias vitales. Esta tipología tiene también en cuenta la estratificación de los “pobres”, en parte institucionalizada por la clasificación de la población que hacen los diferentes servicios de asistencia, y los diferentes sentidos que dan a sus experiencias quienes enfrentan a la necesidad de obtener recursos en estos servicios.
Esos tres tipos no corresponden a situaciones fijas sino a tres fases diferentes en los procesos de descalificación social. Una encuesta longitudinal realizada por Paugam entre 1990 y 1991 a los perceptores del RMI, le permitió no sólo verificar a gran escala la tipología elaborada en Saint Briac, sino también analizar la evolución temporal de esta población. Por otra parte, la explotación reciente de la encuesta Situations défavorisée que había sido realizada en 1986 y 1987 por el INSEE permitió el análisis de las múltiples formas que puede tomar la fragilidad en la sociedad francesa y captar de un modo aún más amplio los factores y los procesos de descalificación social susceptibles de ir llevando a diversas franjas de la población de la inactividad a la asistencia, aumentando para ellas el riesgo de cúmulo de dificultades o de handicaps. Para dejar clara esta idea de proceso y para disipar el malentendido que suele darse a propósito de las tipologías, que por desgracia muchos no distinguen de las categorías empíricas, Paugam prefiere hablar de fragilidad en lugar de hablar de frágiles, de dependencia frente a los trabajadores sociales en lugar de asistidos y de rujfurá del vínculo social en lugar de marginados.
Más allá de los asistidos, Paugam sugiere, la existencia de un mecanismo social más general: el de los modos de gestión del fracaso social en las sociedades fundadas sobre el valor del éxito material. Al proclamar formalmente que todas las posibilidades están abiertas a todos los individuos, siguiendo el mito americano de que todo el mundo que se lo proponga y se esfuerza puede pasar de la cabaña del tío Tom a la Gasa Blanca, nuestras sociedades suscitan todas las ambiciones posibles y al no poder satisfacerlas generan una profunda decepción. Los asistidos, en su situación extrema, revelan cómo cada uno de nosotros debe esforzarse por gestionar sus fracasos sociales.
Las políticas sociales suelen ser objeto de una doble denuncia. De un lado encontramos las críticas radicales de la sociedad «capitalista» que denuncian el rol de cómplices involuntarios que juegan los trabajadores sociales para reforzar el control social. De otro lado está la crítica llamada liberal o «ultraliberal» que pone al día los efectos perversos del Estado del bienestar Paugam retiene algunos elementos de ambas críticas, pero intenta superarlas mediante una interpretación propiamente sociológica de la política social en las sociedades democrático-liberales. Admite que la política social conlleva la posibilidad de efectos perversos, que corre el riesgo de disolver las solidaridades familiares, de instalar a los pobres en una carrera de asistidos más que incitarles a “salir” de ella por sí mismos. Sin embargo, los riesgos de efectos perversos no deben servir de pretextos para dejar de garantizar que cada ciudadano disponga de medios para alimentarse, tener un techo y criar a sus hijos. La política social está ligada al fundamento de la legitimidad democrática. La supervivencia material es un derecho del ciudadano desafortunado al que la sociedad democrática debe responder. Es por ello que se debe descartar la hipótesis de una vuelta a la caridad privada como forma principal de intervención con las poblaciones desfavorecidas. Aquellos que sólo se fijan en los efectos perversos del Estado del bienestar suelen olvidar que, por principio, la caridad privada practicada de modo exclusivo, es contraria al ideal democrático que afirma la igual dignidad de todo individuo.
En las sociedades modernas, la pobreza no es sólo el estado de una persona que carece de bienes materiales, ella comporta igualmente un estatus social específico, inferior, desvalorizado, que marca profundamente la identidad de aquellos que la padecen.
Los pobres no están sólo privados de recursos económicos, sino también de influencia política y de reconocimiento social. De acuerdo con Paugam (1997), estudiar la descalificación social o, en otros términos, el descrédito de aquellos que tienen a primera vista poco que decir, que no participan plenamente en la vida económica y social, es estudiar la diversidad de estatus que les definen, las identidades personales, es decir los sentimientos subjetivos que tienen de su propia situación en el transcurso de diversas experiencias sociales, y finalmente las relaciones sociales que mantienen entre sí y con los demás.
A modo de conclusión
La definición constructivista del pobre que nos ofrece Simmel resulta heurísticamente fecunda para comprender la situación no como algo marginal sino más bien como una forma de interacción en la que se cruzan todos los hilos que forman el tejido social.
Este clásico de la sociología eligió tal tema, aparentemente irrelevante del pobre, ni más ni menos que para ilustrar su teoría de la sociedad y su idea de lo que debía ser la sociología como ciencia con perfiles propios. Aunque su intención era teórica, su penetrante mirada sociológica nos pone en la pista de las consecuencias no intencionadas que pueden derivarse de la acción social en el caso de la asistencia a los pobres. Los análisis más recientes de Lewis Coser y Serge Paugam sobre la pobreza, inspirados directamente en Simmel, nos muestran la relevancia de esta perspectiva constructivista para el trabajo social.
Bibliografía
BECKER, Howard (1971). Los extraños. Sociología de la desviación. Tiempos Contemporáneos, Buenos Aires.
BOOTH, charles (1902-1903). Lite andLabourof the People of London. 28 veIs. Londres cASTEL, Robert (1997). La metamorfosis de la Paidós, Buenos Aires.
COSER, L. A. (1985). «The Sociology of Poverty», Social Problems, 13(2), 140-148.
FRISBY, David (1 992a). Sociologicalimpresionisrn: a reassesment of George Simrnels Social Theo4z Routledge, Londres y Nueva York. Existe traducción al español con el título Georg Sirnmel. EcE., México, 1993.
FRISBY, David (1992b). Fragmentos de la modernidad visor, Madrid.
GANS. Herbert (1972). «The Positiva Functions of Poveriy’, American Joumal of Sociology, vol. 78.2 (Septiembre, 1972), Pp. 275-289.
GARFINKEL. Harold (1956). «Conditiona of Succosful Degradation Ceremonies.., American Journal of Sociology. Rl (Marzo) GOFFMAN, Erving (1973. Infernados. Ensayos sobre la situación socialde los enfermos mentales. Amorrortu, Buenos Aires.
HUOHES, Everet (1991), «A note on Simmel». En Larry Ray (ed.). Formal Sociology The Sociology of Gerog Simmef Edward Elgar Publishing, Aldeshot.
PARK, Robert E. (1928). «Human Migration and the Marginal Man.., American Journal of Sociology, 13 (Mayo), PP. 881-893.
PAUGAM, Serge (1995, 2. edic). La societé tranQaise ef ses pauvres. Presses Universitaires de France. París.
PAUGAM, Serge (1997, 2. cd.), La disqualification sociale. Essai sur la noavelle pauvre té. Preases universitaires de France, Paris.
PAUGAM, Serge (1998). «Introducción.. a G. SIMMEL. Les pauvres. P:uF. Paris.
SCHUTZ, Alfred (1944). «me Stranger. Ameñcan Journal of Sociology, 49 Mayo. 1944), Pp. 449-507 –
SIMMEL, George (1917, 2. edie.). Sociología. Estudios sobre las formas de socialización. Revista de Occidente, Madrid.
STONESOIT, Everet (1937). The marginal man. A StudyioPomonaiityand Culture Co«’”«’~~«~«« Scribners Sons, Nueva York. cuadernos de Trabajo Social 2000, 13; 15-32 32
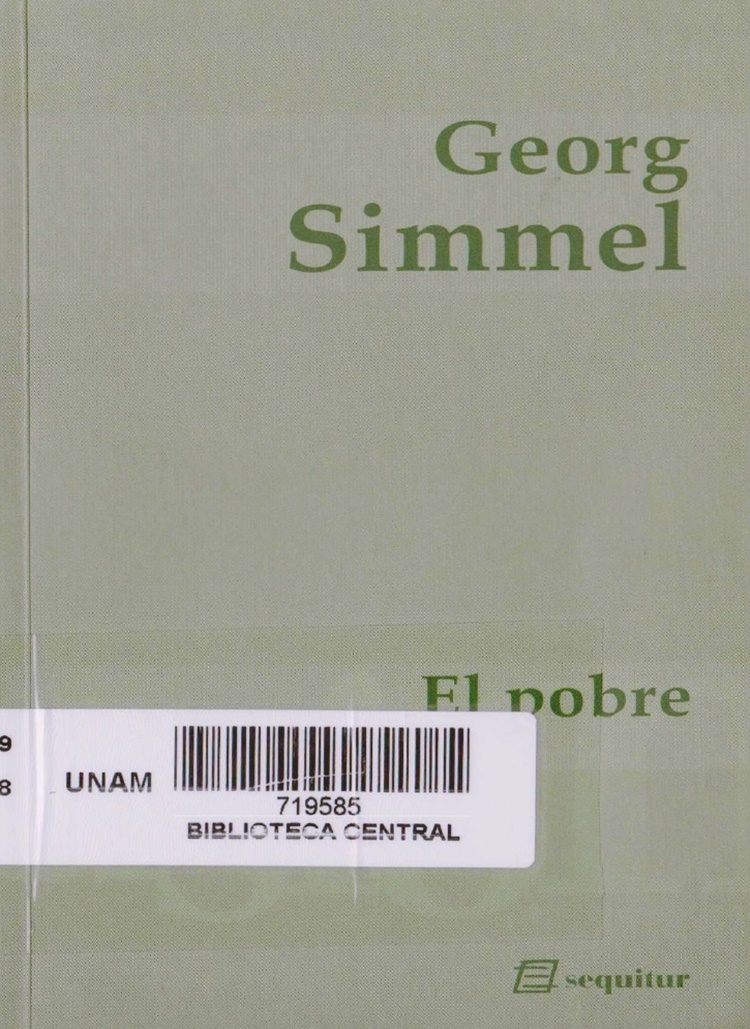 |
| Simmel: El pobre |
Capítulo VII. El pobre
Aparece una versión en 1906 bajo el título «Hacia una sociología de la pobreza». Cfr. Otthein Rammstedt, «La Sociología de Georg Simmel», op. cit., p. 72; David Frisby, Georg Simmel, op. cit., p. 189.
Para Simmel la pobreza es un concepto relativo: «Es pobre aquél cuyos recursos no alcanzan a satisfacer sus fines» (p. 494), pero cada clase social e incluso cada grupo, establece tales fines así como las necesidades para alcanzarlos y la jerarquía y orden de prioridad en la satisfacción de éstos. Igualmente la pobreza es relacional, pues hay personas que pueden considerarse pobres en su clase, pero no serían consideradas así en otra clase inferior.
Desde esta concepción, la forma del pobre debe entenderse como una manera específica de ser con los otros, de la que se desprenden vínculos de socorro y asistencia marcados por el condicionamiento mutuo entre donador y receptor que abarcan los más diversos ámbitos y niveles, desde la limosna otorgada al mendigo en forma personal hasta la política asistencial del Estado. El «principio de reciprocidad» —vértice de la propuesta sociológica del autor— permite poner atención en las relaciones que se dan entre el que da y el que recibe, ya que este último «da también algo; de él parte una acción sobre el donante, y esto es, justamente, lo que convierte la donación en una reciprocidad, en un proceso sociológico» (p. 475).
A partir de referencias históricas y geográficas diversas —desde la alusión a la ley talmúdica y la mendicidad medieval, hasta el código civil alemán, los cartagineses y persas—, Simmel explica cómo la relación entre quien otorga asistencia y quien la recibe compromete de algún modo a ambas partes. Por ello, a lo largo de la historia, el deber y el derecho aparecen intrínsecamente relacionados con este tipo de vínculo. En algunos casos, el derecho de los pobres a ser asistidos depende de las obligaciones que generan los vínculos de pertenencia a un grupo; como el caso de los antiguos semitas[147], o los «parientes pobres» de una familia adinerada o, incluso, las situaciones de aquellos países donde la mendicidad se ha convertido en un «oficio regular» y la recurrencia de la limosna genera una expectativa de deber tanto en el que recibe como en el mismo donador. En algunos casos, el necesitado ve la acción del donante como una mera obligación, sobre todo si el primero forma parte de la «clase explotadora» a quien se considera generadora de las desigualdades. Desde la perspectiva del pobre, «toda persona bien vestida» es vista como un enemigo.
Desde el plano del donador, el acto de asistencia y de dar responde a diversas circunstancias y significados históricos. Así por ejemplo, más que la preocupación orientada a mejorar las condiciones del pobre en sí mismo, la limosna cristiana sirvió para mitigar la incertidumbre del futuro del alma del donante. En otras ocasiones el hecho de dar genera un «sentimiento» y «deber de continuarlo», que hacen que el donante se sienta culpable o avergonzado ante la posibilidad de suspender las dádivas o interrumpir el proceso.
Como ya se ha señalado, en el desarrollo de sus tesis, Simmel incorpora ejemplos de los más diversos momentos históricos y entornos culturales. Sin embargo, su interés básico gira en torno a la necesidad de entender el significado de las medidas de asistencia a los pobres en el Estado moderno. Sobre este tema, Simmel opina que, lejos de ser el «fin último de la cadena teleológica», estas estrategias son básicamente un medio para mitigar el peligro que significa la existencia del pobre que incluso ha llegado a considerarse como un potencial enemigo para la sociedad. Si bien es hacia el pobre a quien se dirige la acción —verbigracia algún contenido específico de lo que hoy día denominamos política pública—, el fin último no es tanto él, sino la colectividad en su conjunto[148]. Así, lejos de pretender suprimir la inequidad social, la asistencia al pobre se sostiene en una estructura desigual y únicamente busca mitigar aquellas manifestaciones extremas que podrían llegar a amenazar el statu quo.
Desde esta perspectiva, los argumentos de Simmel trascienden la dimensión cara-a-cara y muestran cómo la figura del pobre constituye un elemento de análisis sociológico con importantes implicaciones políticas y jurídicas relacionadas con la democracia moderna y el ejercicio de la ciudadanía. Sorprende que en el Estado moderno «la beneficencia pública es quizá la única rama de la administración en que las personas esencialmente interesadas no tienen participación alguna» (p. 473). En este sentido, la posición del pobre es similar a la del extraño, ya que se encuentra en cierto modo fuera del grupo en el que vive y al mismo tiempo dentro de éste, pero en una situación particular que hace que la sociedad lo provea de asistencia o socorro para que éste no se convierta en enemigo. Así, el pobre está fuera y dentro de la sociedad, pues «el estar fuera, en este caso, no es más que, para decirlo brevemente, una forma particular del estar dentro» (p. 492). Finalmente, en materia de asistencia, lo más común es que el Estado moderno sólo atienda las necesidades más apremiantes e inmediatas de los pobres, dotándolos del mínimum necesario para la vida.
Como ya hemos señalado, una de las preocupaciones fundamentales de Simmel es llegar a entender el papel que en la sociedad moderna desempeñan los grandes grupos que, por estar constituidos por una pluralidad de intereses[149], requieren un programa mínimo para poder ser aglutinados. En la medida en que es imposible conocer las voluntades particulares de quienes la conforman, la acción en masa tiene el carácter de mínimum. Por ello no resulta difícil coincidir en el «no», pues —a juicio de Simmel— solamente la negación puede reunir la diversidad de muchos. Tal característica permite al autor incorporar la «Digresión sobre la negatividad de ciertas conductas colectivas».
El cierre del capítulo nos presenta una sugerente sociología del regalo. Como en el caso de la pobreza y las acciones de asistencia, el obsequio de distintos tipos genera una diversidad de relaciones a partir de la situación específica, el contenido, la recepción del regalo y los derechos y obligaciones que ello genera. Esta argumentación tiene una estrecha similitud con la desarrollada por el conocido antropólogo Marcel Mauss en su texto El ensayo sobre el don, de 1925, en el cual se analiza el fenómeno del intercambio y la obligación de devolver los obsequios como principio de reciprocidad fundamental para la organización social[150]. Como hemos visto, tanto en lo referente al estudio del regalo como al de la política de asistencia a los pobres, la sociología de Simmel abre nuevas pautas de acercamiento a los problemas sociales que permiten visibilizar sus dimensiones simbólicas a partir del análisis relacional.









Comentarios
Publicar un comentario