Robert Nisbet: Introducción a La sociología como una forma de arte (1962)
Introducción
Tomado de Nisbet, Robert. La sociología como una forma de arte. Espasa-Calpe, 1979.
Hace algunos años, investigando sobre algunas de las fuentes de la sociología moderna, se me ocurrió que ninguno de los grandes temas que habían proporcionado constante estímulo y también fundamentos teóricos a los sociólogos durante el siglo pasado había sido abordado con algo que se pareciera a lo que hoy solemos considerar como «método científico». Me refiero al tipo de método que encontramos descrito en nuestros textos y cursos sobre metodología, lleno de referencias al análisis estadístico, planteamiento de problemas, hipótesis, comprobación, repercusión y construcción de teoría.
Los temas a que me refiero son bien conocidos de todos en el terreno de las ciencias sociales y otros campos afines: comunidad, masas, poder, desarrollo, progreso, conflicto, igualitarismo, a no mía, alienación y desorganización. Existen otros, pero éstos servirán por el momento. De la importancia de estos temas no cabe la menor duda: sin su presencia y, sobre todo, sin su poder de sugerencia para las mentes de los sociólogos durante los últimos cien años o más la habría sido, desde luego, una rama del pensamiento radicalmente diferente.
Lo que también percibí en mis indagaciones fue la estrecha relación que, a lo largo del siglo XIX, tuvieron tales temas en sociología con otros casi idénticos en el mundo del arte —pintura, literatura, incluso música— y, más aún, la profunda afinidad de las fuentes de inspiración, estímulo y realización de estos temas. Sociología y arte están estrechamente ligados. No necesitamos más que volvernos hacia las historias de la literatura, estética y artes en general para hallarnos en presencia de temas y objetivos que ostentan un sorprendente parecido con aquellos que acabo de señalar en la sociología. La relación del individuo con la aldea, el pueblo y la ciudad; la relación entre ciudad y campo; la influencia de la autoridad, o de su crisis, sobre la vida humana; la búsqueda de lo sagrado, la tortura del anonimato y de la alienación: todo esto puede contemplarse en las novelas, dramas, poemas y cuadros, incluso en las composiciones musicales de todos los tiempos, con la misma vivacidad que tiene en las obras de los sociólogos, desde Tocqueville y Marx en adelante.
Tales reflexiones me condujeron a este libro, que, desde un punto de vista al menos, puede considerarse como una especie de profilaxis, no contra la ciencia, sino contra el cientifismo, que es la ciencia cuando carece de espíritu de descubrimiento y creación. Fui tomando cada vez mayor conciencia de que no sólo no hay conflicto entre la ciencia y el arte, sino que en sus raíces psicológicas son casi idénticos. Donde existe más claramente la unidad de arte y ciencia es en las motivaciones, impulsos, ritmos e inquietudes que subyacen en la creatividad en cualquier terreno, artístico o científico.
Lecturas posteriores me llevaron a darme cuenta de que la idea que había tomado forma en mi pensamiento respecto a la unidad esencial de arte y ciencia la había tomado ya, tiempo atrás, en otras mentes tanto científicas como artísticas. Hace veinticinco siglos, Platón proclamó la unidad del arte y la ciencia, relacionando la labor del astrónomo con la del pintor.
«Debemos», escribió en La República, «utilizar el ornato variado de los cielos como una pauta que ayude al estudio de esa realidad, exactamente como lo haría quien se encontrase con diagramas dibujados con especial cuidado y elaboración por Dédalo o cualquier otro artesano o pintor.» Cuando Kepler escribía: «Los caminos por los que el hombre llega a penetrar en los asuntos celestiales me parecen tan dignos de admiración como esos mismos asuntos», no se le pasaba por la cabeza que existiese alguna diferencia significativa entre aquello a lo que el teólogo, el filósofo, el artista y él se dedicaban. Marston Morse, eminente matemático contemporáneo, escribió hace algunos años:
El primer vínculo esencial entre las matemáticas y las artes se encuentra en el hecho de que el descubrimiento en las matemáticas no es una cuestión de lógica. Es más bien el resultado de misteriosos poderes que nadie comprende y en los que el reconocimiento inconsciente de la belleza debe desempeñar un importante papel. De entre una infinidad de esquemas, el matemático escoge uno determinado por razón de su belleza y lo aplica a la tierra, nadie sabe por qué. Posteriormente, la lógica de las palabras y de las formas lo justifican. Sólo entonces alguien puede decir algo a algún otro.
Puede que las matemáticas no sean el ejemplo perfecto de las ciencias, que, después de todo, se ocupan de lo empírico y lo concreto, cosa que las matemáticas, en esencia, no hacen. Pero no es éste el corazón del asunto. Lo que es vital es el acto subyacente de descubrimiento, iluminación o invención que constituye la clave de toda auténtica obra creadora. Hace mucho que los más grandes científicos son conscientes de la básica unidad del acto creador tal como se produce en las artes y las ciencias. Una extensa y creciente literatura lo atestigua. Sólo en las ciencias sociales y en particular, siento decirlo, en la sociología, campo en el que existe un mayor número de textos sobre «metodología», ha tendido a rezagarse esta conciencia de la auténtica naturaleza del descubrimiento.
Incontables obras en las ciencias sociales revelan la incapacidad de sus autores para percibir esta crucial diferencia entre lo qué puede propiamente llamarse la lógica del descubrimiento y la lógica de la demostración. La segunda está debidamente sujeta a reglas y prescripciones; la primera no lo está. De todos los pecados contra la Musa, sin embargo, el más grave es la afirmación, o sólido supuesto, en los textos sobre metodología y construcción de teoría, de que la primera (y absolutamente vital) lógica puede invocarse de algún modo obedeciendo las reglas de la segunda. De tal error de concepción sólo pueden resultar sequía y esterilidad intelectuales.
Mientras reflexionaba sobre la unidad del acto creador, me Mamó además la atención lo que tienen en común las historias del arte y de la ciencia. Es bien sabido de todos los historiadores de la literatura, pin tura, escultura, arquitectura y otras artes que sus temas están sujetos, o al menos así suele parecer, a «estilos» sucesivos, a veces recurrentes. Para el experto en pintura rara vez hay dificultad en distinguir lo medieval de lo renacentista, o, para el historiador de la arquitectura, lo románico de lo gótico. Tampoco se plantean mayores dificultades en la historia de la poesía en cuanto a distinguir lo isabelino de lo romántico, aunque nadie podrá argüir una infalibilidad total ni una diferenciación absoluta entre ambos estilos. La cuestión es, sencillamente, que al menos durante dos siglos las historias del arte se han escrito, por lo general, como una sucesión de estilos, no muy diferentes de las etapas en que se considera dividido el desarrollo de la sociedad desde un punto de vista evolutivo.
Actualmente, la ciencia se nos revela también en términos estilísticos. Puede que esto sea más difícil de demostrar, y desde luego menos valioso, en las ciencias físicas, pero en cuanto se trata de ciencias sociales, y con ellas la filosofía social y moral de que derivan, es inevitable que salten a la vista los cambios de estilo que se producen en una determinada ciencia social en el plazo de un siglo o más. El estilo de la sociología de mediados del siglo XIX es bastante diferente del que se dio más tarde, en la época de Durkheim y Weber, y el observador avisado descubrirá en nuestro propio siglo una serie de estilos sucesivos, a menudo simples modas en realidad.
Por último, aunque la unidad auténticamente vital de arte y ciencia es la que se basa en las formas de comprender la realidad, no debemos pasar por alto la considerable semejanza de los medios de representación de esa realidad en las artes y las ciencias. A todos nos es familiar, naturalmente, el retrato tal como se encuentra en la pintura, la escultura y también en la literatura. El retrato es una forma antigua y universalmente acreditada en las artes. También lo es el paisaje, que tan prodigado vemos en la pintura, pero también en la literatura y la música. El paisaje es el medio de que dispone un artista creador para representar determinada parte de la tierra, el cielo y el mar tal como su propia conciencia selectiva los ha destilado. Tenemos finalmente el problema de la acción o el movimiento, del que tanto se han ocupado artistas y filósofos del arte: el problema de utilizar los materiales, ya sea en pintura, música o literatura, de forma que traduzcan el sentido dinámico del flujo o movimiento a través del tiempo y el espacio.
Todo esto, como digo, es bien conocido en las artes. Pero lo que no lo es tanto, como vine a darme cuenta, es que la sociología, a lo largo de su historia, se ha enfrentado precisamente con los mismos problemas y ha utilizado, mutatis mutandis, precisamente los mismos medios para comunicar a los demás determinada concepción o sentido de la realidad. De esta forma, como muestro, resulta que lo más importante de la sociología consiste en gran parte en paisajes del panorama social, económico y político de la Europa occidental del siglo XIX y principios del XX. Lo que Tocqueville y Marx, y luego Toennies, Weber, Durkheim y Simmel nos ofrecen en sus más grandes obras, desde La democracia en América y El capital a Gemeinschaft und Gesellschafí, de Toennies, o Metrópolis de Simmel es una serie de paisajes, cada cual tan característico y convincente como puedan serlo las mejores novelas o pinturas de su época. En la fascinación por el contraste entre el campo y la ciudad que observamos en los impresionistas rivalizan los principales sociólogos, igualmente interesados por los efectos del entorno rural o urbano sobre la vida humana.
Lo mismo ocurre con los retratos. ¿Qué artista de la época nos brinda en sus novelas o cuadros personajes más sugestivos que lo que encontramos en Marx sobre el burgués y el obrero, en Weber sobre el burócrata o en Michels sobre el político de partido? El personaje, como he indicado, es el compromiso del sociólogo entre la generalidad o repetición de la experiencia humana y su individualidad. Pero el mismo es el compromiso del artista.
Qué parecidos son también los esfuerzos del artista y el sociólogo para dotar a su tema de lo que Herbert Read, el historiador y crítico de arte, ha llamado «la ilusión de movimiento». No es poca la habilidad artística que implica la descripción que Marx hace del capitalismo como una estructura en movimiento, la representación de Tocqueville de la igualdad como un proceso dinámico, o la de Weber de la racionalización.
Que Marx, Weber, Durkheim y Simmel eran científicos está fuera de duda. Pero también fueron artistas, y si no lo hubieran sido, si se hubiesen contentado exclusivamente con demostrar hasta dónde habían llegado por medio de un aséptico planteamiento de los problemas, una meticulosa verificación y una teorización satisfactorias hoy en cualquier curso doctoral sobre metodología sociológica, el mundo todo del pensamiento sería mucho más pobre.
Una cosa más: repetidas veces me ha llamado la atención el número de casos en que las visiones, intuiciones y principios originales de la sociología en su etapa clásica habían sido anticipados y expuestos con profundidad y forma casi idénticas por algunos artistas, principalmente románticos, en el siglo XIX. No podemos despojar a Tocqueville, Marx, Weber y otros sociólogos de las visiones que les hicieron famosos: visiones de la sociedad de masas, la industrialización, la burocracia y demás. Pero sería vivir en la ignorancia no reconocerlas claramente, aunque expuestas de modo diferente, en los escritos juveniles de autores como Burke, Blake, Carlyle, Balzac y algunos más cuya reacción frente a la revolución democrática e industrial creó un estado de conciencia en el que desembocarían más tarde los sociólogos y otros representantes de la filosofía de las ciencias. Creo que hemos ido dándonos cada vez mayor cuenta de la prioridad del artista en la historia del pensamiento. Digo esto en un doble sentido. No es sólo que el artista pueda preceder al científico en el reconocimiento de lo nuevo o lo vital en la historia —pensemos en Blake, denostando la mecanización de las fábricas mucho antes de que a cualquier científico se le ocurriese otra cosa que una complacida aceptación— sino que, en una misma persona, es el componente artístico del conocimiento el que es capaz de generar, mediante la intuición y otras condiciones más familiares al arte, los elementos que solea o s considerar como científicos.
Sin duda habrá científicos que declaren que su especialidad queda disminuida o distorsionada al compararla con el arte, ya en cuanto a sus fuentes imaginativas o en cuanto a las formas de comunicar esa imaginación. A su vez, habrá seguramente artistas que, al leer estas páginas, tengan en gran medida las mismas reacciones. Desde hace tiempo, aunque realmente sólo desde principios del siglo XIX, venimos perpetuando la errónea convicción de que arte y ciencia son por su propia naturaleza muy diferentes entre sí. Ya es hora de dar fin a este error, y a los sociólogos reticentes quizá pueda alentarles el hecho de que los científicos Verdaderamente importantes de nuestro siglo, en la física, matemáticas, biología y otras esferas, llevan mucho tiempo insistiendo en la unidad básica de arte y ciencia.
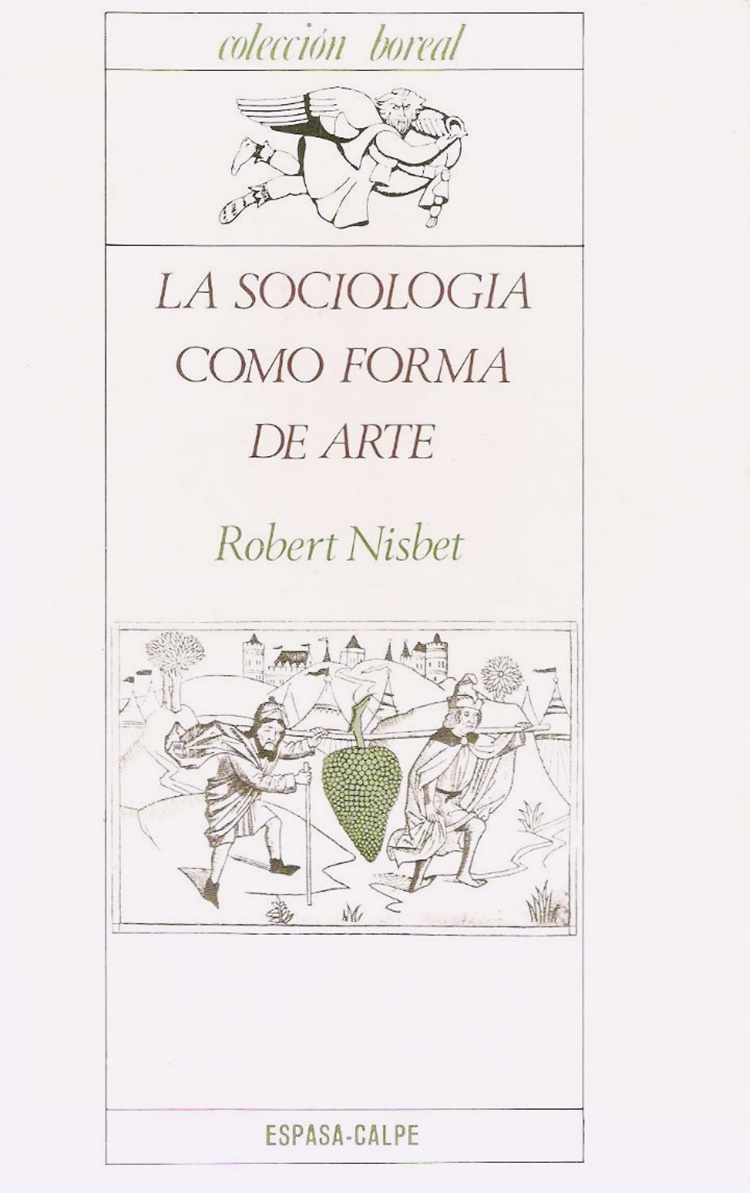 |
| Robert Nisbet: Introducción a La sociología como una forma de arte |
 |
| Robert Nisbet: Introducción a La sociología como una forma de arte |
Nisbet, Robert. La sociología como una forma de arte. Espasa-Calpe, 1979.
Año de publicación original: 1962
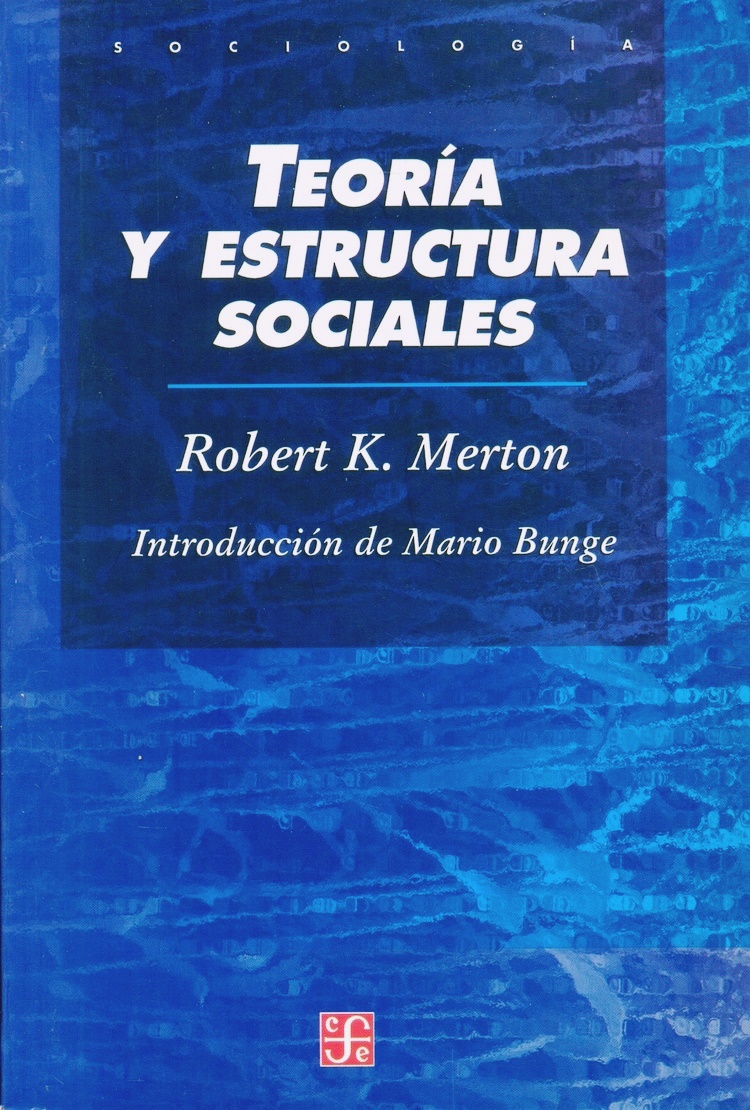
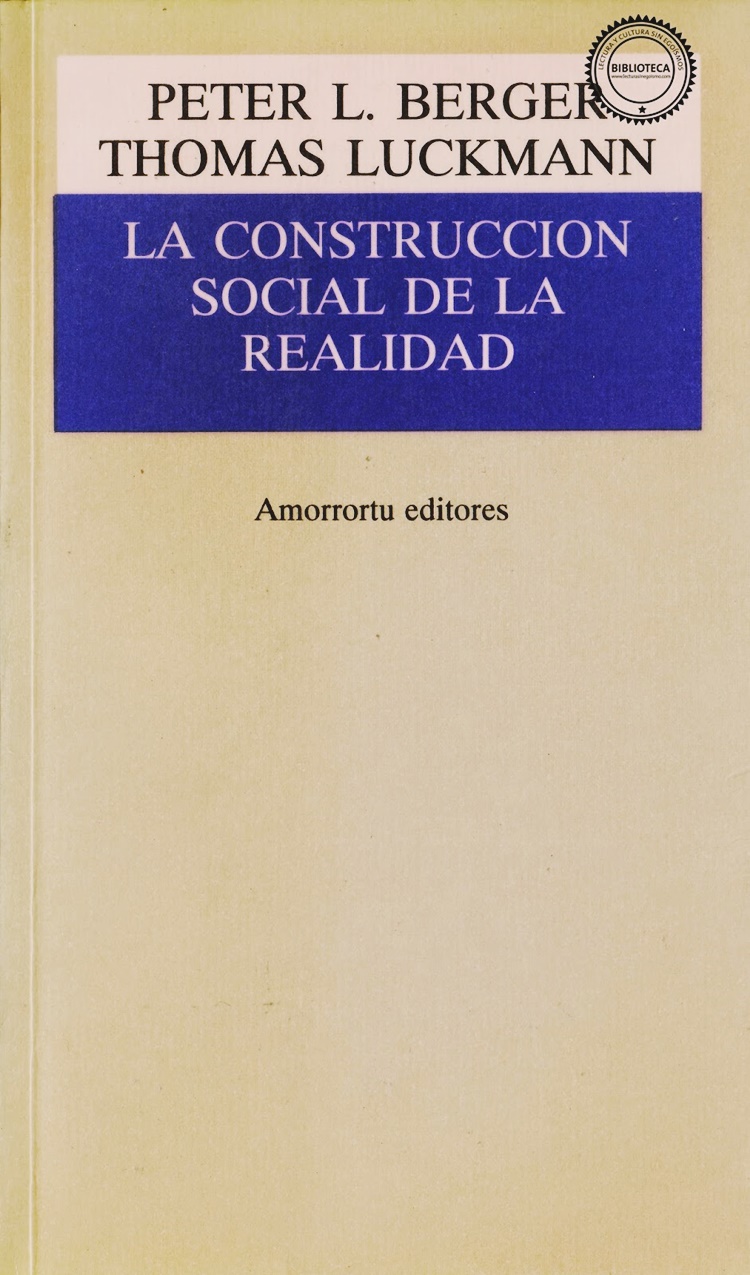



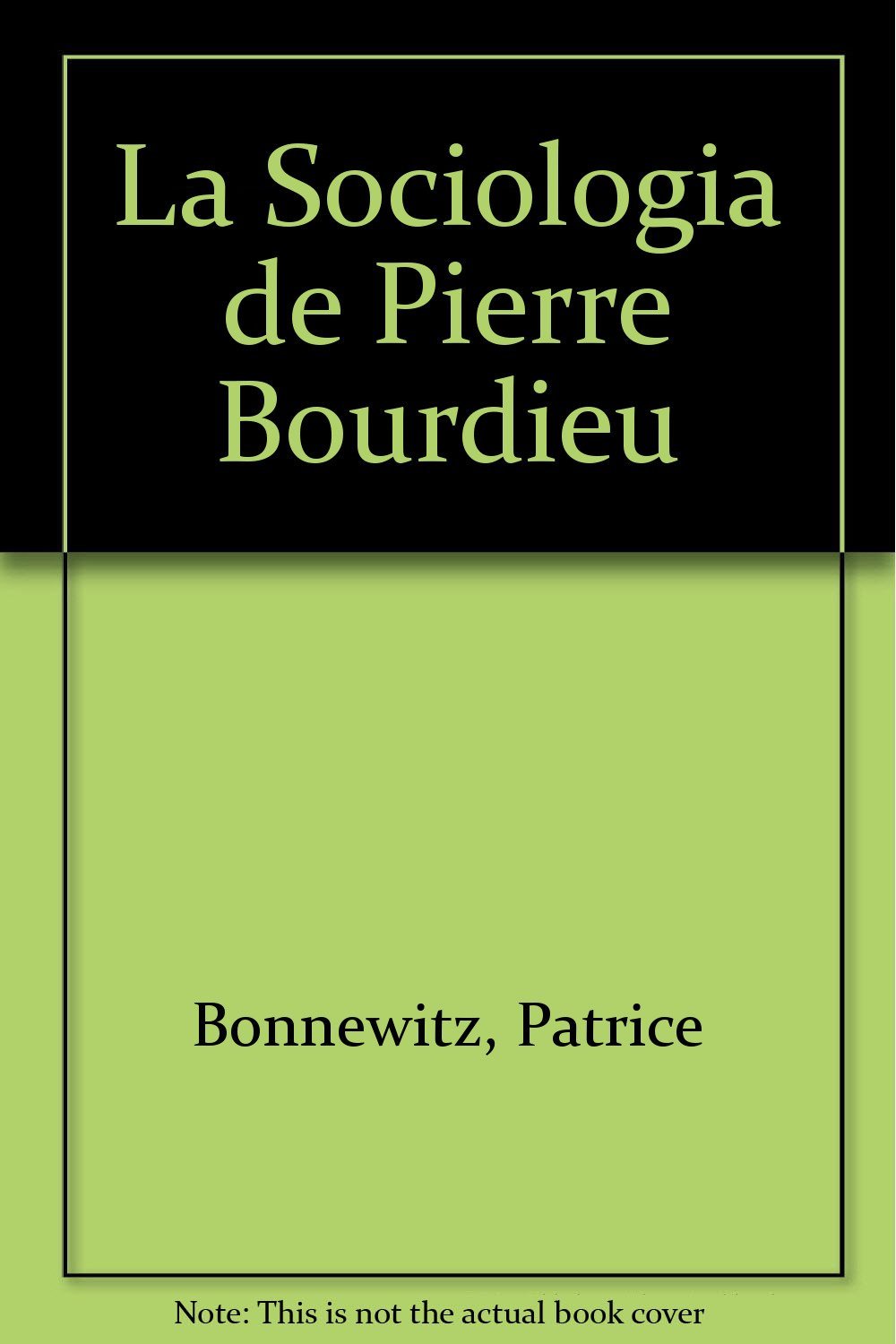



Comentarios
Publicar un comentario