Robert Nisbet: Las fuentes de la imaginación (La sociología como una forma de arte, Cap. 1)
Las fuentes de la imaginación
Tomado de Nisbet, Robert. La sociología como una forma de arte. Espasa-Calpe, 1979.
La sociología es, sin duda, una ciencia, pero es también un arte, nutrido precisamente, como defiendo en este libro, por los mismos tipos de imaginación creadora que encontramos en la música, la pintura, la poesía, la novela o el teatro. Pero tampoco está sola la sociología en este reino de las artes. Bajo el acto creador, en cualquier ciencia, física o social, yacen una forma y una intensidad de imaginación, y una utilización de la intuición y de lo que Sir Herbert Read ha llamado la «imaginación icónica» cuya naturaleza no difiere de la que descubrimos en el proceso creativo de las artes.
Sería un error declarar que arte y ciencia son una misma cosa. No lo son. Cada cual tiene sus propias señas de identidad, especialmente las de su técnica y sus medios de expresión. No es equivocado, en cambio, insistir en el hecho de que en la historia del pensamiento occidental hasta el siglo XIX hubo poca conciencia, si es que hubo alguna, del arte y la ciencia como zonas de inspiración y trabajo diferentes. Ni en la Edad Media, ni en el Renacimiento, el Siglo de las Luces o la Ilustración se hizo ninguna distinción sustancial entre las operaciones, por ejemplo, de un Miguel Ángel y las de un Kepler.
Nosotros, en cambio, sí hacemos hoy tal distinción, y el principal argumento de este libro es que las diferencias tienden a borrarse más que a realzarse. Lo que es común al arte y la ciencia es muchísimo más importante que lo que las diferencia. No puedo evitar la idea de que la renovación y revitalización de ideas y teoría que tan desesperadamente necesitamos hoy en la sociología y, por supuesto, en las demás ciencias sociales recibiría un fuerte impulso si existiera, a todos los niveles de la enseñanza y la investigación, suficiente conciencia de la unidad del arte y la ciencia, especialmente por lo que respecta a las fuentes de la imaginación en cada campo.
El primer error de concepto que debemos superar es el siguiente: que mientras la función de la ciencia y de la investigación es la búsqueda de la verdad, el esclarecimiento de la realidad, la función del arte, en cualquiera de sus manifestaciones, es sencillamente dar expresión a la belleza o proporcionamos una experiencia de segunda mano como sucedáneo para la comprensión de la verdad. Pero lo que Herbert Read escribe en Arte y Sociedad viene aquí muy al caso:
La naturaleza esencial del arte no se encuentra ni en la producción de objetos que satisfagan necesidades prácticas ni en la expresión de ideas filosóficas o religiosas, sino en su capacidad de crear un mundo sintético y de consistencia propia... un modo, por consiguiente, de concebir la percepción individual de determinado aspecto de la verdad universal. En todas sus actividades esenciales, el arte está tratando de decirnos algo: algo sobre el universo, algo sobre la naturaleza, sobre el hombre o sobre el propio artista.
El interés del artista por la forma o el estilo corresponde al interés del científico por la estructura o el tipo. Pero tanto el artista como el científico se ocupan primordialmente de iluminar la realidad, se ocupan, en suma, de explorar lo desconocido y, lo que no es menos importante, de interpretar el mundo físico y humano.
E igual que debemos considerar al artista implicado en el reino del conocimiento, debemos contemplar al científico a la luz de lo que llamamos estética. Respecto a esto tenemos el testimonio de un buen número de científicos. Vislumbrar la belleza en una hipótesis determinada, reconocer el logro estético en tal proposición o fórmula, apreciar la elegancia en un planteamiento o un resultado, todo esto, como ya bien sabemos, ocupa un importante puesto en la ciencia. Por extraño que a primera vista pueda parecer al profano, es un hecho reconocido que más de una teoría o principio científico ha sido escogido por su autor a causa de sus cualidades estéticas.
Tampoco hay conflicto entre lo estético y lo práctico o lo utilitario. La mayor parte de los inventos fundamentales del hombre, nos dice Cyril Smith, del M. I. T., hicieron su primera aparición en el contexto de lo artístico, de lo estético. «La innovación y el descubrimiento», escribe el profesor Smith, «requieren una curiosidad de origen estético; no surgen bajo la presión de la necesidad, aunque, naturalmente, una vez que se conocen nuevas propiedades de una materia o nuevos mecanismos, quedan éstos disponibles para el uso.» La propia metalurgia, nos dice Smith, «comenzó con la fabricación de cuentas para collares y ornamentos en cobre martilleado o en pepitas, mucho antes de que se hicieran cuchillos y armas “ útiles"».
Donde quiera que surja el ímpetu inicial, sin embargo, la estrecha relación entre el arte, por un lado, y la ciencia y la técnica, por otro, es muy antigua y profunda. La imagen privilegiada de que goza el artista desde el siglo XIX nos hace olvidar la posición que tuvo en la escala social por muchos siglos. Durante la Edad Media y aun bien entrado el Renacimiento, el pintor y el escultor eran considerados como uno cualquiera entre la multitud de los artesanos. El arte, como ahora sabemos, se tenía por una ocupación servil en muchos lugares. Étienne Gilson, en Pintura y realidad, cita a Vasari a propósito de que el propio Miguel Ángel tuvo en su mocedad grandes dificultades para dedicarse al trabajo que le gustaba, tal era la aversión de su padre y otros miembros de su familia a que «desperdiciase» su tiempo en ocupaciones que, en la ilustre casa en donde creció el artista, se consideraban viles. «El hecho de que la pintura sea un trabajo manual», escribe Gilson, «ha tenido una visible influencia en el curso de su historia.» Pero ¡cómo se parece todo esto a la historia de la ciencia! Piénsese tan sólo en los siglos en que quienes pretendían experimentar con la naturaleza se veían obligados, por mor de la respetabilidad, a llevar a cabo sus trabajos prácticamente en secreto. Tal era la falta de estima que se tenía por el trabajo manual. Hasta el siglo XIX no se consideraría la ciencia digna de la Universidad.
En muchos aspectos, pues, arte y ciencia son semejantes. Los más grandes científicos, entre los que incluyo a los más grandes sociólogos, con Max Weber quizá a la cabeza en este aspecto, han sido y son conscientes de este parentesco, como denota la constante insistencia de Weber en la primacía de lo que él llama Verstehen, una comprensión que penetra el reino de los sentimientos, las motivaciones y el espíritu. Cualquier artista que haya examinado alguna vez los cimientos de su propia obra creadora estará de acuerdo con Weber sobre la crucial importancia de una comprensión enraizada a la vez en la intuición, la «imaginación icónica» y los datos de la experiencia y la observación.
Tanto en la ciencia como en el arte existe la tendencia, por parte del creador, a salirse del mundo de la percepción ordinaria y de lo que solemos llamar sentido común. Einstein escribió una vez: «Coincido con Schopenhauer en que uno de los más poderosos motivos por los que el arte y la ciencia atraen a la gente es el deseo de escapar de la vida cotidiana.» No se trata de que la ciencia ni el arte sean una torre de marfil, un refugio o retiro. Cada uno es, por el contrario, un medio de elevar al más alto nivel una forma de observación y una profundidad de comprensión que muy a menudo se ven coartadas por lo que Robert Bridges llamó una vez «la infinita literalidad» de cuanto nos rodea. Un teorema matemático, un principio físico, una sinfonía, un soneto, una novela, todo son «escapes» si queremos, pero en absoluto escapes de la realidad o la verdad: sólo de los convencionalismos y literalidad que nos presionan y en que nos vemos obligados a desperdiciar tan gran parte de nuestra vida personal. Encuentro muy revelador que la palabra «teoría» proceda de la misma raíz griega que la palabra «teatro». Una tragedia o una comedia, después de todo, tienen tanto de indagación sobre la realidad y de destilación de percepciones y experiencias como cualquier hipótesis o teoría dedicada a dar cuenta de la variable incidencia del asesinato o el matrimonio.
Cuando Shakespeare declaraba que: «El mundo entero es un escenario. Y todos los hombres y mujeres meros actores. Hacen sus entradas y sus salidas. Y cada uno representa vanos papeles a la vez...», había alcanzado un nivel de comprensión que no llegaría a hacerse explícito hasta hace muy pocos años, en los escritos de algunos sociólogos.
Es un error pensar en la creatividad como un poder especial del que sólo están dotados los genios. Es oportuno lo que Livingstone Lowes escribió en su estudio sobre Coleridge, Road to Xanadu:
«Creación», como «creador», es una de esas palabras hipnóticas que tienden a hechizar el entendimiento y a disolver nuestro pensamiento en bruma... Cada uno de nosotros vive —el más gris y menos glorioso con el resto— en el centro de un mundo de imágenes... Por intensificados, sublimados y controlados que estén, los caminos de la facultad creadora son los caminos universales de ese algo fluyente, aunque conscientemente dirigido, que conocemos (o creemos conocer) por vida. El genio creador, hablando llanamente, utiliza procedimientos comunes a nuestra especie, pero de intensidad superlativa.
La palabra fundamental en el párrafo de Lowes es, naturalmente, «imágenes». No podemos prescindir de ellas, ni en la ciencia ni en el arte. ¿Qué otra cosa es la imaginación, sino ese dar vueltas a nuestra cabeza, incansable, apremiante, a menudo desordenado, de imágenes con las que expresar y acotar algún aspecto de la realidad percibida? Herbert Read, en Icon and Idea, escribiendo sobre la «imagen constructiva», cita al artista del siglo XX, Gabo:
«Con infatigable perseverancia va el hombre construyendo su vida, dando una imagen concreta y nítidamente perfilada a lo que se supone desconocido y que sólo él, mediante sus construcciones, da constantemente a conocer. Crea imágenes de su mundo, las corrige y las cambia en el curso de los años, de los siglos. Para ello utiliza grandes instalaciones, complicados laboratorios que le han sido dados con la vida: el laboratorio de sus sentidos y el laboratorio de su mente, y por medio de ellos trastoca, interpreta, construye caminos y medios en forma de imágenes para orientarse en su propio mundo.»
Fueron Bacon y Descartes —dos de las mentes más imaginativas y creadoras de todo el pensamiento occidental— quienes más hicieron por sentar la idea de que la verdad es el resultado en línea recta, en expresión de Bacon, de la observación sensorial apoyada por un método de inducción que proporcione leyes y principios, y, en términos de Descartes, de un riguroso proceso de razonamiento deductivo a partir de lo evidente en sí mismo.
Ambos piensan que, concentrándose en un método, la verdad, el descubrimiento del conocimiento podían ponerse al alcance de todos los seres humanos por igual. Que ningún científico importante haya procedido nunca en sus obras según las directrices de Bacon o Descartes, como tampoco lo ha hecho ningún gran artista, no ha impedido que la consagración del método por parte de estas dos mentes, auténticamente poderosas, haya exigido un triste tributo, especialmente en las ciencias sociales. Pues de lo que ni Bacon ni Descartes se percataron —y si lo hicieron se lo callaron— es de que sin «la imagen y la idea», sin la imagen germinal, sin toda un plétora de imágenes, la sujeción estricta a cualquier método concebible está avocada a la banalidad y la esterilidad. Miguel Ángel partió de una imagen al crear su Piedad, y lo mismo hicieron Faraday para desarrollar su dinamo o la inducción electromagnética y Einsteín su teoría de la relatividad.
El desaparecido Eugene Rabinowitch, físico eminente, escribe:
«La evolución de la mente humana es un proceso único, que se revela con diferente intensidad, diferente claridad, diferente cadencia lemporal —en sus distintas manifestaciones— en el arte, la ciencia, la filosofía, el pensamiento social y político. Es como una fuga, o un oratorio, en que cada instrumento o voz entra por turno... La voz del artista es a menudo la primera en responder. El artista es el individuo más perceptivo dentro de la sociedad. Su sensibilidad para el cambio, su comprensión de lo nuevo, lo por venir, parece más aguda que la del pensador científico, racional, de movimiento más lento. Es en la producción artística de un determinado período, más que en el pensamiento, donde hay que buscar las sombras proyectadas hacia adelante por los acontecimientos venideros, la anticipación profética.»
La historia intelectual y cultural de Occidente ha demostrado repetidas veces la veracidad de estas palabras. Puedo recordar vivamente la primera vez que la idea de la prioridad del arte se impuso a mi propia mente. Fue en el curso de mi primera visita y fascinado deambular por las salas del gran museo de arte de los Uffici en Florencia. En este museo, donde cada sala representa, por así decirlo, una época o parte de una época de Occidente desde la Edad Media, era posible ver no sólo las imágenes cambiantes del hombre y la sociedad en las esculturas y cuadros, sino también la precedencia en el tiempo que éstos tuvieron respecto a los mismos cambios de imagen que pueden percibirse en la historia de la filosofía y de la ciencia.
Es el arte el que constituye el auténtico puente entre el comunalismo medieval, tan profundamente arraigado en la vida de las gentes, en sus pueblos, familias, gremios y vecindarios, y la sociedad cada vez más mecanizada, regida por el poder, individualista y racional que hemos visto extenderse desde el Renacimiento en adelante por todo Occidente y en nuestro propio siglo por el resto del mundo.
Tendré más que decir sobre las implicaciones que para la sociología y sus principales temas tiene este cambio histórico tan trascendental. De momento, sin embargo, lo que deseo subrayar es la prioridad del arte, de la imaginación del artista, en todo descubrimiento o interpretación. En cuanto al origen de la experiencia intelectual, lo que el artista y el científico tienen en común es su deseo ele comprender el mundo exterior, de reducir su aparente complejidad, incluso caos, a una especie de representación ordenada. En un sentido muy estricto, el comienzo del arte en la historia de la humanidad es también el comienzo de la ciencia. Los famosos pictogramas que el hombre de Cromagnon dejó en las cuevas de la Dordoña en el Paleolítico Superior no puedan considerarse como simples decoraciones. Son intentos de transformar lo desconocido en conocido.
«La actividad artística empieza cuando el hombre se enfrenta con el mundo visible como con algo inmensamente enigmático... En la creación de una obra de arte, el hombre entabla una lucha con la naturaleza no por su existencia física, sino por su existencia mental.» Las palabras son del alemán Conrad Fiedler, filósofo del arte del siglo pasado, y las cita Herbert Read en su notable libro Icón and Idea, que lleva el adecuado subtítulo de «La función del arte en el desarrollo de la conciencia humana». Read nos dice, con todo lujo de ejemplos, que «el arte ha sido y es el instrumento esencial en el desarrollo de la conciencia humana».
Así es. Y también es el instrumento esencial de la conciencia científica, y no menos de la sociológica. La espuela de curiosidad que encontramos justamente en el alma de la auténtica ciencia tuvo su más antigua expresión humana en el arte. Sin excepción, las primeras interpretaciones o representaciones del espacio, masa, movimiento, de la relación de la flora y la fauna con su entorno y de la naturaleza del hombre, de la cultura y la sociedad, se encuentran en el arte: en pictografías, pinturas, esculturas, baladas, en la épica y en la lírica.
En ningún auténtico descubrimiento hay nunca nada de ordenado, organizado o sistemático. «Los descubrimientos de la ciencia», escribió el desaparecido Jacob Bronowsky, premio Nobel, en Ciencia y valores humanos, «las obras de arte son exploraciones, o más bien explosiones, de una afinidad oculta. El descubridor o el artista presenta en ellos dos aspectos de la naturaleza y los funde en uno solo. Éste es el acto de la creación, del que nace un pensamiento original, y en toda ciencia y arte originales se trata del mismo acto.» Estas palabras podrían bien grabarse sobre la entrada de todo edificio consagrado a las ciencias físicas y sociales, especialmente estas últimas. No puede uno dejar de pensar cuán diferentes serían las cosas en las ciencias sociales, si en el momento de su formación sistemática en el siglo xix hubieran tomado como modelo a las artes en igual medida que tomaron a las ciencias físicas. Lo que ocurrió en muchos casos fue que los estudiosos del ser humano tomaron de la ciencia la forma, la retórica, los modos, pero no la verdadera esencia, la esencia psicológica de la ciencia física en su plenitud. De nuevo me remito a la diferencia entre la lógica del descubrimiento y la lógica de la demostración. Es esta última, con toda la seguridad, determinismo y mecanicismo que tuvo en el siglo XIX, la que parece haber tenido mayor influencia sobre aquellos que, como Comte y Mili, buscaban la absoluta, definitiva e irrefutable ciencia del hombre. Sin embargo, las mentes auténticamente eminentes y fecundas del siglo en el terreno de las ciencias sociales percibieron claramente la afinidad entre el origen de la ciencia y el del arte. Ninguna de estas mentes se dejó coger en las cadenas de los planes de estudio que hoy atenazan a tantas jóvenes inteligencias.
Esto no quiere decir que las mentes a que me refiero no fueran disciplinadas, que no se vieran limitadas incluso coartadas por los valores inherentes a ningún cuerpo teórico o práctico. Sino sólo que ninguna de ellas se vio obligada a arroparse en cualquiera de esos tipos de restrictiva burocratización intelectual que constituyen el núcleo de muchos de los textos sobre metodología y construcción de teoría que hoy nos rodean.
No tenemos más que pensar en los crímenes que se cometen hoy en las aulas en nombre de la «prueba», de la «verificación» o de la «validez». Ni que decir tiene que, al menos en la ciencia, debe buscarse una clase de verdad que sea válida para los demás, en teoría por lo menos. Pero de ello no se sigue, sin embargo, que tal investigación o indagación no sea válida si no puede ser sometida por los demás a una verificación objetiva en cada paso de su proceso. Un historiador de talento, David L. Hull, nos ha mostrado cómo la plena aceptación de la teoría darwinista por parte de la comunidad científica de mediados del siglo XIX se vio retrasada por la creencia general de que tales teorías deben ser probadas, y puesto que, ciertamente, Darwin no aportaba pruebas en la forma requerida, la teoría quedaba sin validez. Como sabemos, de hecho no fue posible ninguna clase de prueba de la selección natural darwiniana hasta que, por caminos bastantes diferentes, se dispuso de los recursos de la genética de Mendel. ¡Supongamos que Darwin hubiese sido examinado por los «constructores de teoría»! Sir Peter Medawar ha insistido muy justamente en los peligros del uso ingenuo y ritual de la «prueba» y la «verificación»:
La gente tiende a utilizar la palabra «prueba» en las ciencias empíricas como si tuviese el mismo peso y connotaciones que en la lógica o en las matemáticas; desde luego, nosotros probamos, en el más estricto sentido de la palabra, la veracidad de los teoremas de Euclides mostrando que derivan deductivamente de sus axiomas y postulados. Pero en las ciencias empíricas y especialmente en las ideas generales de evolución, gravitación, o incluso de la redondez de la tierra, no se trata tanto de encontrar «pruebas» como de exponer las bases para tener fe en ellas.
El gran peligro de la actual consagración del método, en el que incluyo la construcción de teoría, es que persuade a los estudiantes de que una pequeña idea, prolijamente verificada, vale más que una gran idea inasequible todavía a las técnicas de verificación que figuran en los libros de texto. Hace muchos años, Florian Znaniecki escribió sobre los estragos que causaba a la curiosidad de las mentes jóvenes la posición preeminente de la metodología en los estudios sociológicos:
Esta influencia consiste en sustituir los métodos intelectuales por técnicas tabulares, y de esta forma eliminar el pensamiento teórico del proceso de la investigación científica.
Puede preverse un momento —ya se ha llegado, desde luego— en que cualquiera que haya aprendido de memoria las distintas regias y fórmulas estadísticas, sin otra educación en absoluto y sin más inteligencia que un imbécil, podrá extraer de un material dado todas las conclusiones que la formulación estadística hace posibles. En este estado de cosas, el papel del pensamiento creador en la ciencia quedará reducido a la formulación de hipótesis que los medios técnicos se encargarán de comprobar. Pero hemos visto que las únicas hipótesis que los técnicos en estadística han podido formular hasta ahora y podrán formular, dadas las ineludibles limitaciones de su método, se reducen a generalizaciones superficiales de la reflexión práctica guiada por el sentido común. Poco lugar queda en este tipo de planteamiento para el pensamiento creador y menos aún para el científico.
Desde luego, la ciencia se ocupa de problemas, de cuestiones que se basan tanto en la observación empírica como en la reflexión. Los mayores avances en la sociología, como en cualquier ciencia, se han producido efectivamente cuando una mente de talento se ha enfrentado con algún problema acuciante. También el artista se interesa, sin embargo, por los problemas que plantea la realidad, el mundo de la experiencia y los hechos. Sin percepción de problemas no habría en absoluto, como indicó oportunamente John Dewey hace muchos años, auténtico pensamiento: sólo imaginación, fantasía, simple asociación, ensueño y demás. Es el desafío de determinado aspecto problemático de la experiencia el que nos precipita a pensar como siempre hemos hecho, y a menudo nos sorprende a nosotros mismos lo bien que hemos resuelto tal problema difícil e imprevisto. Pero de la incontestable verdad de que la ciencia comienza por la percepción de los problemas no podemos deducir que el descubrimiento científico sea completamente o en gran parte simple consecuencia de lo que en cursos y tratados de metodología suele hoy llamarse pensamiento «definidor-resolutivo» de los problemas. Demasiado a menudo, lo que llamamos problemas son más bien rompecabezas que nos divierten y que, desde luego, estimulan los resortes de la ingenuidad. El historiador de la ciencia Thomas Kuhn ha insistido muy correctamente en que una gran parte de la ciencia, la que él llama «ciencia convencional», se compone de respuestas a lo que en definitiva no son más que rompecabezas. Podría decirse, adaptando la terminología, exactamente lo mismo del arte convencional. También es, a su ma ñera, la solución a un rompecabezas presentado por la experiencia o la realidad visual. Sólo rara vez, en la ciencia o en el arte, se trata de tipos de problema que sean algo más que perplejidades, acertijos y rompecabezas que se nos presentan en la vida normal y a los que respondemos con cualquiera de los medios que nos proporcionan la ciencia o el arte convencionales.
A pesar de la franqueza con que muchos artistas y científicos eminentes nos hablan de su trabajo, y a pesar de cuanto podemos aprender sobre la creatividad en términos más generales, queda mucho por saber.
Pero este mucho está claro. Los problemas, intuiciones, ideas y formas que se le presentan al artista parecen proceder tanto de la mente consciente como de la inconsciente, de la lectura extensa, ecléctica y desordenada, de la experimentación, de la observación, de contemplar, ojear y soñar, de experiencias ocultas y de cualquier cosa que se le ponga directa y conscientemente a la vista. Tanto puede llegar, como Arthur Koelster nos ha mostrado en alguna de sus extraordinarias obras, por los caminos indirectos del sentimiento y la intuición como por las vías directas de la lógica, el recto empirismo y la razón. Ha sido uno de los científicos actuales más brillantes, Willard Libby, quien ha declarado que el método científico esencial es «el rapto seguido de la seducción».
Si esto es así, ¿no estamos entonces obligados a concluir que cualquier cosa que conduzca a la limitación del campo de la experiencia y la imaginación, a la atrofia del proceso intuitivo, a la rutina o ritualización de las facultades creadoras, debe mirarse con la misma hostilidad con que miramos, como científicos, filósofos y artistas, toda clase de limitación, política o de otro orden, a la libertad de pensamiento? No veo cómo podemos describir algunos de los «ídolos intelectuales» o, como prefiero llamarlos, «ídolos profesionales» imperantes en la sociología contemporánea, más que como limitaciones a la libertad de pensamiento. Los ídolos que Bacon halló e identificó en las escuelas de pensamiento y en las universidades de su época continúan existiendo en nuestros días, y con máxima evidencia en los cursos, textos y tratados que pretenden representar la sociología como un compuesto —un compuesto muy ordenado, todo hay que decirlo— de reglas precisas para definir problemas, ordenar datos, lograr hipótesis, verificar resultados y, en triunfante plenitud, formular lo que se llama una teoría.- ¿Cuántas reseñas de libros en revistas especializadas, después de alabar determinada obra por su interés intrínseco, concluyen con lo que pretenden ser contundentes palabras sobre el hecho de que la susodicha obra «no aporta nada a nuestra teoría» o, lo que es peor, «que no parece afectar a la teoría sociológica»? A esto no podemos responder más que ¿qué teoría? Pues de todos los «ídolos intelectuales» y «profesionales» que hoy imperan, el peor es el que Bacon podría haber puesto entre sus «ídolos del teatro»: la creencia, primero, de que en la sociología existe de verdad algo propiamente llamado teoría y, segundo, de que el objetivo de toda investigación sociológica es aportar algo a tal teoría o hacerla progresar. En la peor de sus manifestaciones, esta idolatría toma la forma de veneración por los grandes sistemas. Es buena prueba de la ingenuidad de los sociólogos el hecho de que, a pesar de la lamentable suerte que han corrido los grandes sistemas del siglo XIX —los de Comte, Spencer y Ward, entre otros—, la sola mención de las palabras teoría y sistema y, más concretamente, teoría general o sistemática, levanta reacciones de carácter casi religioso. Es una verdad que no debiéramos cansarnos de repetir que ninguna obra auténticamente buena o fecunda en la historia de la sociología se escribió o concibió como medio de hacer avanzar una teoría, general o particular. Cada una de ellas se escribió en respuesta a un problema o desafío intelectual singular y apremiante planteado por el entorno intelectual inmediato.
William James no se equivocaba al calificar de «débiles mentales» a todos los forjadores de sistemas, religiosos o profanos, y colocar, en cambio, entre los fuertes de espíritu a aquellos que acogen la vida y tratan con ella en toda su efectiva concreción.
Es un hecho reconocido que el arte, como cualquier proceso creador en general, aborrece los sistemas. Tenemos los aforismos del poeta Blake, escritos en su Jerusalem: «El arte y la ciencia no pueden existir más que en particularidades minuciosamente organizadas», y «Generalizar es ser idiota. Particularizar es la única distinción del mérito. Los conocimientos generales son los conocimientos de los idiotas». En años recientes hemos podido ver cuán tristes resultados se obtienen en las artes cuando los artistas intentan amoldar sus poemas, novelas o pinceles a alguna teoría estética abstracta tomada de los filósofos, críticos o ideólogos. En sociología estamos menos preparados para observar precisamente los mismos resultados y por causas análogas, pero tales resultados están presentes.
Me he estado refiriendo a la «teoría» en el sentido actualmente aceptado de conjunto didáctico de principios y corolarios interrelacionados de carácter abstracto, genera], totalizador, y a ser posible, geométrico, con que se supone que se iluminan la experiencia y observación ordinarias en su concreción. Esparcidas entre tales principios y corolarios han de encontrarse, invariablemente, generalizaciones que proceden, por la vía de la cita, de las figuras más destacadas de la especialidad. Una teoría así, tal como la encontramos hoy en la sociología, es lo más parecido a una versión primitiva de lo que solía llamarse metafísica. No puedo encontrar en ella nada de sugerente; más bien, al contrario, constituye una barrera para todo lo sugestivo y creador.
Si, en cambio, entendemos por «teoría» sólo la iluminación, el sentido del descubrimiento que acompaña a todo estudio verdaderamente directo de un pedazo cualquiera del mundo en que vivimos, entonces no hay inconveniente en su uso. Después de todo, en este modesto sentido, extraemos teoría de obras —ninguna de ellas orientada hacia la teoría en sentido amplio ni estimulada por ella— tales como Sociedad secreta de Simmel, Folkways de Sumner, Middleíown de Lynd, The Lonely Crowd de Riesman, Asylums de Goffman, English Villagers de Homan, Science, Technology and Society in Seventeenth Century England de Merton, o, para el caso, en cualquiera de las obras fundamentales, que se cuentan por docenas, en materia de historia, una de las disciplinas en que se busca a menudo la teoría general. En tales obras lo universal se encuentra, como debe ser, en lo concreto.
Tan fatal para el pensamiento creador como la pasión por los sistemas es la actual consagración de lo que, a falta de un nombre mejor, se conoce por «construcción de teoría». No es, en definitiva, más que una metodología anticuada en las ciencias sociales, ataviada con pretenciosos ropajes de última moda. El mismo error paralizante que se encuentra en los manuales de metodología se manifiesta, con grandilocuencia aún mayor, en los libros de «construcción de teoría». Este error, como ya he apuntado varias veces, consiste en la creencia de que las técnicas propias de la mera demostración pueden utilizarse también para descubrir algo. Profundamente arraigada en tales obras está la ilusión de que la imaginación creadora trabaja, o debiera trabajar, de forma lógica, con todo claro y en orden. No es de extrañar que el computador se haya convertido en el auténtico símbolo, así como en el maestro mágico, de tanta llamada ciencia social en nuestra época. En el computador todo puede programarse con tanta claridad, y los resultados se obtienen de forma tan ordenada, que no puede sorprendemos que los problemas y cuestiones de la sociología contemporánea se hayan convertido en algo tan mecanizado y convencional.
Pero ni los textos sobre construcción de teoría ni los computadores llegarán nunca a sustituir a lo que constituye el núcleo de toda ciencia o arte verdaderos: las propias facultades creadoras del individuo. El computador no proporcionará al científico una mayor imaginación creadora, ni siquiera mejores resultados reales, igual que el pincel o el lápiz no se los dan al artista. Es impensable algo más desastroso para el descubrimiento o fa invención que la idea de que la obra creadora puede engendrarse siguiendo estrechamente las reglas de la lógica.
«El científico creador», escribe Marston Morse, «vive en “el estado salvaje de la lógica”, donde la razón es sirvienta y no patrona. Reniego de todos los monumentos fríamente legibles. Prefiero el mundo donde las imágenes vuelven sus rostros en todas direcciones, como las máscaras de Picasso».
La realidad es el objetivo común del artista como del científico, y dejar de tener esto presente conduce inevitablemente a la producción de un arte adulterado o meramente bonito y de una ciencia deleznable o trivial. Si los más grandes temas de la ciencia en la historia de la humanidad han sido también temas artísticos» la razón no hay que buscarla muy lejos: el común intento de comprender la realidad. Y en ese intento el arte es histórica y —como aquí he pretendido demostrar— lógicamente prioritario. «La posibilidad misma de ciencia», nos dice Étienne Gilson en Pintura y realidad, «presupone la existencia de realidades producidas por el arte, o por un poder aún más alto que el de los artistas y el arte... Si existen en el mundo fuerzas, poderes o energías productoras de innovación, la única disciplina que puede comunicar directamente con ellas es el arte, cualquier arte, siempre que sea fiel a su propia esencia, que es la de la actividad creadora en el orden de la forma. El arte nos introduce en un mundo de formas, cuya plenitud final es el resultado de una especie de crecimiento biológico».
Pero también la ciencia nos introduce en un mundo de formas, cada una de las cuales es el resultado de un proceso creador análogo al del devenir orgánico. Los materiales de cualquier ciencia, los datos, como normalmente los denominamos, no deben desde luego desatenderse. El objetivo último de toda ciencia es el de explicar esos materiales o datos tal como los encontramos en la experiencia y la observación. Pero el acto de explicar supone el empleo de formas, configuraciones y esquemas que son, en definitiva, los medios que el científico posee para expresar las conexiones e interrelaciones que encuentra en su universo de datos.
Y en este uso de las formas, tan definido, el científico se ve obligado a tener en cuenta el pasado, esto es, lo que otros han hecho antes que él. En palabras del físico John Rader Platt: «En la ciencia... el pasado nos va cerrando puertas. Los recién llegados deben contentarse con teoremas auxiliares y consecuencias menores. Tras la aparición de los papeles de Schródinger, no hay físico que quiera resolver el átomo de hidrógeno por este método, a no ser como imitación.».
Lo mismo ocurre en arte. El gran pintor, novelista o poeta puede, por la heroica talla de su obra, cerrar la puerta de su campo particular a todo el que le sigue.
Como escribe T. S. Elliot: «Milton hiáo una gran épica imposible para las generaciones sucesivas; Shakespeare hizo un gran drama poético imposible; tal situación es inevitable y persiste hasta que el lenguaje ha llegado a alterarse tanto que ya no hay peligro, porque no hay posibilidad, de imitación... Después de un poeta épico como Milton, o de un dramaturgo como Shakespeare, no puede hacerse nada en mucho tiempo.».
Exactamente lo mismo puede decirse de la ciencia, aunque no siempre lo expresemos de esta forma. Cada físico compite, por así decirlo, con los muertos tanto como con los vivos. Lo mismo hace, evidentemente, el artista. El patrimonio de la creatividad yace tanto en el tiempo como en el espacio; ni la ciencia ni el arte pueden divorciarse de lo que se ha hecho en el pasado, pues en una u otra forma, el pasado nos acompaña constantemente. Nos fuerza, igual que a artistas y científicos, a mantener una constante búsqueda de nuevos medios de expresión. Malraux ha escrito: «Todo artista de genio... llega a transformar el significado del mundo que él domina, transmutándolo en formas que ha seleccionado o inventado, igual que el filósofo lo reduce a conceptos y el físico a leyes.».
En este sentido podemos sumamos a John Rader Platt en vislumbrar una época «en que todas estas disciplinas históricamente separadas dejarán de estarlo, cuando las distintas transformaciones del sentido del universo lleguen a formar un espectro continuo y no sea posible decir de un gran creador que es un artista o que es un físico, como no podemos decirlo de Leonardo».
Se ha dicho a veces, en efecto: sí, podemos asentir a la unidad del arte y la ciencia cuando nos referimos simplemente a las raíces psicológicas de ambas, al acto primario de la intuición o presentimiento que nos pone, por decirlo así, en la pista de lo desconocido. Pero la ciencia, a diferencia del arte, es fundamentalmente experimental, mientras que el arte no lo es.
Pero esto no se sostiene en absoluto. El artista experimenta continuamente: cada cuadro o cada boceto, cada ensayo en una composición musical o cada párrafo de un cuento o novela es, en definitiva, un experimento. Y en el arte como en la ciencia, el experimento tiende a seguir las rutinas convencionales, hasta que el genio interviene rompiendo moldes. De los sociólogos, fue Max Weber quien, en Wissenschaft ais Beruf, llamó la atención sobre la relación del arte y el experimento científico.
El experimento es el medio de comprobar con fiabilidad la experiencia. Sin él, la actual ciencia empírica sería imposible. Ya antes se hicieron experimentos; por ejemplo, en la India se hicieron experimentos psicológicos al servicio de la técnica ascética del yoga; en la antigüedad helénica se hicieron experimentos matemáticos para aplicarlos a la tecnología bélica, y en la Edad Media para la minería. Pero convertir el experimento en un principio de investigación fue hazaña del Renacimiento. Los innovadores del arte fueron los pioneros del experimento. Son característicos Leonardo y sus semejantes, y sobre todo los investigadores musicales del siglo XVI con sus pianos experimentales. De estos círculos, la experimentación pasó a la ciencia, especialmente por medio de Galileo, y luego a la teoría a través de Bacon...
El último aspecto que apuntaré sobre la afinidad del arte y de la ciencia o del arte y la sociología tiene que ver con sus respectivos contextos vitales. Yo diría que se parecen mucho: que dentro del panorama histórico, las condiciones más fértiles para la ciencia son las mismas que para el arte. Los períodos históricos de grandeza artística tienen a menudo la misma grandeza en la ciencia y la técnica. En tal contexto es vital la libre voluntad del artista o científico, teniendo en cuenta sólo que toda voluntad o inspiración trabaja en circunstancias que se han producido históricamente.
Existen ciertos ritmos comunes al arte y la ciencia, y éstos exigen libertad por parte del artista y el científico para obedecerlos, para seguir a la espuela de la curiosidad a donde ella lleve y no verse constreñido por el dominio de un determinado gobierno o de cualquier otra organización prepotente. El gran arte y la gran ciencia han surgido generalmente en el seno de grupos, pequeños e informales, en los que varios individuos de mentalidad afín han podido ejercer un estímulo recíproco en libre intimidad. Repetidas veces en la historia del pensamiento encontramos que donde existe el individuo superior, el titán, allí existen con él, a menudo ni alabados ni celebrados, otros cuantos de grandeza casi igual. Éstos pueden ser maestros, colegas, discípulos, o desempeñar varias funciones a la vez, pero el hecho de la asociación estrecha, íntima y autónoma es el lugar común en la historia, tanto del arte como de la ciencia.
En nuestros días, la creatividad individual o de pequeños grupos se hace cada vez más difícil de sostener, sobre todo en el mundo científico. A partir de la segunda guerra mundial hemos visto nacer una ciencia a gran escala, burocratizada, alentada por elefánticos gobiernos u organismos que la subvencionan, y, junto a esto, hemos visto cómo los gobiernos han ido apoderándose progresivamente de la determinación vital de los fines y objetivos de la ciencia. Así el gobierno «declara la guerra» al cáncer, a la contaminación ambiental, a la pobreza o, pongamos, a la luna, y se produce una gigantesca y monopolizadora concentración de recursos en una sola dirección. Sólo rara vez llegan siquiera a aproximarse al éxito tales guerras decretadas por los gobiernos. Si, como se asegura cada vez con mayor frecuencia —incluso y especialmente por parte de los propios científicos—, hoy día andamos a la zaga de nuestros verdaderos recursos intelectuales, tanto en las ciencias físicas como sociales, si nos enfrentamos cada vez más a menudo con el fracaso manifiesto del conocimiento, y con la musa en constante peligro de verse destronada, esto se debe al aumento de las expectativas por una parte y a la pérdida de contextos vitales creadores por otra.
El impulso creador, ya sea en el arte o en la ciencia, no puede sencillamente dominarse como se dominan cuerpos y almas en una empresa militar o administrativa. El éxito de proyectos tales como la bomba atómica o la conquista de la luna —resultados ambos, no de ningún programa drástico apoyado por billones de dólares producidos de repente, sino de largos años y décadas del paciente y callado trabajo de científicos concretos que respondían a sus propias necesidades y deseos sin la menor idea de lo que en el futuro serían la bomba atómica, ni la conquista de la luna— ha creado la peligrosa ilusión de que el poder de un gobierno, acompañado de una inagotable ayuda financiera, puede obtener casi cualquier cosa de los hombres de ciencia. Pero, en verdad, suponer que un gran logro científico pueda conseguirse por ley o por decreto, a base de mucho dinero y una inmensa y adecuada organización, es una fatuidad, como lo sería suponer que de la misma forma podría crearse una gran novela, sinfonía o pintura. La ciencia y el arte tienen, básicamente, sus propios contextos vitales creadores y si los interferimos será a nuestro propio riesgo. Hace mucho que es un hecho reconocido la esencial esterilidad del impulso creador cuando se obliga a los artistas a vestir uniforme, como sucede en las democracias en tiempo de guerra y siempre en los Estados totalitarios. Exactamente la misma esterilidad se produce en tales circunstancias en las ciencias teóricas, aunque de esto nos hemos ido dando cuenta más despacio. Y ello se debe a la unidad esencial de las artes y las ciencias, ya se las juzgue por sus resultados reales o a la luz de las condiciones sociales y psicológicas que las motivan.
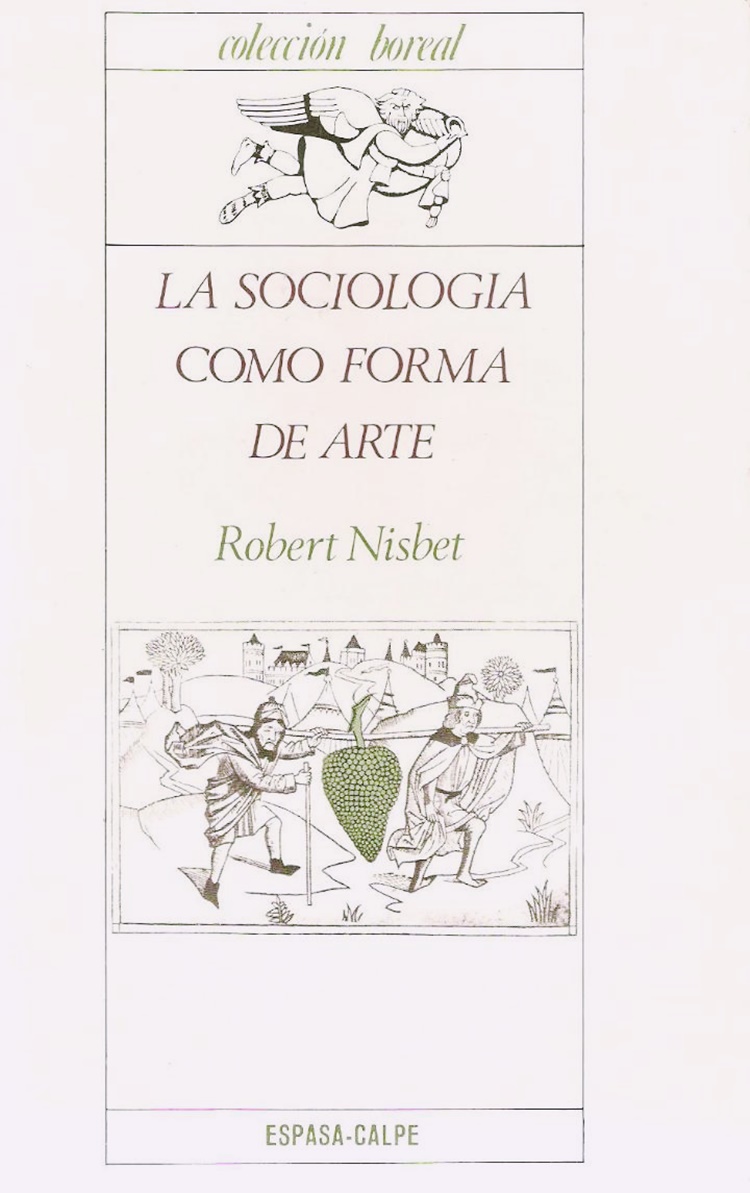 |
| Robert Nisbet: Las fuentes de la imaginación (La sociología como una forma de arte, Cap. 1) |
 |
| Robert Nisbet: Las fuentes de la imaginación (La sociología como una forma de arte, Cap. 1) |
Nisbet, Robert. La sociología como una forma de arte. Espasa-Calpe, 1979.
Año de publicación original: 1962
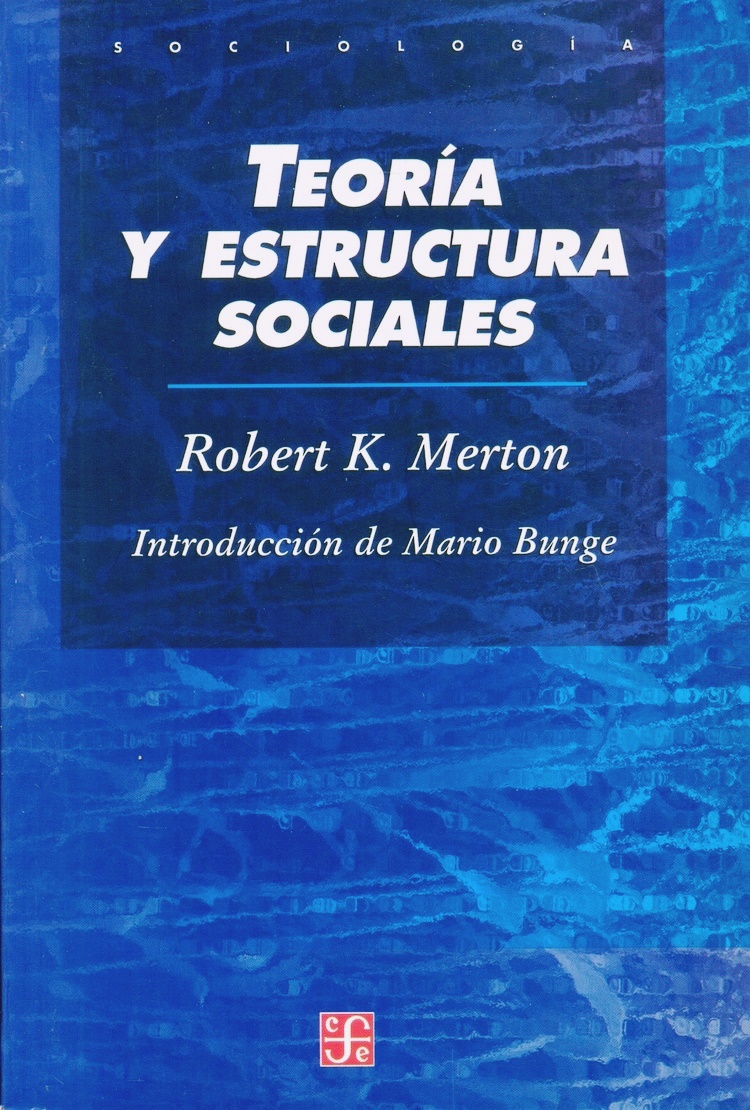
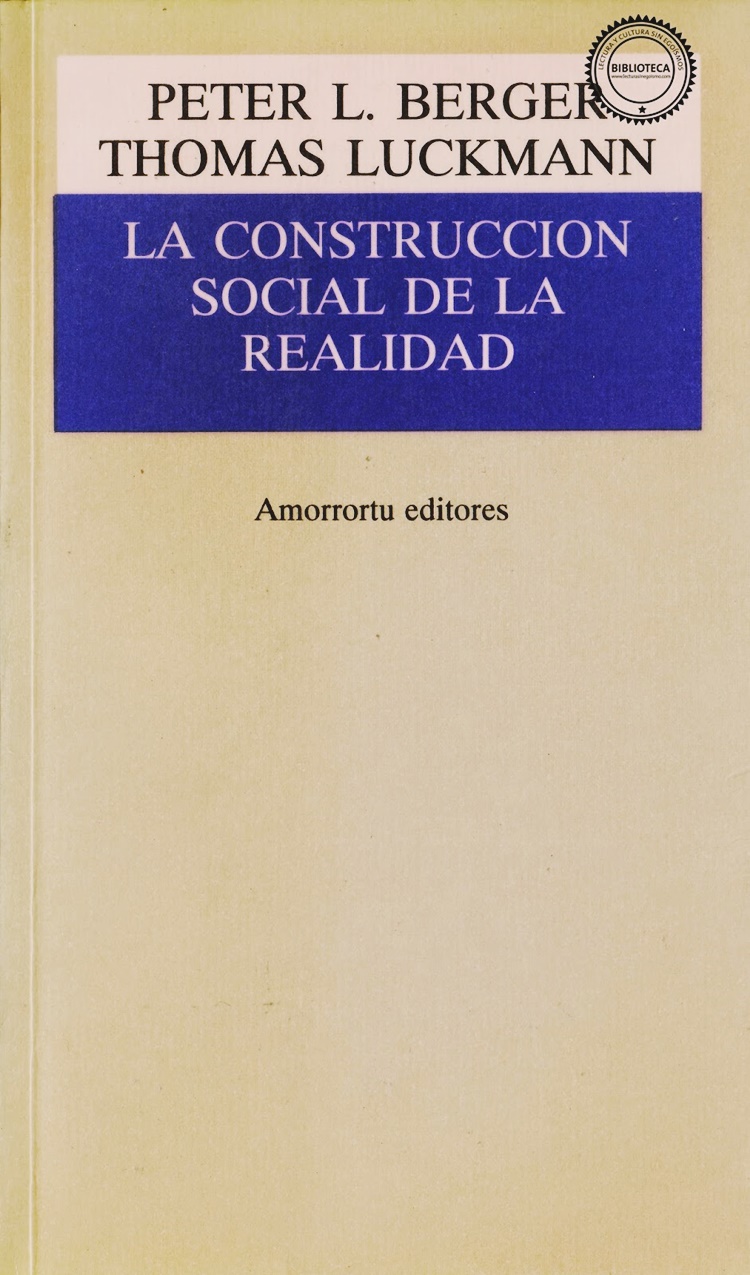



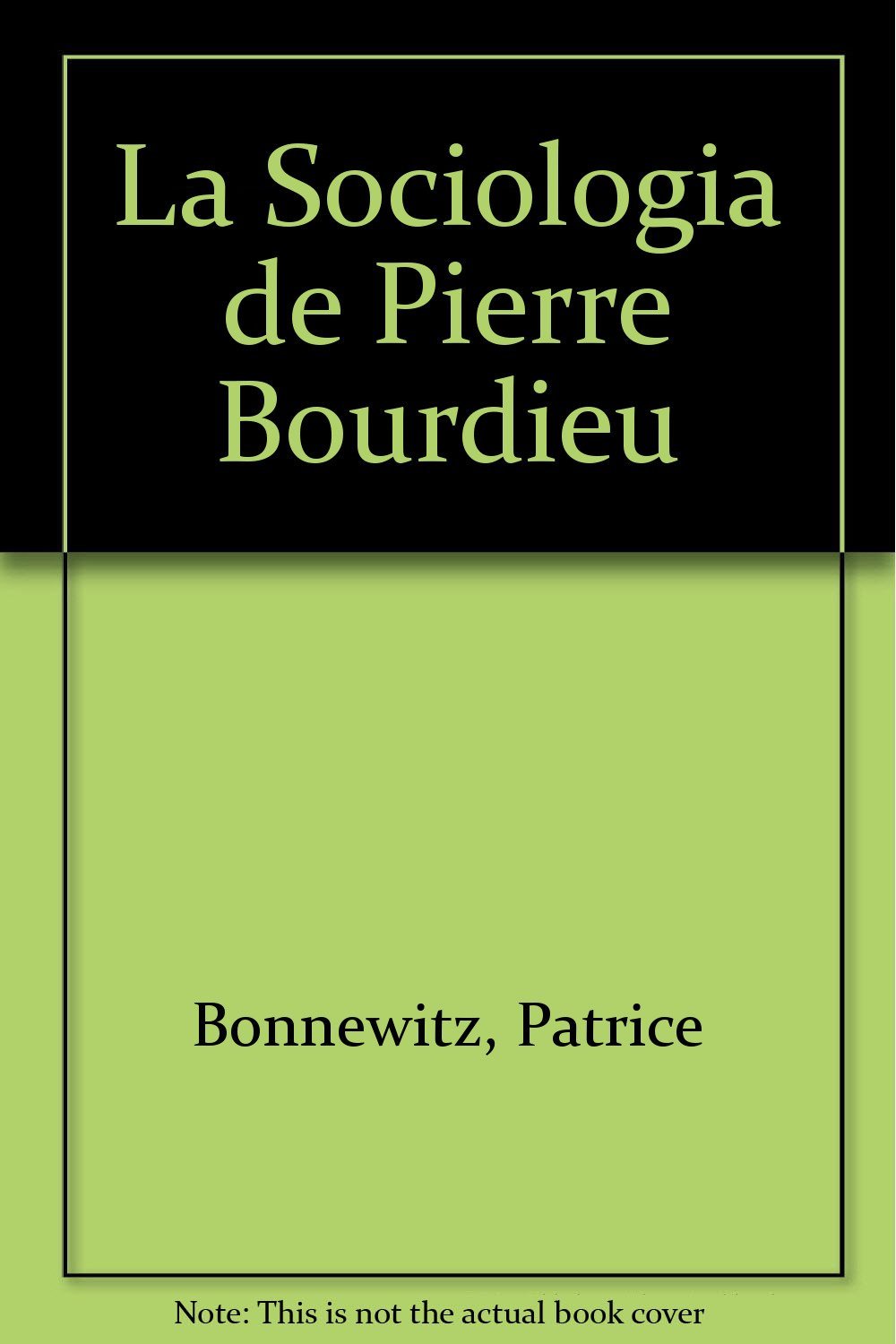



Comentarios
Publicar un comentario