Seymour Lipset y Aldo Solari: Élites y desarrollo en América Latina (1967)
Noticias de libros.
S. M. LIPSET y A. E. SOLARI: "Élites" y desarrollo en América Latina. Editorial Paidós. Buenos Aires, 1971; 512 págs.
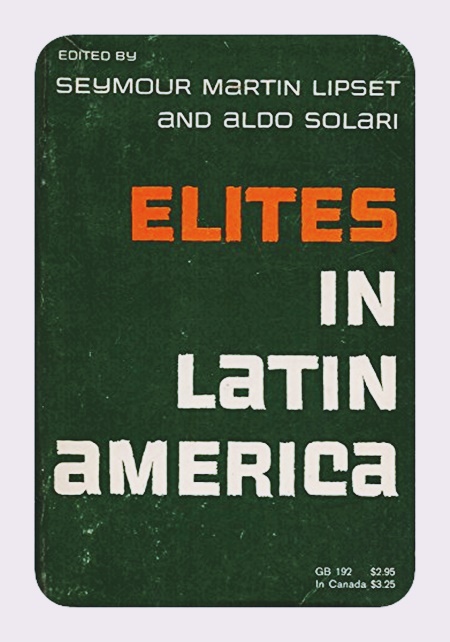 |
| Seymour Lipset y Aldo Solari: Élites y desarrollo en América Latina (1967) |
Como contribución al tema del desarrollo de Iberoamérica, hoy de apasionante actualidad, nos presenta la Editorial Paidós, de Buenos Aires, la obra "Élites" y desarrollo en América latina, que dirigida por Lipset y Solari, como compiladores, es fruto del trabajo realizado en la Universidad de Montevideo, en junio de 1965, con un nutrido grupo de sociólogos hondamente preocupados en la temática del desarrollo.
Desde un enfoque estructural se parte de la consideración de las élites y de las fuerzas que representan como factores fundamentales del crecimiento, independientemente de otras variables a las que los autores creen poder dar menos importancia.
En el trabajo de Lipset que encabeza la obra y justifica el tratamiento siguiente, se nos plantea la cuestión fundamentalísima de si el motor del desarrollo reside en el mero cambio de las condiciones económicas o técnicas, posición ésta que podíamos sintetizar en la figura de un Schumpeter, o de si son los factores sociológicos y concretamente los valores predominantes en una comunidad, los que impulsan u obstaculizan el desarroportantes e interrelacionados ambos típicamente descrita por Max Weber. El autor opta por considerar igualmente importantes e interrelacionadas ambos tipos de variables; ello no resulta extraño dada su pertenencia a países desarrollados, frente a la nueva corriente en Iberoamérica de considerar como dato previo y fundamental la transformación social.
Analiza Lipset el sistema de valores en relación con el desarrollo económico a base de la técnica de variables patrón («pattern-vanables») de Parsons. De esta forma se nos presenta el sistema iberoamericano como ejemplo del modelo particularista adscriptivo; el sistema se centra en torno al parentesco y a la comunidad local, la moralidad gira en torno a la aceptación de modelos y sistemas recibidos, y se tiende a cargar el acento en la genaralidad o dispersión y en el elitismo. El sistema de valores es, por tanto, típicamente anticapitalista, fruto, se dice, de aquellas normas e instituciones implantadas por las naciones ibéricas durante la colonización.
La educación como base para el desarrollo e instrumento para la conformación de élites, y a la que en el libro se le asigna una importancia fundamental, pues toda su tercera parte está dedicada al sistema educacional, actúa como inculcadora de esos valores y, en realidad, como ejecutora de los mismos; ello explica el carácter aristocrático de toda la enseñanza y, en concreto, de la Universidad, así como el hecho de que sean las facultades de estudios humanísticos las más numerosas y con mayor número de alumnos, siendo así que las necesidades de estos países son típicamente técnicas.
El resultado es que el espíritu empresarial brilla por su ausencia y cuando aparece se nos muestra como «desviante», como algo ajeno al sistema; se tratará de extranjeros u oriundos con tales antecedentes o vinculados a los mismos. No obstante, el mero hecho de la aparición de esas élites empresariales, sea cual fuere su origen, plantea, ya dado su distinto esquema valorativo, la posibilidad de actuar como instrumento del cambio social dentro del ámbito de la cultura dominante cuyos valores son antitéticos respecto de las actividades económicas.
El crecimiento económico va a actuar entonces como instrumento para el desarrollo y para la aceptación de los valores «modernos». A esta situación va a cooperar un factor típico en Iberoamérica: el nacionalismo; y sobre su base otra élite importantísima: el Ejército, contribuirá al desarrollo si bien dentro siempre de esquemas rabiosamente nacionalistas. La misma tendencia mostrarán las élites intelectuales, si bien poniendo un énfasis mayor en la previa modificación de los aspectos estructurales. El nacionalismo, como instrumento de desvinculación frente a los intereses neocolonialistas extranjeros, va a manifestarse; en los casos en que pueda hablarse de una situación de éxito, como nuevos ensayos «socialistas» frente a los intereses «capitalistas» exteriores.
Las élites religiosas constituyen otro grupo de importancia manifiesta en relación con el cambio social. Partiendo de una situación histórica predominante, gozan, por un lado, de un poder social efectivo que requiere, necesariamente, el contar con tal estamento y, por otro, de una efectiva influencia sobre amplios sectores de población. No obstante, la situación actual resulta radicalmente diferente de la del pasado. Durante la época colonial, y posteriormente casi hasta nuestros días, la Iglesia se vincula e identifica con los grupos oligárquicos seculares y actúa como mantenedora del statu quo (ello constituye en esos momentos el móvil de su supervivencia). Pero en poco tiempo la situación va cambiando totalmente, por un lado independizándose del poder político y, por otro, logrando simultáneamente un mayor prestigio y «autoridad».
Tres son los factores, nos indica Vallier, autor del presente estudio, que ponen en cuestión el esquema tradicional: la aparición de nuevos movimientos de valores, el nuevo ritmo social y su pugna con el control religioso tradicional, y el papel actuado por las jerarquías católicas no iberoamericanas. Como resultado de tal esquema la Iglesia va a adoptar su compromiso material al integrarse totalmente en la realidad comunitaria. Ablandada la estructura jerárquica, se transforma en órgano solidario de las necesidades del pueblo; abre sus puertas igualmente al papel que han de jugar los laicos en la vivencia y expansión del mensaje cristiano. Todo ello, por tanto, supone un cambio absoluto; de mantenedora del itatu quo la Iglesia deviene motor del cambio social, con lo que ello lleva implícito de puesta en cuestión del sistema establecido.
El papel jugado por los movimientos campesinos y las élites obreras como protagonistas del cambio en Iberoamérica, aparte sus intervenciones de tipo revolucionario, viene siendo más limitado que el de las anteriores élites —empresariales, culturales, militares, políticas, religiosas—; ello se debe a su status no participante en la estructura general del sistema, así como, y tal lo señala Landesberger con relación a los grupos elitistas obreros, a sus móviles más económicos que ideológicos. En realidad es aquí donde más agudamente se plantean los efectos del problema educacional que, como indiqué al principio, ocupa, dada su importancia, la tercera parte de la obra.
El tratamiento de la educación en su relación con el desarrollo se considera desde la problemática de la enseñanza secundaria, la Universidad y la relación estudiantil: Política; todo ello desde un punto de vista empírico que va poniendo al descubierto las disfuncionalidades de! sistema y la incapacidad en gran número de casos para organizarse como base del desarrollo.
En realidad el problema estriba en que los problemas que se presentan al desarrollo no son fundamentalmente económicos sino sociales; se requiere la previa transformación social y del sistema de valores, pero aquí es donde, como dije al principio, la obra de Lipset - Solari ha preferido obviar esa cuestión fundamental.
—ENRIQUE GONZÁLEZ SÁNCHEZ
Recensiones.
Seymour Martin Lipset y Aldo Solari: Élites in Latín America. Oxford University Press, Nueva York. 1967. 531 páginas.
Es posible que la sensación, un poco agobiadora, de insuficiencia que deja la lectura de este libro, tentador por el título, sugerente por la abundancia de cuadros y referencias que salta a la vista como resultado de una primera y superficial ojeada, se deba única y exclusivamente al hecho de ser una obra de colaboración. Pocas veces las obras de esta clase resultan satisfactorias, incluso en el caso—éste es uno de ellos—en que la colaboración corresponda a verdaderas autoridades en la materia elegida para el estudio y la exposición.
El sólo hecho de que un tema se divida en capítulos para que cada uno sea confiado a una personalidad distinta lleva implícita necesariamente la idea de cierta desigualdad. Cada uno de los especialistas tiende, acaso inevitablemente, a dar una importancia vital a su propia misión, por lo que, en el mejor de los casos, una obra así habría de estar formada por una serie sucesiva de piezas maestras sucesivas expuestas en forma insuficiente, puesto que dentro de la especialización está por lo general la inclinación o la necesidad de rebasar los límites de espacio establecidos o, en el caso contrario, de resumir y extractar.
La unidad que debe, suele salir, de una obra iniciada, desarrollada y terminada por un sólo autor, no es posible en una obra como ésta, con quince capítulos y otros tantos autores distintos, aunque vaya precedida de un prólogo unificador, que aparece firmado por los dos especialistas—catedráticos—que se encargaron Se la dirección y que no se sabe cómo han podido entenderse para su preparación. En el caso, es decir, de no ser puramente simbólica la presencia del lugar de residencia, en Cambridge, Massachusetts, de una de las firmas, en Montevideo, Uruguay, de la otra.
Esta misma disparidad geográfica pudiera introducir otro elemento desfavorable en un tratado de aspecto pretencioso y, sin duda, útil también para el especialista de un tema estudiado y expuesto aquí en forma poco asequible o interesante para cualquiera otra clase de lector. Lo que está en evidencia en el prólogo se ve acentuado a lo largo de todo el libro: se trata de una obra que no sólo es de colaboración en cuanto a las personas, sino en cuanto a países o regiones.
En este caso quizá se pudiese llegar a la conclusión de que pudiera no tener aplicación plena el argumento de que un trabajo como este apenas es posible sin la colaboración activa de verdaderos especialistas en una materia que tiene a la vez mucha amplitud- y variedad. Porque si bien podría sostenerse que pocas veces las personas, sin un contacto largo con aspectos diversos de una cuestión como esta de «la élites en la América Latina», estarían en condiciones de examinar el tema con la debida profundidad, ¿qué se podría decir en apoyo o justificación de la presencia de un buen número de especialistas norteamericanos?.
Una y otra vez surge la duda sobre si el tratamiento que se da a muchos aspectos del tema, realmente atractivo, habrá sido condicionado por la necesidad de contraer y resumir la exposición, por deficiencias de investigación o quizá por nada más que preferencias personales. En su ensayo—en realidad son ensayos más bien que capítulos los distintos apartados que forman este libro—sobre «Las élites políticas y la modernización política: la crisis de transición», habla el doctor Robert E. Scott, profesor de ciencia política de la Universidad de Illinois, del triunvirato político de los grandes propietarios, el ejército y la Iglesia, que «fue una real "élite" de poder, en el sentido del término que le dio C- Wright Mills», para advertir que entre las masas y esa «élite» gobernante había un abismo casi insalvable, «con el poder político concentrado en la cúspide». Añade el doctor Scott: «El cuerpo de oficiales y la dirección religiosa salían de la clase terrateniente y había acuerdo entre los tres (grupos) sobre las funciones propias del gobierno y sobre quiénes deberían participar en el proceso político. En semejante sistema altamente estratificado, estos gobernantes se parecían mucho más a una casta dominante que a una clase gobernante.».
A continuación dice: «Hoy, en los Estados latinoamericanos menos modernizados políticamente—Honduras, Paraguay, Ecuador, la República Dominicana, Nicaragua e incluso Colombia—persiste el mismo esquema, más o menos. De la misma manera, en la casi totalidad de los países restantes el tradicional sistema de valores, con su hincapié en el localismo, las normas heredadas y los diseños de acción política profundamente calcados, su desconfianza del gobierno impersonal y de la distante autoridad nacional que niega las relaciones probadas y cálidas de la familia y la confianza mutua compartida por los hombres de confianza, continúa prestando apoyo al principio de la élite.».
Hay aquí, y en toda la obra, en realidad, mucho que llama la atención, quizá por no comprenderse bien lo que se dice o por no tenerse seguridad plena de que el autor mismo pisa terreno firme o, en cualquier caso, por no haberse dado cuenta de la necesidad en que podría estar el lector de darse cuenta de lo que el autor había querido decir. Por ejemplo, al catalogar, pues eso parece ser lo que hizo el doctor Scott, en una lista completa, los «Estados menos modernizados» de Hispanoamérica, ¿por qué se habrá contentado con mencionar a los que mencionó cuando salta a la vista que quedan otros que están muy cerca de ellos, por lo menos? Y es más: ¿Por qué se le habrá ocurrido incluir a Colombia en este grupo, país en el que, durante años, la vida política alcanzó un alto grado de desarrollo, tanto que acaso hubiese merecido figurar entre los más adelantados y «modernizados» de toda la América Hispana? En cualquier caso, bastaría con que la cuestión surgiese para hacer necesaria, por lo menos, una explicación de las razones que le han movido para proceder en la forma en que lo hizo. Por lo que resulta inevitable llegar a la conclusión de qué quizá el tema esté tratado en forma que es no sólo insuficiente, sino oscura también. En momentos asalta la duda sobre la posibilidad de que pudiera incluso estar deformada por el prejuicio, aunque se tratase de un prejuicio inconsciente, el resultado de una tendencia demasiado fácil al enjuiciamiento de una situación determinada en un país extranjero, tomando como punto de relación para hacerlo los grandes avances que en política y otras cosas se habían hecho en los Estados Unidos.
Esta necesidad de una explicación algo más detallada—y convincente tal vez—de algunas de las muchas afirmaciones que se hacen a lo largo de un libro dedicado al desarrollo de un aspecto de la vida hispanoamericana que deja la sensación de haber sido observado casi exclusivamente desde una torre de marfil más bien que desde la cátedra de una Universidad, que suele también encontrarse un poco retirada y al margen de la agitada vida de todos los días, está a menudo en evidencia. Lo está en forma muy aguda en el ensayo del doctor Irving Louis Horowitz, profesor de Sociología de la Universidad de Washington, en San Luis. Estado de Missouri, sobre «las élites militares». Casi siempre hay un tanto de riesgo en todas las afirmaciones de tipo general, por lo que acaso convenga explicar lo que se quiere decir cuando se afirma que, «con la excepción de los Estados Unidos, el Canadá, el Uruguay, Méjico y Costa Rica, todos los gobiernos americanos tienen fuerzas militares políticas». ¿Es o ha sido siempre entera, inconfundiblemente profesional, no político, el ejército de Méjico? ¿Se puede afirmar de una manera rotunda, decisiva, incondicional, que el elemento o la influencia o el condicionamiento político son algo absolutamente ajenos a la vida militar de todos y cada uno de esos países? No sólo el militar ha puesto de manifiesto, a lo largo de toda la historia de los Estados Unidos, un singular y persistente poder de atracción, desde Washington hasta Grant y Eisenhower, por no decir nada de figuras menores, como Harrison, Taylor y hasta el mismo Jackson, hasta convertirse, con frecuencia, en el factor decisivo en su elección para la Presidencia del país, sino que la influencia—y la presión—política de las fuerzas armadas ha jugado y sigue jugando, acaso ahora más que nunca, un papel de gran importancia en la vida nacional. Y por razones esencialmente políticas se creó una situación delicada en el Canadá, que desembocó, al menos de momento, en la dimisión de una de las primeras autoridades militares—naval—de la nación.
Y cuando después de esto se pasa a la especie de resumen que nos da el profesor Horowitz, ¿qué se hace si no saltar de unas generalizaciones defectuosas o arriesgadas a la extravagancia pura y simple? Dice que «dentro del cuadro de los establecimientos internos (de Hispanoamérica) hay variaciones importantes y considerables. Un comentarista astuto de los asuntos latinoamericanos ha distinguido cinco tipos: La forma caudillista, en la que el jefe nacional es invariablemente un alto oficial de las fuerzas armadas; la forma depositaría, en la que el poder reside en los militares, pero en la que se permite que la política de partidos adopte el estilo civil; la forma orientadora, en la que se impide que formas desviacionistas de la vida política se hagan con el poder, mientras que las normas tradicionalistas o constitucionalistas no encuentran entorpecimientos; la forma consensual, en la que existe el gobierno civil con el consentimiento tácito de los militares, pero sin su interferencia, y la forma del veto, en la que los militares actúan como una facción en sí y de por sí, pero sin tener, por otra parte, poder político. Así, se puede advertir que sólo existe una diferencia muy a lo gordo entre las «élites» militares profesional y política, un hecho que es tan cierto en los Estados Unidos como en cualquier otro Estado del hemisferio occidental».
Es una observación ésta con la que, en cierto modo, se coloca el profesor Horowitz un tanto a cubierto de los ataques a que se expuso un poco antes con su tendencia a las generalizaciones. (Incidentalmente, ese «comentarista astuto» a que hizo referencia no es hispanoamericano; es uno de los muchos norteamericanos que han convertido la especialización en asuntos hispanoamericanos en una profesión que suele estar convenientemente remunerada).
Esto no quiere decir, ni mucho menos, que en esta obra se advierta un propósito deliberado de presentar un aspecto importante de la vida hispanoamericana en forma capaz de insinuar que tiene justificación abundante la política—y las relaciones—interamericana de los Estados Unidos. Porque es el mismo profesor Horowitz quien advierte que «detrás del tamaño y la fuerza militar en la América Latina están las, decisiones políticas de los Estados Unidos. Se ha demostrado que, en buena medida, los atrincherados establecimientos militares de los países latinoamericanos cuentan con el endoso de los Estados Unidos; que tal endoso se hace en nombre de la seguridad internacional o hemisférica, sin consideración alguna para los usos actuales que de ellos hacen los militares para la represión interna; que los programas de ayuda exterior de los Estados Unidos se han desviado de manera creciente de la base civil hacia la militar y que, finalmente, tales programas son, en lo fundamental, una derivación reciente yi no representa una orientación a largo plazo. Por tanto, están sujetos a un cambio de orientación».
— JAIME MENENDEZ.
 |
| Seymour Lipset y Aldo Solari: Élites y desarrollo en América Latina (1967) |
Noticias de libros.
S. M. LIPSET y A. E. SOLARI: "Élites" y desarrollo en América Latina. Editorial Paidós. Buenos Aires, 1971; 512 págs.









Comentarios
Publicar un comentario