El pobre, la limosna y el asistencialismo según Simmel (El pobre, 1908)
Publicado en 1908, el libro El pobre del sociólogo alemán Georg Simmel forma parte de un capítulo de su extensa Sociología. Estudio sobre las formas de la socialización. En su estudio de la pobreza, Simmel parte, como en toda su sociología, de las interacciones recíprocas de los individuos en sociedad, comenzando con el pobre como persona y desde allí, construir una sociología de la pobreza que integre al Estado, la comunidad, la institución de la ayuda social y al pobre como tal en el principio y final de la secuencia.
Simmel elabora una teoría constructivista que parte del individuo y de sus acciones humanas en pequeña escala hasta llegar a las grandes construcciones sociales de nivel macrosociológico. No es una excepción su sociología de la pobreza de este precepto, en la que va a partir desde lo que considera el derecho de pobre a la limosna hasta trazar un recorrido que lo llevará al nacimiento del centralismo de la asistencia a los pobres propio del Estado moderno; lo que, por ejemplo, en Uruguay conocemos como MIDES, MDS en Argentina o ministerios de la asistencia social en otros países con sus características particulares.
Es importante estudiar este largo proceso que lleva desde una motivación psicológica y de naturaleza espontánea, de nivel microsociológico: la del pobre que pide limosna en los lugares públicos, a la creación de una completa institución racionalizada que es la de la ayuda social.
Si se dice que los derechos de unos son deberes para otros, ¿qué tiene esto de importancia para el tema que proponemos aquí? Pues que la asistencia de los pobres, el deber de la asistencia que moralmente siente el conjunto social (con culpa o no), es un correlato directo del derecho del pobre a exigir limosa—dirá Simmel. En nuestra sociedad es el mendigo quien cree tener derecho a la dádiva o al socorro, y cuya denegación considerará como sustracción de un tributo que se le debe.
Por otra parte, dirá el autor alemán, la petición de asistencia resulta más fácil al pobre si entiende que ejerce su derecho; entonces desaparece la vergüenza o la humillación de quién pide o exige limosna. ¿Porque el pobre siente esto? Pues porque la exigencia de asistencia se basa en la pertenencia del necesitado al grupo, de modo que para que haya asistencia social debemos partir de la visión ideológica que considera al individuo como producto de su medio social y donde el individuo carenciado no pueda ser del todo culpable de sus penurias individuales. Este hecho sociológico confiere al pobre el derecho a solicitar del grupo una compensación por su dificultad o carencia; de modo que en el derecho del necesitado se fundamenta toda la institución de la asistencia a los pobres. No existiría tal institución si sus miembros negaran ayuda social exteriormente (y dentro de su fuero individual) a quienes les piden limosna. La suma social de muchos miembros individuales ayudando al pobre como individuo, es la base sociológica sobre la que se asienta luego el asistencialismo estatal, que no podría operar en una comunidad que negara el derecho a la limosna.
En la sociedad occidental, al otorgarle más valor al derecho que al del cumplimiento de un deber, igualamos el derecho a la asistencia a la misma categoría que el derecho al trabajo o el derecho a la existencia. El pobre es, indesligablemente, parte de la comunidad y conforma un orden de relaciones con el resto de los individuos y con sus formaciones institucionales más amplias. Establece una relación con el Estado, con los gremios, con el municipio, con la parroquia (al menos antiguamente) o con la familia. ¿Pero qué sucede cuando la asistencia a los pobres no se realiza ella en beneficio de este derecho a la limosna sino en virtud del bienestar general, del todo social? Cuando la ayuda social pasa de la individualidad del pobre al resto de la comunidad, la comunidad se desliga de este derecho y se otorga a sí misma el deber de la ayudar, pero con una finalidad utilitaria: evitar que se convierta en un enemigo dañino de la sociedad.
En este momento hemos llegado al punto en el que ya no son importantes los sentimientos y el pobre como persona, el pobre como tal, pues la sociedad actúa en defensa del interés mutuo en un claro predominio del punto de vista social por encima del sentimiento moral.
Comparemos varios tipos de instituciones, por ejemplo la del ejército y la policía, la escuela y la obra pública, la administración de la justicia y la iglesia, la representación popular y la investigación científica: estas instituciones procuran el bienestar general de todos los miembros que lo integran, o sea apuntan a un individuo general. En cambio, ¿qué pasa con la institución de la asistencia a los pobres? Bien, ésta procura únicamente el bienestar del pobre, es decir de alguno de los miembros de la sociedad y ajenos a la institución, cuya situación pretende cambiar —sucede lo mismo cuando una organización se encarga de la crianza, manutención y educación de niños huérfanos o quitados a sus padres. La institución de la ayuda social atiende a un individuo singular por el cual establece un fin social de protección y fomento de la comunidad tratando de suprimir los peligros que el pobre significa para el bien común; algo que es lo opuesto a las instituciones mencionadas más arriba (la policía, el ejército, la escuela) en las que el beneficio se busca para sus propios miembros integrantes, otorgando ascensos, viáticos, dando licencias, capacitando a sus miembros jóvenes, etc.
Dice Simmel, la asistencia que consiste en “quitar al rico para dar al pobre no se propone igualar las situaciones individuales, no se propone ni siquiera tendencialmente suprimir la división social entre ricos y pobres”. Al contrario, la asistencia a los pobres se basa en la estructura de la sociedad tal cual es y se opone a todas las aspiraciones socialistas, comunistas o igualitaristas. El objetivo del asistencialismo es simplemente mitigar manifestaciones extremas de diferenciación social socorriendo al sujeto no más allá de lo que exige la preservación del estatus quo social. Es aquí entonces cuando Simmel advierte sobre el carácter frío y abstracto que adquiere el centralismo puramente social cuando el Estado se hace cargo del cuidado de los pobres. En este momento el derecho de la limosna ya no cuenta, ha quedado en el pasado; lo que atañe es el deber del Estado de ayudar, así como el derecho del contribuyente fiscal a que se determine la cuantía de ayuda fijada públicamente.
En este momento de la materialización de los socorros sociales, el pobre ya no tiene derecho a reclamar; el Estado se coloca por encima de este derecho y excluye al pobre del sistema jurídico de la asistencia pública. Para probar esto, para verlo clara y empíricamente, podemos tomar como ejemplo la administración de la ayuda a los pobres en el estado moderno y descubrir que es el único sector de la administración pública en el que las personas directamente interesadas (los pobres) no tienen participación alguna en sus órganos de decisión, marcando claramente la imposibilidad de autoadministración o autogestión de los pobres de sí mismos. Los ministerios de ayuda social responden al Estado —en segundo lugar al contribuyente—, no a los pobres, ya que despliega una concepción centralista de la ayuda social y se abroga una obligación abstracta de las funciones del gobierno. ¿Cuál es su consecuencia? Un aumento del número de funcionarios remunerados para asistir a los pobres. Es decir, una ampliación de miembros de la sociedad no pobres, no excluidos, que toman decisiones por una clase que queda excluida. El pobre entonces forma parte del todo comunitario, pero como miembro en una situación diferenciada, es decir de exclusión.
Por otra parte, la institución de ayuda a los pobres vela por el cumplimiento de sus necesidades más apremiantes e inmediatas, que exigen el aporte mínimo posible del contribuyente; la caridad, entonces, tiene el límite de lo necesario para sobrevivir. La asistencia de los pobres es, como se percibe, una acción colectiva en carácter de lo mínimo que asiste en el grado más bajo de la escala intelectual, económica, cultural o estética: es lo que podríamos llamar el mínimo social aceptable. Su principal finalidad es que el pobre no reciba por debajo del mínimo y que tampoco reciba excesivamente, por encima del mínimo; es decir, ni insuficiente ni demasiado.
Pero veamos ahora la diferencia entre la asistencia privada y el Estado. “La asistencia privada se ocupa de devolver la capacidad de trabajar al pobre toda vez que el Estado ya se encarga de que no muera de inanición; se encarga de curar una miseria que el Estado sólo alivia momentáneamente.” En correlación con este argumento va a sentenciar Simmel: “el Estado atiende la pobreza mientras que la beneficencia privada atiende al pobre.” El Estado no atiende al pobre como persona, sino cómo integrante de una clase, de una categoría administrativa. La ayuda privada, en cambio, trata de recuperar la autonomía y la capacidad productiva del individuo, de una manera exclusiva e íntima, focalizada en una persona particular, aunque previamente —a diferencia del Estado— es selectivo, no asistiendo más que a aquél que “considera digno de ser ayudado”.
Uno de los puntos más importantes de la sociología de la pobreza de Simmel es cuando advierte que el impuesto para los pobres, cuando se confunde con los ingresos generales del Estado, se termina de completar el círculo: esto es, la asistencia queda sometida al imperio del todo. Lo individual, el pobre como persona, se somete al todo social y pasa a estar fuera del grupo, es decir, a ser objeto de medidas políticas de la colectividad. Debido a esto, el pobre ocupa en nuestra sociedad una doble posición: está fuera del grupo y recibe ayudas, y está dentro del grupo de manera diferenciada —no pudiendo ser suprimido como individuo físico. En el punto más alto del centralismo asistencial, el pobre pasa a ser un pobre y nada más.
La sociedad establece una fusión con el banquero, el profesor, el funcionario, el político, el artista a su vez que establece una separación con el pobre —quién podría transformarse en un ser hostil a los intereses privados de todos los anteriores.
¿Pero quiénes son los pobres para Simmel? No es cualquier individuo que se encuentra por debajo del umbral de una variable, por debajo de una línea, en la parte inferior de un índice, no. Simmel dirá: son pobres aquellos que reciben asistencia; diferenciando así la pobreza individual de la pobreza social. Esta última establece que sólo es pobre quién reclama y acepta ayuda social, o el que debería recibirla según las normas sociales. ¿Y quién es el que decide quién debería recibirla? La sociedad cuando lo socorre y cuando decide que ese individuo forma parte de una clase aparte que hay que atender, no por su bienestar personal, sino por una defensa del todo social; cuando la comunidad convierte al pobre en un individuo cuya posición social es ser pobre, “tan sólo pobre y nada más.”
Georg Simmel. El pobre. Ed. Sequitur, Madrid, 2011.
— Leonardo Pittamiglio
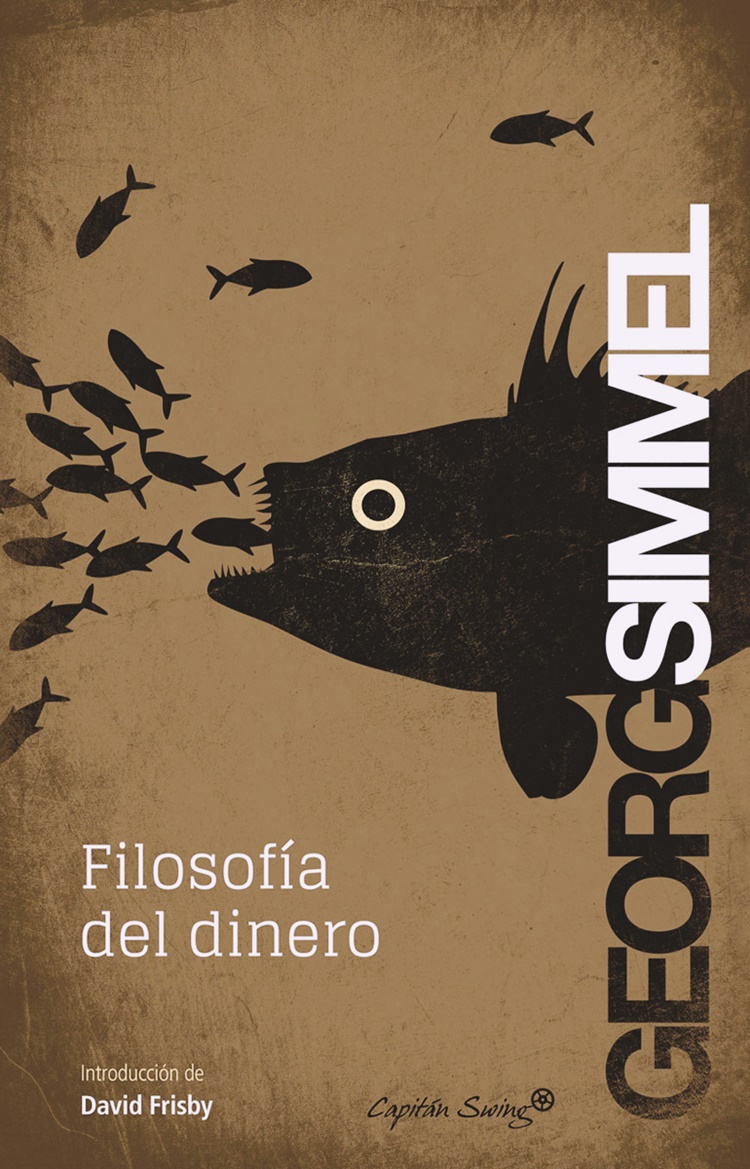 |
| El pobre, la limosna y el asistencialismo según Simmel |
Georg Simmel. El pobre (1908)









Comentarios
Publicar un comentario