Ferdinand Tonnies: El culto a Nietzsche. Una crítica (1897)
El culto a Nietzsche. Una crítica
Ferdinand Tonnies
Der Nietzsche-Kultus. Eine Kritik (1897), Berlín, Akademie, 1990. Hemos realizado, para la ocasión, una selección «política» de este texto (N. del X).
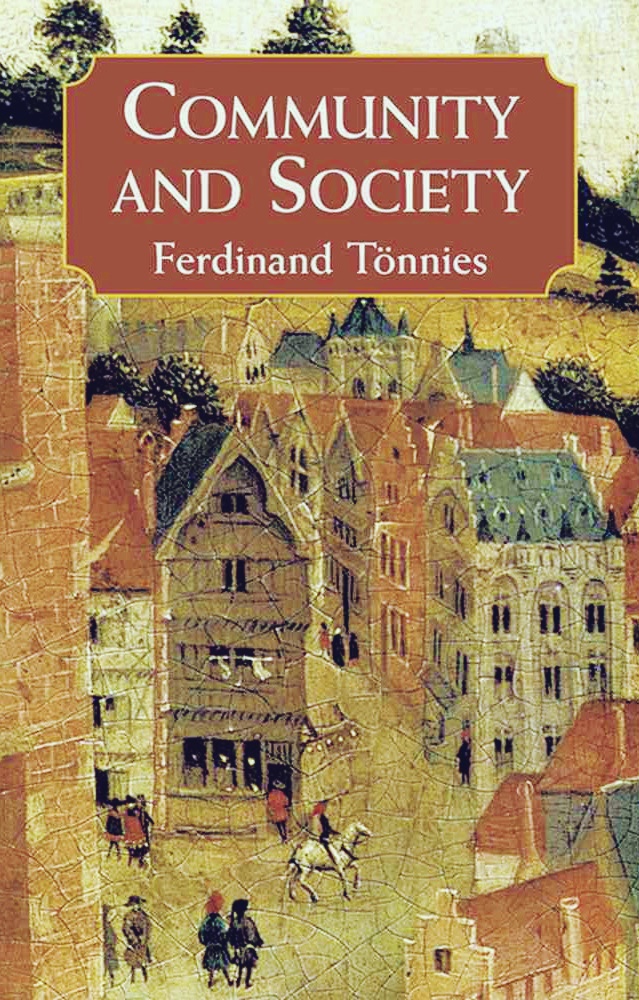 |
| Ferdinand Tonnies: Comunidad y sociedad (1887) |
1
Un escritor de filosofía que sea leído por mucha gente ya es de por sí algo extraño. Pero, ni qué decir, si además se le lee con entusiasmo, si sus lectores se reconocen como jóvenes, si sus ideas se reciben y se propagan como liberación y revelación, si uno cree haber ganado, a través de un pensador, un guía para el camino de la vida.
Algo así es tan extraordinario que nos remite a unas palabras de Emerson citadas por Nietzsche en uno de sus primeros libros: «¡Poneos en guardia si Dios manda un pensador a nuestro planeta! Es como cuando estalla un incendio en una ciudad sin que nadie sepa qué está a salvo y hasta dónde pueden llegar las llamas. Nada en el mundo de la ciencia estaría a salvo de experimentar un giro de la noche a la mañana... Todas las cosas de valor e importancia para los hombres han de ser supeditadas a las ideas que se les han encumbrado en el horizonte intelectual y que provocan el orden actual de las cosas. Ocurre igual que con el árbol que sujeta sus manzanas. En un momento, un nuevo grado de cultura revolucionaría todo el sistema de los esfuerzos humanos».
No voy a entrar en cuestionar si la filosofía de la historia que contienen estas frases es o no verdadera, pero sí lo es, al menos, que la época actual favorece la propaganda de ideas nuevas o recientemente aparecidas, que se anuncia con pasión un «nuevo grado de cultura» y que bajo el emblema de esta renovación se puede entender el éxito de los escritos de Nietzsche; también lo es que, en los ánimos de muchos seguidores, su doctrina se muestra tan nueva y tan revolucionaria como señalan las palabras de Emerson, y que de ella ha surgido algo así como un incendio.
En medio de los torbellinos propios del siglo XIX, las ideas de todo aquel que busca un camino para avanzar por el mar de la ciencia actual, moviéndose en su propio y pequeño vehículo, se vieron sorprendidas por una confusión y alboroto absolutos. No saben de dónde vienen ni a dónde van. Rodeados por las trivialidades de la literatura diaria, por las ideas vulgares y estrechas de miras de los topos que ni quieren ni pueden ver la luz del día, se van deslizando, van buscando y preguntando, desesperándose algunas veces, a menudo queriendo atrapar fuegos fatuos, a menudo enclavando en una orilla estéril.
No es fácil ser joven en medio de una cultura antigua, saciada y regulada que os hace racionales-sabihondos antes de tiempo al querer afirmaros; una cultura que ha convertido el aparato de la vida en el dueño y señor de la vida; una cultura que os hace trabajar para ella y envuelve en nieblas vuestro pobre ocio, asfixiándolo con sus producciones brumosas, baratas y desabridas. Y, sin embargo, la juventud siempre quiere ser joven, quiere disfrutar el aire de la mañana, quiere albergar esperanza y soñar con el futuro, quiere desarrollarse y crear nuevas obras.
Una y otra vez a lo lejos,
Por encima de los países hacia el mar,
Las fantasías a lo ancho.
Planea por la orilla aquí y allá;
Nueva siempre es la experiencia:
Siempre siente miedo el corazón.
Dolor es el alimento de la juventud;
Lágrimas, el bienaventurado himno.
Estas convicciones juveniles caracterizan a las auténticas y profundas almas artísticas a lo largo de toda su vida; la libertad es su elemento y, a pesar de todo el «alimento de dolor», la alegría no deja de ser el sentimiento que ansían, burlándose de las amargas decepciones. No sorprende en absoluto que tales espíritus enérgicos se sientan fuertemente atraídos por los nuevos filosofemas de Nietzsche; de ellos extraen un evangelio de fuerza creadora, una apelación al genio, un encantador insulto a la estrechez de miras de las autoridades y de las opiniones convencionales que envuelven como con un ropaje gris la magnificencia de la verdad. Ellos perciben el espíritu libre que le concede al individuo oprimido e incomprendido el derecho a ser él mismo y a ir, con orgullo y arrojo, tras su elevado conocimiento. La mentalidad aristocrática de Nietzsche coincide aquí, como en un foco, con la agitación democrática. Esta, arraigada en la voluntad e indignación por parte de la clase trabajadora, lucha por conseguir libertad y desarrollo intelectual, emprende la tarea de librarse de las opiniones y costumbres heredadas, se propone conseguir ella misma el poder del cual han de surgir instituciones más sensatas para abrirle a la vida más plena perspectivas sin límite.
Aquí, tanto como en la fe que el artista tiene en sí mismo, la esperanza se convierte en un deber y la duda en un pecado. Pero también los pensadores políticos de la clase dominante desean adherirse a estas ideas que les devuelven un ideal aglutinante, siempre y cuando ellos no las hayan formulado definitivamente como su forma de patriotismo; difícilmente pueden pasar por encima de éste, porque están vinculados en cuerpo y alma al Estado. Y el gobierno de éste, a su vez, agradece todo el entusiasmo con el que pueda sentirse aludido. De este modo, se da la extraña combinación de que una persona con ideas totalmente internacionales, desconocedora y detractora de la idiosincrasia alemana, articule el secreto y el «espíritu» de aquellos que más alto proclaman su especificidad y tipicidad alemanas, y a los que se ensalza a gritos -siempre y cuando no se les haya desenmascarado como criminales. Ahora bien: juzgando de un modo imparcial, debemos reconocer que este joven carácter alemán —ya sea político o artístico— lleva dentro de sí un elemento de salud alegre y fogosa que no busca otra cosa que ser y reproducirse; y fue a Nietzsche a quien le correspondió poner palabras de una osadía sonora a este inquebrantable optimismo de la voluntad y de la fuerza, de modo que estas palabras sirvieran como redoble para valientes guerreros y héroes, tanto para un uso nacional como internacional. Nietzsche proclama «la voluntad de poder» como la fórmula del mundo y de la vida. Y esta voluntad de poder es la consigna de todos los nuevos simpatizantes. Con ella se caracteriza de un modo especial la época del contraste y de la lucha cada vez más acentuada entre las clases sociales.
Nietzsche pronuncia exactamente lo que piensan por igual todos los extremistas y arrogantes, los déspotas y los agitadores, que ya de por sí están frecuentemente tan cercanos. Mientras que los poderes establecidos y los partidos conservadores siguen creyéndose que poseen una fortaleza segura en la vieja concepción del mundo, es un ateo apasionado, un filósofo que golpea con el martillo todas las tradiciones y prejuicios, quien les tiene que suministrar las armas de defensa. Y en el uso de ellas se les descubre claramente desligados de aquella concepción y piedad, apoyando la fuerza de sus exigencias en la posesión, como usurpador y César, como arrogantes hombres modernos que no respetan nada más que la propiedad obtenida por herencia, especulación o matrimonio, como hombres que se aprovechan de las ideas científicas según les interesa -al igual que participan o hablan mal del comercio y de la bolsa según ganen o pierdan critican la ciencia cuando les parece que ésta va en contra de sus intereses. Pero a aquellos que no están dispuestos a renunciar a su posición social superior, que han perdido la fe en las sanciones clericales y que sienten una repugnancia natural hacia la hipocresía de esa fe, Nietzsche les devuelve al mismo tiempo el valor y la confianza en una justificación de las diferencias de rango mayor que la nacional-económica; desde ahora, al reconocer su falta de fe y su visión científica de las cosas, creen poder defender su posición dominante sobre una base nacional y empiezan a percibir su dominio como apéndice de su personalidad.
5
Los éxitos de Nietzsche están unidos a los intentos de utilizar la teoría de la evolución —una fuerza que actúa de modo revolucionario en la concepción del mundo- para mantener el capitalismo y la llamada libre competencia. Los socialdemócratas deducen de esa teoría que los hombres, al igual que otros instrumentos o máquinas, también terminarán por crear y refinar las formas e instituciones de su convivencia según criterios científicos, estableciendo de ese modo un nivel más alto en sus cualidades específicamente humanas. Los oponentes, por otro lado, hacen otras afirmaciones: esas formas aparentemente mejoradas suponen, en realidad, un retroceso; mediante una igualdad ficticia dan la mano a la desigualdad natural, cuyo efecto real y deseado es la supervivencia de los mejores; la libre competencia, precisamente, es lo que mejor corresponde a la saludable voluntad de la Naturaleza, ya que eleva al inteligente, al trabajador, al ahorrativo y al virtuoso, favoreciéndole en la creación de una familia y, de ese modo, en la transmisión genética de sus buenas cualidades. ¡Cuan diferente es esto en la sociedad comunista!: sin espacio para la competencia, domina la pereza general, y la multiplicación sin límites de los tontos y depravados es la consecuencia lógica de la igualdad de derechos y de la participación igualitaria en los productos a repartir.
Dentro del sistema de la teoría del desarrollo, la cuestión en torno a la «herencia de las cualidades adquiridas» se convierte en la manzana de la discordia entre los partidos más innovadores. Si existe tal herencia, entonces parece dar una especie de justificación biológica a la herencia del capital adquirido; y, por otro lado, si una nueva selección siempre viene a asegurar el mantenimiento y la mejora de clase, entonces parece que la libre competencia precisa una base mucho más amplia que la que tiene ahora para favorecer las virtudes de la raza; si las instituciones sociales impiden permanentemente (o al menos con mucha frecuencia) las variedades casuales de los individuos hábiles - o sea, de aquellos que están por encima de la media— y si, en cambio, favorecen a menudo al que está por debajo de la media, de tal modo que éste ocupa con su descendencia el espacio más amplio, se ha de deducir que tales instituciones son, al igual que el derecho sucesorio, reprobables. Su supresión facilitaría el terreno para que en cada actividad y en cada profesión fuese el más hábil y el más solícito quien consiguiese el premio. Esta igualdad de condiciones también sería muy deseable, si las cualidades adquiridas fuesen transmisibles: los vencedores le transmitirían regularmente a la generación siguiente un plus de cualidades para el cual los bienes externos adquiridos constituirían un complemento natural. Con ello aumentaría la probabilidad de que los talentos más hábiles fuesen favorecidos socialmente.
Por el contrario, si tan sólo la selección favorece el desarrollo, entonces resulta que la selección de los sexos es, junto a la natural, de gran importancia: sólo la unión de las mejores variedades asegura su mantenimiento, mientras que el cruce indiferenciado —panmixia— tiene como consecuencia un retroceso continuado. Para evitar esto, lo que mejor puede ayudar a la humanidad en la vida social es la constitución de rangos y, sobre todo, el aislamiento de la aristocracia. Y este aislamiento a su vez, no se puede dar sin el derecho sucesorio. En consecuencia, la supresión del derecho sucesorio sería perjudicial, precisamente porque las cualidades adquiridas no pueden ser heredadas. El derecho sucesorio aísla, y del aislamiento depende la selección. Así es como se entrecruzan y se anulan este tipo de argumentos.
6
Quien una vez llegado aquí pida diferenciación, y acaso espere que el profundo pensamiento de Nietzsche equilibre las consideraciones biológicas y las sociales, se llevará una gran decepción. Nietzsche jugó con todas estas ideas, pero no consiguió llevar a cabo una sola de ellas ni seguirlas de un modo riguroso. La selección de un tipo más elevado es una reclamación vehemente en sus últimos escritos; pero apenas se le ocurre probar en relación a ello los hechos económicos o las instituciones de derecho. Tampoco parece haber preguntado cuál es la fuerza que debería ser elevada, qué cualidades deberían tener campo libre para su puesta en acción y en qué grado la fuerza «física» puede condicionar y fomentar la fuerza «espiritual», si es que no se excluyen una a la otra. Él se limita a comparar «fuerza» y «debilidad», «acierto» y «error»; describe el modelo «elevado» de hombre parafraseándolo como «el de más valor, el que más merece vivir, el de más seguro futuro»^. Y por mucho que presuma de pensar «libre de moralismo hipócrita», para él todo el complicado problema del desarrollo social se encuadra en el problema de la moral. A los trece años de edad ya «le preocupaba el problema del origen del mal», y nunca llegó a librarse de tan infantil modo de plantear la cuestión... «¿Cuáles son las circunstancias bajo las cuales el hombre ideó los juicios de valor del bien y de! mal.' ¿Y qué valor tienen por sí solos? ¿Hasta ahora han impedido o favorecido el desarrollo humano? ¿Son un signo de necesidad, de empobrecimiento, de degeneración? O, por el contrario, ¿acaso revelan la plenitud, la fuerza, la voluntad de la vida, su valor, su esperanza, su futuro? Me he atrevido a contestar a estas preguntas y he encontrado diferentes tipos de respuestas, haciendo una distinción entre épocas, pueblos y rango de los individuos, especializando el problema. De las respuestas surgieron nuevas preguntas, investigaciones, suposiciones y probabilidades. Fue así hasta que llegué a encontrar una tierra propia, un suelo propio, un mundo tortuoso, creciente, floreciente, como un jardín secreto del que nadie puede pensar ni siquiera que existe...» (GM. S. VI).
El resultado básico al que llega es que «la moral» representa un contracultivo frente a la voluntad, que la primera contiene la aspiración consciente de someter al tipo de mayor valor, ya que «se le teme, ha sido hasta ahora el temido, y desde el temor se ha deseado, se ha cultivado y se ha conseguido el tipo contrario: el animal doméstico, el animal de rebaño, el animal enfermo que es el hombre: Cristo». Al atribuirle a la moral reinante hasta entonces un efecto tan terrible, es natural que también se esperen infinitas consecuencias de su derogamiento y, como consecuencia, del establecimiento de una moral contrapuesta —a la que se siente llamado Nietzsche. Nietzsche no investiga jamás si las doctrinas morales predicadas y creídas han tenido realmente efectos tan esenciales o si pueden tenerlos. Tampoco indaga si esas doctrinas coinciden con la moral válida y usual en el país, o si las consecuencias de una y otra se invalidan en parte. ¿Debemos verlas aisladamente, sin contradicciones, oposiciones ni luchas? ¿Acaso el bien y el mal no podrían ser tan variados como los hombres y sus relaciones, y multiplicados aún más por los variados elementos del espíritu particular en el caleidoscopio individual de sentimientos e ideas? ¿No podría ser que a los efectos que Nietzsche observa y denuncia les subyazcan otras causas muy distintas y mucho más poderosas que la moral?
7
La nueva doctrina de Nietzsche se encaja en el esquema hegeliano del regreso a los orígenes; también ella quiere representar una negación de la negación, quiere volver a levantar sobre una base racional lo que ha encontrado en un instinto sano: el enaltecimiento de lo excelente, que sólo ha podido ser vuelto del revés por una especie depravada y decadente. Quiere revalorizar los valores. Esto lo va a conseguir volviendo a elevar las destronadas valoraciones naturales y mediante una proclamación: la meta no es la felicidad de la mayoría, sino la de unos pocos; esto es ya de por sí una verdad natural, en tanto que se entiende por felicidad aquello de lo que unos pocos gozan como un destino excepcional. Con un postulado opuesto, pero con un idéntico rechazo de la cultura dada, esta doctrina resulta emparentada con la que más detesta: con la socialista. De ahí resultan unos curiosos entrecruzamientos. Ambas, además, tienen su vago ideal en Rousseau, a pesar de que Nietzsche cuenta a éste entre el grupo de «sus imposibles» y lo desprecia como «el primer hombre moderno, idealista y canalla en una sola persona»^; puede que lo desprecie mucho más precisamente por encontrarse tan cerca de él. Y es que al mismo tiempo confiesa: «También yo hablo de la vuelta a la Naturaleza, aunque no se trata realmente de un volver, sino de un ascender: ascender a la Naturaleza elevada, libre e incluso terrible; una Naturaleza que juega con grandes cometidos, y que se puede permitir c\ jugar»'. Lo principal es el pensamiento básico común, el pensamiento dialéctico: la propia elevación de la cultura lleva y ha de llevar de vuelta a la Naturaleza. Rousseau le había concedido a esta exigencia el tono más elevado y había encontrado el más vivo eco, pero la dirección a seguir se situaba en el conjunto de la filosofía racionalista: la Razón proclama la Naturaleza como lo universal, y lo hace mediante «preceptos arbitrarios», no mediante preceptos falsificados o especializados; lo universal, mediante la comprensión de lo que se está materializando, se concibe en todo momento como lo primero, pero también como lo que viene después. Ni el fantástico Rousseau introductor del romanticismo, ni nuestro árido Wolf como modelo del racionalista puro, inventaron el dogma de la igualdad natural de los hombres.
Este surgió en la «Antigüedad» como oposición a la institución sociopolítica de la esclavitud, y es en esa oposición donde sigue vivo todavía, habiéndose convertido en una parte constitutiva del pensamiento moderno. Pero es dentro de este pensamiento moderno donde ha cobrado el sentido nuevo de completar el concepto de hombre como ser natural, en oposición a un origen sobreterrenal perteneciente a los elementos integrantes de la oscuridad y de la superstición, y mediante el cual los príncipes de este mundo se alzan y son alzados. De ahí recibió la idea de la igualdad su sentido especial y natural como medio de lucha burgués contra la nobleza; y resultó vencedora según pudo ir el dominio industrial y burgués equiparándose al poder de la nobleza. También en este sentido la idea ha quedado sin concluir. Pero tan pronto como ese dogma de la igualdad natural de los hombres se representa como contenido de una confesión política y de una aspiración, adquiere una forma variada: igualdad ante la ley, igualdad de los derechos políticos, igualdad de los deberes políticos y, finalmente, igualdad en la parte que se tiene de las posesiones sociales, o como quiérase que se formule una idea comunista. Esta misma idea, no obstante, con el «socialismo científico» se ha desprendido y liberado por completo de aquel dogma. Ese es el auténtico significado, rara vez bien entendido, de la visión «materialista» de la historia: ya no es la suposición de tales ideas lo que se considera como causa principal de los cambios sociales y políticos, y por ello tampoco su proclamación como razón para postulados absolutos; lo que se reconoce como consecuencia del desarrollo de la vida y de la convivencia ocurrido al margen de las ideas es la propagación de las mismas y la creencia en ellas, o sea, algo condicionado por el tipo y la productividad del trabajo, por expansión del tránsito y del comercio, por las relaciones entre territorios y pueblos, entre la ciudad y el campo, entre las posiciones sociales o las clases.
Por todo ello, si la idea de la igualdad es de una fuerza tan enorme, tan variada y progresista incluso en nuestra época, es porque es la expresión cerebral de un hecho más poderoso —la nivelación social— que convierte a cada persona en productor o vendedor de su mercancía, que sitúa a todos fi-ente a todos, que pone a todos en contacto. Y, de este modo, la propiedad social de los medios de producción no se fomenta como consecuencia o como medio de la igualdad, sino que la aspiración a dicha propiedad se presenta como consecuencia y efecto de un estado causado por el egoísmo de los capitalistas insensible a las ideas y por las leyes de la competencia y de la coalición. Con ello, el «manifiesto comunista» es invulnerable a la crítica del dogma de la igualdad natural. Los debates habituales sobre estos temas e igualmente las ideas de Nietzsche se mueven sobre una base puramente ideológica y dogmática; no rebaten la relación crítica que se podría usar contra el teorema porque ni siquiera lo conocen, o sea, porque no alcanzan la altura necesaria para la discusión.
La aspiración de una «vuelta a la naturaleza» se entiende con facilidad como un cansancio de la cultura, y éste a su vez como signo de una cultura enferma que se hace vieja. De este modo, la idea paralizadora de la degeneración se le une hoy a todas las tendencias de mejora y de progreso. También en los escritos de Nietzsche se deja ver esta idea con una gran variedad de formas, pero nunca con una explicación científica útil. Notamos que Nietzsche, en ocasiones, atisba la decadencia en la propia cultura; se trata de la decadencia de la naturaleza humana, al estilo completamente de Rousseau, que el orden político esencial para toda la cultura o -dicho de otro modo y equiparado a éste por la concepción vulgar- «el Estado» tiene que aguantar. Esta concepción de Nietzsche es vista como algo que se remonta a las concepciones de Max Stirner, lo que hace que se le incluya en un mismo montón con los anarquistas. ¡Qué encuentro tan extraño! Pero Nietzsche, en general, sí que le da validez a la cultura, y también afirma al Estado como dominio de los fuertes sobre los débiles y como una institución para proteger la explotación, como expresión de la voluntad de poder. Los causantes de haber enervado a los hombres y de la decadencia de la cultura son la moral, o la moral de esclavos, o los sacerdotes, o los judíos o, en definitiva, el cristianismo, pero después también los filósofos no cristianos y las ideas modernas. Para arrojar luz sobre este confuso enredo de ideas que parece un hervidero retórico, necesitamos observar el desarrollo personal y literario de su artífice remontándonos a sus comienzos.
Tradución de Montserrat Ruiz Augustin.
 |
| Ferdinand Tonnies: El culto a Nietzsche. Una crítica |
Title: El culto a Nietzsche: una crítica
Author: Tönnies, Ferdinand; Ruíz Augustín, Montserrat (trad.)
Publisher: Universidad Autónoma de Madrid
Date: 2001
Citation: Cuaderno Gris. Época III, 5 (2001): 65-72. (Monográfico: Nietzsche y la "gran política": antídotos y venenos del pensamiento nietzscheano / Alfonso Moraleja (coord.)









Comentarios
Publicar un comentario