José Félix Tezanos: Hombre y sociedad (La explicación sociológica, Cap. 2) (2006)
Hombre y sociedad
José Félix Tezanos
Capítulo 2 de La explicación sociológica: una introducción a la Sociología
El binomio hombre-sociedad constituye una ecuación conceptualmente inseparable. Ni el hombre, ni la sociedad humana pueden ser comprendidos ni explicados independientemente. En este sentido es el que puede decirse que lo social forma parte de nuestra realidad más íntima e inmediata. Bien consideremos analíticamente al hombre como primer punto de referencia, bien consideremos a la sociedad llegaremos siempre a las mismas raíces.
El hombre no se puede entender sin la sociedad. Necesita de la sociedad para nacer en el ámbito de una familia, para vivir en un grupo, para desarrollarse, para formar su personalidad de acuerdo a unos perfiles humanos.
Por ello, una correcta comprensión de la naturaleza de lo social nos ayuda a entender mejor no sólo el foco de atención específico de la sociología, sino el propio papel que lo social ha desempeñado en la evolución de los seres humanos y en su realidad actual.
1. La naturaleza de lo social
El hombre es un ser social. Siempre ha vivido en sociedad como un hecho natural, casi sin reparar en ello, al igual que el pez no repara en el agua, o los seres vivos terrestres no reparamos en el aire. Lo social es tan importante para el hombre, como el agua o el aire para los seres vivos. Basta que algo falle en el agua, en el aire, o en el entorno social, para que entendamos su carácter fundamental.
¿Es posible un hombre fuera de la sociedad? Biológicamente sabemos que no es posible, ya que todo hombre, antes de su nacimiento, está condicionado por diversas costumbres y modos de organización social, como las formas de relación y emparejamiento, las reglamentaciones de matrimonio que determinan con quién se puede uno casar, a qué edad, de qué manera... En las sociedades actuales, antes de nacer, un niño ha pasado por el filtro social de numerosos usos y costumbres, así como por instituciones sociales y jurídicas que regulan los matrimonios, por instituciones médicas que cuidan de las condiciones del parto, y todo un conjunto de actividades económicas y mercantiles relacionadas con el propio hecho de nacer.
Pero, una vez nacido, ¿qué sería de un niño sin la sociedad?, ¿podría vivir normalmente?, ¿podría desarrollar una personalidad humana? El director de cine francés François Truffaut realizó una película basada en un hecho real, en la que se planteaba este problema, «El niño salvaje». La película narraba la historia de un bebé que, abandonado perdido en un bosque, había sido criado por unos lobos, creciendo en un ambiente salvaje, sin contacto con la sociedad. Un niño que andaba a cuatro patas, que vivía y se comportaba como un animal. La película cuenta las dificultades para lograr una «socialización» tardía de ese niño, para enseñarle a hablar, a comer y a comportarse como un ser humano, de acuerdo a las costumbres, a las formas de actuar y a los patrones culturales en los que todo niño es influido y enseñado desde los primeros meses de vida.
La historia de esta película nos puede servir para comprender la importancia que el aprendizaje de costumbres, de modos de comportarse, de relacionarse y de comunicarse, tiene para todo ser humano, desde los primeros meses de su vida. Todo ello forma un conjunto de pautas y patrones de conducta social, sin los cuales los seres humanos se podrían ver reducidos a una condición diferente a la que actualmente entendemos como humana.
La importancia que lo social ha tenido en la conformación de la propia realidad humana contrasta, sin embargo, con la poca atención que se ha prestado al análisis especifico de lo social hasta época muy reciente. De hecho, en el tardío descubrimiento de lo social como campo temático de atención diferenciada se encuentra una de las razones principales-tal como hemos señalado-, por las que la Sociología no se empieza a desarrollar realmente hasta el siglo XIX.
Las explicaciones que generalmente se han ofrecido sobre tan tardío descubrimiento contrastan con las interpretaciones contemporáneas, que atribuyen un papel decisivo a lo social en el propio proceso de hominización, en la perspectiva más general de las teorías sobre la evolución de las especies.
Ciertamente, si lo social ha sido tan decisivo en el desarrollo humano, no parece suficiente la explicación de que una reflexión autónoma sobre lo social no se pudo producir hasta que no se desarrollaron los planteamientos propios del método científico y hasta que la realidad de la «sociedad civil» fue contemplada de manera diferenciada del Estado, es decir, como una entidad distinta, y con vida propia, al margen de todo lo que se comprendía en la esfera del poder político. ¿Acaso-podríamos preguntarnos- no eran posibles otras formas de aproximación al análisis diferenciado de lo social? Incluso, durante las primeras etapas de desarrollo de la Sociología apenas se prestó atención a clarificar suficientemente esta cuestión.
La mayor parte de los «padres fundadores» de la Sociología no dedicaron sus principales esfuerzos a la tarea de aclarar y definir lo que constituye la realidad de lo social. «Por sorprendente que parezca -recordará Recasens Siches –es un hecho que durante casi un siglo la mayor parte de los más famosos libros de Sociología no nos han dicho nada claro sobre qué es lo social, sobre qué es la sociedad, ni siquiera en ellos se ha intentado un poco en serio poner en claro los fenómenos elementales en que el hecho social consiste»1.
Para comprender esta laguna es posible que sea necesario acudir, quizás, a explicaciones elementales. Por ejemplo, podríamos pensar que lo tardío de la reflexión sobre una cuestión tan fundamental estriba precisamente en su propio carácter radicalmente básico e inmediato. La reflexión de un antropólogo eminente, como Ralph Linton sobre las causas del tardío descubrimiento de la existencia de lo que en las ciencias sociales se entiende por «cultura», resulta aplicable también en este caso. «Se ha dicho -señalará Linton con un paralelismo quizás un tanto simplificador- que lo último que descubriría un habitante de las profundidades del mar fuera, tal vez, precisamente el agua.
Sólo llegaría a tener conciencia de ésta si algún accidente lo llevara a la superficie y lo pusiera en contacto con la atmósfera»2.
1. Luis Recasens Sichcs: Sociología. Edltorlal Porrua, México, 1965, pág. 101.
2. Ralph Linton: Cultura v personalidad. F.C.E., México, 1967, pág. 130.
Una reflexión parecida podríamos hacernos también sobre las causas del tardío y «revolucionario» descubrimiento sociológico de la realidad de los grupos primarios, es decir de los grupos pequeños, en los que se dan las relaciones sociales cara a cara», en los que se produce el mayor componente de interacciones sociales, y a partir de los cuales se estructura en gran parte la propia realidad social (de lo microscópico a lo macroscópico). La evidencia de que los hombres no formamos en el espacio social una horda indiferenciada de individuos, sino que estamos entrelazados en una compleja red de grupos primarios perfectamente identificables en los distintos ámbitos de la vida social, constituye una realidad tan obvia en nuestros días que no deja de resultar sorprendente que hasta época muy reciente no se haya prestado a este fenómeno la atención sociológica que merece, especialmente en la medida que constituye, como ha señalado Homans, «el fenómeno más familiar que pueda darse en el mundon3.
Precisamente por ello, resulta bastante razonable la explicación de que ha sido la misma inmediatez e importancia de lo social la que ha retardado el desarrollo consciente de una reflexión en profundidad sobre esta problemática hasta el momento histórico de la revolución industrial, en que el vertiginoso ritmo de los cambios sociales, y la misma envergadura de la crisis de los sistemas sociales, empezó a hacer tambalearse la firmeza de muchas de las concepciones tradicionales y los esquemas de apoyaturas estructurales con que el hombre había contado.
¿Cómo, pues, a partir de esta reflexión podemos explicar cuál es la naturaleza de lo social?, y ¿qué papel juega lo social como elemento de referencia básico en la delimitación del propio campo de estudio de la Sociología? De lo hasta aquí dicho, se desprende que sin responder adecuadamente a estas dos preguntas es muy difícil alcanzar una comprensión cabal de qué es la Sociología.
De manera muy esquemática y general podemos decir que lo social constituye la verdadera sustancia medular de estudio de la Sociología.
Como ha señalado Nisbet, «los problemas de la Sociología son los que se refieren a la naturaleza del vínculo social». «Del mismo modo -nos dirá- que la Química moderna se interesa por lo que ella misma llama "el vínculo químico", buscando las fuerzas que mantienen unidos a los átomos formando las moléculas, también la Sociología investiga las fuerzas que permiten a los seres humanos (de origen biológico) mantenerse unidos a las "moléculas sociales" donde se hallan prácticamente desde el momento de su concepción».
Theodore Abel, utilizando un tipo de comparación muy similar, también se referirá «a lo social» como el misterio que la Sociología pretende desvelar. «Una ciencia -dirá- progresa cuando se mantiene constantemente alerta a sus propias incertidumbres o, si se prefiere, a sus misterios. El más importante de éstos reside en la propia esencia de su objeto, así vemos que la física se preocupa por el misterio del núcleo; la biología por el misterio de la vida, y la psicología, por el misterio de la naturaleza y de la conciencia. El misterio que afrontan los sociólogos -concluirá- es la naturaleza de lo social»6.
La indagación por lo social podemos abordarla de diferentes maneras. Por una parte podemos iniciar la tarea, o bien mediante la descripción y análisis de los componentes estructurales y formales de la sociedad, o bien a través de la investigación sobre la lógica de los cambios y las transformaciones de estas estructuras. Lo que ha dado lugar al desarrollo de los dos grandes campos de atención en la Sociología: el de la estática social-o de la estructura social –y el de la dinámica social, o del cambio social.
De igual manera, se puede profundizar en el estudio del «vinculo social» -como prefiere Nisbet- a través de los distintos elementos que lo componen: «La interacción social, los agregados sociales, la autoridad social, los roles sociales, los status sociales, las normas sociales y la entropía social, etc.
Sin embargo, nosotros aquí, antes de entrar a detallar la forma en que el «descubrimiento» de lo social influyó en el propio surgimiento de la Sociología, vamos a intentar aproximarnos al estudio de esta temática, en primer lugar, a partir del intento de clarificación del papel que lo social ha cumplido en la propia conformación y desarrollo de la realidad de lo humano. Para pasar, más adelante, a ocuparnos de la delimitación de los conceptos de cultura, sociedad y personalidad (en el capítulo n. 6) y del análisis comparativo de las sociedades humanas y las sociedades animales (en el capítulo n. 7).
Una vez que se haya completado el estudio de estos capítulos, se podrá tener una comprensión más plena y cabal de la realidad de lo social.
3. Gorge C. Hornans: El grupo humano. Eudeba, Buenos Aires, 1963, pág. 29. La primera edición en inglés de este libro data de 1950. No obstante, en la consideración del desarrollo de la sociología de los grupos es preciso tener en cuenta, como veremos en el capítulo 5, algunos precedentes teóricos importantes, entre los que resulta imprescindible recordar los nombres de Cooley y Simmel y, desde luego, los propios antecedentes inmediatos en los que se apoya la elaboración teórica de Homans, especialmente las investigaciones sobre grupos primarios en la industria que dirigió Elton Mayo durante las décadas de los años treinta y cuarenta.
4. Robert A. Nisbet: El vínculo social. Vicens Vives, Barcelona, 1975, pág. 15.
6. Theodore Abel: *Sobre el futuro de la teoría sociológica, Revista Internacional de Ciencias Sociales. UNESCO, vol. XXXIII, n.' 2, 1981, pag. 247.
2. El papel de lo social en el desarrollo humano
La consideración de la dimensión social del hombre no se limita a la simple constatación de que el hombre es un ser que vive en sociedad, sino que la cuestión central estriba en dilucidar cuál es el papel que juega esta dimensión social en la naturaleza humana en su conjunto.
El hombre no es el único ser social existente, y por ello mal podemos definir la condición humana a partir de esta forma de ser, compartida con otros seres y otras especies. Sin embargo, cuando decimos que «la vida humana es vida social» estamos empezando a aclarar cuál es el verdadero papel de lo social para el ser humano.
En una perspectiva amplia de la dinámica de la evolución, el surgimiento de las formas societales constituyó, como ha subrayado Kingsley Davis, «uno de los grandes pasos de la evolución, paso que algunas especies han dado y otras no. Tiene la misma importancia que el surgimiento a partir de la célula del organismo multicelular y del sistema vertebrado como uno de los procesos fundamentales en el desarrollo de la vida. Como los otros pasos representa una nueva síntesis de materiales antiguos y posee cualidades singulares que no se pueden encontrar en éstos si se los considera separadamente. De tal modo es un verdadero ejemplo de lo que se denomina evolución emergente».
¿Cómo y por qué surgieron las agrupaciones sociales en la historia de la evolución de las especies? En términos generales, podemos decir que la evolución dibuja una línea de creciente complejización de los sistemas, con un paso de lo simple a lo complejo, de lo único a lo plural, tanto por medio de la vía del desarrollo interno, como por la vía de la agregación. La tendencia a la agregación, es decir, a la unión en conjuntos más amplios y complejos, puede considerarse, por tanto, como una tendencia general que se encuentra inserta en la propia lógica de la vida.
Los biólogos han puesto un gran énfasis en señalar la predisposición positiva general de las células para la hibridación, al tiempo que los etólogos han subrayado que en la naturaleza animal son más abundantes los casos de cooperación y asociación que los de confrontación y destrucción. No han faltado, incluso, los que consideran que la tendencia a la asociación y el altruismo cooperativo pueden calcularse y estudiarse en términos matemáticos de probabilidad de supervivencia entre las especies dotadas de estas tendencias.
¿Qué papel específico cumplen, pues, las formas sociales de agregación? Indudablemente un papel adaptador. Los seres vivos se agrupan básicamente para encontrar respuestas y soluciones a problemas con los que no es posible enfrentarse eficazmente de manera individual y aislada.
En este sentido es en el que puede decirse que «las formas de organización societal son una manera de adaptación por medio de las cuales ciertos tipos de organismos aumentan sus posibilidades de sobrevivir y multiplicarse».
Más adelante vamos a referirnos a la manera en que ha tenido lugar la lógica de la evolución, tal como podemos entenderla hoy en día con los datos científicos de que disponemos; pero, antes de pasar a estas cuestiones, es preciso subrayar la importancia que en todo el proceso de evolución ha tenido la capacidad de adaptación, ya que solamente a partir de una visión suficientemente precisa sobre esta cuestión es posible entender el valor y el sentido de los mecanismos de adaptación y, entre ellos, el papel específico de lo social.
7. Robert A. Nisbet: El vínculo social, «p. cit., p8g. 47.
8. Kingsley Davis: La sociedad humana. Eudeba, Buenos Aires, 1965, tomo 1, pág. 26.
9. Gcrhard Lcnski: tli4miurt socielics. McGruw-tiill, Niicvri York, 1970, p6g. 10.
Para comprender la importancia que ha tenido la capacidad de adaptación en la historia de la evolución de las especies, baste decir que en los tres mil quinientos millones de años en los que se calcula que ha habido vida en la tierra, han existido varios millones de especies animales y de todas estas especies solamente un uno por ciento han logrado sobrevivirlo.
En este contexto se entiende la importancia singular que adquiere el hecho de que sólo unas pocas especies hayan podido adaptarse al medio y sobrevivir. Algunas especies han logrado esta adaptación precisamente merced a su sociabilidad. Y más aún, algunas especies -especialmente la nuestra-han podido desarrollarse, e incluso orientar su propia evolución, a partir de su condición social, de forma que esta condición ha llegado a convertirse no sólo en requisito para la supervivencia, sino también en elemento decisivo en su propia conformación como especie.
Como ha señalado Perinat, «a medida que ascendemos en la línea evolutiva y nos acercamos al hombre, los elementos de que se constituye la sociabilidad van adquiriendo una preponderancia decisiva. Los primates nacen en un estadio de dependencia e inmadurez más grande que los artrópodos, pero las potencialidades de su sistema neuromuscular son incomparablemente mayores. La diferencia en el desarrollo también es drástica: el arácnido apenas hará otra cosa que crecer, el primate a la vez que crece se transforma mediante la puesta en juego de unas virtualidades específicas. La actualización de las mismas se hace mediante el contacto social. Las experiencias con monos criados en aislamiento lo prueban de manera convincente. Un medio social resulta así ser conditio sine qua non de un despliegue biológico normal. La sociabilidad, contemplada desde este ángulo, es uno de los artificios de adaptación biológica que se han decantado a través del largo itinerario de la evolución de las especies» 11.
10 Richard E. Leakey: 1.41/brn~ucitlnde la humanidad. Edicionesi del Serbal, Barcelona, 1980, pdg. 20.
La interrelación entre los factores biológicos y culturales en el proceso adaptativo de la evolución humana está siendo, en este sentido, objeto de una atención cada vez más preferente. Así, con frecuencia se va a reivindicar la necesidad de una perspectiva «coevolucionaria» para «explicar cómo la biología humana y la cultura son generalmente adaptativas en el mismo sentido, y cómo ambas han podido interactuar en la evolución de los atributos humanos»l0.
Los sociobiólogos irán algunos pasos más allá en sus análisis, poniendo el acento en el papel desempeñado por la herencia genética en la dinámica de lo social, como verdadero motor de la sociabilidad.
Uno de los principales mentores actuales de la Sociobiología, Edward Wilson, ha insistido en señalar que «el parentesco juega un papel importante en la estructura del grupo y probablemente sirvió, en un principio, de principal fuerza generadora de la sociedad~l3. En el parentesco Wilson verá la explicación del fenómeno del altruismo, que es algo que por definición-nos dirá- «merma el éxito individual».
((Silos genes causantes del altruismo son compartidos por dos organismos, a causa de una ascendencia común y si el acto altruista de un organismo aumenta la contribución conjunta de estos genes a la próxima generación, la propensión al altruismo se propagará al sustrato génico». El altruismo, en este sentido, es entendido por Wilson en los siguientes términos: cuando una persona (o animal) incrementa la aptitud de otra a expensas de su propia aptitud, puede decirse de ella que ha realizado un acto de altruismo»l4.
Hamilton ha utilizado el concepto de coeficiente de parentezco15, como la fracción de genes mantenida por descendencia común, para referirse a la aptitud inclusiva que está en la base de los comportamientos altruistas. En este sentido, la aptitud inclusiva sería la suma de las propias aptitudes, más la suma de las aptitudes compartidas (genéticamente), que permitiría plantearse el dilema del comportamiento altruista en términos de: qué es lo que gana el conjunto genético -o lo que es lo mismo-, qué es lo que gana uno mismo en cuanto proyectado inclusivamente en su descendencia.
De esta manera, cuanto mayor es el coeficiente de parentesco en un grupo, mayor es el componente de solidaridad colectiva y mayor es la disposición al altruismo-incluso el que pueda suponer un mayor sacrificio-en aras de un conjunto en el que uno se siente comprendido, y reduplicado genéticamente. Por ello, las mayores y más radicales orientaciones altruistas suelen darse en sociedades como el hormiguero o el termitero en las que existe un alto grado de identidad genética entre todos los individuos (todos son hermanos clónicos, procreados por una misma madre-reina).
11. Adolfo Perinat: «Los fundamentos biológicos de la sociedad», en J. F. Marsal y B. Oltra (eds.): Nuestra sociedad. Vicens Vives, Barcelona, 1980, pág. 78.
12. William H. Durham: ~Towarda Coevolutionary Theory of human biology and Culture)),en Arthur L. Caplan (ed.): The sociobiologv debate. Harper & Row, Nueva York, 1978, p8g. 444.
l3 Edward O. Wilson: Sociobiologtu. La nueva sfntesis. Omega, Barcelona, 1980, pág. 5.
14 Ibld., págs. 3, 4 y 120.
15. IW.D. Hamilton: aThe genetical rvolution of social behaviorr, en A. L. Caplan (ed.): 7'he sociobiologo. debate, op. cit., piígs. 1 Y 1-209.
Muchas de estas perspectivas analíticas pueden conducir a una interpretación puramente biológica del fenómeno social; lo que está dando lugar a una reacción polémica in cvescendo entre buen número de biólogos, etólogos y sociólogos de nuestros días.
Así, algunas de las pretensiones más simplificadoras y reduccionistas de la Sociobiología han sido objeto de una fuerte confrontación desde el campo de las ciencias sociales. Por ejemplo, cuando Wilson reclama que «el comportamiento humano puede ser reducido y determinado en alto grado por las leyes de la Biología»16,o cuando afirma que «la Sociología y otras ciencias sociales, además de las humanidades, son las ramas de la Biología que esperan ser incluidas en la Síntesis Moderna», añadiendo que «una de las funciones de la Sociobiología es estructurar los fundamentos de las ciencias sociales de forma que sean incluidas en dicha síntesis»l7.
Sin embargo, sin necesidad de entrar en la polémica sobre el verdadero carácter «último» de lo social, lo cierto es que las interrelaciones y dependencias mutuas entre los procesos biológicos y culturales de la evolución han sido objeto de atención preferente desde muy variadas perspectivas. Así, antes de que se desencadenara la polémica sobre la «Sociobiología», numerosos antropólogos habían subrayado ya la «significación genética» de la cultura.
Schwartz y Ewald, por ejemplo, refiriéndose al proceso genético de la vida, han señalado cómo «aunque La mitosis, las meiosis y la fertilización son procesos biológicos, están significativamente influidos por la acción cultural. La forma más frecuente y consistente de influencia cultural en este proceso biológico lo constituye en cualquier sociedad la selección de pareja, la determinación de quién puede emparejar con quién. La respuesta a esta cuestión universal-dirán- es siempre de tipo cultural y es expresada en términos de pautas culturales de conducta: preferencias, prohibiciones y similares. La significación genética de estas decisiones culturales referidas al emparejamiento, consiste en que ciertas combinaciones genéticas son excluidas, o sus posibilidades de frecuencia son reducidas o aumentadas. Los resultados genéticos de esta clase están basados en la acción cultural))-concluirán por lo que la cultura deberá ser vista «como un factor de la evolución biológica del hombre», «no pudiendo entenderse su papel causal sin tomar en consideración los principios genéticos»18.
Asimismo Downs y Bleibtreu, entre otros muchos, han subrayado cómo las costumbres de vida, las pautas migratorias, los sistemas de diferenciación social y otros factores culturales desempeñan un papel fundamental en la «circulación genética» y, por tanto, en la propia evolución biológica del hombre19.
En un sentido más general, varios estudiosos han resaltado también la manera en que «los factores culturales han desempeñado un importante papel en la evolución física de la humanidad» en un complejo de influencias mutuas. «La cultura-se dirá- ha influido de manera muy importante en la evolución, no sólo de las formas de comportamiento humano, sino también en los rasgos físicos del hombre.
l6. Edward O. Wilson: On human nature. Harvard University Press, Cambridge, Massachusetts, 1978, pág. 130.
l7. Edward O. Wilson:La Sociobiología, op. cit., pág. 4 . Sobre este tema, entre la amplia bibliografla existente, puede verse también David P. Barash: Sociobiology and hrhavior. 2." edición, revisada, Hodder and Stoughton, Londres, 1982; Sociobiology Study Gi.oup o f Boston (eds.): Biology us u Social Weuporl, Burgess, Minneapollw, 1977; Mlchucl Ruse: Sociobiologv. Sense or nonsense. Reidel Publishing, Londres, 1979; Ashley Montagu (ed.): Sociobiology examined. Oxford University Press, Oxford, 1980, etc.
18. I n Barton M. Schwartz y Robert H. Ewüld: Culture und Society. Ronald Press, Nueva Yoi.k, 1968, pdgs. 78 y 95.
19. James E Downs y Heiman K . Bleibtreii: Hitman vuriution:un in~rodttcfiorito ph,y.sirol unrhropology. Glcncoc Pre~s, Bcverly Hills, Callfornla, 1969, p4gs. 78 y SS.
Por ejemplo, el desarrollo de algunas herramientas tuvo como consecuencia el que muchas funciones que anteriormente se habían realizado con los dientes, se llevasen a cabo en adelante por medio de aquellos instrumentos manufacturados. Los grandes dientes se hicieron innecesarios, por tanto se fueron reduciendo de tamaño, como también las mandíbulas que les servían de soporte. Cuando se caza, el cuerpo genera una gran cantidad de calorías que pueden eliminarse con gran eficacia mediante el desarrollo de un gran número de glándulas sudoríparas, igualmente se observa que el pelo del cuerpo, que conserva el calor tiende a desaparecer… La necesidad de disponer de un gran almacén en el que conservar la información esencial que el hombre tiene que adquirir en cuanto miembro de la cultura humana, contribuyó al aumento del volumen de su cerebro y de su complejidad… Por otra parte, el pie se desarrolló a medida que tuvo que adaptarse a la carrera y al acecho, actitudes todas ellas que son propias del cazador...»20.
En las especies sociales las mutaciones genéticas que se producen (debidas a cruces, a hibridaciones, al azar, etc.) tienen más probabilidades de consolidarse, en virtud del mayor grado posible de intercambios grupales, y también a causa de una significativa pauta de comportamiento que se ha podido constatar en estas sociedades, y que da lugar a que los individuos atípicos (mutantes) puedan ser objeto de una más fácil segregación grupal. En el capítulo siete nos referiremos a la práctica frecuente en las sociedades de primates de situar a los individuos jóvenes en la periferia del grupo, de forma que en un momento determinado resulta más fácil su segregación y expulsión a otros territorios, bien porque así lo exija el exceso de población en el territorio de localización originaria, bien porque aparezca-podríamos añadir-algún rasgo atípico que implique una cierta ambigüedad en el componente de identificaciones intra-especie. Lo que, caso de producirse, podría dar lugar a la configuración de un nuevo grupo troncal de una subespecie mutada, e instalada en un nuevo territorio diferenciado, a partir de la que el rasgo mutado tendrá mayores probabilidades de consolidarse grupalmente.
20 Ashley Montagu: Horno Sapiens. Guadiana, Madrid, 1970, piar, 126 y 127.
En suma, pues, podemos decir, recapitulando, que el «misterio del vínculo social)), al que antes hemos hecho referencia, hunde sus raíces en la propia lógica de lo viviente, en la tendencia a la agregación general de las especies. De igual manera, hay que ser conscientes de que en el desarrollo de los componentes sociales de las especies han jugado un papel fundamental los propios procesos de selección natural (mayores probabilidades de supervivencia), cobrando más importancia el componente social a medida que más evolucionadas están las especies.
En definitiva, aun sin caer en las exageraciones de los sociobiólogos, todo ello nos lleva a reconocerla importancia decisiva de las interrelaciones entre el hecho biológico y el hecho social.
3. La concepción del hombre como ser social
Aquí no es posible entrar a considerar con detalle todos los temas polémicos que suscitan las cuestiones que estamos tratando. Sin embargo, a partir de estas reflexiones, parece oportuno detenernos en analizar, desde un plano específicamente humano, cómo se ha desarrollado históricamente la propia concepción del hombre como ser social.
Durante mucho tiempo se ha venido considerando que la base de esta concepción del hombre, como ser básicamente social, estaba en la famosa definición aristotélica del hombre como «animal político por naturaleza» (ZOON POLITIKON).Ciertamente con esta definición Aristóteles venía a expresar más de lo que puede parecer a primera vista. Es decir, el hombre fuera de la polis-el que no necesita de la polis-, según Aristóteles, o es más que hombre o menos que hombre. El hombre-dirá Aristóteles- «es un ser naturalmente sociable, y el que vive fuera de la sociedad por organización y no por efecto del azar es ciertamente, o un ser degradado o un ser superior a la especie humana)).Y poco más adelante añadirá: «Aquel que puede no vivir en sociedad y que en medio de su independencia no tiene necesidades, no puede ser nunca miembro de la polis; es un bruto o es un Dios»21.
Pero lo curioso de la definición de Aristóteles, en la perspectiva sociológica que aquí estamos considerando, es que la polis-es decir, el modelo de ciudad-Estado griego- aparece como el paradigma de sociedad; Aristóteles no se refiere indiferenciadamente a cualquier sociedad, sino de manera concreta a la polis. La polis no es un mero agregado de individuos, no es una comunidad elemental y «bárbara»: la polis es, también, un sistema de vida, de organización social y de transmisión de saberes y conocimientos. En este sentido puede considerarse que la definición aristotélica contenía ya un matiz importante en la consideración social del hombre: su dimensión cultural.
Sin embargo, la realidad es que una comprensión cabal de la concepción social de la realidad humana no será posible sino a partir de su ubicación en una visión más amplia. Será muchos años después cuando otro pensador genial -Darwin (1809-1882)- nos ayudará indirectamente a esta comprensión, situando la cuestión en el ámbito más general de la evolución de la vida en la naturaleza.
Por supuesto, la teoría de la evolución, desde Darwin hasta nuestros días, ha sido enormemente enriquecida y decantada de elementos ingenuos. De manera concreta, y de cara al hilo de nuestra exposición, hay dos ideas fundamentales de la teoría de la evolución que nos ayudan a comprender mejor ciertas dimensiones de la dinámica humana y del papel social:
- Por una parte, la idea de equilibrio ser vivo-naturaleza, como dialéctica de interacciones mutuas que forman parte de la lógica de lo viviente, que supone un equilibrio ecológico, una adaptación al medio, etc.
-Por otra parte, la idea de que el proceso de evolución se ha producido en virtud de una dinámica de constantes adaptaciones y desadaptaciones, de forma que continuamente de un mismo tronco de la evolución una especie desadaptada acaba desapareciendo, mientras que la otra especie adaptada permite avanzar el hilo de la evolución.
2 ' Aristdtcles: Id Polttica. Espasa Calpe, Madrid, 1962, plinr, 23 Y 24.
La cuestión de cuáles son los factores que dan lugar a la dinámica de la evolución ha sido objeto de un vivo debate, especialmente en lo que se refiere a las causas y los efectos de las mutaciones genéticas, es decir, de las alteraciones en los códigos genéticos de las especies, o de una parte de las especies. Sin embargo, la realidad es que el efecto de la mayor parte de las mutaciones genéticas «en el organismo es aleatorio: casi siempre son dañinas y el individuo mulante no sobrevive; a veces son neutras y no provocan diferencias en sus portadores, pero en algunas ocasiones son beneficiosas, en cuyo caso es posible el origen de una especie nueva»2.
Los científicos han proporcionado varias teorías para intentar explicar por qué se producen las mutaciones genéticas. Algunos sostienen que las mutaciones son el resultado de los cruces e hibridaciones entre diferentes especies. Otros consideran que son el simple resultado del azar, o bien de errores en la autorreplicación de los códigos genéticos del ADN, o una consecuencia de los efectos de radicaciones ionizantes. Pero, ya sea por estas razones o por cualesquiera de las muchas otras causas y explicaciones que se han dado23, lo cierto es que las mutaciones genéticas sitúan a nuevos individuos y especies en ambientes específicos, donde lo verdaderamente decisivo es la mayor o menor capacidad de adaptación al medio. De esta manera, en el proceso evolutivo se ha ido produciendo continuamente una permanente selección natural de las especies, de acuerdo a la mayor o menor adecuación de sus dotaciones naturales a las especificidades y condiciones del medio en que viven.
En esta perspectiva general de la evolución de las especies, ¿cómo podemos situar la aparición del hombre en tan complejo proceso? La aparición del hombre puede considerarse en parte como resultado de factores de azar (mutaciones genéticas, cambios geológicos, alteraciones climatológicas, modificaciones en la correlación de influencias y de fuerzas con otras especies competitivas en la lucha por controlar unos mismos territorios, modificaciones en la dotación ambiental de recursos alimentarios, etc.). Pero también, junto a todos estos factores, la aparición y desarrollo de la especie humana no puede explicarse si no es a partir de un conjunto importante de innovaciones y autorregulaciones adaptativas que sólo han sido posibles, básicamente, en virtud de la propia condición social del hombre, de sus capacidades para desarrollar diferentes formas de organización y cooperación y para «hacer» con sus manos y sus mecanismos de acción colectiva un conjunto de utensilios, útiles de caza y medios de abrigo y protección con los que poder adaptarse mejor al medio natural.
22 Richard Leakey: La formacióin de la hrrtnailidud, op. cit.,pág. 2 8 .
27 Algunas referencias generales sobre estas hip6tcsis pueden verse, por ejemplo, en N.
28. Horowitz: cEl gen»; F. H . C. Crick: .La clave gcnbtican, y J . F. Crow: «Radiación ionizante y evoluci6nn, en: Selecciones del ~cicntifiC~rnrricun] Biologtri ,Y cultlrru. Hcrrniinn Ulun~c, Madrid, 1975.
El hombre puede ser considerado como fruto de un doble proceso de evolución biológica y de evolución social. Por ello los científicos hablan de un proceso de co-evolución que tiene su arranque en un dilatado proceso evolutivo general de las especies, y más en concreto a partir de algunas especies sociables de grandes primates, que por determinadas circunstancias, en unas secuencias encadenadas de mutaciones y cambios adaptativos, empezaron a desarrollar habitualmente una posición erguida. La adopción de una posición erguida corrió pareja a un mayor desarrollo de las capacidades manipuladoras y hacedoras de las extremidades superiores-de las manos- dando lugar, a su vez, al empleo de útiles cada vez más idóneos y perfeccionados para la obtención de alimentos y especialmente para la caza; lo que, igualmente, permitió unas dietas alimentarias más variadas y ricas en proteínas, conllevando asimismo un mayor reforzamiento de los lazos de cooperación, tanto para la organización de las propias tareas de la caza, como para la distribución de alimentos y su preparación para el consumo (acarreo, despiece, e incluso condimentación, etc.),así como para la más general división de tareas en el conjunto de la sociedad24.
Este proceso de evolución biológica y social, como decimos, se sitúa en un contexto temporal muy dilatado, en el que actualmente es muy difícil poder precisar con un mínimo de verosimilitud sus distintas fases y etapas. Pensemos que, en comparación con los sólo 2.000 años de cronología cristiana, se estima que el homo sapiens cuenta con más de 150.000años de vida sobre la tierra, y que otros homínidos han podido ser datados hace varios millones de años.
24 Sobre la influencia de los hábitos alimentarios en el proceso de hominixaci6n, pueden verse entre nosotros, por ejemplo, los libros de Faustino Cordón: Lu naturalrzu del kotnbre a Iu luz de su origen biológico. Anthropos, Barcelona, 1981, y Cocinar hizo al Iiornhre. llisqucts, Barcelona, 1980.
Nuestra especie, nuestra sociedad y nuestra cultura son el resultado de un largo y complejo proceso evolutivo, cuyos primeros pasos se sitúan en los mismos orígenes de la vida en este Planeta, hace tres mil quinientos millones de años. De manera más específica, hace unos siete millones de años aparecieron en África los primeros homínidos que andaban erguidos. Hace dos millones de años el horno erectus (horno ergaster) presentaban ya unos rasgos y una estatua semejantes a los seres humanos.
Dos millones y medio de años antes de ellos los horno habilis y horno rudalfensis fabricaban herramientas. Hace mil ochocientos millones de años los horno ergaster emprendieron grandes procesos migratorios desde sus cunas africanas. Los últimos descubrimientos fósiles permiten saber que el horno ergaster era alto y esbelto y se sabe que cuidaba a los enfermos. Tenía un cerebro de unos 850 centímetros cúbicos, algo más pequeño que el nuestro, lo cual implicaba la necesidad de una dieta carnívoracon suficiente aporte de proteínas. Hace un millón cuatrocientos mil años estaban presentes prácticamente por toda Asia e Israel, presentando un aspecto algo más robusto los ejemplares de este período que se han encontrado.
En Europa se han localizado restos fósiles del llamado horno georgius, con una antigüedad de un millón ochocientos mil años. Las excavaciones realizadas en la sierra de Atapuerca (Burgos) han permitido identificar restos fósiles de homínidos de aspecto más moderno que el homo erectus, con una capacidad craneal de unos mil centímetros cúbicos, lo cual ha permitido hablar de una nueva especie de horno antecesor con una datación de más de 800.000 años. En Atapuerca también se han encontrado un buen número de restos de horno heidelbergensis, de hace unos 500.000 años, que utilizaba útiles de piedra bastante elaborados, incluida una célebre hacha de cuarzo que los investigadores bautizaron, por su perfección, como «Escalibur».
En una perspectiva como ésta, los orígenes del hombre pueden situarse verosímilmente en el contexto de una naturaleza inhóspita, en la que unos seres vivos que contaran con similares dotaciones biológicas y con parecidos condicionantes naturales que los hombres actuales, presentaban bastantes de los rasgos propios de una típica desadaptación al medio: debilidad física, piel demasiado fina, poca idoneidad de adaptación biológica, falta de medios naturales de ataque y defensa, poca adecuación para una alimentación diversificada (carencia de incisivos punzantes, mandíbulas poco fuertes), insuficiente madurez psicomotora en los primeros años de vida, que hace necesaria una atención y unos cuidados más prolongados de las madres que en otras especies, etc. En suma, de acuerdo con la lógica de las leyes inexorables de la naturaleza, una especie de este tipo parecía en principio destinada a desaparecer.
¿Porqué ha podido sobrevivir el hombre? Nuestros antepasados no tenían la fuerte contextura muscular de otras especies, ni su velocidad, ni una recia piel que les protegiera del frío y de las inclemencias, ni unas garras fuertes y punzantes con las que poder defenderse y obtener lo necesario para alimentarse. ¡Cómo debieron envidiar nuestros antepasados lejanos las capacidades físicas de otras especies para correr, volar, o sentirse protegidos con sus fuertes pieles contra la lluvia o la nieve! Sin embargo, aquellos homínidos supieron hacerse fuertes a partir de su debilidad física originaria y pudieron sobrevivir, fundamentalmente, en virtud de su carácter social. Agrupándose y coordinándose fueron capaces de desplegar formas cada vez más complejas y perfectas de organización social y, sobre todo, fueron desarrollando y transmitiendo una cultura, es decir, un conjunto de conocimientos, formas y técnicas de hacer las cosas, costumbres y hábitos sociales, sistemas de comunicación y creencias que eran enseñadas y aprendidas desde los primeros años de vida, de generación en generación, como un verdadero depósito común de las comunidades.
A partir de este depósito común de conocimientos y de técnicas, al que en las ciencias sociales nos referimos con el concepto de cultura, nuestros antepasados pudieron enfrentarse con algunas ventajas al reto de la adaptación al medio, y pudieron hacerlo cada vez mejor, porque la cultura y las formas de organización social fueron evolucionando y progresando a lo largo del tiempo. Las viejas cabañas y refugios primitivos fueron perfeccionándose y mejorando, al igual que los útiles de caza y trabajo, los cacharros de cerámica, los elementos que constituían el ajuar doméstico y el mismo lenguaje y las formas de pensamiento. Cultura y Sociedad son, en este sentido, las claves que nos permiten comprender no solo la adaptación del ser humano a la naturaleza, sino la misma naturaleza de éste, hasta un punto que el hombre, tal como es en la actualidad, sólo puede ser concebido «como producto de su sociedad y de su cultura».
En una amplia perspectiva histórica, como ha señalado Linton, «hace mucho que nuestra especie alcanzó aquel punto en que los grupos organizados, y no sus miembros aislados, llegaron a ser las unidades funcionales en la lucha por la existencia»25. En este sentido es en el que puede decirse que lo social en el hombre forma parte indisoluble de su propio proceso de adaptación, o de re-creación histórica como especie, que fue capaz de superar social y culturalmente sus dificultades y carencias originarias, e incluso su propia falta de idoneidad inicial para una posible adaptación individual y acultural al medio.
Por ello, la «cultura», en el sentido sociológico de la expresión, es para el hombre una especie de «ambiente artificial» creado por él mismo, como si de una segunda naturaleza humana se tratara, añadida a su naturaleza física originaria, que ha ido enriqueciéndose a lo largo de la historia de la humanidad y que es transmitida y enseñada a todo individuo desde su nacimiento a través de diversos y complejos procesos de socialización y aprendizaje, hasta ir conformándole de acuerdo con el perfil propio de lo humano.
A todo este proceso de «hacerse» el hombre es a lo que se califica como hominización. Los seres humanos, así, llegamos a ser lo que somos a través de la sociedad y de la cultura, aprendiendo a moldearnos a nosotros mismos, con el lenguaje, los conocimientos, las costumbres y las formas de comportamiento que se empiezan a imitar y a asimilar desde los primeros meses de vida.
Sin la sociedad y sin la cultura, los hombres no llegaríamos a ser lo que actualmente somos. La experiencia de «los niños salvajes», como la recreada por el director de cine francés Francois Truffaut, en su película «El niño salvaje», nos ilustran sobre la importancia que lo social tiene en los seres humanos.
En este sentido es en el que puede decirse que el concepto de cultura es inseparable del concepto de sociedad. Una sociedad es un agregado organizado de individuos y la cultura es la forma en que se comportan, su modo de vida. Tal como veremos con detalle en el capítulo seis, las definiciones clásicas del concepto de cultura, como la de Tylor (1832-1917), por ejemplo ,ponían un gran énfasis en resaltar los aspectos más vivos y operativos de la cultura, como los «conocimientos», «técnicas», «leyes», «costumbres», «capacidades», etc., mientras que otras definiciones posteriores, desde Malinowski (1884-1942),van a resaltar, junto a lo anterior, los aspectos más generales de la cultura como forma de comportamiento del ser humano. Así Linton se referirá al papel de la cultura en «la configuración de la conducta aprendida» (en cuanto modelos compartidos y transmitidos) y «a los resultados de conducta»26, o de una manera más expresa, en la línea de lo que aquí apuntamos, el mismo Malinowski señalará que el hombre crea un ambiente artificial y secundario27 mientras Herskovits hablará de la «cultura como la parte del ambiente hecha por el hombre». Definición que, como el mismo Herskovits señala, supone implícitamente, el «reconocimiento de que la vida del hombre transcurre en dos escenarios, el natural y el social, el ambiente natural y el social~29.
A partir de estas consideraciones, resulta perfectamente comprensible que en la Sociología actual se haya podido llegar a la conclusión, ampliamente compartida, de que la idea de un ((individuo aislado es una ficción filosófica»30, ya que el ser humano es por propia naturaleza, en sus orígenes y en su desarrollo, un ser básicamente social, porque lo social constituye parte de lo que es ser hombre. Sin sociedad el hombre no existiría, no sería concebible.
25 Ralph Linton: Cirlfuruy prrsonalidad EC.E,, MCxico, 1967, pAg. 27.
26 Ibld., pág. 45.
27 B. Malinowski: Una teoría científica de la cultura. Edhasa, Barcelona 1970, pág. 43.
Melville J. Herskovits:El hombre y sus obras. F.C.E.,Mkxico, 1964, pdg. 29.
2y Ibld., pág. 29.
'O Vid., por ejemplo, Ely Chinoy: La Sociedad. EC.E., M6xlc0, 1968,plg,69.
4. La capacidad adaptativa de lo social
Lo social ha desempeñado en el proceso de evolución de la especie humana un papel adaptativo más relevante que en otras especies grupales debido a su carácter dinámico y a su mayor complejidad. Entre los propios primates, la capacidad de adaptación a entornos cambiantes y a coyunturas poco propicias (cambios climáticos, agotamiento de recursos, etc.) resultó más eficaz entre aquellos grupos que contaban con componentes más elaborados de complejidad semi-cultural (o posibilidades de su desarrollo) y con mayor densidad grupal.
El proceso de afianzamiento del homo sapiens y la desaparición de otros tipos de primates se puede explicar por la concurrencia de un conjunto complejo de factores, entre los que las propias variables sociológicas acabaron resultando fundamentales.
Los datos arqueológicos disponibles permiten identificaren el hilo de evolución de los homínidos bastantes elementos a través de los que se puede delinear la dirección de la propia lógica evolutiva de lo social en su íntima interconexión con el proceso de hominización. Así, entre los homínidos con más capacidad craneal, las necesidades nutricionales que venían exigidas por un cerebro mayor y por una duración más dilatada de los períodos de dependencia, asociados a procesos de maduración más largos, influyeron en una mayor necesidad funcional de intensificación de los lazos sociales y de complejización de los modos de comunicación. Las relaciones materno-filiales no sólo se hicieron más largas, sino que devinieron también más sociales, propiciando el desarrollo de los lazos de afinidad y apoyo que tendían a prolongarse durante bastantes años, no sólo en dirección vertical (padres, hijos), sino también horizontal (hermanos, afines, etc.).
Al mismo tiempo, las mayores necesidades de consumo de proteínas que vinieron impuestas por un psiquismo superior requirieron de una mayor capacidad grupal. Consecuentemente, los grupos que desarrollaron una mayor-y mejor-capacidad para la caza y la obtención de alimentos, mediante una más eficaz coordinación, organización y comunicación, fueron precisamente los que pudieron adaptarse mejor al medio y sobrevivir. También fueron los grupos con más densidad grupa1los que en mayor grado pudieron instalarse en territorios óptimos y defenderlos con más probabilidades de éxito.
Todas estas circunstancias «sociales» coadyuvaron, pues, a optimizar las posibilidades de adaptación positiva al medio, operando como una variable «evolutiva» importante. Posiblemente más importante de lo que muchas veces se acierta a entender, incidiendo a través de un complejo proceso de retroalimentaciones evolutivas que implicaban ventajas adaptativas respecto a otras especies menos sociales, o con modos de operar y con dimensiones sociales menos eficaces.
Los compromisos cruzados establecidos para realizar cuidados mutuos, no sólo respecto a los más jóvenes, sino-recíprocamente también respecto a los mayores y eventualmente ante los heridos y los lesionados en la práctica de la caza o en la defensa de los territorios, conformaron un embrión básico de contrato social, más o menos implícito, sobre el que algunos grupos de homínidos pudieron ir ampliando su densidad social, de una manera razonablemente «aseguradora» para el grupo y para los individuos que lo integraban. La lógica de la evolución posterior demuestra que fueron, precisamente, estos grupos los que lograron sobrevivir en mejores condiciones y transmitir el testigo de la evolución.
De esta manera, las primitivas comunidades cazadoras-recolectoras que lograron superar mejor el reto de la adaptación al medio, lo lograron en virtud de un conjunto complejo de factores que lo hicieron posible, entre los cuales lo social fue una variable fundamental que potenció otras muchas: por ejemplo, la capacidad para instalarse en los mejores territorios, la posibilidad de hacer frente a retos (y lograr objetivos) más complejos, la oportunidad de establecer más intercambios (también genéticos),el apoyo intergrupal mutuo, las probabilidades de superar demográficamente la incidencia de catástrofes, hambrunas o enfermedades y epidemias. Todo esto permitió a los grupos mayores y mejor organizados situarse en posición de ventaja comparativa respecto a los que eran más pequeños y tenían interiorizados menos componentes societarios. Por eso, sobrevivieron mejor los grupos del primer tipo.
A su vez, entre el conjunto de los homínidos que contaban de partida con unos componentes socio-comunitarios similares, los grupos que al final acabaron imponiendo su primacía adaptativa fueron los que demostraron mayor capacidad de evolución social y de complejización de sus sistemas de interacción y comunicación. Actualmente, sabemos que muchos primates se nuclean grupalmente y que diversas especies de homínidos desarrollaron capacidades técnicas y grupales en grado notable. Pero, no superaron los umbrales de cierto grado de densidad social. Por ello hay que pensar que el mayor éxito en la capacidad adaptativa no ha estribado sólo una cuestión de un psiquismo superior y de una cierta orientación grupal (por capacidad y por necesidad), sino que se relaciona más específicamente con las mayores capacidades de adaptabilidad, de desarrollo cultural evolutivo y de complejización organizativa y comunicacional en entornos sociales más amplios.
Muy posiblemente, una de las razones que explica la extinción de algunas especies de homínidos biológicamente bastante evolucionados, e incluso culturalmente desarrollados, como los neardentales -en paralelo al mayor éxito adaptativo de los horno sapiens- fue precisamente la «razón social». Los grupos pequeños, tipo clan familiar, no sólo tienen una menor capacidad operativa para defender un territorio y hacer frente a muchos de los retos de la supervivencia en condiciones «difíciles», sino que, si no se insertan e interactúan en conjuntos sociales más amplios y complejos, se pueden acabar viendo abocados a la autolimitación, al estancamiento e, incluso, a la regresión biológica y societaria. Los grupos más pequeños y más cerrados sobre sí mismos no necesitan complejizar sus sistemas de comunicación y sus pautas de interacción en el mismo grado que los más amplios, como ocurre entre un grupo pequeño de personas muy afines, que prácticamente se pueden entender sin necesidad de hablar, o al menos, de hablar mucho. Igualmente, los grupos poco móviles y poco abiertos tienen menos capacidad para conocer, y eventualmente «copiar» e «imitar», otras técnicas, otros procedimientos y otros conocimientos. Y, por supuesto, los grupos más cerrados tampoco tienen posibilidades de enriquecerse genéticamente, siendo más vulnerables a los problemas de la degeneración endogámica, las enfermedades y epidemias y la incidencia de otras eventuales variables negativas.
En cambio, los grupos más móviles, más abiertos, más numerosos y más complejos acaban haciéndose más fuertes y más capaces para hacer frente a diversas contingencias. El dicho popular «la unión hace la fuerzas traduce, en un sentido muy básico y general, este componente adaptativo. Tal variable societaria no debe entenderse sólo en términos de capacidad para ocupar los mejores territorios y poder defenderlos más eficazmente, sino también en términos de una mayor capacidad enriquecedora de intercambios (genéticos, culturales, personales).Y esto también implica una mayor capacidad evolutiva para continuar complejizando y perfeccionando las estructuras societarias.Es decir, permite una mayor capacidad de evolucionar.
En sociedades más amplias y complejas son necesarios, a su vez, sistemas de comunicación mutua más precisos, al tiempo que el perfeccionamiento de estos sistemas posibilita el propio desarrollo de sociedades más complejas, más ricas en posibilidades de intercambio y más preparadas para instalarse en territorios más amplios. Igual ocurre con la especialización de funciones y tareas que permiten evolucionar hacia sociedades más desarrolladas, que, a su vez, sólo son posibles a partir de cierto grado de densificación social. En definitiva, se trata de muchos procesos sociales interconectados que han permitido que algunas sociedades y grupos fueran organizándose mejor y a mayor escala, disponiendo de unos componentes culturales cada vez más ricos y más adecuados para alcanzar una mayor capacidad adaptativa a los diferentes entornos.
En definitiva, mientras algunos grupos de homínidos evolucionados fueron capaces de dar el paso desde las formas de organización tipo clan a instancias societarias más complejas (tipo tribu, aldea, etc.),insertas incluso en contextos culturales más abiertos a la interacción y el intercambio, en cambio otros grupos permanecieron enclaustrados en pautas societarias más cerradas y acotadas y, por lo tanto, limitadas al marco de culturas que no pudieron enriquecerse y evolucionar al mismo nivel y con el mismo grado de complejidad que las anteriores. Al final, ante circunstancias más difíciles y complejas-como ocurrió durante los ciclos de cambios climáticos unos grupos acabaron desapareciendo y otros tuvieron éxito en su adaptación y siguieron evolucionando. Quizás, el famoso misterio de la desaparición de los neardentales, que tanto intriga a los antropólogos, se debió en realidad a razones tan sencillas como las propias variables sociales. En última instancia no importó que los neardentales pudieran ser físicamente más fuertes y robustos y que previamente hubieran sido capaces de adaptarse con bastante eficacia a entornos complejos. Al final se impuso el más débil y grácil horno sapiens (incluso los genetistas sitúan su origen en las emigraciones africanas de los bosquimanos), logrando sobrevivir, entre otras cosas, porque tenía más y mejor sociedad; y esto lo logró en un proceso largo y complejo que muestra la relevancia-también adaptativa-de lo social y la necesidad de considerar las variables sociológicas en todo su valor.
Este valor adaptativo de lo social (de los distintos tipos de lo social) también debiera valorarse en sociedades como las actuales, en las que una eventual crisis de los lazos sociales, o una deriva inadecuada de las formas de organización social, podrá acabar produciendo efectos «desadaptativos» de signo negativo, con resultados contrarios a lo que aquí hemos destacado. Por eso, hay que entender en toda su complejidad la importancia de lo social, siendo conscientes de que nuestras posibilidades futuras como especie dependen, entre otras muchas cosas, de nuestra capacidad para cuidar con esmero y cariño nuestro nicho vital primario, nuestro entorno situacional: la sociedad. Por eso, en coyunturas como las que se están viviendo en los inicios del siglo XXI, en las que se manifiestan varias tendencias de crisis societarias y riesgos de fracturas sociales, no estaría de más que se tuviera una mayor sensibilidad ante estas cuestiones, en paralelo a la preocupación por los problemas medioambientales. La sociedad también es una parte muy importante de nuestro «ambiente», de la misma manera que los seres humanos también somos «naturaleza». De ahí la pertinencia de que la sensibilización «ecologista» sea completada por una sensibilidad, que si se me perdona la palabreja, bien podíamos calificar-en su mutua conexión-como sensibilidad «sociologista».
5. Rasgos característicos de lo humano
En las páginas anteriores hemos analizado la forma en que lo social ha constituido uno de los medios fundamentales, a través del cual el hombre ha podido adaptarse a la naturaleza y llegara ser lo que actualmente es. En la historia de la evolución, pues, el desarrollo humano supone la introducción de un cierto principio de auto-regulación y de producción autónoma de «ambientes artificiales» que han permitido una mejor adaptación al medio.
La comprensión de este proceso adaptativo tiene que completarse con una indagación paralela sobre el otro polo del binomioal que aquí nos estamos refiriendo: el individuo humano. Así, dentro de una perspectiva general en la que se parte de considerar lo social como el contexto en que se hace posible lo humano, la lógica de nuestra reflexión nos conduce inmediatamente a plantear hasta qué punto lo social, en la medida que es una condición compartida con otros seres vivos, puede considerarse como una condición suficiente para explicar dicho desarrollo humano.
En la naturaleza tenemos el ejemplo de muchas otras especies sociales, algunas de ellas con formas de organización colectiva extraordinariamente cohesionadas, como es el caso de los termiteros, los hormigueros, los enjambres, etc.
Por ello, en la medida que los hombres compartimos nuestra condición de seres sociales con otras especies vivas, la naturaleza de lo humano debe ser entendida como algo que se completa con otras cualidades añadidas que permiten dar más cumplida explicación del complejo proceso de hominización. Así la capacidad de lenguaje, la mayor inteligencia e idoneidad humana para el aprendizaje, la capacidad de inhibición de los impulsos, la cualidad del trabajo humano como actividad creativa y productiva, las capacidades artísticas, el sentido de la libertad, etc., son algunas de las múltiples maneras con las que se puede ofrecer una imagen más global de la totalidad de las cualidades humanas.
Todo esto da lugar a que la cultura y la sociedad humana presenten unas características diferentes a las de otras especies. El termitero, el hormiguero o el enjambre constituyen formas de organización social que no evolucionan, en las que, como veremos en el capítulo siete, no hay margen para la iniciativa individual, en las que los distintos tipos de hormigas, o termitas, poseen unas condiciones fisiológicas adecuadas para la realización mecánica, instintiva y automática de sus funciones; las termitas guerreras poseen fuertes tenazas con las que cortar y atacar, las obreras tienen órganos adaptados a sus tareas, mientras que las reproductoras se limitan a procrear.
Lo que diferencia sustancialmente al hombre, entre otras cosas, es su libertad, su disposición voluntaria para cooperar y actuar solidaria y altruistamente con sus semejantes, y su capacidad de realización de trabajos creativos e inteligentes mediante una serie de herramientas y útiles que ha ido perfeccionando progresivamente a lo largo del tiempo.
Por todo ello no son las sociedades de insectos las que mejor nos pueden servir para entender y diferenciar las características sociales y culturales propias de los humanos. Dos ejemplos nos pueden permitir comprender mejor nuestra realidad presente. Por una parte, las actuales sociedades o «tropas de primates» y, por otra, las características de algunas sociedades humanas muy primitivas.
Los estudios sobre las sociedades de primates (macacos, babuinos, gorilas, etc.) realizados durante los últimos años, nos han permitido conocer, como veremos más adelante, que en estas sociedades existen determinadas formas de proto-culturas muy elementales que orientan los comportamientos grupales, determinan quién ejerce el liderazgo y cómo, y de qué manera se enfrentan a los peligros exteriores, cómo se regulan las relaciones sexuales y los lazos materno-filiales, cómo se producen y se transmiten al grupo las innovaciones y los «descubrimientos» sobre nuevas formas de comportarse y obtener alimentos, etc. Especial interés tienen en este sentido los descubrimientos sobre los sistemas de comunicación entre los primates y sobre la utilización y preparación de ciertos utensilios hechos con palos y con ramas de árboles, piedras, etc., para cazar, escarbar, apalancar, obtener aguas de las oquedades (con una especie de esponjas de hierbas masticadas), ahuyentar enemigos, etcétera.
Si, a su vez, observamos el comportamiento social de algunas de las comunidades más primitivas que han llegado a nuestro tiempo, como por ejemplo las tribus cazadoras y recolectoras de los iKung, podremos entender las características de una sociedad humana muy elemental. Los iKung viven en grupos nómadas muy reducidos que recorren un territorio limitado, cazando y recolectando frutas y tubérculos con los que subsistir. Llevan todo su ajuar a la espalda, emplean útiles muy rudimentarios y se comunican con un lenguaje elemental formado por sonidos difíciles de transcribir o representar.
Entre estos dos tipos de sociedades y las nuestras se pueden adivinar ciertas líneas de continuidad. Imaginémonos, entonces, cómo pudieron ser las sociedades de los Austvalopithecus, mucho más evolucionados que los primates ahora conocidos, y que vivieron hace millones de años, o cómo fueron las sociedades de los homo habilis que vivieron hace dos millones y medio de años y que han dejado el rastro de diferentes útiles de piedra que revelan el desarrollo de sus capacidades «hacedoras», a los que deben precisamente su calificativo como horno habilis, es decir hombres habilidosos en el hacer. 0, en suma, habría que preguntarse también cuáles fueron las formas de organización social del homo erectus, surgido hace dos millones de años, y del que se han encontrado hachas de piedra de hace 400.000 años, cuya «fabricación» requería más de cincuenta acciones o golpes precisos; o las de los hombres de Neardenthal surgidos hace doscientos mil arios y cuyo rastro se perdió hace unos treinta y tres mil años, o las de los primeros homosapiens, nuestros antepasados directos, que vivieron hace más de ciento cincuenta mil años y que fueron capaces de resistir y sobrevivir a la gran glaciación que cubrió la tierra de hielo hace 25.000 años, y que desarrollaron el arte rupestre primitivo recogido en las paredes de las cuevas y refugios, desde hace 24.000 o 20.000 años, en el apogeo del período glaciar (cuevas de Roffigñac, de Pech-Merle, etc.), hasta las pinturas de Altamira o Font-de-Gaume de hace 12.000 o 13.000 años, que representan la culminación del arte rupestre en coincidencia con el final de la gran glaciación, o las bellas estatuillas de venus de la fertilidad, datadas en períodos que van de los 23.000 a los 28.000 años.
Si contemplamos todo este pasado en una amplia perspectiva, no podemos menos que sentir cierto vértigo ante tantos millones de años de evolución, de los que nosotros somos los más directos herederos. Y, a la vez, junto a este vértigo, causado por el tiempo, podemos entender mejor cómo las sociedades humanas han podido ir evolucionando poco a poco a lo largo de los años, acumulando conocimientos y experiencias prácticas, dando respuestas a los retos de la adaptación al medio, sintiendo el estímulo de las nuevas dificultades, haciendo frente a los cambios climáticos, a las glaciaciones, a las carencias de caza, U las agresiones y la competencia de otros grupos por los mejores territorios... Así hasta llegar a las complejas y sofisticadas sociedades de nuestros días, en las que los hombres nos hemos entronizado como nuevos amos y señores de la Naturaleza, a veces sin la suficiente humildad como para respetarla lo suficiente y saber preservar sus equilibrios ecológicos.
El hombre se ha ido fraguando, pues, a lo largo de cientos de miles de años en un esfuerzo permanente por dar una respuesta grupa1 al reto de la adaptación al medio. En este largo proceso, el hombre ha hecho de la sociedad su verdadero «nicho ecológico», y se ha hecho a sí mismo con su sociedad.
Sin embargo, como antes decíamos, lo social, entendido inespecíficamente, no basta para definir al hombre. El hombre es un ser social que tiene también otras cualidades importantes. Una de estas cualidades es su capacidad creativa, su capacidad hacedora, que ha dado lugar a que en ocasiones a nuestra especie de horno sapiens se le haya calificado también como horno faber, es decir, no s610 como un «hombre inteligente)), sino también como un hombre u «hacedor», como un ser que fabrica, que hace instrumentos.
En la naturaleza hay otros seres vivos que también «hacen» construcciones y «fabrican» cosas. Las aves y otros muchos animales hacen sus nidos y sus nichos, los castores construyen presas con las que retienen y canalizan el agua, las abejas hacen sus panales y las termitas realizan «edificaciones», a veces de considerable altura, con diferentes tipos de estancias, corredores, mecanismos de seguridad, e incluso sofisticados sistemas de aireación y «acondicionamiento» del aire y la temperatura. A su vez, ya hemos visto cómo los monos utilizan y acondicionan palos, piedras y otros objetos a modo de elementales herramientas para realizar determinadas tareas.
Sin embargo, la clase de herramientas que utiliza el hombre y los trabajos y tareas que realiza son de tipo muy distinto. Lo que diferencia al hombre de otros seres vivos es que puede efectuar trabajos y tareas mucho más complejas, sofisticadas y progresivamente perfeccionadas. El ser humano tiene para esto dos capacidades específicas: un cerebro que le permite una actuación mucho más inteligente, imaginativa y creativa y una mano mucho más idónea que la de los monos para manipular y fabricar instrumentos y realizar con ellos, a su vez, tareas mucho más diversificadas. La potente garra de un animal depredador, o las extremidades especializadas de algunas termitas, comparadas con la débil y delicada mano humana, pueden parecer a primera vista instrumentos menos adecuados para una adaptación eficaz al medio natural.
No obstante, aunque la mano humana es inadecuada para otros menesteres, presenta algunas características que hacen de ella un medio manipulador muy hábil. La oposición frontal del dedo pulgar permite agarrar, coger y manejar mejor diversos tipos de objetos, al tiempo que su fino tacto hace posible realizar tareas mucho más precisas. Por eso se ha podido decir que en la conjunción de la mano y el cerebro humano están las claves de nuestra evolución como especie. El cerebro humano copia de la naturaleza, o inventa e imagina, los útiles más adecuados para hacer frente a las distintas tareas y necesidades de la adaptación al medio; la mano «hace» estos útiles y los emplea de la manera más pertinente. De esta forma, a partir de una circunstancia aparentemente trivial, como es la oposición del dedo pulgar de la mano, nuestros antepasados adquirieron y desarrollaron unas capacidades adaptativas superiores, cuya importancia queda reflejada en el mismo hecho de que el cerebro humano, como ha podido comprobarse, ocupa una parte importante de su superficie en el control psicomotor de las funciones de la mano31. Todo esto es lo que ha permitido hablar a algunos estudiosos de una auténtica cultura de la rnan03~.
Así pues, en la dilatada perspectiva de evolución de las especies y en el desarrollo del proceso de evolución, se ha dicho, con razón, que «el paso decisivo de la animalidad al hombre, el «salto», es el momento preciso, en que el primer ser parahumano… coge dos guijarros para entrechocarlos el uno contra el otro, con el fin de romper uno y hacerlo más afilado o más cortante, provocando así un ángulo nuevo, vivo y cortanted3. Así, a través de unos actos geniales, se empezaron a superar, hace muchísimos años, las insuficientes dotaciones naturales (falta de incisivos cortantes, constitución física menos fuerte, etc.), y las débiles manos humanas fueron complementadas con utensilios creados artificialmente, naciendo las herramientas.
Pero lo importante en los seres humanos es que la «invención» de útiles y herramientas realizados de esta manera no es un acto individual, sino una tarea social, de grupo. Las herramientas se hacen y se utilizan en grupo, y las técnicas para realizarlas, perfeccionarlas y emplearlas son depositadas en el acervo común de las sociedades humanas, a través de la cultura. Así, a lo largo de generaciones y generaciones, fueron inventándose y mejorándose diferentes útiles y transmitiéndose técnicas y habilidades cada vez más perfeccionadas para cazar, para conservar y condimentar los alimentos, para curtir pieles, para realizar cabañas y viviendas, para hacer vasijas y recipientes, para utilizar la madera y otros recursos naturales, etc.
De esta manera, los dos elementos básicos que hicieron posible la evolución de los hombres, la mano y el cerebro, se completaron con los dos medios a través de los que las herramientas y el trabajo humano se perfeccionan y se transmiten a lo largo del tiempo: la cultura, como depósito común de conocimientos, y la sociedad, como ámbito para la realización global de las tareas y las labores grupales del hombre hacedor, del homo faber. Por todo ello, la mano y el cerebro, junto a la cultura y la sociedad, pueden ser considerados como los cuatro pináculos sobre los que ha sido posible la evolución humana.
31. La otra parte más importante es la que tiene que ver con la boca-lengua y las funciones de fonación asociadas al habla.
32. Jos6 Caos: Dos exclusivas del hombre. LA mano y el tiempo. F,C.E.,Mbxico, 1945, pdg. 29.
33. 0uis-RenI5 Nougier: En los orígenes del trabajo. GriJalbo, Barcelona, 1979, p6g. 10.
Nuestra especie es una especie «hacedora» porque ha necesitado modificar su forma de estar en el medio, porque el medio le era hostil, o le presentaba dificultades de adaptación: su fina piel le hacía sentir frío y, por tanto, necesitaba cabañas y refugios y precisaba hacerse vestidos con las pieles de otros animales; con sus simples manos no podía cazar a otros animales más fuertes y veloces y, por tanto, necesitaba instrumentos de caza y una coordinación de esfuerzos con sus congéneres... Así, pues, mediante la capacidad grupa1de trabajo y de acción, los hombres han logrado alterar poco a poco la relación originaria con la naturaleza, y mediante todo un conjunto de utensilios y técnicas de trabajo, de construcción y de fabricación de útiles y medios de vida, ha ido controlando la naturaleza, readaptándola a la medida de sus necesidades.
En esta dinámica de adaptación a la naturaleza el hombre ha ido progresando y se ha ido «remodelando» a sí mismo, como especie social, en un largo proceso evolutivo de desarrollo cultural, que ha sido básicamente un proceso creativo, un resultado de la capacidad expresiva de la libertad humana.
Esta concepción sobre el proceso evolutivo del hombre, a través de sus capacidades sociales y «hacedoras» ha sido desarrollada, entre otros autores, por Carlos Marx en su teoría sobre la productividad -del hombre como «ser de praxis»-, es decir, como ser dotado para un trabajo inteligente, libre y creativo. Teoría sin la cual, como he tenido ocasión de demostrar en otro lugar, es muy difícil que cobren coherencia otros aspectos fundamentales de la teoría marxista, como ocurre con la misma teoría de la alienación en el trabajo34.
Pero las cualidades y rasgos constitutivos de lo humano, no han sido vistos solamente en esta perspectiva. Algunos psicólogos sociales han añadido sus propios matices a la interpretación del lenguaje verbal, como forma específicamente humana de comunicación, situándolo en el contexto más general de las necesidades derivadas de procesos tan largos de socialización y cuidado de los hijos como son necesarios entre los hombres, como consecuencia de lo más dilatado del proceso de dependencia e inmadurez psico-motora de los niños.
En este sentido, George Herbert Mead ha subrayado cómo, de manera paralela a la complejidad del proceso de maduración del sistema nervioso humano, se ha producido una paralela complejidad del sistema social. «La posibilidad de llevar esa complicación al grado en que ha aparecido en el animal humano y en la correspondiente sociedad humana, se encuentra-dirá- en el desarrollo de la comunicación en la conducta de las personas»35. Lo que le llevará a la conclusión de que en «el hombre, la diferenciación funcional proporcionada por el lenguaje presenta un principio de organización que produce no sólo un tipo enteramente distinto de individuo, sino también una sociedad diferente»36.
Sin embargo, el tema que aquí nos ocupa no es el de profundizar en las distintas explicaciones y teorías sobre la condición humana, sino aclarar cuáles son las dimensiones específicas de lo social en la conformación de esta particular condición. Ámbito este que reviste una especial relevancia, en la medida, como ya hemos subrayado, que lo social es una condición común a bastantes seres vivos, y que la tendencia a la agrupación puede considerarse, incluso, como una cierta característica general de la vida.
La experiencia demuestra que apenas existen casos en los que un ser vivo esté completamente solo. «No existe organismo alguno de ninguna especie-dirá Mead- cuya naturaleza o constitución sea tal que pueda permitirse existir o mantenerse en completo aislamiento de todos los demás organismos vivos, o tal que ciertas relaciones con otros organismos vivos de su especie o de cualquier otra -relaciones que en un sentido estricto son sociales- no desempeñen un papel necesario e indispensable en su vida. Todos los organismos vivos están ligados en su medio o situación social general, en un complejo de interacciones sociales del cual depende su existencia continuada».
35 George Herbert Mead:Espfritu, persona, sociedad.Paidbw, Bucnor Alrrri, s.f.,pAg.262.
36 Ibld., phg. 264.
Los estudios etológicos han demostrado que incluso en aquellas especies consideradas menos gregarias existen significativos lazos de interdependencia y formas de relaciones grupales, que se combinan con diferentes niveles de autonomía, perfilando en su conjunto una cierta escala, con diferentes manifestaciones y grados de lo social.
En este contexto general la cuestión está en determinar si existe una forma específicamente humana de lo social, y si esta forma puede considerarse como un grado más dentro de una escala general común, o más bien si este continuo de situaciones sociales, junto a la propia complejización y perfeccionamiento de las formas sociales y el mismo desarrollo de la capacidad humana autorreguladora, ha acabado dando lugar a fenómenos sociales de naturaleza completamente distinta a aquellos en los que como «punto de partida», los antepasados de los hombres, hace millones de años, tomaron en sus manos el «testigo» de la propia lógica de la evolución natural.
En una perspectiva muy general, podemos decir que la conformación social de los hombres ha acabado influyendo en su propia evolución como especie y que lo social se ha convertido en un requisito básico para su misma supervivencia como especie social. Lo social ha pasado a ser parte de la propia naturaleza humana, hasta el punto de que, como venimos subrayando, fuera de la sociedad el hombre resulta prácticamente inviable. Y en el propio proceso evolutivo, a través del que la sociedad se convierte en una necesidad radical para el hombre, se puso en marcha, a su vez, un mecanismo fundamental de orientación del cambio biológico y mental.
La consideración sobre la manera en que los procesos sociales se relacionan e influyen en los procesos biológicos en la propia evolución de nuestra especie, constituye, pues, uno de los temas de debate que probablemente más van a continuar animando la discusión sociológica en nuestro tiempo.
En este sentido, la argumentación general de Wilson, a la que ya nos hemos referido, cubre un periplo que va desde la explicación genética de la orientación social, determinada por la propia identificación genética que se produce con el parentesco, hasta la consideración de la manera en que se opera un efecto multiplicador «en un cambio evolutivo en el comportamiento, cuando éste se incorpora a los mecanismos de organización socialn38, llegando a plantear la misma manera en que, en la evolución social, llega a producirse una creciente internalización de los controles. «En los inicios de la evolución de los homínidos -dirá Wilson-, las fuerzas motrices fueron presiones ambientales externas que no diferían de las que habían guiado la evolución social de otras especies animales. Por el momento parece razonable suponer que los homínidos sufrieron dos variaciones adaptativas en sucesión: la primera, la vida en campo abierto y el consumo de semillas, y la segunda, después de haberse preadaptado, por los cambios anatómicos y mentales asociados con el consumo de semillas, la captura de grandes mamíferos. La caza mayor indujo un mayor aumento de mentalidad y organización social, que llevó a los homínidos a través del umbral hacia la fase evolutiva autocatálica y más próxima a la internalización. Esta segunda etapa es en la que emergieron las cualidades humanas más distintivas. Al considerar esta distinción, sin embargo, no desearla dar a entender que la evolución social llegara a independizarse del ambiente. Las estrictas leyes de la demografía aún campeaban en la dispersión de las poblaciones de homínidos y los avances culturales más espectaculares fueron impulsados por la invención de nuevas formas de controlar el ambiente. Lo que sucedió fue -concluirá Wilson- que el cambio mental y social llegó a depender más de la reorganización interna y menos de las respuestas directas a las características del ambiente circundante. La evolución social, en resumen, había adquirido su propio motor».
Sin embargo, la realidad es que el debate sobre la manera en que se ha producido la evolución social, en esta dilatada perspectiva temporal, y sobre la forma en que ha influido en nuestra conformación como especie, es un debate en el que se carece aún de suficientes fuentes de información precisa. En el proceso de evolución social-al igual que ocurre con la evolución biológica-existen todavía muchas lagunas informativas, que, aun así, no nos impiden comprender que estamos ante procesos sumamente complejos y dilatados en el tiempo. Estos procesos deben ser vistos no sólo en lo que tienen de logro de una respuesta eficaz al reto de la adaptación, sino también como una forma de reorientación de la propia lógica de lo natural originario hasta la práctica recreación de una especie nueva, como resultado de un doble proceso de adaptación: de la especie al medio, a través de los sistemas sociales, y del individuo a la sociedad, por medio de la «cultura».
En un contexto, pues, de cierta complejización de las fronteras entre los distintos tipos de conductas sociales, la cultura-y más específicamente el aspecto social de las culturas humanas-aparece como el verdadero elemento explicativo del carácter social humano, de forma que, como venimos repitiendo, el hombre sólo puede ser entendido como fruto de un tipo de cultura desarrollada a partir de la evolución de formas sociales específicas como aquellas a las que aquí nos hemos referido.
En el hombre, así, lo social adquiere una dimensión bastante especial, en la medida en que no es posible concebir al hombre sin su sociedad. Se ha dicho, con razón, que otros seres vivos sacados de su medio pueden conservar las principales características de su especie. Sin embargo en el hombre esto no resulta posible. El hombre fuera de su sociedad, sin ser socializado en los patrones de su cultura, deviene no sólo un ser totalmente indefenso, y desde luego «inviable» durante los primeros años de su vida, sino que resultaría también un ser totalmente diferente a lo que hoy entendemos por hombre40.
En definitiva, puede decirse que la cultura es la que ha conformado y conforma la personalidad humana, y la que ha permitido su supervivencia y desarrollo, en cuanto mecanismo útil de adaptación al medio; por lo que la profundización en el estudio de lo social ha de completarse con un tratamiento específico del tema de la cultura. Cuestión de la que nos ocuparemos en el capítulo seis.
38 E. O. Wilson: Sociobiología, op. cit., págs. 1 1 y SS. y 600.
37 Ibld., pag. 592. Sobre este argumento volvera Wilxon mAi trrdc en au libro Promethcun /?re.Rr/icction.son tltr Origin o/'Mind. Harvard UnlvernltyProrr,Crmhrldgc, M . , 1983.
40 Las experiencias dc los niAos abandonados y criados cn medios salvajes junto a ot1.o~animales han sido recogidas en diversos rclutos litcrurios, asl como en otras diversas h~entcs de documentacidn cientlfica. La ya citada pcllciila. El niAo siilva~e»de Tniffaiit, por r)etnplo,relata muy cxpresivamcntc un cuao tlplco de expcrienciu iurdlíi dc socializacihn.
Ejercicios y tópicos para la reflexión
1) ¿Qué ocurriría si un ser humano fuera criado fuera de la saciedad?, Analizar algunos casos y ejemplos concretos.
2) ¿Qué son más frecuentes en la naturaleza viviente, las tendencias hacia la agregación o hacia la individualización y el aislamiento?
3) ¿Cómo y por qué surgieron las agrupaciones sociales en la historia de la evolución de las especies? ¿Qué funciones cumplen? ¿Qué ventajas tienen?
4) ¿Qué papel ha desempeñado lo social en el desarrollo humano?
5) Explicaren qué consiste la «co-evolución» biológica y cultural.
6) ¿Qué explicación dan los sociobiólogos sobre los fenómenos sociales? ¿Quién es el principal mentor de la Sociobiología? ¿Cuáles su explicación sobre el fenómeno del altruismo?
7) ¿Cómo ha influido lo social-cultural en la propia evolución biológica del hombre? Poner algunos ejemplos.
8) Profundizar en el significado y alcance de la definición aristotélica del hombre como «zoon politikón».
9) Hacer un esquema de la dinámica -y pasos- que ha seguido la evolución humana, situándola temporalmente.
10) ¿En qué ámbito general nos ayudó Darwin a situar las teorías sobre el hombre?
11) ¿Qué se entiende por «hominización»?
12) ¿Podrían los hombres conservar las principales características de su especie fuera de la sociedad? ¿Por qué?
13) ¿En qué sentido se dice que lo social ha cumplido un papel adaptativo en los procesos de evolución?
14) ¿Qué ventajas adaptativas tienen los grupos más grandes y más complejos?
16) ¿Por qué se habla de la especie humana como «homo faber»?
17) Reflexionar sobre el carácter paradójico que supone que unos seres más débiles que otros, y aparentemente con menos dotaciones naturales, hayan podido mejorar su capacidad de adaptación a la naturaleza, empleando medios de abrigo, instrumentos de defensa y ataque y un número creciente de útiles de todo tipo.
18) Si lo social es tan importante para el hombre, ¿por qué no han tenido lugar reflexiones sistemáticas sobre lo social hasta tiempos tan recientes?
19) Definir con palabras sencillas qué es lo social y qué papel tiene-y ha tenido-para los seres humanos y su evolución.
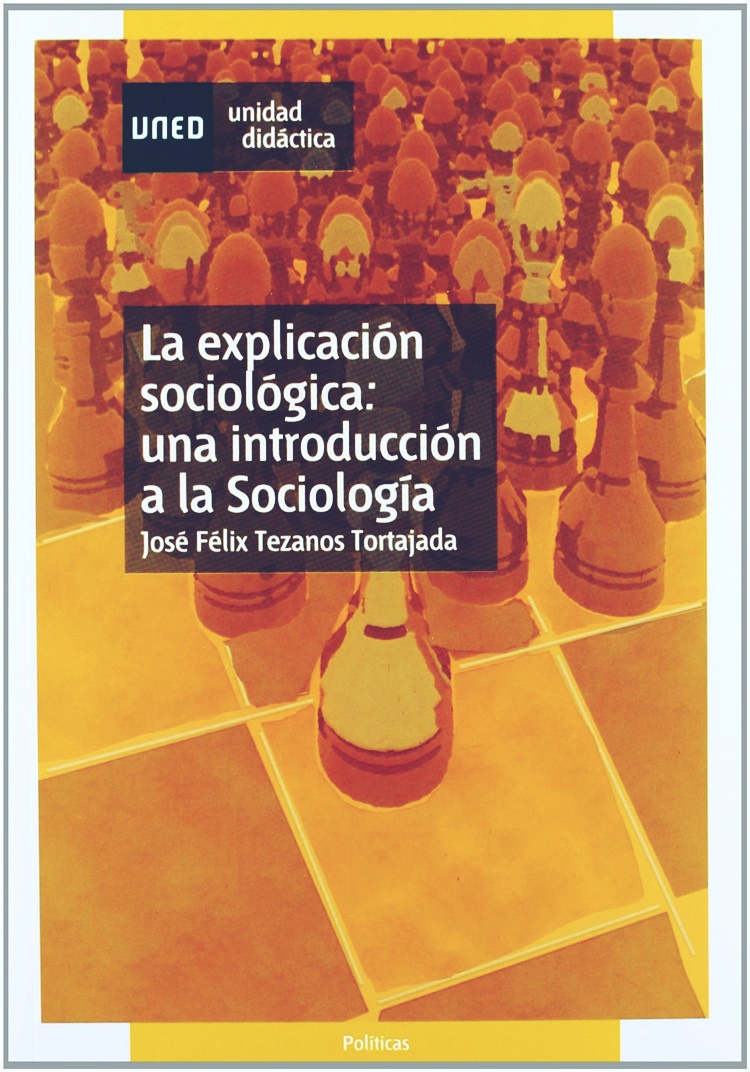 |
| José Félix Tezanos: Hombre y sociedad (La explicación sociológica, Cap. 2) |
La explicación sociológica: una introducción a la Sociología
José Félix Tezanos
UNED, Madrid, 2006
Fecha de publicación original: junio de 1995
LA EXPLICACIÓN SOCIOLÓGICA: UNA INTRODUCCIÓN A LA SOCIOLOGÍA
José Félix TEZANOS TORTAJADA
UNED, 2006 - 585 páginas
Manual introductorio para los estudiantes de Sociología y Ciencias Sociales, en el que se intenta dar respuesta a las preguntas sobre el qué, quién, cuándo, dónde,cómo y por qué de la Sociología. El libro resulta accesible para todo estudiante universitario, ofreciendo en cada tema una visión plural a partir de distintos enfoques y opiniones, con la finalidad de que el lector pueda tener una comprensión amplia y documentada de los temas tratados, para llegar a fraguarse sus propias conclusiones.









Comentarios
Publicar un comentario