Charles Horton Cooley: Democracia y distinción (Social Organization, 1909)
Democracia y distinción
Charles Horton Cooley
Cap. 15 de Social Organization (1909)
INDICE: El problema.—La democracia debe distinguirse de la transición.—La teoría de la democracia del dead-level **.—La confusión y sus efectos.— El «Individualismo» puede no ser favorable al florecimiento de individualidades ilustres.—La uniformidad contemporánea.—Ventajas relativas de América y Europa.—Premura, superficialidad, tensión.—La economía espiritual de un orden establecido.—El comercialismo.—El afán de difusión.—Conclusión.
** N. del T.—Esta teoría hace referencia a un efecto nivelador de la democracia sobre las individualidades que tendría resultados empobrecedores en la sociedad.
¿Qué diríamos sobre la tendencia democrática del mundo moderno en lo que afecta a los logros intelectuales más refinados? Mientras que la influencia consciente de las masas no parece discordante con un tipo de eminencias más populares y obvias, como son los hombres de Estado, inventores, soldados, financieros y similares, son muchos los que la consideran hostil a la distinción en la literatura, el arte o la ciencia. ¿Existe alguna esperanza en este sentido o debemos contentarnos con compensar la ausencia de grandeza con una abundancia de mediocridad? - Traducción del capítulo XV de Social Organhation. A Study of the Larger Mind, Nueva York, Schocken Books, 1962.
En mi opinión se trata de una cuestión a dilucidar mediante un razonamiento sicológico a priori más que mediante una inducción rigurosa de los hechos. El movimiento democrático actual es tan diferente de cualquiera que haya existido en el pasado que la comparación histórica a gran escala resulta casi o completamente inútil. Y, además, está tan estrechamente vinculado a otras condiciones que no le son esenciales y que pudieran revelarse como transitorias, que incluso los hechos contemporáneos nos ofrecen muy pocas directrices seguras. Lo único que es realmente practicable es un examen de los principios generales subyacentes y un intento aproximado de pronosticar su evolución. Una investigación de este tipo, en mi opinión, llevaría a las siguientes conclusiones: Primera, no existe, creo yo, ninguna razón de peso para pensar que el espíritu o la organización democrática estén reñidos, en lo esencial, con una producción creativa. En efecto, alguien que mantenga lo contrario, aun no siendo capaz de silenciar al pesimista, no va a encontrar mucho ni en los hechos ni en la teoría que debilite su propia fe.
Segunda, aunque la democracia en sí misma no es hostil, suponiendo que podamos definir su naturaleza mediante el raciocinio, hay muchos elementos que sí lo son en el estado actual del pensamiento, no sólo en el mundo en general, sino también, más específicamente, en los Estados Unidos.
En esto, como en todas las discusiones referentes a la tendencia contemporánea, es necesario discriminar entre la democracia y la transición. Actualmente las dos se presentan juntas porque la democracia es nueva; pero no existe razón lógica por la que debieran permanecer juntas. Una vez que un gobierno popular queda establecido manifiesta la capacidad de tener una estabilidad e incluso una rigidez propia; y ya es evidente que Estados Unidos, por ejemplo, precisamente porque la democracia ha tenido allí su curso propio, es menos susceptible de transiciones repentinas que quizá ninguna otra de las grandes naciones.
Es cierto que la democracia requiere algunos elementos de conflictividad permanente. Así, al exigir oportunidades ilimitadas y oponerse a una estratificación hereditaria, probablemente mantendrá una competencia más general entre las personas, y más amenazadora en lo que respecta a su estatus personal, que cualquier otra cosa a la que haya estado acostumbrado el mundo en el pasado. Pero la competencia personal, por sí sola, es causa únicamente de una pequeña parte de la conflictividad y el desorden de nuestros tiempos; debiéndose éstos en mucha mayor medida a cambios generales en el sistema social, particularmente en la industria, que podemos describir como transición.
Y, además, la propia competencia se encuentra actualmente en un estado especialmente desordenado o transitorio, y será menos inquietante cuando la sociedad esté más sedimentada, lo que permitirá que funcione bajo reglas de justicia establecidas, y cuando una educación discriminante haya realizado una gran parte de su tarea. Resumiendo, la democracia no es necesariamente confusión, y encontraremos razones para pensar que es esta última, principalmente, la que se opone a la distinción.
La opinión de que un gobierno popular no es apto por naturaleza para fomentar el genio descansa, principalmente, sobre la teoría del dead-level La igualdad, no la distinción, se ha dicho que es la pasión de las masas, la difusión y no la concentración. Todo se transforma a una escala cada vez mayor: la facilidad del intercambio está fundiendo el mundo, convirtiéndolo en un todo fluido donde el individuo aislado queda cada vez más sumergido.
La era de las personalidades ilustres está desapareciendo, y el principio de igualdad, que asegura la elevación de los hombres en general, es fatal para la grandeza específica. «En la sociedad moderna «—dijo De Tocqueville, principal creador de esta doctrina—» todo amenaza con hacerse tan similar que las características peculiares de cada individuo pronto quedarán completamente perdidas en el aspecto general del mundo» l. ¿Debemos aceptar esto o mantener, con Platón, que una democracia tendrá la mayor variedad posible de naturaleza humana? 3.
Quizá la base más plausible de esta teoría sea el efecto nivelador atribuido por muchos a las comunicaciones, que han crecido tan sorprendentemente durante el siglo pasado. En un capítulo anterior me he referido bastante a este tema, manteniendo que debemos distinguir entre la individualidad como opción y la que se debe al aislamiento, ofreciendo razones de por qué la moderna agilidad del intercambio debería favorecer a la primera.
A esto podemos añadir que el mero hecho de que exista un gobierno popular no está inevitablemente relacionado, ni amistosa ni hostilmente, con la variedad y el vigor de la individualidad. Si en Francia escasean algo estas cualidades no es porque se trate de un país democrático, sino por los rasgos raciales de su pueblo y por sus peculiares antecedentes; si América abunda en un cierto tipo de individualidad se debe, principalmente, a que la ha heredado de Inglaterra y a que la desarrolló en una vida de frontera. En cualquier caso la democracia, en el sentido de un gobierno popular, es una cuestión secundaria.
Ciertamente, América constituye una prueba más bien convincente de que la democracia no suprime necesariamente las personalidades ilustres. En lo que respecta a la individualidad del espíritu, nuestra vida deja poco que desear, y ningún otro rasgo impresiona más a los observadores del continente europeo. «Todo llega a esclarecerse en los Estados Unidos «—dice Paul Bourget—» cuando se intenta comprender a ese país como un inmenso acto de fe en la bondad de la energía individual abandonada a sí misma» 3. El «individualismo» de nuestro sistema social es un lugar común de los escritores contemporáneos. En ningún otro lugar, creo yo, ni siquiera en Inglaterra, existe más respeto por la disconformidad o mayor disposición a manifestarla.
En nuestra intensa vida competitiva, los hombres aprenden a valorar una fuerte personalidad más que la similaridad, y alguien que la tenga puede mantener la opinión que le plazca. La personalidad, como señala Mr. Brownell al contrastar a los americanos con los franceses, es lo que alcanza un interés universal: nuestra conversación, nuestros periódicos, nuestras elecciones están dominadas por ella, y nuestras grandes transacciones comerciales son, en gran parte, una lucha por la supremacía entre líderes rivales 4. El nú- mero creciente de personas, lejos de ensombrecer al individuo que sobresale, contribuye, de hecho, a que tenga un mayor escenario para el éxito; y la reputación personal —tanto si se debe a la riqueza, al haber gobernado, a logros literarios o a la simple singularidad— está organizada a mucha mayor escala que antes. Alguien que esté familiarizado con cualquier parcela de la vida americana como, por ejemplo, la reforma asistencial y penal, es consciente de que casi todos los avances se realizan mediante la personificación de ideas oportunas en uno o varios individuos enérgicos que sientan un ejemplo a seguir en el país. La experiencia numérica, en lugar de mostrar la insignificancia del individuo, prueba que si éste tiene fe y un objetivo valioso, no hay límite a lo que puede hacer; y, en conformidad con esto, encontramos abundantes muestras de valentía en el inicio de proyectos nuevos. El país está lleno de hombres que descubren los placeres de la autoafirmación, si no siempre en el éxito externo, sí en la búsqueda implacable de empresas arriesgadas.
Si existe escasez de logros literarios y artísticos en una democracia de este tipo se deberá a alguna otra causa distinta del sumergimiento general del individuo en las masas.
Así, pues, la teoría del deal-level está suficientemente desacreditada como una ley general por la ausencia de menoscabo del dominio de individualidades notables en todas las parcelas de actividad. El aumento de la conciencia social no altera la relación esencial de la individualidad con la vida; simplemente le ofrece un mayor campo de éxito o fracaso. El hombre genial puede toparse con una mayor competencia, pero si él es verdaderamente grande, también es suyo un mundo más extenso. Imaginar que las masas van a sumergir al individuo es suponer que un aspecto de la sociedad se mantendrá inmóvil mientras el otro crece. Descansa en un modo de pensamiento superficial, cuantitativo, que considera a los individuos como unidades fijas, cada una de las cuales tiene que sobresalir más a medida que se multiplican. Pero si el hombre genial representa un principio espiritual, su influencia no es fija, sino que aumenta con el crecimiento de la vida y sólo está limitada por la vitalidad de lo que representa. Por supuesto, los grandes hombres del pasado —Platón, Dante, Shakespeare y los demás— no están sumergidos, ni en peligro de existir, como tampoco es evidente la razón por la que sus sucesores debieran estarlo.
La verdadera razón de la debilidad literaria y artística (en la medida en que existe) radica principalmente, en mi opinión, en la desorganización espiritual, aconteciendo en una época de transición repentina. Intentaré revelar cómo esta condición y otras estrechamente vinculadas a ella son desfavorables a una producción estética genial con los cuatro conceptos siguientes: confusión, comercialismo, premura y afán de difusión.
Respecto a los productos más refinados de la cultura, no sólo los Estados Unidos, sino hasta cierto punto la civilización contemporánea en general, es una sociedad confusa, inmadura, no por ser democrática, sino por ser nueva.
Es nuestra época de periódicos y factorías en su conjunto la que conlleva poco refinamiento, y América apenas se distingue en este sentido de Inglaterra o Alemania; la principal diferencia a favor de los países europeos es que su presente no puede separarse tan fácilmente de las condiciones de una cultura anterior. Constituye un rasgo general de la época la desintegración de los tipos sociales, habiéndose destruido por completo los antiguos y aún no perfeccionados los nuevos, quedando el individuo sin una disciplina adecuada ni en lo antiguo ni en lo nuevo.
Ahora bien, las obras que perduran por su calidad extraordinaria parecen depender, entre otras cosas, de una cierta madurez de las condiciones históricas. Independientemente del talento de un individuo, éste no existe separado de su época, sino que tiene que aceptarla y acomodarse a ella lo mejor que puede; el hombre genial, desde cierta perspectiva, es sólo una ramita en la que una tendencia madura produce su fruto perfecto. En la nueva época, una enorme cantidad de cosas en proceso están todavía tan inconclusas que no hay talentos individuales suficientes para poder completar nada en un sentido clásico, de forma que nuestra vida permanece incapaz de expresión, mientras que nuestra literatura y, aún más, nuestras artes plásticas constituyen exponentes inadecuados de lo que es más vital en el espíritu moderno.
El efecto psicológico de la confusión se manifiesta en una falta de grupos culturales maduros y de lo que solamente ellos pueden hacer por la producción intelectual o estética. Lo que esto significa puede, quizá, esclarecerse mediante una comparación con los deportes de atletismo. En nuestras universidades descubrimos que para conseguir un equipo de fútbol ganador o una actuación notable en carreras o saltos es esencial, antes que nada, tener un espíritu de intenso interés en estas cosas que estimule la ambición de los que están dotados para ello, les apoye en los entrenamientos y premie su éxito. Sin este espíritu de grupo no puede haber organización eficiente ni éxito muy logrado, y una institución pequeña que lo tenga puede fácilmente superar a una más grande que carezca de él. Y la experiencia demuestra que lleva mucho tiempo perfeccionar dicho espíritu y las organizaciones mediante las que se expresa.
De forma bastante similar, cualquier desarrollo maduro de poder productivo en literatura u otro arte requiere no solamente individuos capaces, sino la perfección de un grupo social cuyas tradiciones y espíritu sean absorbidas por el individuo y que lo eleven hasta alcanzar el éxito. La unidad de este grupo o tipo es espiritual, no necesariamente local o temporal y, por lo tanto, puede ser difícil de localizar, pero su realidad es tan firme como el principio de que el hombre es un ser social y no puede pensar sensata y resueltamente, excepto en algún tipo de solidaridad con sus semejantes. Tienen que existir otras personas con las que concibamos compartir, confirmar y realzar nuestros ideales, y a nadie le es tan necesaria dicha asociación como al hombre genial.
La existencia de un grupo es probable que sea más aparente o tangible en algunas artes que en otras: es, por lo general, bastante evidente en la pintura, escultura, arquitectura y música, donde puede encontrarse casi siempre un desarrollo regular por el paso de inspiración de un artista a otro.
En la literatura las conexiones son menos obvias, principalmente porque este arte está, en sus métodos, más desligado del tiempo y el lugar, de forma que resulta más fácil inspirarse en fuentes lejanas. También es, en parte, una cuestión de temperamento, teniendo una mayor capacidad para formar su propio grupo con personalidades remotas y, por lo tanto, de ser casi independientes del tiempo y el espacio los hombres de una cierta imaginación solitaria. Así, Thoreau vivió con los clásicos griegos e hindúes, con los viejos poetas ingleses y con las sugerencias de la naturaleza; pero incluso él le debe mucho a las influencias contemporáneas y cuanto más se le estudia menos solitario parece. ¿No es esto también lo que ocurre con Wordsworth, con Dante, con todos los hombres que se supone que se han mantenido solos? La autoridad más competente sobre este tema —Goethe— fue un absoluto creyente en la supeditación del hombre genial a las influencias. «La gente siempre está hablando de la originalidad —dice—, pero ¿qué es lo que quieren decir con eso? Tan pronto como nacemos, el mundo empieza a actuar sobre nosotros, y así continúa hasta el final. Y, después de todo, ¿qué es lo que podemos llamar nuestro, excepto la energía, la fuerza y la voluntad? Si yo pudiera dar cuenta de todo lo que debo a mis grandes predecesores y contemporáneos, no quedaría sino un pequeño balance a mi favor» 5. Incluso sostuvo que los genios son más dependientes del entorno que las demás personas porque, al ser más susceptibles, son más sugestionables, más perturbables y necesitan peculiarmente el tipo de entorno adecuado para mantener su delicada maquinaria en fructífera acción.
No hay duda de que dichas cuestiones proporcionan materia para infinitos debates, pero el principio subyacente de que el pensamiento de cada hombre forma un todo con el de un grupo, visible o invisible, es seguro, en mi opinión, que está bien fundado; y si es así, es indispensable que un gran talento tuviera acceso a un grupo cuyos ideales y criterios le permitieran beneficiarse al máximo.
Otra razón por la que la inmadurez del mundo moderno es desfavorable a una producción creativa es que los mismos ideales que deberían expresarse en una creación artística de valor comparten lo inacabado de las cosas y no se presentan ante la mente claramente definidos y encarnados en símbolos vivos. Quizá una cierta fragmentación y frivolidad en el arte y la literatura contemporáneos se deban más a esta causa que a ninguna otra —al hecho de que las aspiraciones de la época, bastante numerosas ciertamente, están demasiado difuminadas como para poderse reconocer de forma clara y continuada—. Por ejemplo, podemos creer en la democracia, pero a duras penas podría decirse que se ve la democracia, como se veía en el arte de la Edad Media la religión cristiana.
Desde esta perspectiva de grupos y organización resulta fácil comprender por qué el «individualismo» de nuestra época no produce necesariamente individuos extraordinarios. La individualidad puede fácilmente ser agresiva, pero inútil, por no estar basada en la formación que proporcionan los tipos bien organizados —como el valor infructuoso de un soldado aislado—. Mr. Brownell señala que la prevalencia de esta clase de individualidad en nuestro arte y nuestra vida es un punto de contraste entre nosotros y los franceses. París, comparado con Nueva York, posee la «cualidad orgánica que resulta de la variedad de tipos», en contraposición con la variedad de individuos. «Somos mucho mejores en la producción de personalidades artísticas destacadas de lo que lo somos en el medio general del gusto y la cultura. Quedamos bien, invariablemente, en el Salón... En términos comparativos, por supuesto, no tenemos ningún milieu» 6.
Las mismas condiciones subyacen esa uniformidad relativa de la vida americana que aburre al visitante e implanta en nosotros mismos esa pasión por Europa. Cuando una sociedad muy poblada surge rápidamente de unas pocas semillas trasplantadas, su estructura, por extensa que sea, es necesariamente simple y monótona. Un millar de ciudades, diez mil iglesias, un millón de casas, están construidas sobre los mismos modelos, y la gente y las instituciones sociales no escapan en absoluto a semejante pobreza de tipos.
No hay duda de que a veces se exagera, y América presenta muchas variaciones pintorescas, pero solamente un entusiasmo exacerbado puede igualarlas a las europeas. Cuan indeciblemente inferior en aspecto exterior y en multitud de condiciones internas de la cultura tiene que ser cualquier civilización reciente, pongamos por caso, a la italiana, cuyos tesoros acumulados representan el depósito de varios miles de años.
Dichos depósitos, sin embargo, pertenecen al pasado; y en cuanto a las acumulaciones contemporáneas, la monotonía de Londres o Roma es casi igual a la de Chicago. Es cosa de la época, más visible aquí principalmente porque ha tenido mayor alcance. Un fuerte aluvión de un crudo comercialismo está oscureciendo rápidamente los contornos de la historia.
En comparación con Europa, América tiene las ventajas provenientes de estar inmersa más completamente en las nuevas corrientes. Está más próxima, quizá, al espíritu del orden venidero y, quizá por eso, sea más probable que, en su momento, se plasme en una expresión artística adecuada. Otra ventaja de ser una nación nueva es la actitud de confianza que fomenta. Si bien es cierto que América a duras penas podría haber sustentado la maestría certera de un Tennyson, tampoco es probable que Inglaterra pudiera sustentar un optimismo semejante al de Emerson. En contraste con este último, Carlyle, Ruskin y Tolstoi —profetas de un mundo más antiguo— están ensombretado. Casi todos nuestros escritores —como Emerson, Longfellow, Lowell, dentes. Puesto que las temen, son propensos a manifestar su protesta de forma más bien estridente. Un americano, acostumbrado a ver que la naturaleza humana se desenvuelve libremente, raramente desconfía seriamente del resulcidos por el ascendente y la inercia de instituciones antiguas y algo decaWhittier, Holmes, Thoreau, Whitman, incluso Hawthorne— han tenido una personalidad alegre y sana 7.
Por otra parte, una civilización antigua posee una riqueza y complejidad de vida espiritual, producto únicamente de su antigüedad, que no pueden trasplantarse a un mundo nuevo. Los inmigrantes traen consigo aquellas tradiciones de las que están más necesitados de forma inmediata, tales como las necesarias para fundar el Estado, la Iglesia y la familia; pero incluso éstas pierden algo de su sabor original, mientras que gran parte de lo que es más sutil y menos claramente útil se queda atrás. Tenemos que recordar, también, que la cultura del Viejo Mundo es principalmente una cultura de clase y que los inmigrantes provienen, en su mayoría, de una clase que no había participado significativamente en ella.
Esto también conlleva la pérdida de los monumentos visibles de la cultura heredados del pasado —arquitectura, pintura, escultura, antiguas universidades y otros semejantes—. Burne-Jones, el pintor inglés, refiriéndose a la ciudad comercial donde pasó su juventud, dice: «... si cuando yo era un muchacho en Birminghan se hubiera podido ver una representación de escultura griega antigua o una copia fiel de una gran pintura italiana, habría empezado a pintar diez años antes de lo que lo hice... incluso la presencia silenciosa de grandes obras en tu ciudad producirán una impresión en los que las contemplan, y la siguiente generación, sin saber cómo ni por qué, encontrará más fácil el aprendizaje que ésta, cuyo entorno es tan poco atractivo» 8.
Tampoco es favorable la vida americana a la cristalización rápida de una nueva cultura artística; es demasiado transitoria y turbulenta; la emigración trasatlántica es seguida de movimientos internos del este al oeste y de la ciudad al campo; y, además de esto, tenemos una continua subversión de las relaciones industriales 9.
Otro elemento de especial confusión en nuestra vida es la precipitada mezcla de razas, temperamentos y tradiciones proveniente de la nueva inmigración, de la irrupción de millones de gentes del sur y del este del Viejo Mundo. Si fueran completamente inferiores, como imaginamos algunas veces, quizá no importaría tanto; pero lo cierto es que acometen todas las funciones intelectuales con su anterior bagaje y en las Universidades, por ejemplo, se les sorprende enseñando a nuestros hijos su propia historia y literatura.
Son capaces de asimilar, pero siempre de modo algo diferente, y en el norte de los Estados Unidos, anteriormente dominado por la influencia de Nueva Inglaterra, está avanzando una revolución por esta causa. Es como si una olla con caldo estuviera cociendo lentamente al fuego y alguien de golpe le añadiera variedad de carnes crudas, verduras y especias —posiblemente una combinación nutritiva, pero que seguramente requiere una larga cocción.
Ese noble sentimiento inglés que nos llegó a través de los colonizadores quizá más puramente que a los ingleses en su propio país está desapareciendo —como una corriente claramente perceptible, claro está—, perdido en el fluir de la vida cosmopolita. Ante nosotros se presenta, sin duda, una humanidad más extensa, pero detrás queda un espíritu muy preciado que difícilmente podrá volver a resurgir; y como el muchacho que abandona la casa paterna, tenemos que alejar nuestros pensamientos de un pasado irrevocable y seguir esperanzadamente hacia no sabemos dónde.
En pocas palabras, nuestro mundo carece de madurez en la organización de la cultura. Lo que algunas veces denominamos —con bastante acierto en lo que respecta a la vida económica— una civilización compleja, es de una gran pobreza en estructura espiritual. Nos hemos deshecho de muchos escombros y elementos decadentes y nos estamos preparando, esperémoslo así, para producir un arte y una literatura dignos de nuestro vigor y aspiraciones, pero difícilmente podemos decir que lo hayamos hecho en el pasado.
La premura y la superficialidad y la tensión que la acompañan tienen un efecto destructivo muy amplio y pernicioso en las buenas obras de nuestros días. Ninguna otra condición mental o de la sociedad —como la ignorancia, la pobreza, la opresión o el odio— mata el arte como lo hace el apresuramiento. Casi cualquier fase de la vida podría ennoblecerse con la simple existencia de suficiente calma para que una mente introspectiva pudiera plasmar en ella su obra perfecta; pero de la prisa nunca pudo ni podrá surgir nada noble. En el arte, la naturaleza humana debería alcanzar una expresión adecuada, total; una tendencia espiritual debería perfeccionarse y realizarse en situación de calma y dicha. Pero la nuestra es, en su conjunto, una época de tensión, dominada por el hábito de un trabajo incompleto; sus productos son poco atractivos y tensos, y de tal naturaleza que el futuro no los disfrutará.
El ritmo es adecuado solamente para producir bienes mediocres a gran escala. Es, para decirlo con otras palabras, una época estridente. Los periódicos, la publicidad, la insistencia general en la insinuación tienen un efecto de estruendo, de forma que uno siente que tiene que alzar la voz para ser oído, y los susurros de los dioses son difíciles de captar. Los hombres que de forma natural tendrían opiniones discretas y ponderadas pierden fácilmente este rasgo en el mundo y comienzan a vociferar como el resto. Es decir, que exageran y repiten y anuncian y caricaturizan, diciendo demasiado con la esperanza de que se pueda oír algo. Por supuesto que, a largo plazo, esto es un fatal engaño; nada será escuchado verdaderamente, excepto aquello cuya verdad silenciosa lo haga digno de oírse; pero se trata de algo tan enraizado en el estado general de las cosas que pocos escapan a ello. Incluso los que conservan un tono más bajo lo hacen con un esfuerzo que es en sí mismo preocupante.
Un estado mental marcado por un esfuerzo extenuante es siempre parcial y especial; sacrifica amplitud de visión a la intensidad y resulta más adecuado para la ejecución que para la introversión. En ocasiones puede ser de utilidad, pero, si es habitual, nos separa del océano del subconsciente del que brota todo poder original. «El mundo del arte «—dice Paul Bourget, refiriéndose a América—» requiere menos conciencia de uno mismo, un impulso de vida que se ignora, la alternancia de una ociosidad ensoñadora con ferviente ejecución» 10. Así, Henry James ll observa que hemos perdido prácticamente la facultad de la atención, expresando, supongo, ese tipo de atención no extenuante, introspectiva, necesaria para producir o apreciar obras de arte —lo cual parece bastante cierto aplicado al tipo de actitud mental comercial o profesional prevaleciente.
Proviene principalmente de tener demasiadas cosas en qué pensar, de la urgencia y distracción de una época y un país en el que las estructuras tradicionales que sustentan la mente y ahorran su energía están destruidas en su mayoría. El esfuerzo deliberado de proporcionar funciones que, en otras condiciones, serían automáticas crea una aceleración que la imitación convierte en epidémica, y de la que no es fácil huir para madurar las capacidades individuales en una situación de serenidad fructífera.
En cualquier estado de la sociedad ya establecido se produce una inmensa economía espiritual, suficiente, en lo que respecta a la producción, para contrarrestar gran parte de lo que está estancado o resulta opresivo; se ahorra y se concentra la voluntad; mientras que la libertad, como señaló De Tocqueville, algunas veces produce «una leve, inquietante conmoción, una sacudida incesante en los hombres, que fatiga y perturba la mente sin inspirarla ni elevarla» 12. El artista moderno tiene demasiadas opciones. Si intenta tratar fundamentalmente de la vida, su voluntad quedará extenuada por el esfuerzo a costa de una síntesis estética. La libertad y la oportunidad no tienen límites, con todas las culturas a su alcance y un servicio espléndido esperando su actuación. Pero la tarea de crear un todo afortunado parece fuera de cualquier medida normal de talento. El resultado en la mayoría de los casos —como se ha dicho de la arquitectura— es una «confusión de los tipos, combinaciones analfabetas, un evidente esfuerzo sin tregua y afán efectista, con la pérdida inevitable del reposo, la dignidad y el estilo» 13. Una catedral medieval o un templo griego fueron la culminación de un largo crecimiento social, un logro gradual, premeditado, corporativo, al que el talento individual sólo añadió el último toque. El arquitecto moderno tiene, sin duda, una capacidad personal similar, pero está sujeto a unas exigencias excesivas; parecería que solamente un genio trascendente y capaz de sintetizar, del calibre de Dante, podría tratar adecuadamente unas condiciones tan dispersas como las nuestras.
La causa de esta tensión hay que buscarla en el cambio radical, y en cierto modo febril, no en la democracia como tal. Una gran parte de la gente, especialmente las clases agrarias, se encuentra poco afectadas por estas circunstancias y existen indicios de que en América, donde han sido más pronunciadas que en ninguna otra parte, lo peor ha pasado ya.
Por comercialismo, en este sentido, entendemos una preocupación por la capacidad de la gente para la producción material y las actividades comerciales y financieras basadas en aquélla. Esto, repetimos, es en parte un rasgo del período, en parte una peculiaridad de América, por tratarse de un país nuevo con raíces por brotar, y donde una civilización material aún tiene que erigirse desde abajo.
El resultado de todo ello es que al talento se le brindan constantes oportunidades y se le incita a encauzarse por la vía comercial, siendo muy pocas las llamadas a desarrollar las artes puras o las letras. A un hombre le gusta triunfar en algo, y si es consciente de su capacidad de llegar a algo en el mundo empresarial o en la profesión, no estará dispuesto a soportar la pobreza, la incertidumbre y la indiferencia que rodean la dedicación a una vocación artística. Las sociedades menos prósperas deben algo a esa misma falta de oportunidades que hace menos fácil la desviación del talento artístico en otras direcciones.
Un peligro incluso mayor es el envilecimiento del arte por un mercado inculto. Parece existir multitud de artistas de todo tipo, pero los criterios por los que miden el éxito son, por lo general, bajos. El principiante opta demasiado pronto por un empleo comercial donde no se fomentan nobles ideales.
Esto nos lleva de nuevo a la falta de una tradición artística bien urdida para educar tanto al artista como al público, la falta de un tipo, «la no existencia «—como dice el señor Russel Sturgis—» de una comunidad artística con mentalidad propia y un cierto acuerdo general sobre lo que debe ser una obra de arte». Esta carencia incluye la debilidad de la crítica, necesaria para que el artista se vea a sí mismo como debiera. «El que esa crítica no está en absoluto proporcionada a la necesidad que existe de ella «—dice Henry James—» es la primera y última impresión del observador visitante, una impresión tan constante que, a veces, llega a absorber o arrinconar cualquier otra.» A menudo, sin embargo, se exagera mucho el antagonismo entre el arte y el espíritu comercial. Históricamente, el arte y la literatura han florecido más visiblemente en sociedades con un próspero desarrollo comercial, como Atenas, Florencia, Venecia, las comunas de los siglos xin y xiv, las ciudades comerciales de Alemania, la República holandesa y la Inglaterra isabelina.
Nada es mejor que el comercio para despertar la inteligencia, la iniciativa y un espíritu emprendedor, cualidades todas ellas favorables a la producción de ideales. Es solamente la extremada unilateralidad de nuestra civilización a este respecto lo que es perjudicial.
También es cierto —y aquí estamos tocando algo que pertenece más a la verdadera naturaleza de la democracia que los temas mencionados hasta ahora— que el afán de difusión que surge de la comunicación y solidaridad contiene muchos aspectos no directamente favorables a un tipo de producción más creativa.
¿Qué es mejor, la solidaridad o la distinción? Existen abundantes argumentos a favor de una y otra, pero los espíritus más refinados de nuestros días se inclinan por la primera y encuentran más humano y estimulante difundir en el extranjero lo bueno que ya existe en el mundo que iniciar una búsqueda en solitario de cosas nuevas. Observo entre la gente más selecta que conozco —los que me parecen más representativos de la tendencia interna de la democracia— un generoso desprecio por la distinción y una pasión por moldear sus vidas sinceramente en la corriente general. Pero lo noble es algo que, por lo general, no produce solidaridad ni difunde la dicha de forma inmediata. Aunque al final contribuyendo al bien general, es tan privado en su acción directa como el propio egoísmo, del que no es siempre fácil distinguirlo. Requiere una intensa conciencia de uno mismo. Probablemente, los hombres que escuchan los murmullos del genio estén siempre algo reñidos con sus semejantes.
La nuestra, por tanto, es la Edad de la Difusión. Las mejores mentes y corazones buscan la dicha y el olvido de sí mismos en la acción, como en otro tiempo podían buscarlo en un culto solitario. A Dios, como a menudo oímos en la actualidad, se le busca más mediante la fraternización humana y menos mediante la conciencia aislada de uno mismo que hace poco tiempo.
No hará falta que particularice el empeño educacional y filantrópico que, de una forma u otra, estimula a las mejores mentes de entre nuestros contemporáneos y les hace sentir culpables cuando no están esforzándose por hacer llegar al extranjero bienes materiales o espirituales. Nadie desearía ver este afán disminuido; y quizá contribuya a largo plazo a todo tipo de logro respetable, pero su efecto inmediato consiste a menudo en multiplicar lo trivial, revelándose la importancia de la reflexión de De Tocqueville de que «en las aristocracias se producen algunas grandes obras pictóricas, en los países democráticos una vasta cantidad de obras insignificantes» 14. Existe una tendencia tanto en un sentido espiritual como material a fabricar bienes de dudosa calidad para un mercado acrítico.
«Los hombres y los dioses son ilimitados» 15.
Por último, todas las teorías que tengan por objeto deducir de las condiciones sociales los límites de las realizaciones personales tienen que ser recibidas con mucha cautela. La rebelión contra lo habitual y lo esperado, siguiendo un camino solitario, forma parte de un sentido viril de uno mismo.
Por supuesto que tiene que existir un apoyo, pero puede encontrarse en la literatura y en un intercambio imaginativo. Por lo tanto, a pesar de todo, en América hemos tenido hombres insignes —como, por ejemplo, Emerson, Thoreau y Whitman— y, sin duda, tendremos más. No hay que temer a la escasez de temas sugerentes, porque si los viejos desaparecen, siempre habrá mentes enérgicas que creen otros nuevos, exigiéndole mucho más a la vida.
El mismo hecho de que nuestra época haya rechazado tan fundamentalmente todo tipo de estructura es, en cierta forma, favorable a una producción duradera, ya que ello significa que hemos vuelto a la naturaleza humana, a lo que es permanente y esencial, cuyo registro adecuado constituye el principal agente que otorga vida a cualquier producto de la mente.
(Traducido por Natalia GARCÍA-PARDO.)
Notas sobre un texto de Charles Horton Cooley
"Democracy and Distíntion" en Social Organization. A Study of the Larger Mind.
(Nueva York, Schocken Brooks, 1962).
El texto que aquí presentamos, titulado «Democracy and Distinction», es el capítulo 15 de la obra de Charles Horton Cooley (1864-1929) Social Organization. A Study of the Larger Mind, publicada en 1909.
El interés que tiene este texto para los científicos sociales actuales se sitúa en una gama bastante amplia de horizontes. Cooley es un gran desconocido en la cultura sociológica europea en general y española en particular, a pesar de ser uno de los principales productores 1 de los conceptos de grupo primario, cuyo interés analítico es grande, y del yo del espejo, cuyo interés se ha redoblado, con la vigorización de los enfoques subjetivistas a partir de la crisis de la Sociología en los años sesenta.
Lewis A. Coser nos presenta a Cooley como un «sociólogo de butacón» y nos lo pone como ejemplo de cómo «es posible ensanchar las fronteras de las ciencias sociales permaneciendo sentado en el butacón propio»2.
Su principal producción intelectual está contenida en cuatro libros: Human 1 Empleamos esta expresión tan ambigua de «uno de los principales productores» como consecuencia de la lectura de los comentarios de Merton sobre la génesis de los conceptos, donde precisamente toma como ejemplos de genealogía de conceptos las de los conceptos de grupo primario y de «je//-espejo» (R. K. MERTON, Teoría y Estructura Sociales, México, Fondo de Cultura Económica, 1980, pp. 34-36).
Nature and the Social Order (1902), Social Organizaron (1909), Social Process (1918) y unos extractos del diario que llevó a lo largo de su vida publicados bajo el título Life and the Student (1927). Además, se publicó postumamente, en 1930, un volumen titulado Sociológica! Theory and Social Research que contiene sus estudios tempranos sobre ecología social y otros trabajos de sus últimos años 3.
En la plena euforia de democracia que estamos viviendo hoy, el texto en cuestión se vuelve más relevante, no sólo por la fe que expresa en esta forma de gobierno, por su visión optimista de las potencialidades de la democracia en general y de la norteamericana en particular, sino porque tiene un fino sentido analítico que pretende deslindar, dentro de la realidad social, lo que sucede por ser la implantación de la democracia en un país una novedad de lo que sucede porque lo que se implanta es una democracia. Cooley distingue en 1909 entre democracia y transición. Esta distinción es particularmente relevante en el caso español, pero también lo es para el análisis de esa otra nueva ola de democratización que parece hoy imparable, la de los llamados países de la Europa del Este. Con respecto a este último caso deberemos los científicos sociales estar atentos para ver hasta qué punto estos países forman un nuevo tipo de país. La pregunta que en el texto se formula sobre las relaciones entre cultura y sistema político es especialmente pertinente en este momento. Aunque en el texto la pregunta esté más referida, aunque no únicamente, a la alta cultura, podemos nosotros extenderla hacia las zonas de la cultura política y de la cultura en el sentido más amplio, antropológico, del término. Pensemos por un instante en la cuestión étnica reabierta en la Unión Soviética con la suavización de ciertos controles que está llevando a cabo la llamada Perestroika. ¿Hasta qué punto el sistema político y social soviético ha penetrado profundamente en la cultura profunda de los pueblos sometidos a él? ¿Se ha producido una cultura soviética en sentido profundo o ha sido una cultura más bien oficial? Las épocas de crisis y de llegada de algo nuevo son épocas cuyo análisis es esencial para la ciencia social, porque enseñan mucho sobre el viejo sistema que se desintegra y sobre el nuevo que aún no está perfeccionado. Desde luego podemos ver que el nacimiento de la sociología como ciencia positiva de la Sociedad es consecuencia histórica del histórico paso de la tradición a la modernidad en los países europeos.
Cooley se plantea la importancia de la cultura básica, de ese substrato de valores y actitudes, de una población al margen de su forma de gobierno democrática. Se interesa por las diferencias entre el individualismo inglés y norteamericano y el colectivismo de Francia y otros países europeos. ¿No sería interesante volverse a plantear ahora la cuestión mientras observamos el desenvolvimiento democrático de esos países que están saliendo de un colectivismo extremo, aunque no sabemos si meramente oficial? El texto es también de alto interés por su análisis de la situación de la alta cultura norteamericana allá en los comienzos de este siglo. Cooley piensa que la pobreza de la producción estética de aquellos momentos es un incidente debido a la rápida transición, precisamente. Piensa que es un incidente de desorganización. Pasa revista a una serie de condiciones de la vida social de la época que son barreras para el desarrollo de la producción estética: el comercialismo, la prisa, el ritmo de la vida, el hábito de la obra inacabada, el ruido, el desarrollo de un mercado inculto, del producto de mercado frente a la obra de arte... Estas condiciones de la vida serán en gran parte expresadas por el nuevo arte que se gestaría después. Una época nueva con un arte nuevo.
América, para Cooley, no recibe con la inmigración europea de los siglos pasados una gran cultura europea, porque ésta, para él, es una «cultura de clase» y las que emigran a América no son las clases más cultas. Pero en el nuevo orden piensa Cooley que América tiene sus ventajas, con respecto a Europa, pues está más completamente inmersa, al ser una realidad social nueva, en el nuevo orden de las cosas. Llega a decir que Norteamérica está más cerca del espíritu del orden que está viviendo y que esto tendrá su expresión, a su debido tiempo, en el orden del arte. Cooley está ya hablándonos de la importancia de la comercialización del arte, del mercado, de lo rápido e inacabado de la importancia de las instituciones filantrópicas de la posible traslación del centro del arte de Europa a Estados Unidos... Y está prediciendo esa expresión estética de ese mundo nuevo, que comenzará a ser evidente con la eclosión del arte norteamericano en la década de los treinta, bajo una importante influencia del muralismo mexicano, y la irrupción del expresionismo abstracto en la de los cuarenta, que, bajo una profunda influencia europea (por el hecho de la influencia ejercida por los clásicos del arte contemporáneo como Picasso, Kandinsky, K!ee y Mondrian y la de los surrealistas como Miró, Ernst, Lam, Matta y Masson, y por el hecho de que varios de los protagonistas como Gorky, De Kooning, Yunkers, hubieran nacido en Europa), se consagra ya como un arte genuinamente norteamericano 4.
Alfonso PÉREZ-AGOTE.
2 L. A. COSER, Masters of SociologicalThought. Ideas in Historical and Social Context, S. Diego, Harcourt Brace Jovanovich, 1977, p. 330.
3. L. A. COSER, op. cit., pp. 316-317.
4 Octavio PAZ, LOS privilegios de la vista. Arte de México, México, Fondo de Cultura Económica, 1987. Hemos utilizado, dentro de este libro, el ensayo titulado «El precio y la significación», pp. 373-395.
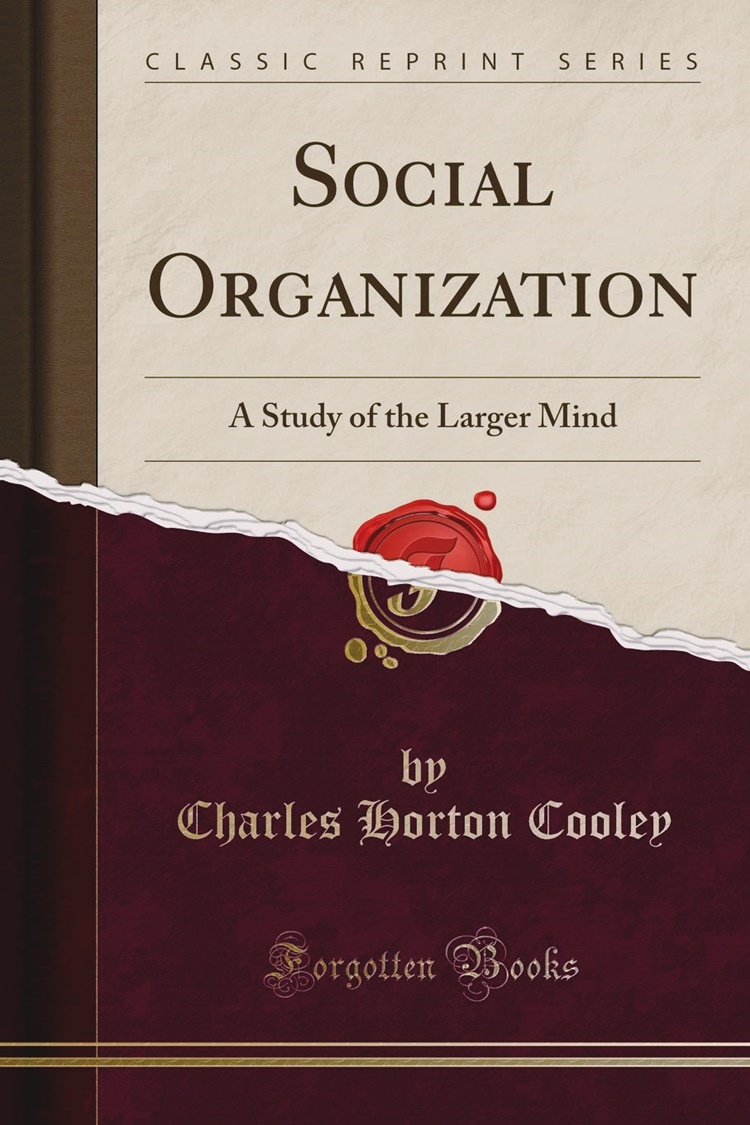 |
| Charles Horton Cooley: Democracia y distinción (Social Organization, 1909) |
Democracia y distinción
Charles Horton Cooley
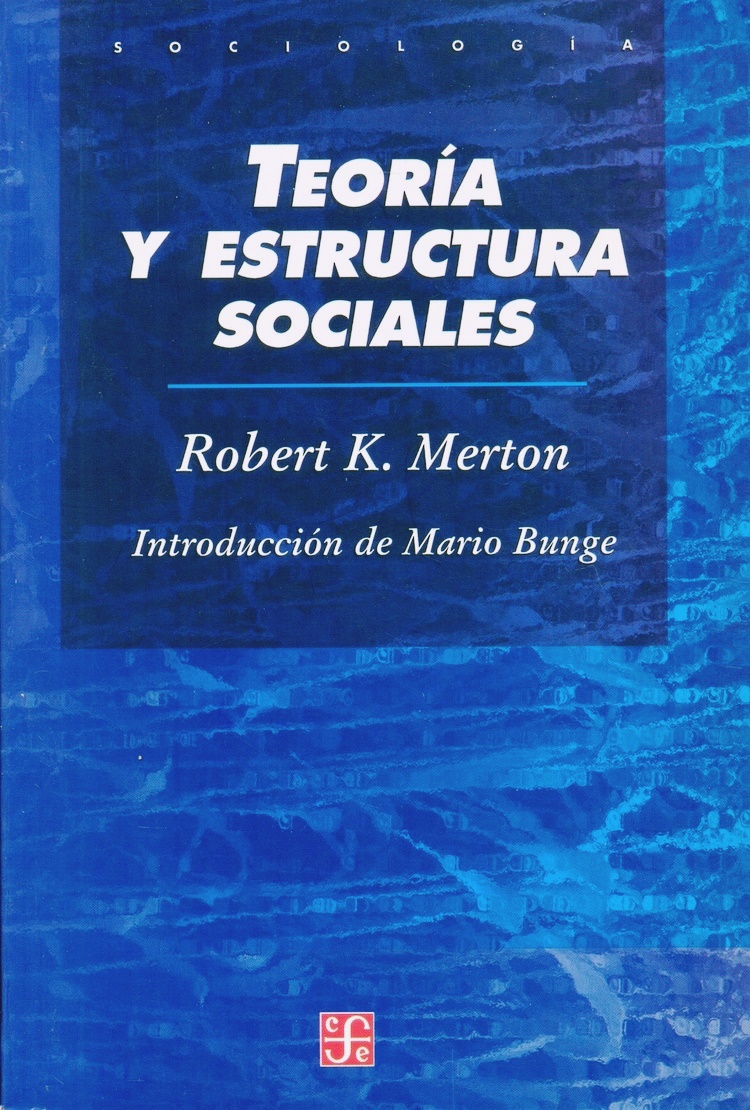
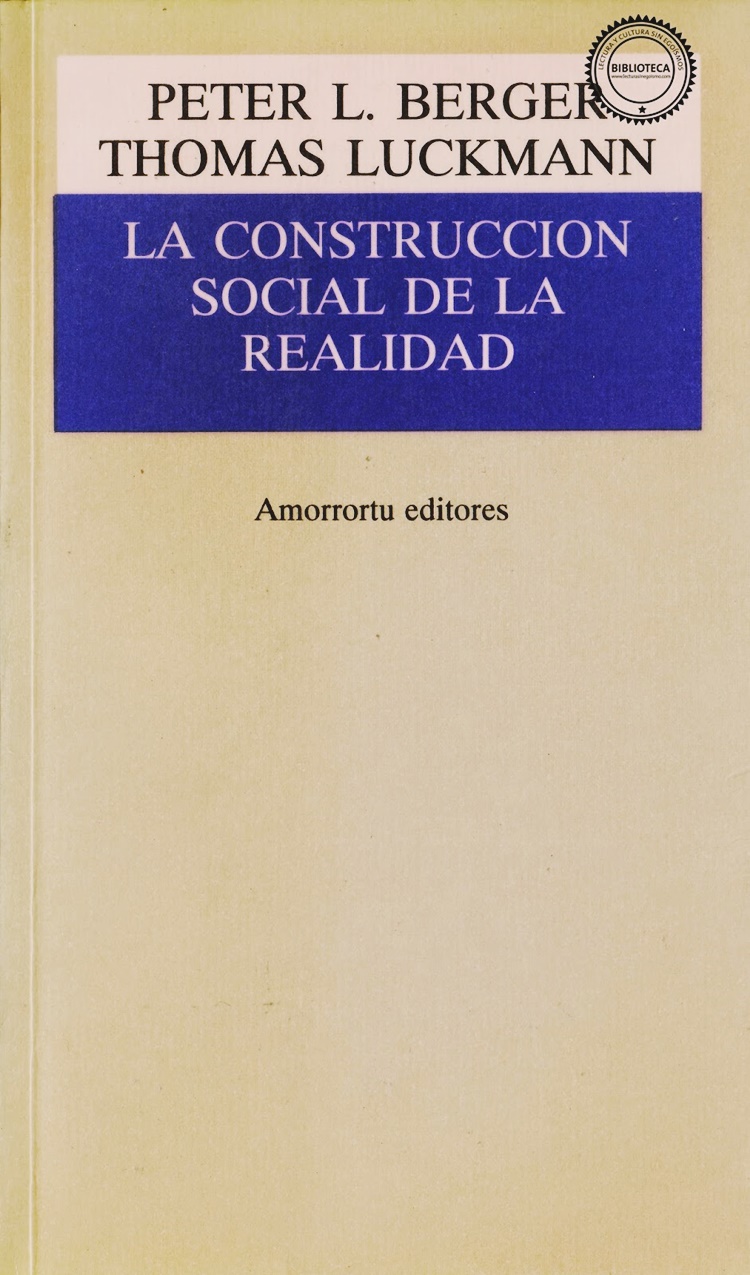



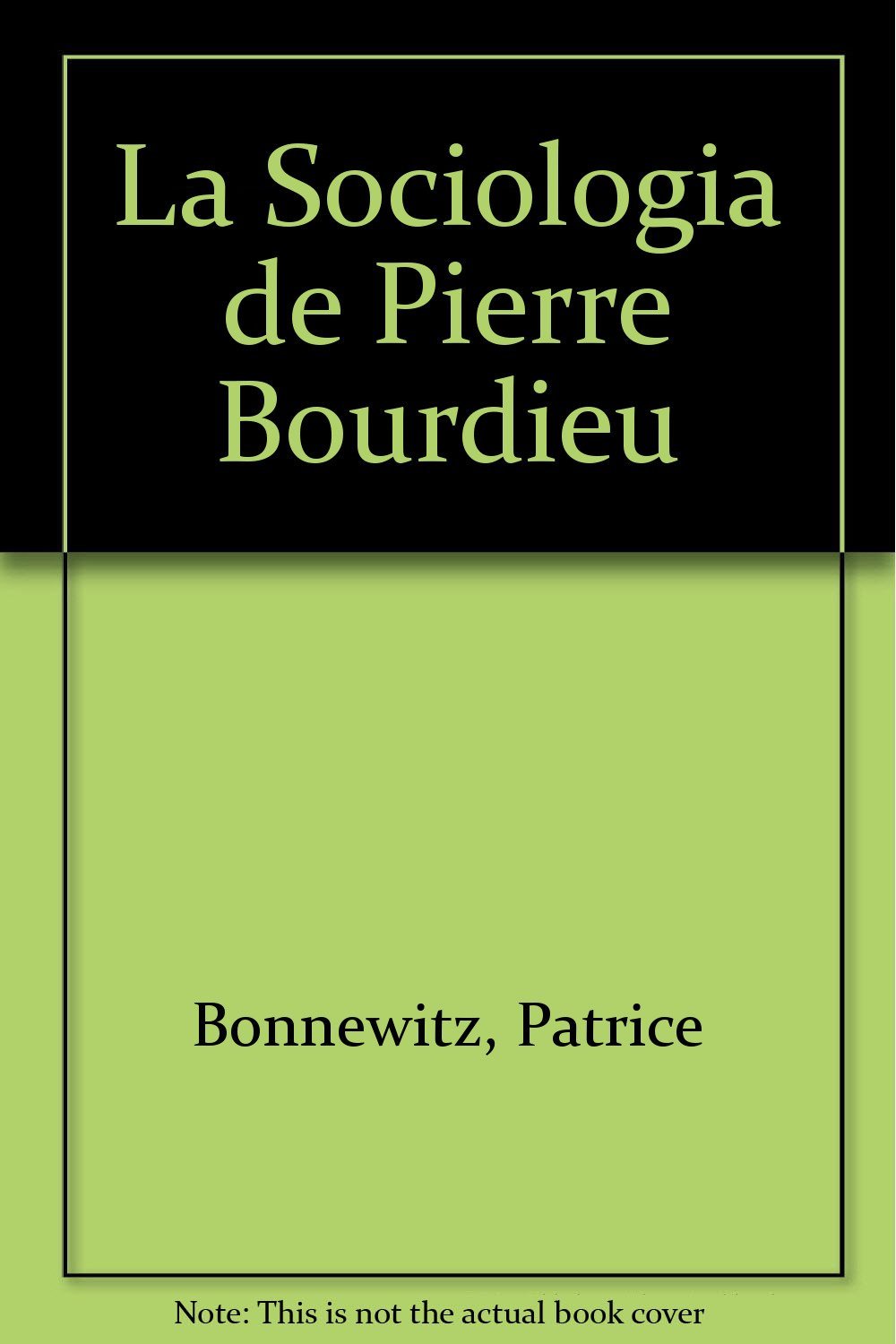



Comentarios
Publicar un comentario