El hombre, según la teoría antropobiológica de Arnold Gehlen (1970)
El hombre, según la teoría antropobiológica de Arnold Gehlen (1970)
Anselmo González Jara
Arnold Gehlen. Sus ideas sobre el hombre se encuentran fundamentalmente en las siguientes obras: Theorie de Willensfrciheit und frühe philosophische Schriften, Berlín, 1965, citado como Th. Will. Der Mensch. Seine Natur and seine Stellung in der Weíí, Franckfurt a. M.-Bonn, 1968 (Berlin, 1940). Todo número incluido entre paréntesis, sin ninguna otra referencia, remite siempre a esta obra. Urmensch und Spdtkultur, Frankfurt a. M. Bonn, 1964 (Frankfurt a. M. Bonn, 1956), citado como Urmensch. Die Seele im technischen Zeitalter. Sozialpsychologische ProbJeme in der industriellen Gesellschajt, Hamburg, 1969 (Tübingen, 1949), citado como Seele. Anthropologische Forschung, Hamburg, 1969 (Hamburg, 1961), citado como Ant. Forsch. Studien zur Anthropologie und Soziologie, Neuwied, 1963, citado como Stud, z. Anthr.
El pensamiento antropobiológico de Arnold GEHLEN madura en la década posterior a la publicación de El puesto del hombre en el cosmos (1928) de Max SCHELER.
Atento a la nueva orientación que SCHELER inicia con la llamada Antropología Filosófica, GEHLEN recoge las ideas fundamentales de la misma. Comparte con SCHELER y PLESSNER, como lo harán posteriormente PORTMANN, y BUYTENDIJK y otros, el propósito de valorar las conclusiones de las diferentes ciencias y contar con ellas para la interpretación del hombre. Desde este punto de vista, se hacen cuestión del posible origen animal del hombre, la vinculación de su conciencia a fuerzas del inconsciente, su vida en sociedad, la consideración de que el hombre, como especie, sólo dentro de la historia es lo que es. Tratan de probar la relevancia filosófica de las investigaciones de la biología y la psicología, de la etnología, de la sociología y ciencias históricas 2.
En líneas generales, la figura de GEHLEN queda enmarcada dentro de esta corriente de pensamiento, aunque las diferencias entre los respectivos representantes sean notables y cada uno de ellos se destaque y afirme en la particularidad de su pensamiento.
1. Insuficiencia de las categorías extrahumanas para la interpretación del hombre.
Arnold GEHLEN se pregunta por la esencia del hombre (9). Parte de un presupuesto fundamental: en el hombre encontramos un proyecto de la naturaleza único y singular, sin que sea posible encontrarle precedentes, ni establecer relaciones absolutas con otros proyectos, siempre que se le considere en su totalidad, prescindiendo de rasgos concretos (14).
«Si es un «proyecto singular» de naturaleza, toda consideración sobre el hombre que no sea específicamente humana yerra en el fundamento» (15).
Las teorías que derivan el hombre de la acción de Dios no son científicas. La que le hace proceder del animal es científicamente insuficiente y unilateral. Ambas orientaciones comparten un punto de vista común: el hombre no se puede comprender por sí mismo, y sólo es explicable recurriendo a categorías extrahumanas (10).
La consideración del hombre como "proyecto singular" implica el rechazo de la teoría clásica de la evolución, porque el evolucionismo no da razón de la interioridad del hombre. Qué es lenguaje, fantasía, voluntad, conocimiento, moral, son preguntas sin posible respuesta, desde el punto de vista del evolucionismo clásico (15). La conciencia, el lenguaje, el pensamiento, no se pueden reducir a derivar de simples procesos corporales. El arte, la religión, el derecho, no se pueden explicar como puros reflejos de la vida orgánica (18). El evolucionismo ha podido dar explicación de alguna característica o de grupos de rasgos humanos, pero no ha logrado dar una visión del hombre, en su totalidad (12). Porque su estudio se ha centrado en rasgos y propiedades singulares, y ha desatendido la totalidad del fenómeno hombre, no ha encontrado nada específicamente humano, habiendo hecho de la antropología el último capítulo de la zoología (13).
La concepción del hombre como unidad de cuerpo y alma parece plantearse de frente el problema del nexo entre los elementos somáticos y la interioridad el hombre. Pero sólo aparentemente, pues se mantiene en una esfera puramente abstracta y, además, exclusivamente negativa, en cuanto rechaza el dualismo alma-cuerpo. Sobre el aspecto positivo y sobre los difíciles problemas que el nexo entraña no dice absolutamente nada (Anthr. Forsch., 16). No acierta con una formulación que haga comprensible —con categorías biológicas— el alma y el espíritu, partiendo del cuerpo, o que haga comprensible el cuerpo, partiendo del alma y el espíritu (12,13).
2. La orientación antropobiológica.
GEHLEN sostiene que es posible una explicación de la esencia del hombre, que se sirva de conceptos y categorías específica y exclusivamente humanas, no mendigadas en otras esferas del ser (10, 16). Este es el sentido que tiene su consideración cuando afirma que el hombre es un problema biológico especial.
«...yo demostré: Hay una orientación —que podemos denominar provisionalmente antropobiológica— la cual puede captar cómo se implican mutuamente la especial constitución corporal del hombre y su compleja y complicada «interioridad» y —resta nueva orientación antropobiológica— puede también captar, por lo menos aproximadamente, valiéndose de conceptos especiales (categorías), el nexo entre el alma y el cuerpo, ya que no nos es dable alcanzar la visión directa de ese nexo» (15).
Este nexo es un hecho experimentable, aunque la naturaleza íntima del mismo no nos sea accesible (19).
Este nuevo enfoque antropobiológico, propugnado por GEHLEN, presenta rasgos definidos.
Es científico, lo que para el autor es sinónimo de empírico (10).
«Se atiende escrupulosamente al terreno de la experiencia, al análisis de hechos o de actitudes accesibles a todo el mundo y verificables por cualquiera» (10).
«La orientación empírica, en filosofía, consiste, prescindiendo de todo contenido de pensamiento metafísico y de toda forma de pensamiento metafísica (y, desde luego, sin decir nada sobre el ser o no-ser de tales cosas), en emplearse en los grandes temas, v. gr., el tema «hombre» o «historia», con lo que paulatinamente se van revelando hechos nuevos, que ocupan posiciones centrales» {St z. Anthr., 9).
Es filosófico. Recoge la infinidad de datos de todas las ciencias que pueden decir algo sobre el hombre (13) y los integra en una visión totalizadora y unitaria, nunca desmembrada en rasgos o estratos inconexos (14). Es posible una ciencia del hombre, en el pleno sentido de la palabra. Es decir, toda ciencia consiste en el establecimiento de hipótesis, debiendo demostrarse la concordancia de las mismas con los hechos. Debe extraer sus conceptos de las cosas mismas y no, al contrario, ordenar los hechos según conceptos preestablecidos.
«Si esta ciencia es filosófica, esto no significa «metafísica», sino, valga la expresión, «omnicomprensiva» (übergreifend). La morfología, fisiología general, fisiología de los sentidos, psicología, la ciencia del lenguaje, sociología, etc., se ocupan también del hombre, y lo hacen de la única manera posible para ellas: investigando partes determinadas de ese objeto, el más complejo de cuantos existen, y marginando todo lo demás... Al establecer la hipótesis pertinente, la ciencia filosófica del hombre incluye el intento de hacer declaraciones sobre el hombre en su totalidad, recogiendo y sobrepasando el material acoplado por esas ciencias particulares». (St. z. Anthr., 16).
Como se ha observado, la orientación antropobiológica prescinde de toda consideración metafísica, ya que ésta no puede dar razón de la estructura y de la actividad del hombre real (11).
«Hemos llegado a la conclusión de que hay que prescindir de toda teoría que conscientemente o sin advertirlo esté orientada metafísicamente, ya que la existencia o no existencia de la metafísica, al lado de las cosas, no solamente no cambia nada en éstas, sino que es incapaz de plantear una sola cuestión concreta sobre las mismas. Es metafísica toda teoría que procede tendenciosamente o, como ocurre en la mayoría de los casos, cándidamente con agrupaciones de abstracciones, tales como «alma», «voluntad», «espíritu», etc.». (St. z. Anthr., 15).
No obstante, oprimido por el asedio insistente de quienes censuran su posición antimetafísica —ametafísica cuando menos—, GEHLEN ha hecho una vez solemne confesión de su creencia en la trascendencia, creencia que responde a un plano muy diferente de aquél en que se desenvuelve su investigación científica, de base empírica. GEHLEN escribía en 1951:
«Un libro, Wirklicher und unwirklicher Geist, con razón olvidado, pero con justicia no olvidado por mí, se ha ocupado afanosamente, hace ya veinte años, de este punto decisivo (qué configuraciones del espíritu se arrogan un significado metafísico y cuáles le tienen). No poseyendo tal criterio no puedo reconocer en cualquier arbitrio actuar y hablar de un hombre, la capacidad del hombre para la trascendencia, en la que sin embargo también creo» (St. z. Anthr., 144).
Asevera enfáticamente que la exclusión de toda consideración metafísica en su investigación, en manera alguna significa:
«que se ponga en tela de juicio una realidad metafísica, ni la posibilidad de una metafísica» (St. z. Anthr., 143).
La investigación antropobiológica establece dos hipótesis.
Primera. El hombre es un objeto unitario en sí, y este objeto es accesible a la ciencia. A GEHLEN le impresiona vivamente la unidad del fenómeno humano. Cree que las interpretaciones tradicionales han procedido unilateralmente al determinar y definir al hombre a base de las "altas" regiones de la vida humana, del espíritu, intentando injertar posteriormente, en forma artificial, la esfera física y vital. Con ello consuman un desgarramiento entre el cuerpo y el alma. Por el contrario, la teoría clásica de la descendencia ha partido de las "bajas" funciones, reduciendo la antropología a pura zoología.
GEHLEN precisa esta primera hipótesis y la desdobla en dos tesis: a) Se afirma la unidad de la especie hombre.
Esta afirmación no excluye, por supuesto, variedades o tipos diferentes dentro de la especie. Tal especie es precisa, cerrada en sí misma, y no en disposición de tránsito hacia otras especies, por lo menos, dentro del tiempo a que se extienden nuestros conocimientos. Es una genuina y rigurosa especie biológica. GEHLEN observa que esta tesis no presenta problemas especiales.
b) La segunda tesis sostiene la unidad o totalidad de cada hombre singular, en sí mismo. Quienes se mantienen al margen de esta tesis se ven forzados a admitir, por lo menos, dos "substancias" diferentes, alma y cuerpo, como integrantes del hombre. Esta postura admite dos formas.
Una sería una teoría metafísica. Sobre ella se pronuncia GEHLEN:
«Podemos prescindir de las teorías metafísicas de tipo dualista porque no concedemos valor a la discusión de principios de tipo metafísico, máxime teniendo en cuenta que los metafísicos acostumbran a decidir por sí mismos dónde comienza la «verdad profunda» que ellos propugnan y, en definitiva, no hay juez posible en la controversia» (St. z. Anthr., 18).
La otra forma dualista tendría una formulación empírica y afirmaría que hay dos ciencias diferentes, que se reparten la investigación sobre el hombre: la biología (morfología, fisiología, etc.) y la psicología. Y esto concediendo, lo que no es fácil de conceder, que estas dos ciencias puedan trabajar conjuntamente de alguna forma.
GEHLEN, sin emplear la palabra, sostiene una concepción monista del hombre. Al rechazar todo dualismo se ve obligado a buscar un punto de partida, una base en que apoyar su visión unitaria y total del hombre:.
«Nos vemos precisados a buscar un punto de partida y derivar de él preguntas concretas, punto que esté por encima de toda diferenciación (Unterscheidung) de la parte física y de la psíquica, esto es, del «alma» y del «cuerpo», más aún, que esté por encima de toda posibilidad de diferenciación de ambos» (St. z. Anthr., 18).
El punto de partida buscado en la acción (Handlung), que constituye, como veremos, la determinación fundamental del hombre (St, z. Anthr., 19) Segunda hipótesis: Todas las funciones espirituales del hombre se hacen comprensibles sobre la base de la capacidad de "acción" del mismo (St. z. Anthr., 37).
La verificación de estas dos hipótesis es lo que se propone GEHLEN en su investigación, y fundamentalmente en su obra El hombre Esta concepción unitaria del hombre es, según GEHLEN, la verdadera orientación biológica, no en un sentido sofisticado, como ocurre en el caso del evolucionismo. Tratándose del hombre, el análisis biológico no puede reducirse al examen de lo puramente corporal.
Intenta descubrir leyes específica y exclusivamente humanas, cuya vigencia puede verificarse en todos los dominios de la constitución del hombre. GEHLEN nos descubre el núcleo de su pensamiento, cuando dice que el objeto de su enfoque antropobiológico es la pregunta por las condiciones de la existencia (Existenzbedingungen) del hombre.
«Obsérvese este ser singular e incomparable, al que le son extrañas todas las condiciones vitales del animal, y pregúntese: ¿qué tarea (Aufgabe) le espera a semejante ser, si quiere puramente conservar su vida, subsistir y sostenerse en la existencia efectiva? Y se verá —a través de prolijas y difíciles investigaciones, pero bajo un sólo pensamiento fundamental— que para ello es indispensable y necesario nada menos que la totalidad interior y elemental del hombre, en toda su amplitud: los pensamientos y el lenguaje, la fantasía, las pulsiones (Antriebe) con su tipismo único, que ningún animal posee, el sistema motor (Motorik) y la movilidad singulares; estudiaremos y analizaremos minuciosamente cada una de estas características, en particular, y ellas nos revelarán sus mutuas implicaciones y cada una nos dará luz para interpretar las demás... Tal es el enfoque biológico, tratándose del hombre» (16).
Como veremos, la naturaleza ha dotado al hombre precaria y pobremente, desde el punto de vista biológico. Este desamparo biológico se compensa con las altas funciones anímicas y espirituales, para que el hombre pueda mantenerse en la existencia. Así, GEHLEN quiere establecer un sistema, en el que todas las características del hombre encuentren su lugar apropiado, en función del todo. Un sistema en el que cada función presupone y condiciona, al mismo tiempo, todas las demás (17).
El proceso en la investigación es el siguiente: se analiza la singular y exclusiva estructura morfológica del hombre y, paralelamente se analizan las altas funciones, pensamiento, lenguaje, etc., en su ejecución, es decir, en la actividad del hombre.
Salta a la vista que un ser tan indigente y desamparado morfológicamente sólo puede realizar la tarea de mantenerse en la existencia gracias a la ayuda de las altas funciones. Se obtienen así una serie de categorías que iluminan el nexo entre el alma y el cuerpo y nos dan una explicación omnicomprensiva del hombre (18-19).
«Denominamos categorías, en este libro, a los conceptos de las propiedades esenciales del hombre, que son de suyo irreductibles a otros conceptos» (Urmensch, 7).
3. La ley estructural del fenómeno humano
La discusión de la teoría de los estratos o distinción de planos diferentes en la estructura de los seres, y el consiguiente rechazo de la misma, le dan ocasión a GEHLEN para introducirnos en su propia concepción del hombre.
Advierte que flota en el ambiente un prejuicio muy generalizado, siempre que se afrontan las relaciones entre el animal y el hombre. Este prejuicio ha adquirido su formulación más notable en el libro de Max SCHELER, El puesto del hombre en el cosmos. Puede resumirse así: de la conducta instintiva surgen tanto el comportamiento habitual, o basado en la costumbre, como el comportamiento inteligente.
SCHELER describe minuciosamente cada uno de los grados o planos aludidos. El primero, en el orden biológico, es el "impulso afectivo" (Gefühlsdrang), propio de la vida vegetativa, que carece de interés para nuestro estudio.
Según SCHELER. el límite de lo psíquico coincide con el límite de lo vital. Junto al "impulso afectivo", se aprecian cuatro grados diferentes, propios de la vida anímica: instinto, costumbre, inteligencia práctica e inteligencia humana. Los tres primeros los comparte el animal con el hombre. El puesto singular del hombre en el cosmos depende de la postura que se adopte al decidir si hay una diferencia esencial, o sólo gradual, entre inteligencia práctica e inteligencia humana.
SCHELER define el instinto como la conducta del ser vivo. La conducta instintiva posee las notas siguientes:.
relación de sentido, un cierto ritmo, responde a aquellas situaciones que se reiteran de un modo típico y son importantes para la vida de la especie, es innata y hereditaria, no adquirida.
De la conducta instintiva brota la conducta basada en la costumbre, o habitual, en la facultad que SCHELER denomina "memoria asociativa". Esta facultad debe atribuirse solamente a los seres vivos que modifican su conducta lenta y continuamente, en forma útil para la vida, es decir, en forma dotada de sentido, y sobre la base de una conducta anterior de la misma índole, de suerte que la medida en que su conducta tiene sentido, en un momento determinado, depende estrictamente del número de ensayos o de los llamados movimientos de prueba. Cuando un animal fija los movimientos que tuvieron éxito para la satisfacción positiva de un impulso cualquiera, ha adquirido un hábito (Gewohnheit). En este aspecto, es capital la contribución de la memoria asociativa. Este principio de la memoria asociativa se une estrechamente con la limitación de los movimientos y de las acciones. Puede decirse que una conducta en la que se aprecian ejercicio, hábito, imitación y memoria es manifiestamente diferente, tanto de la conducta instintiva como de la conducta inteligente.
Hemos visto que la conducta habitual brota de la instintiva. Según SCHELER, también la inteligente brota primariamente de la conducta intintiva. Siempre que la naturaleza ha producido la forma psíquica llamada memoria asociativa, ha producido simultáneamente el remedio contra los nuevos peligros que puedan surgir. La naturaleza procura el remedio contra los posibles peligros por medio de las disposiciones inherentes a la propia constitución de esa forma psíquica, o memoria asociativa. Tal remedio o correctivo lo constituyen la inteligencia práctica (otra de las formas esenciales de la vida psíquica) y la facultad de preferir.
Un ser vivo se comporta inteligentemente cuando frente a situaciones nuevas, no típicas dentro de la vida de la especie, o de la vida del individuo, desarrolla una conducta cuerda y dotada de sentido; cuando, de súbito y sin ensayos previos, resuelve una tarea interesante y nueva, planteada por algún impulso o la posible satisfacción de una necesidad. SCHELER cree con KÓHLER, que esta fase de la vida psíquica debe atribuirse a los antropoides superiores, a los chimpancés.
Por tanto, la diferencia entre el animal y el hombre no consiste propiamente en la inteligencia. El nuevo principio, lo que hace del hombre un hombre es un principio que se opone a toda vida, que es ajeno a todo lo que podemos llamar vida: es el espíritu. La esencia del espíritu consiste en su desvinculación (Entbundenheit) existencial, en su autonomía frente al conjuro y frente a la dependencia de lo orgánico. Semejante ser espiritual puede desvincularse de toda tendencia pulsional y del mundo circundante (Anthr. Forsch., 15). Es libre frente al mundo circundante, es decir, está abierto al mundo (Weltoffen). Gracias al espíritu del hombre tiene conciencia de sí mismo. El animal no se posee a sí mismo, no es dueño de sí. Tiene conciencia, pero no conciencia de sí.
Además, el espíritu puede objetivar, elevar al rango de objetos los centros primitivos de resistencia dados en el mundo y consumar el acto de la "ideación" (Ideirung), esto, es separar fundamentalmente la existencia de la esencia (Dasein und Wesen). El hombre, en virtud de un acto ascético, represivo de su inclinación pulsional hacia las cosas, puede superar o absorber (aufheben) la impresión real del mundo y aprehender el puro modo de ser, la esencia (Sosein) de las cosas, al margen de su existencia. La existencia (Dasein) de las cosas nos es dada por la vivencia de la resistencia (Wider stand) que las mismas ofrecen a nuestra vida pulsional. Pero el hombre posee la facultad de contener ese impulso vital y sublimar tales energías pulsionales reprimidas, integrándolas en el curso infinito de los actos espirituales que se cifran en la aprehensión de la pura esencia de las cosas (Wesen und Sosein der Dinge). Es decir, el espíritu vive de las fuerzas que no han sido empleadas en el mundo, que le han sido sustraídas al mundo. El espíritu se mueve al margen de la vida y a costa de la vida.
«El hombre —en cuanto persona— es el único que puede elevarse por encima de sí mismo —como ser vivo— y, partiendo de un centro situado, por decirlo así, allende el mundo tempo-espacial, convertir todas las cosas, y entre ellas también a sí mismo, en objeto de su conocimiento. Ahora bien, este centro, a partir del cual realiza el hombre los actos con que objetiva el mundo, su cuerpo y su psique, no puede ser parte de ese mundo» —SCHELER, citado por GEHLEN (22) 3.
Tal es el esquema del pensamiento scheleriano sobre el hombre. En líneas generales puede decirse, afirma GEHLEN, que hoy la antropología mantiene esta concepción, limitándose únicamente algunas corrientes de pensamiento a rechazar la tesis de la extramundanidad (Ausserweltlichkeit) del espíritu (22).
GEHLEN reacciona vivamente frente a este esquema gradual, en la concepción del hombre. Dentro de él sólo caben dos posibilidades. Según la primera, que el propio SCHELER rechaza, sólo habría una diferencia de grado, no esencial, entre la inteligencia práctica, que poseen también los animales, y la inteligencia humana. Es decir, habría un tránsito natural del animal al hombre, de suerte, que éste se definiría por una serie de notas puramente animales, que en él se refinan y enriquecen, presentando una mayor complicación que en el animal. Con ello incurriríamos en la teoría clásica de la evolución.
La segunda posibilidad es establecer una diferencia esencial. Así lo hace SCHELER, afirmando que la nota esencialmente humana es el espíritu. Ello le fuerza a considerar el espíritu como opuesto y antagónico a lo vital (28).
(St. z. Anthr., 14; Th. Will, 38-39), es decir, como antagónico a los diferentes grados de lo psíquico: instinto, memoria asociativa o costumbre, inteligencia práctica. Con ello comete SCHELER la monstruosidad de colocar un abismo entre la esfera psíquica o vital del hombre y la esfera espiritual. En definitiva, el espíritu ha sido desnaturalizado (23). Lo mismo puede decirse de la teoría de L. KLAGES.
Esta concepción se opone al hecho incontrastable de una ley estructural que rige en todas las esferas del ser del hombre. Esta ley es la que hace del hombre un proyecto único y singular de la naturaleza, sin posible parangón con otros proyectos. El punto de partida en GEHLEN es la observación paralela del hombre y el animal (Anthr.
Forsch., 17), para llegar a la conclusión de que es imposible una estricta comparación. Animal y hombre son extremos que no pueden ser uncidos al yugo común de una estricta relación comparativa, las categorías con que lo humano puede ponderarse y ser aquilatado son ajenas, son extrañas y rompen todos los módulos que rigen en el ser del animal; «Una consideración biológica del hombre no consiste en comparar su physis con la del chimpancé, sino en la respuesta a la pregunta: ¿cómo puede subsistir este ser que se resiste a toda posible comparación con el animal?» (36).
El contraste del hombre como "ser deficitario" (Mángelwesen), frente al animal, nos facilita la ley estructural que rige en todos los dominios de lo humano: la determinación a la acción, para sostenerse en la existencia. En virtud de esta ley omnicomprensiva, el "estilo" del hombre, el proceso de sus movimientos, de sus acciones, la emisión de sonidos, sus actos intelectivos, sus vivencias pulsionales son fundamental y absolutamente diferentes de cuanto pueda registrarse en el reino animal. Esta ley estructural rige todas las funciones humanas, desde lo corporal hasta lo espiritual. La diferencia no radica solamente en el espíritu, puede mostrarse con toda evidencia incluso en las formas del movimiento físico (136, 155).
3. Cfr. Max SCHELER, El puesto del hombre en el cosmos, trad. De José Gaos, Buenos Aires, 1960, p. 75.
«Podemos demostrar, y lo haremos, cómo la determinación del hombre a la acción es la ley estructural presente en todas las funciones y realizaciones humanas, y veremos que esta determinación es consecuencia natural de la organización física del hombre: un ser con semejante constitución física sólo es capaz de mantenerse en la existencia como ser actuante; esta consideración nos facilita la ley estructural vigente en todos los aspectos humanos, desde lo somático hasta lo espiritual» (23).
GEHLEN recurre continuamente a la zoología y se sirve de datos y observaciones del mundo animal. Su investigación se basa en la observación paralela del animal y del hombre. Advierte, que si bien su descripción del hombre como "ser deficitario", frente al animal, entraña una cierta comparación.
«Ello sólo tiene un valor transitorioI no es un «concepto substancial» (Substanzbegriff). Precisamente este concepto se propone lo que H. FREYER objetó contra él: «se considera al hombre ficticiamente como animal, para llegar a la conclusión de que como tal es absolutamente imperfecto e incluso imposible» 4.
Tal misión del concepto: la estructura supraanimal del cuerpo humano, desde un punto de vista rigurosamente biológico, en comparación con el animal, aparece ya como paradójica y muestra, de este modo, su verdadero perfil. Es obvio que el hombre no queda definido exhaustivamente con esa designación (ser deficitario), pero se señala ya su puesto singular, desde el riguroso punto de vista morfológico» (20).
4. Reducción del instinto
En la concepción de SCHELER late el pensamiento aristotélico, insostenible para GEHLEN del hombre como microcosmos: el hombre resume en sí los diferentes dominios que, en la naturaleza una categoría de seres inferiores, cuyo distintivo sería el instinto. Un grado superior lo constituirían los animales dotados de memoria asociativa, es decir, con capacidad para adquirir hábitos y dotados de inteligencia práctica. Destacándose sobre todos ellos se encuentra el hombre, que es cifra de todas esas propiedades y culminación de los seres vivientes, gracias al espíritu (23).
Este esquema debe ser rechazado porque falsea la verdadera posición del hombre frente al animal. Además contradice las conclusiones de la biología.
La concepción de SCHELER se asienta sobre dos presupuestos. El primero supone, falsamente, un orden en el desarrollo de las aptitudes, orden que va desde el instinto hasta la inteligencia y culmina en el espíritu humano.
Las investigaciones de K. LORENZ, N. TINBERGEN, etc., han relegado la vieja opinión de SPENCER, MORGAN, etc., según la cual el instinto es el estado previo, tanto ontogenéticamente como filogenéticamente, sobre el que se desarrollan las funciones espirituales. Por el contrario, hay dos clases, fundamentalmente diferentes, de procesos del movimiento en el animal, que son innatos y en virtud de los cuales se provee a su conservación: reacciones que sirven para la orientación, dependientes de estímulos externos (taxis), y movimientos instintivos (Anthr. Forsch., 108).
Cuando un pez fija con los ojos y rige los movimientos de una larva de mosquito y evita, al mismo tiempo, el obstáculo intermedio de una planta acuática, se da en él una reacción de orientación y, simultáneamente, se comporta inteligentemente. Es decir, el tránsito de los mecanismos de orientación al comportamiento sensato (einsichtty) Y a Ia inteligencia práctica es directo, sin que intervenga para nada el instinto como base, en ese proceso.
Las reacciones de orientación son tan primitivas como los instintos. No son reductibles al instinto, ni puede decirse que éste sea el estado previo que posibilita la aparición de las mismas. Se impone una neta diferenciación entre ambas realidades (24).
«K. LORENZ ha demostrado, con profusión de ejemplos, que actividades instintivas son automatismos dirigidos centralmente, los cuales pueden entrecruzarse con taxis, esto es, con formas de reacción frente a estímulos externos» (St. z. Anthr., 27).
Instintos, en sentido riguroso, son tipos muy precisos de movimientos, vigentes para cada especie, que se producen merced a un cuasi-automatismo innato; son de carácter endógeno, esto es, dependen de procesos interiores, en los que se contiene un estímulo ordenado a la procreación o a la conservación (24).
«En el plano animal se pueden definir los instintos como «formas de movimiento» innatas, especializadas y ordenadas a un objeto determinado, conducente (zweckmassig), las cuales son activadas por «excitadores» (Auslóser) muy especiales y típicos, según la especie animal; excitadores que cada especie encuentra normalmente en su mundo circundante, estando constitucionalmente ordenada dicha especie a tal tipo de excitadores» (Urmensch, 125-126).
«Y dentro de este marco (del mundo circundante), que es de suyo muy reducido, se comporta el animal con exactitud innata, y esto es precisamente lo que denominamos «instintivo» » (Anthr., Forsch., 17).
En virtud de la modificación o alteración interna, inherente al proceso endógeno, instintivo, comienzan las aves —"llevadas del instinto"— la construcción del nido, acopiando materiales que para ellas tanto antes como después de esa situación peculiar no existen. En el mismo sentido, numerosas especies animales, en la época de celo, ejecutan movimientos rítmicos muy precisos, que preceden y acompañan al apareamiento, etc.
Puede mostrarse el origen interno, o carácter endógeno, del impulso que determina esos movimientos innatos (24) (Urmensch, 126). LORENZ lo ha demostrado en ensayos diferentes. Observó, por ejemplo, cómo un estornino, fuertemente estimulado por el hambre, y sin disponer del alimento apetecido, realizaba en el vacío todos los movimientos típicos de la captura: la persecución con la vista, el vuelo, aprehensión y la deglución de la presa, sin que existiera tal presa.
Pero estos movimientos instintivos, es decir, formas de conducta innatas y típicas para la especie, se desencadenan normalmente, como es obvio, cuando el animal encuentra los objetos apropiados en su mundo circundante: la pareja, la presa, el enemigo, el rival, etc. (Anthr. Forsch., 107).
A estos objetos los denomina GEHLEN "excitador" (Ausloser). Describe el excitador como una señal específica, perceptible en el mundo circundante del animal, que pone automáticamente en actividad los movimientos instintivos (25).
«La investigación de la conducta animal ha fomentado un análisis sistemático de los excitadores, los cuales, dentro de los correspondientes mundos circundantes, provocan una conducta innata, típica para la especie; ellos caracterizan la «situación frente al hijo, al rival, al enemigo, la presa, la pareja, el alimento, el refugio, etc.». (Urmensch, 127).
En el caso del hombre, afirma GEHLEN, se da una reducción del instinto, que es uno de los rasgos más destacados de la constitución humana. Consiste en la disminución, baja y casi ausencia total de la correlación: excitador-movimientos innatos instintivos.
«Considerando la pobreza del hombre en lo eme se refiere a movimientos instintivos, tal como los hemos definido, en él sólo puede hablarse de «residuos instintivos» » (Urmensch, 126).
Esta reducción se da en tal grado, que GEHLEN no rehuye la expresión "ausencia de instinto" (Instinktlosigkeit) (53) para determinar al hombre, en el que, por otra parte, se da el más alto nivel de inteligencia.
«...por reducción del instinto se entiende la desvinculación y desconexión, específicamente humana, de las necesidades biológicas, incluidas las elementales, respecto del sistema físico motor, careciendo tal sistema casi en absoluto de formas fijas de respuesta, determinadas por herencia^ de formas innatas de respuestas ordenadas a un objeto —esto es, formas instintivas—, siendo dicho sistema, por lo mismo humano, es decir, infinitamente variable y abierto, desde el punto de vista de los estímulos» (Urmensch, 21).
Insistiendo en la independencia del comportamiento inteligente con respecto al instinto observa GEHLEN:.
«...queda, pues, como hecho definitivo que entre el comportamiento inteligente y el instinto no hay una proporción gradual, sino que, como ya notó BERGSON, antes bien se da la tendencia a la mutua exclusión» (26).
Como conclusión, podemos decir que la psicología animal reconoce, tanto en los instintos como en los actos inteligentes, funciones independientes, autónomas e igualmente originarias.
El segundo presupuesto falso en que se apoya SCHELER es que la citada graduación: instinto, costumbre, inteligencia... se realiza en una jerarquía ascendente, que partiendo de los animales inferiores avanza hasta los superiores y culmina en el hombre (24). Con otras palabras, el grado de desarrollo que alcanzan las diferentes aptitudes en los seres vivos corresponde al grado que ocupan en la escala zoológica (27).
Con F. J. J. BUYTENDIJK observa GEHLEN que la inteligencia y las dotes diferentes que muestran los animales no son proporcionales al lugar que ocupan dentro de la escala zoológica. Hay animales que pertenecen a un grado zoológico inferior y poseen, no obstante, una mayor capacidad de aprendizaje que otros animales de grado superior.
Y los hay que ocupan aproximadamente el mismo rango y poseen, sin embargo, capacidad muy diferente de aprendizaje (28).
«La concepción darwinista, según la cual la capacidad de aprendizaje en los seres vertebrados es proporcional al grado de desarrollo zoológico, alcanzando su punto culminante en el hombre, está en contradicción con los hechos» (BUYTENDIJK, citado por GEHLEN) (27).
En conclusión, queda firme, frente a SCHELER en general, afirma GEHLEN que el dualismo alma-cuerpo, imperante desde DESCARTES en toda interpretación científica del hombre, con excepción de los idealistas alemanes (Anthr. Forsch., 13-14), no es superado por SCHELER. LO que hace es desplazarlo. Desaparece el contraste alma-cuerpo, pero se acentúa y radicaliza el dualismo, en la contraposición espíritu-vida o cuerpo animado (Anthr. Forsch., 16).
5. Determinaciones del hombre
GEHLEN define al hombre como ser actuante (Handelndes Wesen) y se esfuerza en probar que la determinación del hombre a la acción es la ley estructural que rige todas las funciones humanas, y que esta determinación surge inexorablemente de la constitución física del hombre:
«...un ser dotado de semejante constitución física sólo es capaz de subsistir si es «ser actuante»; esta consideración nos facilita la ley estructural vigente en todos los aspectos humanos, desde lo somático hasta lo espiritual» (23).
De esta forma GEHLEN nos da una primera y decisiva determinación: el hombre es "ser actuante", está esencialmente determinado a la acción (Handlung) (Anthr Forsch., 48 ss.). Este aspecto es completado con nuevas determinaciones, que son derivación y explicitación de esta fórmula fundamental. El hombre es, además, el ser no-terminado que "no ha sido fijado todavía" (Noch nicht festgestellt), en expresión de NIETZSCHE (32), el ser que es tarea para sí mismo. Su inmadurez le impone una misión, que sólo cumple mediante la propia actividad. Es el ser que se decide o toma partido (stellungnehmendes Wesen), que se determina, que está impedido por la naturaleza a definirse a sí mismo, procurando una imagen de sí y llegando a una formulación e interpretación de su propio ser (9). Esta decisión le impulsa a volcarse hacia afuera, le impulsa a la acción, en un enfrentamiento con el mundo. En cuanto se percibe a sí mismo como tarea (Aufgabe) toma partido sobre sí, en la decisión que le impulsa a "hacer algo de sí mismo" (sich zu etwas zu machen) (10). Este impulso a la acción, a la consumación de la propia tarea, no es un capricho (17), sino una exigencia impuesta por las condiciones físicas de su naturaleza como ser incompleto (unfertiges Wesen). Desde este punto de vista, es un "ser formable" y capaz de disciplina (wesen der Zucht). Actividad autoformativa, educación, disciplina, para "ponerse en forma y mantenerse en forma" (In-Form-Kommen und inFormr-Bleiben) son condiciones impuestas por la naturaleza, por la existencia, a un ser incompleto.
Y porque, dada la deficiencia de su constitución física, está sometido a infinidad de peligros, que le pueden obstaculizar o desviar de la tarea vital indispensable (17) es "ser sometido al riesgo" (riskiertes Wesen). Al mismo tiempo, es "previsor" (vorsehend); el hombre no vive sin problemas y en el ahora, como el animal, sino proyectado hacia el futuro, hacia lo lejano en el tiempo y en el espacio (51).
Sólo partiendo de la experiencia originaria, que nos revela al hombre como ser incompleto y determinado a la acción, se puede explicar satisfactoriamente la singular physis humana y la mutua ordenación e implicación de la complexión corporal con la razón y el espíritu. Semejante comprensión resulta imposible desde el punto de vista scheleriano que define al hombre como "ser espiritual" (Geistwesen). La observación de su constitución corporal nos lleva a definir al hombre como "ser deficitario (Müngelwesen) (St. z. Anthr., 35).
«En contraposición a todos los mamíferos superiores, el hombre está determinado morfológicamente por deficiencias (Mangel), que rigurosamente, en sentido biológico, se definen como falta de adaptación al medio, falta de especialización, primitivismo, es decir, determinaciones que definen un ser rudimentario y esencialmente negativo. Su cuerpo carece de la natural protección capilar. Le faltan órganos naturales de defensa y, también, una adecuada constitución corporal para la fuga; la mayor parte de los animales le superan en agudeza de sentidos; la falta de verdaderos instintos le somete a un constante peligro de muerte, y durante la infancia, necesita de una protección incomparablemente larga. Con otras palabras, dentro de condiciones normales y vinculado al suelo —no arborícola—, en medio de agilísimos animales con dotes para la fuga y de las más peligrosas fieras, hace tiempo que el hombre habría sido exterminado» (33).
Desde ángulos diferentes intenta GEHLEN iluminar el fenómeno humano e ir precisando su esbozo, con observaciones múltiples. No rehúye la referencia a los animales, buscando siempre el contraste que haga resaltar la constitución singular del hombre, pero descartando enfáticamente toda consideración que pudiera implicar la idea de evolución en el sentido clásico (12).
6. El "mundo" del hombre
GEHLEN acepta para el animal el concepto de "mundo circundante", tomado de J. von UEXKÜLL (St. z. A thr., 28). El animal posee un "mundo circundante" (Umwelt) (73 ss,), entendido como el conjunto de condiciones que, dentro de un contorno definido, permitan a un organismo conservarse, en virtud de su constitución específica (8). Es un medio ambiente no trocable, para el que está ordenada y adaptada la estructura orgánica del animal (35).
Casi todos los animales manifiestan un acusado arraigo geográfico, en determinados ambientes, fuera de los cuales su vida es imposible o muy difícil. Su adaptación (Anpassung) es tan notoria que la estructura orgánica de los mismos, con todas las particularidades de los órganos de los sentidos, del aparato digestivo, de los órganos de defensa o ataque, etc., están ordenados al modo de vida y el medio geográfico, y viceversa (31).
El animal vive sometido a la presión de lo inmediato, del ambiente, del mundo circundante (51), dentro del cual operan los movimientos innatos instintivos, constatables en cada especie animal (35). Esta ordenación de los órganos y de la estructura animal a un medio y a un lugar rigurosa y precisamente definidos, es lo que entiende GEHLEN por el término "especialización" (33). Estructura orgánica especializada y "mundo circundante" son conceptos que se implican mutuamente (35).
El autor rechaza el concepto de mundo circundante para el hombre (St. z. Anthr., 29 ss.).
El hombre no está bajo la presión de lo inmediato, como el animal; no tiene mundo circundante (Umwelt), sino mundo (Welt), es decir, el ámbito de sus percepciones no está limitado por exigencias de carácter biológico. El hombre se abre a la totalidad, se abre al mundo, y el ámbito de sus percepciones no tiene fronteras. No tiene las limitaciones inherentes a la adaptación al medio y a la especialización orgánica. Sin embargo, según GEHLEN, esta apertura al mundo (Weltoffenheit) es una determinación negativa, constituye una deficiencia y un gravamen para el hombre. Elste se encuentra perdido y originariamente desamparado frente a la infinidad de estímulos e impresiones del mundo. Para él no hay "excitadores" en el mundo externo, que desencadenen en su interior las reacciones automáticas de los movimientos instintivos, que le impulsen a la realización de su tarea vital. Y viceversa, no hay en él apenas movimientos instintivos, que respondan a posibles "señales" del mundo exterior (35). "Señal" es un rasgo muy preciso que el animal encuentra en objetos apropiados (Auslóser) de su mundo circundante. La señal pone en actividad los movimientos instintivos, características de la especie. Muchos animales reaccionan ante la presa, la pareja, el enemigo, etc., merced a señales químicas, v. gr., determinados olores, o merced a señales acústicas, ópticas, etc., o ante determinados movimientos del objeto "excitador" (25).
El hombre debe superar el aspecto negativo que entraña la "apertura del mundo" con el esfuerzo de la propia acción (Antrh. Forsch., 50).
7. La no especialización del hombre
Morfológicamente el hombre carece de toda especialización (Spezialisierung). Su dentadura, v. gr., presenta una primitiva carencia de intersticios entre los caninos y premolares —diastema— (92) y una determinación en su estructura que no permite clasificarle ni entre los herbívoros ni entre los carnívoros. Frente a los antropoides, con sus brazos superdesarrollados para colgarse y sus pies trepadores, con su protección capilar y los potentes caninos, aparece el hombre como un producto de la naturaleza totalmente desadaptado (34).
GEHLEN caracteriza las deficiencias orgánicas y la singularidad de los órganos humanos como primitivismos (86 ss.). Debe advertirse que aquí el término "primitivismo" no denota menos valor o inferioridad, sino que es sinónimo de no especializado (Anthr. Forseh., 46). Especialización es la pérdida de la infinidad de posibilidades propia de un órgano no especializado, en favor de algunas de esas posibilidades, que adquieren un altísimo grado de desarrollo, a costa de las otras (87). Por ejemplo, la mano especializada de un antropoide sólo dispone de una gama reducidísima de movimientos, bajo un altísimo grado de desarrollo y perfección, mientras que la no especialización de la mano del hombre, le faculta para una infinidad de movimientos y combinaciones de movimientos, que debe adquirir en un largo proceso de aprendizaje.
Todo intento de derivar los órganos no especializados del hombre, de los órganos altamente especializados del antropoide es absurdo, porque no tiene en cuenta el hecho incontrastable de la no especialización humana.
«Yo considero la teoría de la descendencia antropoide como totalmente falsa y promotora de errores. Debe desaparecer de nuestros pensamientos y escritos, y ello por motivos puramente científicos» (H. F. OSBORN, citado por GEHLEN) (99).
El antropoide en la línea de la evolución, representa un estudio mucho más avanzado que el hombre, el cual se ha mantenido en un estadio muy primitivo de la evolución, presentando sus órganos un carácter fetal y embrionario, frente a los órganos adultos y muy especializados de los antropoides, que representan los últimos estadios en la línea de la evolución. En este carácter fetal radica el fundamento de la infinidad de funciones posibles a los órganos humanos.
Según la ley de DOLLO (87), es imposible una recesión, en la línea de la evolución, y el antropoide no puede perder su alta especialización, para volver a un estadio más primitivo, menos evolucionado, y convertirse en el hombre.
« ¿No habrá llegado la hora de reconocer que es imposible solucionar la cuestión del origen del hombre partiendo exclusivamente de la anatomía comparada?» (123).
El origen del hombre hay que buscarlo, por tanto, en una orientación diferente del evolucionismo clásico, que persiste en los criterios de la mutuación y selección (126) y desatiende el hecho del primitivismo y la no especialización humana.
En un minucioso y erudito estudio, con profusión de citas, de la más variada procedencia, analiza GEHLEN el primitivismo y falta de especialización de los órganos humanos, especialmente en la región de la cabeza, en las manos y en los pies (88 ss.).
Fundamentalmente se acoge a los estudios del anatomista L. BOLK (102 ss.). Según el investigador de Amsterdam, los rasgos que determinan el puesto singular del hombre en el cosmos son: el ortognatismo o disposición de los rasgos faciales bajo el frontal craneano y sin prominencias acusadas, la carencia de protección capilar en la piel, la pérdida del pigmento en la piel, en los ojos y en el cabello, el epicanto (Mongolenfalte), la forma del pabellón de la oreja, la situación central del foramen magnwm, el peso considerable de la masa encefálica, la persistencia de la sutura craneana, los labia majora en la mujer, la forma de la pelvis, la dirección central de la vulva en la mujer (102).
Todas estas propiedades son primitivismos, en un sentido muy preciso: no son propiedades adquiridas en un estadio avanzado de desarrollo, sino elementos fetales y embrionarios, que se han detenido y fijado, llegando a ser estados permanentes en el hombre:
«...estadios y actitudes fetales, que siendo transitorios en el feto de los demás primates, se han estabilizado en el hombre» (102).
Estas propiedades son comunes al hombre y a los primates. Mientras que el hombre las retiene y se mantiene en un estadio primitivo, fetal, no evolucionado, y sin especialización, los primates siguen el curso normal de la evolución y adquieren la especialización correspondiente.
Así pues, lo esencial de la constitución humana, en su conjunto, es el carácter fetal de las formas.
Este es un hecho insólito que necesita explicación. BOLK encuentra la explicación en una ley singular y especialísima que rige en el ámbito humano. Esta ley que hizo posible la hominización (Mensckwerdung) es la retardación del desarrollo humano (Anthr. Forsch., 47). La causa de esa retardación está en el funcionamiento especial del sistema endocrino, en el caso del hombre.
«Retardación, esto es, la adaptación de un sistema de represión hormonal, que es responsable del mantenimiento de rasgos embrionarios en la Physis del hombre y de la llamativa lentitud en el ritmo evolutivo del mismo» (Urmensch., 126).
Cuando trastornos de tipo endocrino alteran esa retardación se producen deformaciones y se origina un desarrollo progresivo, semejante al de los antropoides. BOLK estudia minuciosamente los efectos que se producen, según el trastorno afecte a una u otra glándula de secreción interna: se cubre de pelo la superficie corporal del hombre, se cierra prematuramente la sutura craneana, aparece el prognatismo, etc. (104).
«En nuestro organismo permanecen en estado latente una serie de propiedades que podríamos denominar pitecoides, que esperan solamente la anulación de las fuerzas que actúan como freno, para manifestarse en toda su potencialidad» (BOLK, citado por GEHLEN) (104).
GEHLEN acepta decidido la teoría de BOLK, ya que sólo ella explica satisfactoriamente la singular estructura del organismo humano, con sus deficiencias (Mángel) y la no especialización.
Ahora, una observación marginal, antes de proseguir nuestro estudio. El problema del origen del hombre o hominización es secundario para GEHLEN. La pregunta fundamental se refiere a la esencia, no al origen.
«Pues antes de preguntarnos por el origen de algo, necesitamos un concepto adecuado de aquello que se origina. Este libro se ocupa de los fundamentos científicos, analíticos., para obtener la determinación esencial» —del hombre— (125).
No obstante, el autor no oculta su pensamiento en este punto. Debe rechazarse categóricamente la teoría clásica que deriva el hombre de antropoides altamente evolucionados y especializados:.
«Es una tarea imposible diseñar un esquema general realista de un antropoides, del que se pueda decir, que de él ha surgido el hombre, por evolución directa» (125).
Hay dos orientaciones que hacen justicia al hecho de la no especialización en el hombre (St. z. Anthr., 37).
Primera. El hombre y el antropoide se han desarrollado paralelamente y tienen un muy lejano antecesor común. Como a este tipo primitivo hay que atribuirle, de algún modo, las dotes y condiciones previas para la hominización, hay que pensar que a partir de él se llegó por evolución directa hasta el hombre, en el que se conservan los primitivismos y la originaria no-especialización orgánica. Una rama lateral condujo hasta el antropoide, en la dirección de la especialización y de la "animalización" (Vertierung). Este tipo primitivo común, puede ser denominado, indiferentemente y con el mismo fundamento, homínido o antropoide y tuvo que poseer los caracteres esenciales que hoy constituyen la base del puesto singular del hombre.
Según esta hipótesis cabría esperar que los antropoides fosilizados son más semejantes al hombre que los antropoides actuales. La realizada confirma esta suposición. Tipos como el australopiteco o el parántropo serían restos tardíos de una rama lateral y muy temprana del tipo primitivo, antecesor común del hombre y del antropoide.
A este esquema general pueden reducirse, por ejemplo, las teorías de ADLOFF y de OSBORN.
Segunda. Se puede aceptar, incluso, que el hombre descienda de antropoides relativamente no especializados. En tal caso debe admitirse una hipótesis complementaria o regla excepcional, que salve el hecho singular del fenómeno humano. Tal regla es, el caso aludido de BOLK, la ley de la retardación. Para SCHINDEWOLF, lo es la "proterogénesis".
GEHLEN se pronuncia por esta segunda orientación, en la forma presentada por BOLK y completada por VERSLUYS y PORTMANN (128). De acuerdo con la misma, opina que hay que buscar los antepasados del homo sapiens en la dirección del australopiteco (130), pero observa expresamente que en el problema de la filogénesis no se dispone de datos suficientes (Anthr. Forsch., 25).
Recogiendo el hilo del pensamiento interrumpido, GEHLEN insiste en la singular estructura biológica humana y en su falta de especializacion, deficiencias que el hombre debe superar con la propia acción:.
«El hombre presenta una peculiar indigencia biológica y compensa esta deficiencia sólo merced a su capacidad de trabajo y aptitud para la acción (Handlungsgabe), es decir, por medio de sus manos e inteligencia, por esta razón camina erguido, domina un amplio horizonte y dispone de manos libres» —sin que las tenga que emplear para desplazarse— (34).
Esta falta de especializacion explica que el hombre no esté constreñido a desarrollar su existencia en un escenario geográfico determinado, o sometido a precisas condiciones climatológicas, como lo está el animal" (38).
«La falta de especializacion del hombre, su deficiencia orgánica, así como la sorprendente pobreza de instintos genuinos, constituye un complejo que responde a la «apertura al mundo» o, lo que es lo mismo, a la carencia de mundo circundante (Unweltenthebung)» (25).
Con estas descripciones hemos conseguido un esquema del hombre, una concepción estructural que no le define unilateralmente, recurriendo a la razón o al espíritu (SCHELER), como notas diferenciales:
«Tenemos, por el contrario, el proyecto de un ser orgánicamente deficitario y, por lo mismo, abierto al mundo, es decir, apto para vivir naturalmente no en un ámbito limitado de" mundo, y ahora comprendemos el sentido de las determinaciones del hombre como «incompleto» o como ser que es «tarea de sí mismo»: Ello significa que la propia capacidad de existir de semejante ser es cuestionable, y la pura conservación de su vida un problema, cuya solución debe afrontar el hombre abandonado a sí mismo, extrayendo los medios de sus propios recursos naturales. Este hecho le constituye en ser actuante. Ya que el hombre es apto para la vida, los medios para la solución del problema deben encontrarse en él mismo, y si la existencia es para él una tarea y una ocupación a través de toda la estructura del hombre. Todas las singulares capacidades humanas deben orientarse en orden a la cuestión: ¿Cómo es capaz de vivir un ser tan monstruoso (monstróses Wesen), y con ello se salvaguarda la recta aplicación de la orientación biológica? Una consideración biológica del hombre no consiste en comparar su physis con la del chimpancé, sino en la respuesta a la pregunta: ¿cómo es capaz de vivir este ser esencialmente incomparable con cualquier animal?» (3!6).
8. La "tarea" del hombre y la ley de la "exoneración"
El hombre, hasta ahora descrito, tiene una tarea (Aufgabe) que consiste fundamentalmente en subsistir, en no sucumbir, en mantenerse en la existencia y prolongar su vida:
«La tarea del hombre consiste, en primer lugar, en conservar la vida. Esto se hace patente si se considera, por ejemplo, que no podemos atribuir a una comunidad humana otra tarea que la de conservarse en la existencia. Una consideración de la historia es suficiente para mostrar lo difícil de semejante tarea; ¿que se hicieron los cartagineses o los borgoñones, en otro tiempo pueblos poderosos?» (63).
Con otras palabras, la tarea del hombre consiste en trocar las deficiencias originales en medios para la conservación de la propia existencia (47). Ei hombre está sometido a un exceso de estímulos exteriores (Reizüberflutung), a una infinidad de impresiones que se vuelcan sobre él, lo que constituye un hecho singular, si se compara con el animal. No se encuentra frente a un mundo circundante familiar de "excitadores", que con sus correspondientes "señales", provocan automáticamente los movimientos instintivos específicos, sino frente a un mundo sin fronteras y de posibilidades ilimitadas (Seele, 8). Esta inmensidad, lejos de ser una ventaja, es un valor negativo, ya que el hombre se encuentra anegado y perdido en ese aluvión de estímulos e impresiones, desposeído de genuinos instintos para poder responder adecuadamente a las señales del exterior. Además, es incapaz de todo movimiento, cuando viene al mundo (43). El mundo es un inmenso escenario "sorpresivo", y de estructura insospechable. Previamente y con precaución debe el hombre ir ganando terreno, orientándose paulatinamente y adquiriendo, en su enfrentamiento con el mismo, una experiencia que la naturaleza le ha negado, hasta elaborarse su propia mansión, es decir, una segunda naturaleza, el mundo de la cultura (38), en la que se mueve con la misma naturalidad con que lo hace el animal instintivamente y a nativitate en su mundo circundante (Anthr. Forsch., 21). El sector de la naturaleza transformado por el hombre en útil y disponible es la "cultura", la que, a su vez, es el fruto de la superación de la apertura al mundo o a la totalidad. Esta es su tarea, en la que nos presenta el hombre como ser actuante, tarea que, al mismo tiempo, nos revela el proceso que GEHLEN denomina "exoneración", o alivio del lastre (Entlastung), que consiste en la liberación del gravamen original, transformando con la propia actividad las deficiencias de su constitución física en medios para la conservación de su vida (63).
Por medio de actos repetidos con esfuerzo, el hombre va adquiriendo costumbres. La energía ahorrada, una vez que se ha adquirido el hábito (liberación del lastre), puede emplearla en el desarrollo de las funciones más altas, en el plano de la vida intelectual y moral (66).
9. La acción
Los actos con que el hombre, ser actuante, lleva a cabo la tarea de mantenerse en la existencia presentan un doble aspecto. En toda acción humana se da lo que GEHLEN llama el aspecto productivo, que consiste en hacer disponible y aprovechable el mundo, mediante la superación de la superabundancia de estímulos (39). Con su propia actividad domeña las condiciones hostiles de la realidad circundante y la transforma en medio apto para la existencia.
Además, todo acto —este es el segundo aspecto— tiene un sentido, no es anárquico, sino que es parte de una ordenación superior a toda la actividad humana (Lebensführung). Es decir, el hombre no actúa a ciegas. Posee potencialmente y en germen la capacidad de ordenar su actividad, con vistas a hacer posible su existencia, sometida originariamente al riesgo y a condiciones adversas (163). En cuanto el hombre establece un orden jerárquico para sus actuaciones, es una escala que va de las inferiores a las superiores, logra un plan de vida, una orientación para su comportamiento en la vida. Sólo después de un ejercicio continuado y difícil, siguiendo esa orientación, es verdaderamente capaz de mantenerse en la existencia (37).
Con el material hasta ahora acoplado disponemos de los elementos indispensables para contemplar, en el terreno práctico, la actividad del hombre, esto es, el proceso en que se manifiesta como ser actuante. Esta descripción hará patente el enfrentamiento del hombre con el mundo y el desarrollo paralelo del proceso de la exoneración, a través de estadios diferentes, desde los más elementales movimientos sensomotores hasta el lenguaje, la vida intelectual y espiritual. Al mismo tiempo constataremos la vigencia de una misma ley estructural, que sin cambiar de sentido rige todo el proceso.
El hombre tal como viene al mundo es deficiente y no especializado. Un exceso de estímulos presiona sobre él, desde el exterior. Estos hechos le imponen la tarea de superar el ambiente extraño que le oprime y emprender, desde la más temprana edad, el proceso de la "exoneración" (39).
A su condición subjetiva de apertura al mundo responden fuera de él una infinidad de objetos, un campo inmenso de posibilidades, de tal modo, que siempre e indefectiblemente puede encontrar, seleccionar y aprovechar algunas de ellas. Con la propia actividad las puede transformar y convertir en medios, que vienen a reparar las deficiencias de su constitución biológica (40).
Así, actuante, comienza el niño a realizar una serie de movimientos, a través de los cuales entra en contacto con los objetos visibles e inmediatos. Paulatinamente se le van haciendo familiares y adquiere la experiencia de los mismos (41). La observación del sistema motor del niño nos revela en qué grado el hombre es "ser incompleto". El animal domina en un período, que oscila entre algunas horas y días, toda la escala de sus movimientos específicos, quedando el proceso totalmente cerrado y concluido.
Frente a este hecho se constata la plasticidad de la gama del movimiento humano y la infinidad de posibles combinaciones que el hombre puede desarrollar, en un largo proceso de aprendizaje (132) (Anthr. Forsch., 19-20).
Son movimientos autodirigidos y controlados, según un plan más o menos consciente. Piénsese en la riqueza y complejidad de movimientos de un artista, de un deportista, o en los que requiere una obra de artesanía, frente a la monotonía de las formas de movimiento en el animal (42).
«Si nos preguntamos por qué el hombre dispone de tal diversidad de formas de movimiento, la respuesta no puede ser otra: su escala de movimiento es «no especializada». La ilimitada plasticidad de los movimientos y formas de actividad humana sólo es comprensible teniendo en cuenta el sin fin de realidades a que se enfrenta un ser abierto al mundo, debiendo poseer la aptitud de aprovecharse y disponer de algunas de ellas» (32).
Los movimientos del niño adolecen de primitivismo, comparados con los del animal, porque contienen una infinidad de posibles variaciones, que el hombre debe desarrollar en contacto con los objetos de su contorno. El niño se familiariza con las cosas, las mira, las ve, las toca, en movimientos experimentales variadísimos, en los que las manos desempeñan una función decisiva, en colaboración con los sentidos, fundamentalmente el sentido de la vista (41).
El resultado es la elaboración del contorno, en el que se van destacando cosas que el niño valora desde el punto de su utilidad, y paulatinamente se va orientando en el mundo. Consumado el contacto y la verdadera experiencia, almacena y relega lo experimentado pero mantiene la valoración. Así, el mundo de sus percepciones está integrado por un conjunto de cosas relegadas, potencialmente reconocibles por medio de insinuaciones, que le permiten en un solo instante llegar a la experiencia final, sin recorrer los estadios intermedios para reconocer su utilidad práctica (Anthr. Forsch,, 35). Por ejemplo, las luces y sombras de la mitad visible de un objeto esférico son "insinuaciones" (Andeutungen) que nos revelan su peso, el material de que está hecho, su figura íntegra, etc., sin necesidad de repetir la experiencia originaria (46). Así, al mismo tiempo que se experimentan las cosas, mediante la coordinación de las sensaciones táctiles y visuales, se las dota insensiblemente de un acusado simbolismo, de tal suerte, que al fin los ojos solos, las dominan en una visión de conjunto y descubren en ellas su utilidad, sin necesidad del largo y penoso proceso de la experiencia primitiva (41).
Tan pronto como el niño es capaz de mantenerse de pie, sus manos se ven aliviadas (Enlastung) de la tarea de colaborar en la tarea del desplazamiento del cuerpo y pueden dedicarse a la experiencia de los objetos o conocimiento de las cosas, mediante el tacto (190). El niño contempla en las cosas primeramente sus propiedades táctiles —en una coordinación de las manos y la vista— y constata si son duras, ásperas, fibrosas, pesadas, ligeras, húmedas, etc. (188). Después de un largo proceso es suficiente la percepción visual para reconocer en ellas al rico simbolismo que nos descubre su utilidad y orienta nuestra acción. En esta nueva fase, quedan las manos, a su vez, aliviadas de las funciones de la experiencia, libres de su función al servicio del conocimiento, y pueden dedicarse exclusivamente a fines productivos, al trabajo.
El mundo del hombre está, por tanto, constituido por símbolos que nos insinúan la utilidad y disponibilidad de las cosas: figura, peso material, dureza, etc. (40). Con ello, la infinidad de estímulos e impresiones que "sorpresivamente" presionaban, se reducen a una serie de centros, objetos, o cosas, perfectamente abarcables y que la vista alcanza en visión de conjunto (131). Cada uno de esos centros es un "símbolo", que con sus "insinuaciones" de fácil y rápida captación, sin que ello suponga esfuerzo alguno, nos delata la utilidad de los mismos y la posibilidad de introducir en ellos transformaciones, que amplíen su disponibilidad para nuevos usos (41).
«La inmediatez de la impresión y del influjo ejercido por el exceso de estímulos se rompe y se reducen a un mínimum los puntos de contacto con la inmediatez, pero a un mínimum que entraña potencialmente la más alta posibilidad de desarrollo» (54).
Tal es el esbozo de lo que GEHLEN denomina estructura simbólica de la percepción. A esta singular capacidad receptora del hombre, en la que colaboran las manos y la vista, corresponde una singular actividad motora, que le distingue radicalmente del animal, ya que en la misma estructura y constitución física de sus órganos del movimiento (189). Así como las cosas percibidas se reducen a una serie de centros ricos en simbolismo, que entrañan toda la serie de sensaciones táctiles, etc., así también y en forma paralela, las diferentes figuras y sucesiones del movimiento se reducen o concentran en "momentos", "fases capitales" o "nudos", que encierran en sí potencialmente el resto de los momentos de una serie o figura determinada del movimiento. A este fenómeno lo denomina GEHLEN estructura simbólica del movimiento, que en su origen y desarrollo está íntimamente vinculado con la estructura simbólica de la percepción (190).
Toda sucesión o figura del movimiento es penosa en sus comienzos. Exige atención rigurosa en todos y cada uno de sus momentos. Sólo llega a dominarse a la perfección, siendo ejecutada a discreción, cuando se han seleccionado y forjado determinadas fases capitales. En ellas se resume la virtualidad de la figura del movimiento en su totalidad. Ellas acaparan la conciencia del movimiento, mientras que el resto, es decir, las fases secundarias, se concentran en las capitales y se automatizan.
«El «momento fructífero» del movimiento representa la totalidad de la sucesión y es portador de la misma. Ejecutarlo significa dejar paso libre a la sucesión de su totali dad» (190).
Esto puede observarse en el adiestramiento que requiere la ejecución regular de cualquier movimiento complicado, como ocurre, por ejemplo, en las prácticas deportivas. Piénsese en la iniciación indispensable para practicar el deporte del esquí o la equitación.
«El movimiento dominado destaca puramente los «nudos claves» de la situación, y deja que las formas intermedias discurran automáticamente, reguladas desde allí» (191).
En todos estos procesos desempeña la fantasía funciones de capital importancia. Según GEHLEN, esta facultad sólo puede explicarse a la luz de la determinación fundamental del hombre como "ser actuante", esto es, en función de la acción. La creación de un núcleo de centros ricos en simbolismo, desde el punto de vista sensorial, y la formación de un repertorio de fases capitales del movimiento, desde el punto de vista motor, son} ante todo, una realización de la fantasía (Anthr. Forsch., 35).
Además, para un ser abierto al mundo, que no vive en el ahora, sino que actuante debe emplearse en la tarea de sostenerse en la existencia, es indispensable para poder anticipar el mañana y, trasladándose, en espera anticipadora, al escenario de su futuro enfrentamiento con la realidad, regular previsoramente su actividad.
«No sé qué sentido pueda tener esta facultad si no es el de ser un órgano para hacer frente a las condiciones de la existencia del hombre, del ser que abierto al mundo debe soportar las variaciones de cuanto se sale al paso» (185).
En la fantasía descubrimos un aspecto pasivo, una actitud receptiva, en cuanto retiene en sí y conserva la vivencia de las situaciones experimentadas. Podemos dar el nombre de memoria, en sentido lato, a esta actitud. Pero además de ello, la fantasía retiene lo vivenciado, con el objeto de orientar el comportamiento en el futuro, partiendo de la base de las experiencias y situaciones anteriores (316).
«La memoria es un gravamen para el organismo, debido al sedimento de sus reacciones e impresiones precedentes, y supone un cierto encadenamiento al pasado, pero todo ello es el fundamento de una realización valiosa: hacer disponible ese pasado con vistas a la favorable superación de una situación que nos salga al paso y se proyecte hacia el futuro. En esta otra dirección, considerada en la perspectiva del futuro, la fantasía recibe las denominaciones de espera (Erwartwng), proyecto (Entwurf), o fantasía activa, en sentido estricto» (317).
Pero volvamos al aspecto que aquí nos interesa destacar, esto es, a la función de la fantasía en el terreno de la estructura simbólica que depositamos en las cosas, al alcance de la vista, es una realización de la fantasía (185).
Además, es posible establecer relaciones entre los diferentes centros simbólicos. A este fenómeno lo denomina GEHLEN "cambio de los respectas" (Wechsel der Hinsichten) (226). En la supervisión del campo simbólico aparece, v. gr., una empalizada. El respectus originario de la misma indica: prohibido el paso. Puede cambiar el respectus y, en vez de considerar la empalizada como barrera prohibitiva, la considero como obstáculo que invita a saltar. Este fenómeno del cambio de los respectus, consiste, si lo queremos expresar en una fórmula general, en tomar A por B, por ejemplo, una taza por un vaso, cuando quiero beber y no tengo un vaso a mi alcance; en tomar un pisapapeles por un martillo, etc. Es decir, algunas de las impresiones del objeto adquieren un carácter relevante, un "acento" especial, mientras que las otras se neutralizan.
Tales caracteres relevantes pueden ser trasladados y emplearse en contextos muy diferentes del originario. Dentro de un grupo de impresiones c d E j g, una de ellas, E, se acentúa y adquiere un valor simbólico relevante, mientras que el resto se neutralizan. Esta valoración se inserta después en cualquiera otro contexto en que aparece la impresión E.
«Si alguien necesita, por ejemplo, una taza, y no dispone de ella puede perentoriamente echar mano de un vaso o deuna cazuela: para él sólo es importante el carácter «redondo y cóncavo», neutralizando las otras propiedades del objeto; toma A por B, traspasando el acento sensorial de una determinada propiedad relevante» (215-216).
«Tomar B por A significa esperar que en B se produzca la misma «sucesión» que se encuentra en A, según nuestro cálculo» (216).
Todo cambio del respectus es en cierto modo reflejado y reproducido por los objetos mismos. Con ello las propias cosas reciben diferentes "valores significantes" (Bedeutungswerte), de acuerdo con los fines o figuras variables en que puedan ser empleadas:.
«Un bastón puede ser empleado para señalar, para apoyarse o para golpear, según la situación y la naturaleza del propósito, y el propio bastón despierta nuestra atención en la dirección de ese respectus» (226).
Así, al cambio de los respectus, por parte del sujeto, corresponde un cambio del significado (Bedeutungswechsel), por parte de las cosas mismas.
Todo este tipo de observaciones, que podemos captar en la estructura simbólica de la percepción, pueden apreciarse análogamente en la estructura simbólica del movimiento.
En primer lugar, observamos que en la "fantasía del movimiento" se registra una anticipación de las diferentes fases de una figura o sucesión del movimiento. Y lo mismo de las variaciones posibles que se puedan introducir en una figura indeterminada. La base de esa anticipación radica precisamente en los "nudos" o fases capitales en que se concentra una figura del movimiento. También aquí se da el cambio de los respectus. Así, las posibilidades de variación y combinación que la fantasía abre al desarrollo del movimiento son ilimitadas. De este modo, podemos ejecutar una figura del movimiento a partir de cualquiera de sus fases. En un proyecto de movimiento en cualquier fase e introducir allí otra figura nueva del movimiento.
Su análogo mental podría ser: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 14, 21, 28, 35, ... Los niños suelen combinar el movimiento normal del caminar con el del saltar, éste, a su vez, con el de saltar sobre un pie, etc. (224).
«Cuanto mayor es nuestro dominio y desenvoltura, en un sector determinado de situaciones, en el mismo grado son relegadas nuestras percepciones a favor de sucesiones en la espera anticipadora de la fantasía, las cuales se han sedimentado tanto en nuestros movimientos, como en la contemplación simbólica concentrada de las cosas. Nuestras acciones, en las que se desenvuelve nuestra vida, poseen su fantasía del movimiento y de espera anticipadora. Las cosas están henchidas de indicios que delatan su utilidad y de directrices que regulan nuestro comportamiento, en el contacto con las mismas» (223).
10. Los procesos cíclicos
GEHLEN llama "procesos cíclicos elementales" (elementare Kreisprozesse) al tipo de actividades o movimientos con que el hombre se enfrenta al mundo y lo hace objeto de su experiencia, lo elabora y se lo apropia.
El análisis revela un doble componente en esos movimientos. Son ejecuciones, o actividades del movimiento, y al mismo tiempo, tales ejecuciones son autoconstatadas.
Presentan una configuración refleja, una estructuración cíclica, en cuanto que son movimientos que revierten sobre la propia sensibilidad (134) GEHLEN describe algunos de los rasgos que tales procesos revelan:.
a) Hay procesos sensomotores en los que a la ejecución motora acompaña un afecto sensible inmediato, una sensación que se produce en forma regular, de tal suerte, que el' propio movimiento engendra el estímulo para su reiteración y prosecución. Tales movimientos se automatizan fácilmente. Entre ellos se cuentan el andar y los balbuceos o sonidos sin significación que emite el niño de dos o tres meses. J. M. BALDWIN refiere sus observaciones al sostener en vilo a su hijo, sobre la superficie de una mesa, superficie que el niño podía rozar suavemente con los pies descalzos. Pudo observar cómo el niño, a los nueve meses de edad, realizaba alternativamente movimientos sucesivos, perfectamente regulados, de tal suerte que su cuerpo era impulsado hacia atrás. Es patente aquí, que el movimiento de las piernas produce una sensación especial en la superficie del pie, la cual es, a su vez, estímulo para la reiteración (234-135).
b) La elaboración y apropiación del mundo se realiza en acciones libres de presión pulsional (132-133). Es decir, hay procesos que no se proponen la satisfacción de una necesidad o impulso vital y los que se muestra, a todas luces, que la vida humana, considerada desde el punto de vista fisiológico, está estructurada para la acción, no para la reacción instintiva ante los estímulos del mundo circundante, como en el animal (146).
En los ensayos realizados por KÓHLER, se observa que el chimpancé es capaz de aprender y de desarrollar cierto grado de inteligencia, pero siempre bajo la presión de los impulsos y necesidades vitales y ante objetos concretos que satisfacen estos impulsos, como plátanos, naranjas, etcétera (140), mientras que el esparcimiento del niño, con todos los objetos posibles, se realiza libre de presión pulsional (triebjrei) y sin el estímulo de la presa (Beutereiz) (151).
«Es comprobable la independencia de la cooperación vista-tacto-lenguaje respecto de las necesidades orgánicas elementales. Este sistema encuentra su materia, motivo, desarrollo, satisfacción y perfeccionamiento ampliamente en sí mismo...». (152-253).
c) Los procesos humanos son comunicativos, esto es, se realizan en un enfrentamiento con el mundo. El hombre —desprovisto de la ordenación de los estímulos que se da en la estructura instintiva del animal frente a su mundo circundante— debe descubrir su propio mundo, apropiársele y elaborarle, porque es ser abierto al mundo (164). El carácter comunicativo de la experiencia debe entenderse como una especie de "entretenimiento" sensomotor con las cosas (165-166). GEHLEN habla continuamente de "trato" (Umgang). Se refiere concretamente a este contacto comunicativo con las cosas y no a la convivencia y familiaridad humana, ya que este aspecto, presuponiéndolo, lo coloca entre paréntesis en su investigación.
d) El hombre posee la facultad de hacer de la subjetividad de la sensación óptica o táctil un dato teórico, es decir, objetivarla, "independizarla", "alienarla" (137-138).
GEHLEN denomina este proceso "autoalienación" (Selbstentfremdung) y toma el término de los escritos de los idealistas románticos alemanes (St. z. Antr., 232 ss.).
Citando a GUERNSEY (133) aduce el caso de un niño que estando en la cama se da un golpe contra una arista y se hace daño en la frente. Interrumpe, de repente, el llanto, se incorpora y golpea con insistencia la cabeza, en el mismo sitio en que experimentó el dolor. GEHLEN ve en este hecho un fenómeno originario humano (Urphánomen):
«El sistema motor humano ordenado a la plasticidad y autodeterminación debe primeramente ser aprehendido en sí mismo y la autopatía (Selbstgefühl) de la propia actividad es la fuente originaria del placer que se experimenta en esos movimientos, ... por medio de las sensaciones del caso se le hace patente al niño un autosentimiento alienado del movimiento, y este descubrimiento es una nueva, estimulante e inmediatamente repetida posibilidad» (134).
Los dos ejemplos más característicos de la objetivación o alienación son el de la emisión del sonido, en el que el hombre se comporta activamente al emitirlo y pasivamente, al captarlo en el oído; también en el tacto, concretamente en la mano. En ambos casos manifiesta el movimiento un carácter reflejo, al ser objetivada la sensación.
Ello proporciona en el más alto grado, la vivencia de la propia actividad alienada (135).
e) Rasgo común de los denominados procesos cíclicos es el ritmo. Son rítmicos o susceptibles de acomodación a un fluir rítmico:.
«El ritmo parece ser la forma originaria del flujo en que tales movimientos se estructuran. EJ1 sentimiento vital se revela en forma siempre renovada, a través del movimiento autoconstatado, en la propia sensibilidad, en incesante fluencia rítmica, a la manera de un hondo alentar; se revela en la vivencia de la propia actividad alienada, y sin embargo profundamente íntima, al enfrentarse con el mundo» (144).
f) Las ejecuciones en las que la acción produce el estímulo para su reiteración y perfeccionamiento son, en cierto sentido, "libres" o "autosuficientes". Se autonomizan en alto grado. Se alejan de la motivación inicial y se desarrollan con independencia progresiva respecto a la situación que constituyó el punto de partida. Pero los procesos cíclicos revierten sobre sí mismos, ya que el enfrentamiento con los objetos enriquece el proceso en sí, y el movimiento asi enriquecido es potenciado, para ocuparse en nuevas tareas, desembarazándose de los vínculos iniciales.
«Se rompe paulatinamente con la situación que constituye el punto de partida y los movimientos se concentran intensamente en sí mismos»... «Los productos de la actividad creadora del niño, sus garabatos y construcciones, en principio, carecen de «significado» en sí mismos, siendo resultado de un ensimismamiento y arrobo en actividades sensomotoras, las cuales poseen una cierta autosuficiencia y están libres de la presión de la situación, y de cuanto, desde otros puntos de vista, sea parte integrante del «ahora» » (145).
El comportamiento que se delata en los procesos cíclicos es específicamente humano, siendo completamente ajeno y extraño en la vida del animal (153).
«La estructura del movimiento y de la percepción hasta ahora descrita, sin haber llegado todavía en nuestro estudio a las altas funciones de la inteligencia, es exclusivamente humana. Ningún animal posee la plasticidad del movimiento humano, la calidad sensible de nuestros movimientos, la cooperación entre la vista y la mano, la ilimitada apertura al mundo que poseen los sentidos humanos. El animal muestra una torpe indiferencia frente a todas las posibilidades, percepciones que no hacen relación a sus necesidades vitales o no estimulan sus impulsos; tiene «mundo circundante», no tiene «mundo» » (175).
La actividad aquí rápidamente descrita, que se origina en los procesos sensomotores, se prosigue, luego, a través del lenguaje y de toda la actividad espiritual del hombre.
En ello observamos un proceso único —el de la exoneración— regido por las mismas leyes en todas sus fases. Hacer visible este proceso en todos sus estadios y destacar la mutua implicación y condicionamiento de todo y cada uno de sus elementos, desde la constitución física hasta la actividad espiritual es el propósito de la orientación antropobiológica, ensayada por GEHLEN.
11. El problema del lenguaje
Hasta ahora hemos seguido al hombre en las fases iniciales de su enfrentamiento con el mundo. Como actuante ha desarrollado sus facultades motoras. Paralelamente ha superado la hostilidad de lo desconocido, reduciendo a un círculo familiar de símbolos los objetos de su mundo circundante. Su sistema sensomotor, esto es, movimiento y percepción, en colaboración estrecha, han creado un mundo que ya no es extraño ni hostil, sino íntimo.
En esta misma dirección opera el lenguaje. De este subsuelo e infra-estructura (Unterbau) brota el lenguaje, en ininterrumpido proceso progresivo (130). La superación del campo de símbolos dispensa de la necesidad de volver a palpar y observar cada una de las cosas para hacerla familiar. La palabra, símbolo de orden superior al visual, alivia incluso de la necesidad de emplear la vista en la supervisión. La palabra asume las funciones de la visión y la supera:.
«Toda realización simbólica, y fundamentalmente el lenguaje, entraña la calidad de la exoneración» (177).
Sólo a la luz de los procesos sensomotores y considerándolo como parte integrante de los mismos es posible una explicación satisfactoria del lenguaje. Sólo con excepciones contadísimas, y en tal caso, con una visión muy limitada, se ha ocupado hasta hoy, la filosofía del lenguaje del aspecto motor del mismo.
«Hasta hoy (1966), toda la filosofía del lenguaje, con la posible excepción de Noiré, es unilateralmente intelectualista, en cuanto que acostumbra a investigar el lenguaje partiendo del conocer, interpretar (Ausdeuten), simbolizar. E incluso allí donde ya no se hace esto, sino que con K. Bühler se considera la «representación» (Darstéllung) sólo como una de sus funciones junto a la anunciación (Kundgabe) y comunicación (Mitteilung) en tal caso se amplía sin duda el punto de vista hacia una dimensión sociológica, pero se suele pasar por alto el aspecto motor propio del lenguaje» (193).
Toda manifestación de la interioridad, realizada por medio de una articulación fonética, o de una palabra, es ante todo y en primer lugar un movimiento como otro cualquiera.
12. Raíces del lenguaje
Partiendo de este punto de vista, GEHLEN explica el fenómeno del lenguaje por medio de hechos diferentes que denomina raíces (Sprachwurzeln). En esta dirección se encuentran los antecedentes de NOIRE y HERDER. El error de ambos consistió en recurrir a una raíz única para explicar el hecho del lenguaje (299). GEHLEN, por el contrario, opina que las raíces son varias. Cada una de ellas ilumina un aspecto interesante de la cuestión, partiendo de la experiencia originaria en la que el hombre se nos muestra como "ser actuante".
a) Primera raíz. Es la denominada "vida del sonido" (Leben des Lautes). Con esta expresión alude GEHLEN fundamentalmente a los primeros balbuceos (lallen) del niño.
La "vida del sonido" es una comunicación puramente sensible con el exterior, que consiste en escuchar, repetir, volver a escuchar y flexionar sonidos, tanto propios como ajenos. Con ello se regula paulatinamente la capacidad de articulación del niño.
El movimiento es algo connatural en el niño. Al movimiento de sus labios cuando chupa y al movimiento de sus miembros en general se suma, como variación, el balbucir, que lleva en sí mismo el estímulo para su repetición.
Esto constituye propiamente la primera raíz del lenguaje. GEHLEN insiste en que esta actividad es pura comunicación sensible (141), no es todavía vehículo del pensamiento (194).
«El sonido emitido —que es de suyo un movimiento— es escuchado, perteneciendo la fonación al tipo de procesos que producen por sí mismos el estímulo para la reiteración.
Aquí, no debe atribuirse todavía «significado» alguno al sonido y, sin embargo, se observa que el niño pequeño «monologa», balbuciente, consigo mismo; cuantos sonidos emite los escucha simultáneamente, para emplearse de nuevo en el menester de la repetición» (141).
La actividad balbuciente del niño (la-la-la) y el dominio progresivo de las series articuladas, sin significado, se observa ya en el lactante de dos o tres meses. Eritonces adquiere un repertorio de posibilidades fonadoras, que aprende a emplear ordenadamente más tarde.
Este afán de repetición del sonido escuchado constituye un caso semejante al ejemplo aludido del niño que se golpea en la frente, reiterando el doloroso ejercicio. GEHLEN lo interpreta en forma análoga: se trata de la vivenciación de la propia actividad; es el fenómeno originario de la autoalienación. El niño en el balbucir entrecortado, no se comunica con nadie. Desarrolla, desde luego, su capacidad fonadora y, al mismo tiempo —esto es lo que fundamentalmente nos interesa aquí—, en la propia actividad fonadora, se vivencia a sí mismo, se enfrenta consigo mismo, hace un dato de la propia actividad y adquiere el sentimiento de sí mismo (Selbstentfremdung).
«El hecho fundamental de este sistema fonética-auditivo es la dualidad del sonido, que es tanto realización motora del aparato fonador como impresión sonora que retorna, siendo recogida en el propio oído. Frente al sonido producido por nosotros mismos nos comportamos activamente, en cuanto que lo articulamos, y pasivamente, en cuanto que el producto de la propia actividad retorna sin esfuerzo a nuestro oído. Sólo en el sistema táctil de la mano (Tastsystem der Hand), que muestra también la dualidad activo-pasiva, es tan notoria como aquí la facultad de la «propia actividad alienada» (entfremdete Eigentatigkeit)» (135).
Por lo demás, ya que el sonido viene siempre e indefectiblemente de fuera a impresionar el oído, es indiferente que, en este entretenimiento, el sonido sea emitido por el niño o por una persona extraña. Siempre entraña en sí el estímulo para la repetición.
«...el adulto pronuncia para el niño la sucesión fonética «rerere». El niño escucha atento, su rostro adquiere una expresión que denota notorio esfuerzo, grita con fuerza, entrecortadamente, y rompe a llorar. Al fin, sonriente, con gran esfuerzo, pronuncia con lentitud: «rerere» » (141).
Resumiendo, los sonidos son simultáneamente ejecuciones motoras e impresiones recogidas en el propio oído. Son movimientos que revierten sobre la propia sensibilidad y engendran el estímulo para su repetición. El niño se vivencia a sí mismo en su vitalidad alienada; se enfrenta consigo mismo en cuanto hace un dato de su propia actividad (239).
«La función de la comunicación —apertura de la propia interioridad—, que es asumida posteriormente por el lenguaje, casi en exclusividad, tiene sus raíces en esta elemental comunicación» —de la vida del sonido— (194).
b) Segunda raíz. La apertura. El carácter elemental de comunicación que todavía no es vehículo del pensamiento aparece también en la segunda raíz del lenguaje, que GEHLEN denomina "apertura" (Offeriheit) (194) y también "reacción expresiva de la voz ante las impresiones visuales" (Lautausdruck auf Seheeindrücke) (239). Es simplemente el barbullar 6 (Anplappern) exultante del niño ante lo contemplado, el interés fuertemente matizado de alegría que manifiesta todo niño despejado ante impresiones llamativas del mundo exterior. GEHLEN precisa esta raíz con una cita de GEIGER:.
«Y en el sonido originario (Urlaut) que constituye el germen de todo idioma, debemos presuponer una tal expresión, carente de todo objetivo, es decir, el puro impulso a la autoexteriorización, el dar rienda suelta a la exultación que produce lo contemplado» (104).
Tal apreciación muestra que esta raíz del lenguaje, lo mismo que la tercera, tiene su origen en el enfrentamiento con el mundo y superación del mismo mediante movimientos comunicativos, es decir, tiene el origen dentro del proceso en que colaboran la vista y las manos.
La apertura es un fenómeno típicamente humano (230). El animal es hermético (verschlossen). Nunca logra liberarse de la presión de las circunstancias y en cada situación se hace patente el peso de los instintos y de las necesidades vitales. No consigue "dexonerarse" de sí mismo, ni del mundo, mientras que el hombre, expuesto a la sobreabundancia de estímulos, es ser abierto al mundo. Esta apertura responde a la liberación de la presión del medio ambiente, como corresponde a la constitución morfológica de un ser no especializado. Lo que hemos llamado "interés exultante ante lo contemplado" es la autofruición de una subjetividad que, pródigamente dotada, se desborda. Es la subjetividad de un ser que se siente impelido por una constitución pulsional superabundante y libre, es decir, no sujeta a buscar la satisfacción concretísima, en forma determinada y casi automáticamente, de cada movimiento instintivo así como el hombre padece una "reducción" de movimientos instintivos, hasta tal punto que GEHLEN los considera casi nulos en él, en lo referente a la vida pulsional, defiende el autor una riqueza ilimitada, un exceso de energía pulsional (Antriebüberschus).
«La teoría de la superabundancia pulsional (Max Scheler) alude a la fuerza pulsional (Triebkraft) exonerada, liberada, gracias a una reducción de los instintos y del encadenamiento de los mismos al mundo circundante; dicha fuerza es utilizada como energía fundacional (Leistungsenergie) y está a disposición de las exigencias permanentes y crónicas del hombre, tal como corresponde a un ser pobre en instintos y radicalmente inseguro» (Urmench, 21).
Este exceso le abre al hombre las metas más diferentes para emplear sus energías vitales. Su manifestación suprema le lleva a buscar el riesgo por el riesgo. Sólo así es explicable la lucha improductiva de los polinesios con la tempestad, en endebles embarcaciones, por el puro placer de navegar en condiciones adversas. Lo mismo hay que decir del riesgo de la navegación aérea en sus primeros intentos (60-61). Es la autofruición de un ser dotado de una estructura pulsional riquísima y no especializada, sino abierta a la totalidad, estructura que en su estado adulto puede abarcar todos los posibles ideales culturales, desde el deporte hasta el arte.
En esta raíz del lenguaje, el niño adquiere la vivencia de su propia interioridad y se abre a la totalidad, en una serie de movimientos que son comunicación con el mundo externo y "expresión" de la propia interioridad:.
«El fenómeno fundamental de toda expresión es la apertura, la autovivenciación de la interioridad, la que sólo es captable en sí misma cuando simultáneamente es captada como movimiento. «Expresión» es un hecho puramente humano y en él hay que distinguir principalmente dos aspectos esenciales: una estructura pulsional (Antriebstruktur) abierta al mundo, aliviada de las necesidades vitales (beáürfnissentlastete) e integrada en una vitalidad sobreabundante y comunicativa; en segundo lugar, virtuosismo en movimientos en los que no se pretende un provecho práctico (ohne Brfolgswert), movimientos autoconstatados, que constituyen la base de nuevos movimientos de rango superior, que son a su vez comunicativos» (195).
En la "reacción de la voz ante lo contemplado", como raíz del lenguaje, se trata de la vitalidad del niño, expresada fónicamente, ante la gran afluencia de impresiones externas. Debe ser valorada como movimiento expresivo:.
«a quien haya observado a los niños en su barbullar y en su «acoger con júbilo» (Begrüsen) no le quedará la menor duda de que se trata de una de tantas formas de movimiento, como puedan serlo el movimiento rítmico de los pies, la agitación de los brazos, el abrir y cerrar de ojos... Yo diría: con naturalidad fluye la automanifestación del niño en el cauce fónico frente a los estímulos. Se vivencia a sí mismo, goza de la vitalidad del propio comportamiento y de su capacidad de reacción, las cuales están exentas de coacción, es decir, experimenta el desarrollo de su interior, en su desbordamiento hacia afuera, justa y preferentemente en la expresión fónica» (196).
c) Tercera raíz. El reconocer (Wiedererkennen). De la segunda raíz, esto es, de la reacción de la voz ante lo contemplado, y sin que sea posible establecer una separación exacta, brota una tercera raíz, a saber, el movimiento fónico, en el que se delata el fenómeno del reconocer.
GEHLEN entiende por reconocer, la conciencia que un ser tiene de encontrarse en una situación que no es nueva para él. Conciencia que se extiende a la situación general experimentada y también a cada una de las partes o elementos que la integran. Puede decirse que cuando se presenta tal situación, el ser vivo reacciona siempre en forma semejante.
«...la repetición de la «misma» impresión responde un comportamiento semejante» (197).
Este fenómeno no es privativo del hombre. Se observa también en el animal. Pero en el animal se conserva en un estadio que podríamos llamar inicial, el cual se registra también en el niño pequeño. Dicho estadio inicial puede describirse como una reacción del sistema motor en general ante ciertas impresiones o situaciones. El reconocer es fenómeno estrechamente vinculado con todo el sistema motor. En el hombre el proceso no se detiene, sino que avanza, bajo la ley de la "exoneración". La respuesta o reacción inicial de todo el sistema motor se hace paulatinamente más débil y tiende a desaparecer. En este estadio de madurez y desarrollo perfecto es la voz, el sonido emitido, el que reacciona ante la impresión, quedando el sistema motor exonerado o aliviado de las funciones de responder a las impresiones.
«El reconocer opera fundamentalmente en esta línea de la «exoneración» de los movimientos corporales, siendo la voz la que asume estas funciones, bajo la dirección del sentido de la vista» (188).
Como caso típico de esta forma originaria de respuesta de todo el sistema motor ante lo recordado aduce GEHLEN en el caso descrito por FREYER, quien observó a un niño embebido ante unas cuantas botellas y botes de harina lacteada, sin pronunciar una palabra, con expresión anhelante, los brazos extendidos y tensas las manos. Otro niño solía jugar con un muñeco que estaba a su alcance, mientras lo envolvían en los pañales, sobre una cómoda. Luego estuvo ausente de la casa paterna durante seis meses. Al regresar, siendo ya de año y medio, en el momento en que le colocaron sobre la cómoda para vestirle, el niño tomó inmediatamente el muñeco cercano, para jugar, tal como lo había hecho siempre antes de la partida.
El proceso, según GEHLEN, es el siguiente. Ante determinadas impresiones se producen siempre los mismos y determinados movimientos de respuesta. La disposición inicial (Ansatz) del organismo para tales movimientos desencadena toda la gama de recuerdos, los cuales se integran como anticipación, expectación o espera (Erwartung), antes de que se produzca la respuesta general motora:.
«...pues es una ley fundamental de la vida de la fantasía que los recuerdos siguen inmediatamente a las disposiciones iniciales motoras (motoriche Ansátze), se sitúan en sus cauces y actúan anticipadamente como espera de la acción» (197).
«Los recuerdos registrados en forma puramente pasiva en nuestra fantasía, son actuados, movilizados y decantados por medio de nuestros conatos motores o disposiciones iniciales del movimiento, de tal suerte que son efectivos, como fantasmas anticipadores, en la dirección de nuestras acciones» (252).
En el reconocer hay, pues, dos momentos fundamentales. El primero es una fase mecánica muy breve, que consiste en la coordinación automatizada e instantánea entre una impresión externa y una disposición inicial para el movimiento (Bewegungsansatz), que es, a su vez, residuo y resultado de experiencias y comunicaciones anteriores.
La segunda fase es más rica y vital. Los recuerdos salen al paso de la impresión, la acción se emplea enfrentándose en movimientos concretos con el objeto conocido. El reconocer se mantiene dentro de estos cauces motores en el animal, siempre. En el niño, sólo inicialmente. Pues muy pronto se observa que en el niño disminuye, hasta desaparecer, la reacción de todo el cuerpo y la respuesta se produce sólo mediante movimientos fónicos (Lautbewegungen). Este es un fenómeno de exoneración típicamente humano.
Entre los movimientos con que el niño reacciona frente a las impresiones de los sentidos poseen una relevancia especial los fónicos. El gran investigador del fenómeno del lenguaje, JESPERSEN, rechaza la afirmación de que las primeras manifestaciones del niño sean exclusivamente expresión de deseos y exigencias. En ellas exterioriza su alegría ante la contemplación por ejemplo, de un sombrero, de un juguete, etc. Se trata aquí de aquella "alegría exultante ante lo contemplado", de quien impulsa el propio desarrollo, orientado hacia el mundo en una apertura autofruitiva.
De todos estos movimientos son los fónicos los que tienen un rango relevante, son los más inteligentes y los más ricos, entrañando una mayor satisfacción y mayores posibilidades de éxito, como se verá en la cuarta raíz (Appel o llamada —Ruf—), que al producirse obtiene rápida respuesta y satisfacción.
«Y de este relevante sistema se sirve reconocer: ya no son las relaciones de todo el cuerpo las que responden a las impresiones, sino progresivamente este movimiento rico en resultados prácticos. La ley según la cual el reconocer exige un cauce motor en el desarrollo, mantiene su vigencia, pero esta función es asumida por el tipo de movimiento que aventaja a los demás en posibilidades comunicativas, en la vivenciación de sí mismo...». (198-199).
Tampoco en esta raíz puede hablarse del elemento fónico como vehículo del pensamiento o expresión de conceptos. Antes bien, se trata simplemente de manifestaciones fónicas ante lo reconocido, que adquieren una forma concreta, en cuanto a ciertas situaciones típicas se responde de manera igual, por medio de emisiones fonéticas.
«Tales emisiones en forma de lal-la... (Lallworte) frente a hechos agradables o desagradables no son puramente emisiones afectivas, tampoco son «nombres», sino específicas reacciones del reconocer» (199).
Podemos resumir el reconocer, como raíz del lenguaje, de la siguiente forma. Impresiones repetidas son respondidas en movimientos comunicativos de todo el sistema motor. Entre estos movimientos se destacan notoriamente los fónicos. Ellos permiten responder incluso a estímulos lejanos —los que impresionan los sentidos de la vista y el oído— mediante acciones determinadas, en las que se inserta la gama previa de los recuerdos. Así, se definen, delimitan y precisan determinadas respuestas fónicas a impresiones que se presentan reiteradamente. Al mismo tiempo se realiza el proceso de superación o exoneración de las respuestas primitivas que no tenían carácter fónico.
Dentro de este contexto explica GEHLEN el nacimiento del hombre o designación de objetos mediante la asociación de las impresiones visuales y la voz, a través del proceso del reconocer (200). El sonido que retorna de fuera a nuestro oído hace posible una "asociación" entre el sonido mismo y el objeto visual que se destaca en el mundo externo, sea persona o cosa. Esta asociación de impresión visual y sonido se consuma activamente en el movimiento en que se desarrolla el proceso del reconocer, lo que constituye el nacimiento del nombre. El fenómeno consiste en dejar discurrir siempre la misma intención, como respuesta a impresiones semejantes. El símbolo en que se concretiza esa forma de reacción es la palabra o nombre que designa la cosa, siendo la voz la portadora del fenómeno del reconocer (234).
«La asociación de la impresión visual y el sonido se produce activamente en el movimiento en el que se desarrolla el proceso del reconocer. Así, se origina aquí la palabra por medio de la conexión fónico-motora de los órganos de los sentidos» (201).
El niño oye la voz que le viene de fuera y la reproduce. El sonido escuchado y reproducido despierta el repertorio de recuerdos pasivos de su fantasía (los cuales son fruto, a su vez, de las experiencias anteriores en que colaboraron las manos y la vista hasta elaborar sus centros simbólicos y relegados). Ese repertorio de recuerdos actúa como espera anticipadora. Si esta espera anticipadora se frustra y queda insatisfecha, por ausencia de la cosa, se dirige sin embargo la misma intención hacia la cosa reconocida, sin que ésta esté presente, Tal frustración señala el nacimiento del pensamiento. Esta vivencia de frustración hace que el niño capte la intención (que fluye a través del símbolo hacia la cosa) en sí misma. GEHLEN afirma que en el momento en que esto ocurre ha surgido el pensamiento, siendo provocado su nacimiento por una vivencia de frustración.
«El pensar es originariamente inseparable del hablar y significa la intención que discurre hacia la cosa, en el sentido fónico» (201).
GEHLEN insiste en que este fenómeno sólo se da dentro de la vida en sociedad. Cuando el niño reacciona y responde en forma reconociente ante lo que ve, se consuma una asociación inconsciente. Pero tal asociación es infecunda, porque toda la acción permanece encerrada en sí misma, esto es, constituye un circuito cerrado. La asociación sólo es fecunda cuando la impresión acústica viene de otro y, después, el niño la imita y reproduce.
«Sólo cuando el niño oye el mismo sonido que le viene de fuera y lo reproduce, sólo entonces se activa, por medio de ese movimiento, el recuerdo como espera anticipadora y ocurre, además, que en el sonido puramente escuchado y reproducido discurre la misma intención hacia la cosa, sin que la cosa se encuentre presente. En esta vivencia de frustración, altamente significativa, se aprehende a sí misma la intención o espera anticipadora que fluye en el sonido fónico (Sprachlaut). Tal es en realidad de verdad el nacimiento del pensamiento: una desilusión» (201).
d) Cuarta raíz. La llamada o Appel (Ruf). Debido a su deficiencia biológica el niño no sabe ni puede expresar con precisión sus necesidades y exigencias vitales. Lo hace mediante una inquietud e intranquilidad de su sistema motor en general principalmente —una vez más nos encontramos con este fenómeno— en el "lal-la-lear" y en la formación de sonidos inarticulados, pero sin poder precisar ni concretar la dirección de sus necesidades.
Inicialmente esas expresiones son manifestación indiferenciada de su necesidad. Muy pronto aprende el niño, que las necesidades que exterioriza en la forma indicada, son satisfechas desde fuera, desde el mundo exterior. A las señales de inquietud y desasosiego acude siempre alguien, quien como por obra del deus ex machina (Urmensch, 73) satisface su necesidad. Dentro de esas señales, son las fónicas las más ricas y predominantes. Pronto se acostumbra el niño a este fenómeno, asociando las necesidades a su satisfacción, en la emisión del sonido. Es decir, inserta en el movimiento fónico la intención de obtener la satisfacción. En ese momento adquiere el movimiento fónico el carácter de voz de auxilio, de toque de alerta o llamada. Todo eso es lo que entiende GEHLEN por la llamada, como raíz del lenguaje.
«El niño de tres meses emplea ya el grito de alarma —al que una vez siguió la satisfacción del deseo— con la intención de obtener ayuda... El niño de tres meses adquiere el sentimiento de la propia actividad y de la posibilidad del incremento de sus energías disponibles solamente a través del brío incontenible de su voz. En esta dirección, dispone del recurso para superar las situaciones de necesidad y malestar, estableciendo, además, por medio de la voz un contacto y comunicación con el mundo exterior, a través del punto vital más importante. Si en medio del desasosiego se abre paso la intención de obtener ayuda, medio de la voz, entonces tenemos la llamada» (210).
Es muy posible que en los animales se de el fenómeno de la "intención" y es incuestionable que los animales superiores poseen la facultad de "tener en cuenta" los resultados obtenidos en el ejercicio de una determinada actividad, para aplicarlos posteriormente (143). Los chimpancés de KÓHLER, escarbando con palos, encontraron casualmente raíces comestibles. Con la "intención" de obtener nuevos hallazgos se afanaban posteriormente en la misma actividad (209). Sin embargo, no poseen lenguaje. Pueden, por ejemplo, dar un "grito de alarma" avisando del peligro a los semejantes. Pero, entre otras condiciones indispensables, que de ninguna manera se dan en el animal, están fatalmente encadenados a la situación. Ningún animal puede reproducir en una situación cualquiera y fuera de peligro el "grito de alarma", porque no disponen libremente de la voz, sino sólo cuando la situación les impulsa a ello. Mientras que es condición indispensable del lenguaje genuino la libre disponibilidad de la voz en todo momento (143).
Es de capital importancia la influencia que la llamada ejerce sobre la vida pulsional del hombre (Antriebsleben).
Debe suponerse que el niño acusa las necesidades de índole fisiológica, sin que sepa concretarlas, por medio de un estado general de insatisfacción e inquietud frente al caos de estímulos desagradables, tanto interiores como exteriores. La llamada constituye un paso definitivo en la precisión y determinación de esas necesidades. En la voz o sonido se concretiza una conexión vivencial muy precisa, por ejemplo, la correlación: hambre-llamada-saciedad:
«En el caso muy elemental de la llamada se trata, por tanto, de la ordenación y precisión de una necesidad vital en su orientación hacia la satisfacción...». (211).
e) Quinta raíz. Los gestos fónicos (Lautgesten) (228 ss.). GEHLEN entiende por gesto fónico las articulaciones o expresiones que acompañan generalmente a una actividad.
Este fenómeno se aprecia ya en niños muy pequeños. Salvando los matices impuestos por el medio y la índole individual, observa GEHLEN que a los siete meses los niños acompañan sus movimientos de hilaridad con la expresión ada; y las reacciones de defensa o respulsa van acompañadas de la expresión dada. Estas expresiones son tan variadas como pueden serlo los diferentes movimientos, es frecuente en la actividad del hombre el concurso del elemento fónico-motor. Con otras palabras, el hombre suele acompañar su actividad con una serie de sonidos articulados. El autor suele aplicar a este hecho la designación "música de acompañamiento" (Begleitmusik). También lo denomina gesto fónico.
Es pues un hecho, que diferentes figuras o series de movimientos conjugados poseen una "música de acompañamiento" de tipo expresivo-motor. En la entrada de este fenómeno debe suponerse una ley configuradora, según la cual, a la progresiva precisión que se va logrando en la percepción y en las diferentes actividades corresponde también una precisión de la "música de acompañamiento" fónico motora.
Si se admite que actividades precisas determinan la aparición de un acompañamiento fónico, que inicialmente es una expresión de tipo afectivo, hemos dado con la clave para explicar el origen de las palabras de propia invención, con las que los niños acompañan sus acciones. Es muy sugestivo el caso presentado por JESPERSEN, de un niño americano, que al mismo tiempo que movía un palo de izquierda a derecha y viceversa, sobre una alfombra, exclamaba jazing, palabra inventada por él. Es decir, tenemos el caso de una precisión en el acompañamiento fónico correspondiente a una precisa forma de actividad. Este es el sentido estricto de la expresión "gesto fónico", que en cuanto raíz del lenguaje alude al nacimiento de palabras que en su origen están siempre vinculadas a situaciones concretas dentro de la actividad del hombre.
Este fenómeno, como raíz del lenguaje, ha sido ampliamente estudiado por NOIRE (229), habiendo seguido después la misma orientación VOSSLER, AMMANN, JESPERSEN (270 ss.). El error de NOIRE consistió en querer explicar el fenómeno del lenguaje a base de una sola raíz, con lo que su teoría resulta forzada, al derivar de su hipótesis "voz en la acción" (Aktionslaut) hechos que difícilmente encuentran explicación satisfactoria en la misma. Por lo demás, su orientación contiene intuiciones geniales.
NOIRE deriva el lenguaje de sonidos expresivos con los que el hombre primitivo acompañaba su actividad colectiva, sonidos que a través de esa situación y circunstancias llegaron a adquirir un sentido alusivo a la misma actividad:
«La palabra es en su origen la expresión del relevante sentimiento común que acompañaba a la actividad colectiva» (NOIRE, citado por GEHLEN) (229).
Según NOIRE toda actividad colectiva era acompañada de melodías o exclamaciones, habiéndose desarrollado la palabra sobre la base de la cadencia común, del sonido comúnmente articulado y comúnmente comprendido:
«La característica especial de este sonido es que recordaba una actividad determinada y era comprendido como tal» (NOIRE, citado por GEHLEN) (220).
NOIRE se imagina concretamente al hombre primitivo empeñado en labores colectivas, como cavar, trenzar, etc.
Las voces de acompañamiento recibían un significado determinado, alusivo a la acción realizada, debido a que la función intelectiva se asociaba o trasladaba secundariamente a la tarea practicada en común. Luego en un nuevo proceso, los significados de tales palabras, determinantes de la acción, se transferían a los efectos de la acción, esto es, a los productos: la cueva, la fosa, el trenzado, etc.
En resumen, los diferentes lenguajes son el resultado de la traslación del significado de las acciones a los objetos. La teoría de NOIRE contiene observaciones agudísimas y también defectos de bulto. Desconoce la singular estructura de la percepción y del movimiento en el hombre, la estructura simbólica de la percepción y la función de los respectus, patentes en el análisis del movimiento humano.
«El —NOIRE— reaccionaría con perplejidad, si tuviera que dar razón del comportamiento de sus hombres primitivos antes de que alcancen la edad adulta y de que realicen con sentido trabajos colectivos. Pero tiene cierta idea de las raíces prácticas y comunicativo-motoras del lenguaje, y barrunta la gran importancia de la colaboración entre la mano, la percepción y el lenguaje» (230).
El hombre, gracias a la plasticidad descrita de sus movimientos puede desarrollar infinidad de combinaciones en los mismos. Como vimos, gracias a la fantasía y a la apertura a la totalidad de su capacidad de percepción, puede realizar un movimiento partiendo de su fase inicial o de cualquiera de las fases intermedias. Lo puede interrumpir en el punto en que le plazca e intercalar en una misma figura del movimiento las figuras correspondientes a otros tipos de movimientos muy diferentes. Piénsese, por ejemplo, en el ritmo combinado que introducen compases diferentes en una misma melodía. Una sola fase de una figura del movimiento puede desencadenar el movimiento en su totalidad. En todo movimiento hay fases muy fructíferas que entrañan en sí potencialmente todo el movimiento. Es suficiente tener presente un punto culminante para que todos los elementos contenidos en él se desarrollen mecánicamente a la perfección. Se trata, una vez más, de la constatación de la ley de la exoneración, tantas veces aludida.
Toda esta teoría que rige el sistema sensomotor tiene también su vigencia en el lenguaje y su aplicación en la raíz que estudiamos del "gesto fónico". Cualquiera que observe a los niños puede advertir que poseen ciertas "palabras" para acompañar determinadas actividades, juegos, necesidades, etc., que nunca les han sido enseñadas previamente.
«Yo concibo tal «música de acompañamiento», en principio, como puras fases, tanto del movimiento como de la expresión, dentro de la actividad general; la función de estas voces consiste en que precisamente por medio de tal fase puede desencadenarse la totalidad de la situación y toda la sucesión que integra la acción y ello con un resultado singular y relevante: la voz está siempre a disposición con la mayor facilidad, es bien común, es comunicativa, y en cuanto llamada, posee la virtualidad de hacerse escuchar e imponerse» (23).
GEHLEN afirma que las palabras que tienen su origen en esta raíz no son los sonidos que apuntando a las cosas singulares son portadores del "reconocer" (3.a raíz). Ambas raíces (3.a y 5.a) se desarrollan simultáneamente en el niño. Pero aquí el significado de la palabra es vago. Por ejemplo la expresión "dada" puede significar el justo con el sonajero, juego en general o el sonajero mismo. Estas palabras poseen un valor que, aludiendo a una situación, no es indeterminado, pero es "elástico", es vago. Un niño ha experimentado frecuentemente toda la serie de acciones y percepciones que responden a la situación de salir de paseo. Cualquiera de los elementos o "fases" que integran esta situación puede ser la señal que ponga en marcha toda la serie de acciones pertenecientes a tal situación:
se le señala la calle, o se le presenta la ropa de salir, o contempla el propio niño a las personas mayores aviadas para la partida, o escucha una palabra que se acostumbra a decir en tal ocasión... De todos esos datos es la palabra el más fácil, el más rico, el más expresivo y el único de que se puede disponer en todo momento (231).
Con el mismo propósito cita GEHLEN otro ejemplo traído por JESPERSEN. Alguien dibujó para un niño muy pequeño un cerdo, situación que el niño designó con el nombre de óff. Els decir, la expresión óff era un símbolo: 1° de todo el proceso de dibujar un cerdo, 2° de un cerdo, 3° de dibujar y escribir en general. A la inversa, al escuchar el niño la articulación óff experimentaba el impulso a escribir, o a dibujar un cerdo, o a esperar que le dieran el dibujo del mismo.
«La palabra se balancea aquí todavía entre un significado verbal y sustantivado. Está tanto al servicio de la intención que se dirige a una cosa como puede servir de disposición o espera anticipadora con respecto a la acción» (253).
Una vez que se concretiza el significado, los demás elementos integrantes de la situación quedan libres para recibir otras intenciones. Si óff se concretiza significando estrictamente cerdo, entonces habrá que buscar nuevas y diferentes denominaciones que designen "dibujar"... y todos los demás elementos de la situación.
El niño vive en contacto y enfrentado con el mundo exterior, en situaciones "comunicativas". Toma los movimientos comunicativos y los considera por el lado que más le place. En este caso, por el lado de la "fase" fónica ; se apropia ese acompañamiento fónico, lo constituye en símbolo y por medio de él se orienta y dirige hacia la totalidad de la situación.
«El niño aprende muy pronto a destacar el lado fónico de las situaciones concretas y a través de él a pronunciarse intencionalmente, orientándose hacia la totalidad de la situación» (232-233).
Con la raíz del lenguaje aquí descrita se ha mostrado principalmente el origen de la palabra en el ámbito de la acción y de la comunicación práctica con el mundo, esto es, la cristalización de los procesos de la experiencia, y de la propia actividad, en la palabra.
De hecho el niño aprende el lenguaje con ayuda del adulto, quien le facilita en alto grado su labor (Urmensch, 143). El adulto le indica, por ejemplo, el reloj y dice al mismo tiempo: glock o algo semejante. Ya que el niño posee la tendencia a reproducir lo escuchado y, por otra parte, la actitud indicadora del adulto provoca la fluencia de la intención hacia el reloj, se origina una asociación directa de las empresiones visuales y acústicas. La voz imitada y reproducida se orienta sin esfuerzo hacia la cosa.
No obstante, parece incuestionable que el niño posee radicalmente la capacidad de elaborar su propio lenguaje, incluso en el caso hipotético de un aislamiento absoluto de toda relación con adultos y siempre que se encuentre en compañía de un semejante, por lo menos, en la misma situación.
«Pues lo que el niño aprende del adulto no son las intenciones que discurren a través del símbolo hacia las cosas; antes bien, es la propia naturaleza quien le enseña, y la aptitud de hacer discurrir la intención a través de la voz hacia la cosa sería una labor que asumiría probablemente esa maestra soberana» (269).
Al margen de esa ayuda del adulto, puede pensarse que tanto en el niño como en los orígenes de todo lenguaje, en su época primitiva, colaboran simultáneamente todas las raíces, registrándose un entrelazamiento en las funciones de las mismas (272).
13. El elemento del lenguaje
No hay pues una raíz única del lenguaje. La capacidad fónica del hombre trabaja inicialmente en direcciones diversas y perfectamente diferenciables. GEHLEN ha señalado cinco de esas direcciones o raíces. Dichas raíces no son "intelectuales" en sentido estricto, sino "preintelectuales", esto es, son simplemente realizaciones de tipo sensomotor, que preparan el advenimiento del pensamiento y del lenguaje.
«Cada una de ellas —4e las raíces— es específicamente humana en su estructura, lo que aquí no equivale a decir:
espiritual. Antes bien, estas raíces del lenguaje no son propiamente intelectuales, sino acciones vitales sensomotoras, cuyo efecto presenta rasgos singulares y cuya configuración es inconfundiblemente humana. Pues es decisivo, para una teoría antropológica del lenguaje, no atribuir exclusivamente al mismo virtualidad comunicativa, realizaciones de tipo simbólico, actividad refleja autopática (selbstempfundene Aktivitat), intenciones, respectus, cambio de respectus, etc. Todo esto son, antes bien, caracteres específicamente humanos y pertenecientes a las funciones del movimiento y de la percepción del hombre en su totalidad» (239).
Siendo tal la naturaleza de las diferentes raíces del lenguaje, cabe todavía preguntarse por el origen irreductible de su vitalidad, por el suelo nutricio común de las mismas, por el "elemento" que alienta como realidad última en el lenguaje. Es la búsqueda afanosa tras las huellas de la palabra y, por lo mismo, del pensamiento inherente a la misma. Tal parece ser el sentido de la formulación siguiente:
«... ya que ellas —las raíces— son actividades vitales, previas al pensamiento (vorgedankliche), aunque entrañando en sí inteligencia germinal, ¿dónde está el punto seminal (Keimpunkt) del pensamiento? ¿No hay, por decirlo así, un centro germinal que abarque la totalidad del organismo del lenguaje en su desarrollo?» (241).
GEHLEN recuerda que pensamiento y lenguaje son la misma cosa; pensamiento es la intención que fluye hacia algo a través de un signo o símbolo fonético (235); intención es una función del ser vivo, irreductible a ninguna otra función vital (nicht weiter auslosbar); la voz está siempre a disposición y es repetible a discreción; la voz, por otra parte, es un movimiento propio del lenguaje y, en cuanto escuchada, es parte constitutiva del mundo exterior; el lenguaje continúa en línea recta la actividad simbólica, constatable ya en la actividad de la vista y de la mano, constituyendo de esta forma un mundo de símbolos de creación propia. Con estos materiales GEHLEN pretende responder a la cuestión propuesta:
«... disponemos así de los elementos indispensables para contestar a nuestra pregunta. El punto germinal del pensamiento se encuentra allí, donde nosotros nos dirigimos hacia la cosa en un movimiento exonerado y libre de la presión de las necesidades vitales y simultáneamente, en el mismo movimiento comunicativo aprehendemos la cosa» (241).
En todos los movimientos comunicativos que hemos estudiado aparece el hombre actuante y, al mismo tiempo, saliendo de sí mismo. El hombre ejercita su actividad y simultáneamente se traspone, casi podríamos decir, se desdobla, y en un movimiento de exoneración, se transfiere (Ineinsetzung, Sichversetzen (243), Sichhineinversetzen, Sichobjektivieren, Sichentfremden, Sichselbsthaben (262)) y se sitúa en la cosa. En su propia actividad, es decir, en este movimiento saliendo de sí mismo hacia la cosa y desde su situación, instalado en la cosa misma y a partir de ella adquiere el hombre la vivencia de sí mismo (Urmensch, 146) y también de la cosa. En este proceso surge el pensamiento.
«Allí donde nosotros en la acción fónica nos dirigimos hacia la cosa y, a su vez, este dirigirse es percibido sensiblemente también por nosotros, captando y vivenciando la cosa en ello, allí salta la chispa del pensamiento (der Blitz des Gedarikens): Esta es la manera en más alto grado «desmaterializada», supremamente exonerada y supremamente ligera de apropiarnos del mundo, haciéndole disponible gracias a símbolos de creación propia» (241).
La realidad aquí descrita se encuentra potencialmente en todas y cada una de las raíces del lenguaje y todas ellas se mueven en esta dirección, haciendo posible la floración del lenguaje y del pensamiento. Con este logro es posible un comportamiento activo, que no opera ningún cambio en las cosas, ni en el mundo de la realidad. Es un comportamiento "teórico" —según gusta GEHLEN de expresar este hecho— que moviéndose hacia el mundo sin fronteras de lo perceptible es "pura" comunicación y, por añadidura, multiplica la riqueza sensible del mundo a base de la nueva realidad de los símbolos, potencialmente incrementable hasta el infinito. Del sonido hecho palabra puede decirse que hace las funciones de lo perceptible real, lo elabora y lo substituye, lo hace disponible y lo reproduce a su arbitrio (Urmensch, 228).
«La palabra nos alivia (entlastet) de la presencia inmediata de las cosas, pero posibilita una presencia virtual infinitamente libre, dentro de la cual aparece la real sólo como un sector muy pequeño, y el hombre puede actuar y planear el margen de ella: el último eslabón en la dotación de un ser actuante, no adaptado» (242).
Por tanto el lenguaje alivia, exonera, al sistema motor de las funciones del conocimiento o experiencia, llevadas a cabo en el estadio inicial por medio de las manos al palpar los objetos; también le exonera de la tarea de orientarse en el mundo de la infinidad de impresiones, etc.
Esta exoneración es la condición indispensable para presiones, etc. Esta exoneración es la condición indispensable para que el trabajo humano sea posible, empleando la energía que se economiza en esos procesos elementales, en las más altas funciones de la vida humana. El hecho de poder llamar las cosas por su nombre es el fruto de la acción humana. El hombre puede retener esa reacción, hecha palabra y disponer de ella a su gusto.
GEHLEN resume todas estas consideraciones en los tres puntos siguientes. En la palabra, nervio y núcleo del lenguaje, encontramos diversos aspectos que integran una realidad única, pero que son diferenciabas desde el punto de vista conceptual:
a) Una intención que discurre a través de un símbolo de creación propia, dirigiéndose hacia la cosa.
b) Autovivenciación en el movimiento comunicativo, en el que simultáneamente vivenciamos y captamos la cosa.
c) Este comportamiento es en sí mismo acción, más aún, es la acción genuina, que multiplica la riqueza sensible del mundo, sin introducir ninguna transformación en la realidad (242).
Este fenómeno singular basado en presupuestos múltiples, que encierra en sí toda la estructura del movimiento y de la sensibilidad humana, estructura que encuentra en él su culminación, es la palabra. Y la forma de conciencia que cristaliza en la palabra es el pensamiento, que es inseparable de la palabra, más aún, es la palabra misma (242).
El pensar, por otra parte como todas las actitudes humanas está ordenado a la acción:
«El pensar es medio para el contacto exonerante y simbólico y está esencialmente ordenado a la acción» (255).
«Pensar es un órgano guía de la acción, ... que nunca pierde su misión, en la que definitivamente debe desembocar, a saber, la dirección del comportamiento» (339-340).
14. La frase
Con la palabra nos transferimos e instalamos en la cosa. En este movimiento comunicativo realizamos la autovivenciación y simultáneamente vivenciamos la cosa. Así, poseemos ya la cosa y su nombre, o designación. Tan pronto como prendemos o insertamos en una palabra nueva la virtualidad adaptada en la cosa, ha surgido la frase o proposición.
Instalados en la cosa hemos percibido, hemos experimentado, uno de los efectos o impresiones de la misma (v. gr. el efecto "iluminar") y lo depositamos o prendemos en una nueva palabra (sol). El resultado es que ha surgido la frase, v. gr.; el sol ilumina (244).
En la frase, "la palabra sale de sí y se instala en otra palabra" (das Wort versetzt sich in ein anderes), iniciando un enfrentamiento con la misma (245).
El contenido referencial (Hinsicht) de cada cosa es variadísimo, de tal suerte que la designación del sujeto, en una frase, no hace comprensible inmediatamente el predicado. Por ello, la estructuración de la proposición consiste en vincular uno de los innumerables contenidos referenciales (Hinsichten) de la cosa (designada por el sujeto de la proposición) con un contenido referencial concretísimo expresado en el predicado (246).
Es indudable que el lenguaje se mantuvo durante mucho tiempo en un estado primitivo y limitado al entendimiento inmediato, dentro de situaciones concretísimas.
Sin embargo tanto la palabra como la frase pertenecen a la contextura primitiva del lenguaje, siendo simultáneo su origen cronológico (274).
En la fase del hombre primitivo se presenta un proceso, se determina un hecho objetivo, en una forma similar a lo que ocurre en el lenguaje carente de flexiones del niño (273). Un niño de 16 meses contempla un desfile militar, con banda de música. Expresa este proceso con la "frase de dos palabras": "dados lalala" (Daten lalala) (274).
En el lenguaje se va realizando paulatinamente un proceso de abstracción. Es la liberación de la inmediatez y de la situación concreta actual. Se da una pérdida en el valor indicativo, pérdida del contenido demostrativo adquirido en la observación concreta de la realidad y, al mismo tiempo, se va dando cauce a la otra posibilidad concreta del lenguaje: cada palabra apunta hacia otra palabra y de esta manera se completan recíprocamente, sin necesidad de apoyarse en los contenidos objetivos (267).
Llega un momento en que el pensamiento trabaja no ya sobre las cosas (Entlastung), sino sobre las palabras que han llegado a substituir a la realidad. En este sentido, dice GEHLEN, que el pensamiento trabaja sobre el lenguaje y se mantiene en sí mismo (bel sich selbst bleibt) (278). Esto ocurre cuando el lenguaje ha llegado a la perfección fraseológica, y alcanza su más alto grado cuando llega al estadio en que se hace rico en flexiones variadas.
Desde el punto de vista diacrónico, el lenguaje del primitivo, lo mismo que el del niño, carece de flexiones. En su perfeccionamiento, y al mismo tiempo que se va haciendo más abstracto, adquiere la riqueza de flexiones. GEHLEN afirma que esta evolución se prosigue y los estadios últimos de idiomas altamente intelectualizados vuelven a ser pobres en flexiones, como ocurre con el inglés y el chino (267).
15. Pensamiento y lenguaje
En nuestro análisis hemos llegado a identificar pensamiento y lenguaje. Hemos descrito el pensamiento como la intención que se dirige hacia algo a través de la palabra.
«No se puede dudar que pensar en sentido estricto es «lenguaje interior», es un subvocal talking (WATSON), pues permanece vinculado al lenguaje, hasta tal punto que piensa en idioma alemán, francés, etc.». (263).
«Pensar es hablar interiormente y se pueden constatar finísimas inervaciones en la región de la cabeza, boca y garganta, al pensar» (Urmensch, 229).
Sin embargo, no es necesario exteriorizar el pensamiento. No es indispensable participarlo a los demás, por medio del lenguaje. En este punto se consuma una separación entre pensamiento y lenguaje. Así nos encontramos ante el problema del lenguaje interior, en el que la intención hacia la cosa prescinde del movimiento comunicativo de la fonación, y se produce el fenómeno que podríamos designar como "pensar mudo".
GEHLEN afirma que el problema del lenguaje interior, no articulado en palabras, constituye un enigma. Nuestro enfrentamiento con las cosas se realiza normalmente en el contacto motor, en general, y en su forma más perfecta en el contacto fónico-motor. Puede decirse que esta forma de contacto con el mundo es directa e inmediata, mientras que el lenguaje interior constituye, ante todo, un modo de comportamiento indirecto, en el enfrentamiento con el mundo. Este hecho debe interpretarse en el sentido de una represión o interrupción (Hemmung) del contacto motor directo con el mundo, represión que provoca una retracción del sujeto hacia su propia interioridad. GEHLEN opina que la raíz de este fenómeno se encuentra no solamente en la conciencia, sino en el fondo vital de la persona, ya que significa una represión de todos los procesos sensomotores de la expresión, en general. Lo explica de la manera siguiente: Parece que el fundamento de este adentramiento (Verinnerlichung) debe buscarse en el estrato pulsional (Antriebschicht) del hombre. Ello significa una retracción (Rückwendung) o contención (Stauung) de las fuerzas pulsionales, que en lugar de emplearse en objetos externos, se concentran en la esfera inmanente del sujeto.
Al tratar de la 2.a raíz del lenguaje, la apertura, hemos aludido al exceso o superabundancia de energía pulsional (Antriebüberschus), frente a la pobreza de movimientos instintivos del hombre. Este adentramiento podría significar que parte de esa sobrecarga de tendencias pulsionales no encuentra satisfacción en la acción directa, orientada hacia el mundo, y se repliega en la propia interioridad, buscando en ese movimiento de repliegue la satisfacción en el propio núcleo vital de la persona. Este introversión (Nachinnenschlagen) de intenciones que no encuentran cauce en la irrupción hacia el exterior sería un fenómeno esencialmente humano, en el que se realiza la exoneración del mundo sensible en el más alto grado.
«Desde el punto de vista puramente descriptivo, en primera línea, el pensamiento es desensibilización (Entsinrilichung), esto es, se comporta con respecto al lenguaje de representaciones y recuerdos, así como del material acústico correspondiente a las representaciones de las palabras. Sólo así alcanza libertad completa el flujo de intenciones para vincularse recíprocamente en su fluencia, en una palabra, para constituirse en curso de pensamiento (Gedankengang) y utilizar como vehículo el puro núcleo de las representaciones verbales, prescindiendo de la representación concreta. Pensar es, por tanto, desde el punto de vista descriptivo, el más alto grado de comportamiento de-sensibilizado, puramente insinuante y abreviado; es el más alto grado de exoneración» (264).
Nuestro enfrentamiento con el mundo a través de la percepción, a través del control de la realidad en movimientos comunicativos es transpuesto por obra del pensamiento, que se concentra en la escena interior, suspendiendo transitoriamente toda actividad real, incluida la verbal:.
«En los procesos del pensamiento se efectúa un enfrentamiento de la persona consigo misma, con sus propios intereses, con sus propios deseos, etc., se trata, en última instancia, de definir la postura que se adopta con respecto a sí mismo.
Todo pensar es, por consiguiente, una forma de comunicación consigo mismo, es un autoauscultamiento llevado hasta los estratos pulsionales y, por decirlo así, una socialización interior» (264).
16. La estructura pulsional
GEHLEN ha dedicado una parte muy considerable de sus investigaciones antropológicas al estudio de la vida interior, del "mundo exterior de dentro" (innere Aussenwelt) y al estudio del carácter y de la estructura pulsional del hombre. Es posible de todo punto consignar aquí el resultado de su investigación, limitándonos a levísimas alusiones.
GEHLEN se pregunta: "¿cómo debe estar integrada la estructura pulsional de un ser deficitario, que ha sido destinado por la naturaleza a la acción?" (338).
Por una parte la satisfacción de todas las necesidades humanas, incluidas las más elementales, exige como condición indispensable el conocimiento y superación de las circunstancias del mundo, en su realidad objetiva. Conocimiento y superación que el hombre consigue en la acción, enfrentándose con el mundo. Todo lo que directa o indirectamente satisfaga las necesidades humanas, todo lo que contribuya a hacer "disponible" el mundo, puede ser un centro de atracción hacia el que se dirija su vida pulsional, puede constituirse en interés que oriente su energía. Por eso la estructura de las pulsiones humanas debe ser plástica, adaptable a las circunstancias cambiantes y a las diferentes acciones en que el hombre se enfrenta a esas circunstancias; debe ser abierta a la totalidad del mundo, debe ser consciente, orientable, con base en la experiencia objetiva (354).
Por otra parte, las pulsiones y necesidades deben ser contenibles, aplazables, es decir, independientes o desconnectables a la acción. Mientras la acción se emplea en la experiencia, en el conocimiento, en la infinidad de posibles situaciones objetivas, es condición indispensable que las pulsiones y sus respectivos centros de interés sean retenidos, y ello precisamente porque las tendencias pulsionales sólo pueden alcanzar su verdadera y definitiva satisfacción, cuando las situaciones en esa desconexión de las necesidades y pulsiones respecto de las satisfacciones de las mismas y de la acción, posibilita la formación de una vida interior ("interioridad", "alma", "mundo" exterior de dentro) o del estrato que solemos llamar alma, en el que las pulsiones son ocupadas (besetzt) por imágenes correspondientes a las situaciones en las que se consuma la satisfacción de las mismas, es decir, en imágenes del mundo externo (St. z. Anthr., 52). Anclado en este punto de vista describía NOVALIS el alma con la expresión "mundo exterior de dentro" (345-354) y KANT decía que son las representaciones de los sentidos externos el material que llena nuestro ánimo (Gemüt) (341).
Las fases en que el hombre se enfrenta al mundo, sirviéndose de las pulsiones ocupadas con imágenes y fantasmas objetivos (Zielbilder) que imprimen un carácter finalista a su conducta, son conscientes. Ello implica necesariamente una decisión, una selección frente a otros posibles intereses. Aquí se encuentra una raíz de la "moral", o de la "disciplina", ya que GEHLEN prefiere este segundo término (Zucht), por considerarlo psicológicamente neutral (St z. Anthr., 23).
El estudio de las pulsiones le da ocasión a GEHLEN para ensayar una nueva fundamentación de la caractereología.
El carácter no es una agrupación de propiedades, como sostienen las teorías usuales. Es la forma especial en que el hombre modera activamente el impulso vital, es decir, lo decanta, convirtiéndolo en fuerza dominada y dócil a regulaciones firmes, lo retiene en forma de hábitos que dan su impronta a la conducta y lo emplea eri su comunicación con el mundo. El carácter necesita tiempo para formarse y sólo adquiere su madurez en el transcurso de los años. Constituye una especie de presencia permanente de decisiones que han llegado a ser connaturales (373).
Apoyándose en los filósofos griegos y en KANT, GEHLEN no admite que haya en el hombre una facultad especial llamada "voluntad" (362). Si el hombre es el ser que se conduce a sí mismo y regula su vida, tal calidad debe mostrarse en toda la extensión de su estructura. En este caso, una facultad especial, voluntad, sólo sería una palabra más para designar el hombre en el hombre (364). "La voluntad es la capacidad de asumir la guía, de los movimientos que se registran en toda la amplitud de la persona" (363).
17. Las instituciones
GEHLEN ha estudiado también muy ampliamente el problema de las instituciones y del "espíritu objetivo".
El proceso de exoneración o lucha del hombre consigo mismo y con el mundo sólo queda decidido de su favor cuando alcanza firmeza y regularidad en su capacidad de reacción frente a una realidad que ha dejado de ser hostil, llegando a serle familiar. Esta consideración establece el nexo entre el esquema antropológico de GEHLEN y la proyección sociológica del mismo.
El desajuste que acusa el hombre por falta de la correlación: movimiento instintivo —"excitador"—, queda subsanada por obra de las instituciones. Ellas le garantizan una cierta regularidad, tanto en la satisfacción de sus necesidades, como en la vida de relación con los semejantes.
18. Observaciones críticas
Es fácil comprobar que, en los últimos decenios, en Alemania, quien se haya hecho cuestión del problema del hombre se ha visto en la necesidad de definirse frente a la teoría de GEHLEN.
El ensayo de GEHLEN es absurdo en sí mismo, según Theodor LITT. Ese mismo intento, por el contrario, es saludado como la nueva antropología por Nicolai HARTMANN, y señala la fecha en que la misma se ha constituido como ciencia diferenciada y rigurosa, según H. J. SCHOEPS.
Entre estos dos polos se mueve toda la crítica. En ella se encuentran todos los matices y tonalidades del pro y el contra. Sin riesgo de equivocarse, puede decirse que toda publicación que directa o indirectamente se haya ocupado del problema del hombre, después de la guerra, en Alemania, se ha pronunciado frente a GEHLEN en uno u otro sentido. Uno sólo es el posible denominador común, capaz de agrupar las valoraciones más dispares: la ausencia de indiferencia ante el enfoque antropobiológico. Este simple hecho delata el peso intrínseco y la importancia de la nueva orientación.
Creemos que el ideal de la antropología filosófica sería integrar en una síntesis no forzada las dimensiones biológica, histórico-social, y metafísica del hombre. Ello implica el riesgo, difícilmente superable con garantías de éxito, de conjugar el método empírico con un cierto apriorismo.
GEHLEN da toda la importancia que tiene a la dimensión biológica, tan olvidada en las interpretaciones tradicionales del fenómeno humano. Presupone el aspecto histórico-social y se inhibe frente al problema metafísico y la trascendencia, adoptando un empirismo radical. Por lo mismo, creemos que su interpretación del hombre es insuficiente. Sin embargo, GEHLEN tiene toda la razón cuando observa que no disponemos del criterio que nos asegure qué especulaciones tocan lo absoluto y son rigurosamente metafísicas y cuáles confunden lo absoluto con el propio capricho y arbitrariedad. Una simple mirada hacia la historia de la filosofía es aleccionadora, en este sentido.
Personalmente creemos que GEHLEN ha destacado aspectos que pueden integrarse en toda concepción del hombre, sea cual fuere la base y orientación de la misma. Y ello porque tales aspectos son esenciales antropológicos, GEHLEN ha destacado como nadie el significado vital de las funciones del espíritu, al señalar la vigencia de lo espiritual hasta en los estratos ínfimos de lo vital humano y el condicionamiento y dependencia mutua de las funciones "altas" y "bajas".
Además, desde el punto de vista morfológico y de su constitución física, el hombre es esencial y absolutamente diferente de cualquier otra estructura viviente. Esto es tanto más significativo si se tiene en cuenta que, en una época, en la que las ciencias se habían empeñado en acentuar las semejanzas y disimular las diferencias entre el animal y el hombre, GEHLEN señaló con énfasis el contraste esencial entre uno y otro. Ha descrito admirablemente el "carácter simbólico" del movimiento y de la percepción.
Dentro de la filosofía del lenguaje ha revelado el aspecto motor del mismo y su vinculación, hacia abajo, con el sistema senso-motor y, hacia arriba, con el pensamiento.
Y todo ello dentro de una visión impresionantemente unitaria del fenómeno humano.
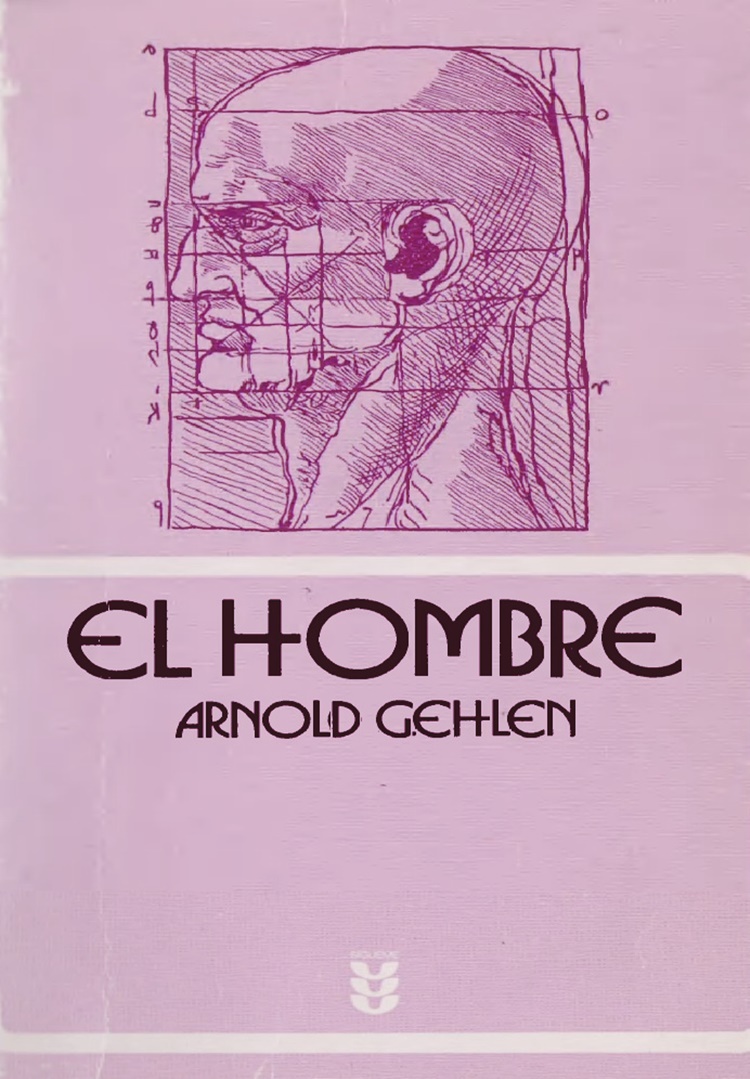 |
| El hombre, según la teoría antropobiológica de Arnold Gehlen (1970) |
El hombre, según la teoría antropobiológica de Arnold Gehlen (1970).









Comentarios
Publicar un comentario