Georg Simmel: El problema del estilo (sociología de la estética)
El problema del estilo
Georg Simmel
Desde hace mucho tiempo se ha dicho que la existencia práctica del hombre se desenvuelve en la lucha entre la individualidad y lo colectivo, es decir, que en casi cada momento de nuestra existencia la obediencia a una ley que sea válida para todos —sea de naturaleza interna o externa— entra en conflicto con la determinación interior pura de nuestra existencia, con la individualidad personal que sólo obedece a su propio sentido de vida. Pero podría parecer una paradoja, que en las colisiones de las áreas políticas, económicas y morales no se manifestase sino una forma mucho más general de oposición, que no es menos apta para reducir la esencia del estilo artístico a su expresión fundamental. Quiero comenzar con una experiencia sencilla del ámbito de la psicología del arte.
Cuanto más profunda y única es la impresión que nos causa una obra de arte, menos suele ocuparnos la pregunta acerca de la cuestión del estilo de la obra. Al contemplar una de las innumerables y no muy gratificantes estatuas del siglo XVII se ofrece a nuestra conciencia, sobre todo, su carácter barroco, al ver los retratos neo-clásicos que se hicieron alrededor del año 1800, pensamos sobre todo en el estilo de esa época; y en los incontables cuadros, completamente indiferentes, de la actualidad ninguna cosa suscita nuestra atención salvo que muestran un estilo naturalista. Pero frente a una estatua de Michelángelo, ante un cuadro religioso de Rembrandt o delante de un retrato de Velázquez la cuestión del estilo se vuelve absolutamente irrelevante. La obra de arte nos cautiva de lleno con la totalidad unitaria que presenta ante nuestros ojos. Si además se corresponde con el estilo de una determinada época, es una pregunta, que —al menos al observador interesado en los aspectos estéticos— ni se le plantea. Sólo donde un cierto sentimiento de ajenidad en la percepción no nos permite captar en la obra de arte su individualidad específica, dejándonos percibir solamente lo típico y lo general en ella —tal como nos sucede frecuentemente p. ej. con el arte oriental— sólo ahí se mantiene viva y especialmente activa la cuestión del estilo, aún tratándose de grandes obras. Porque lo decisivo es esto: El estilo es siempre aquella manifestación formal, que —en la medida que sostiene o ayuda a sostener la impresión de la obra de arte— niega su naturaleza y su valor individuales, su significado singular. Gracias al estilo se somete la particularidad de una obra singular a una ley formal general que también es aplicable a otras obras de arte, se la despoja, por decirlo así, de su absoluta autonomía, ya que comparte con otras su naturaleza o una parte de su configuración y con ello hace referencia a una raíz común, que está más allá de la obra individual, en contraste con las obras, que han surgido por entero de si mismas, o sea de la unidad absoluta y misteriosa de su personalidad artística y de su genuina singularidad. Y así como la estilización de la obra contiene el trasunto de una generalidad, de una ley para la contemplación y el sentimiento, que rige más allá de la específica individualidad del artista, lo mismo cabe decir desde el punto de vista del objeto de la obra de arte. Una rosa estilizada debe representar, frente a la realidad individual de una rosa, lo general de todas las rosas, el tipo rosa. Los diferentes artistas intentarán alcanzar esto a través de creaciones muy diferentes —del mismo modo que para diferentes filósofos aquello, que se les ofrece como lo común de todas las realidades resulta ser algo absolutamente diferente e incluso contrario. Por esta razón, esta estilización conduciría en un artista hindú, en un artista gótico a expresiones demasiado heterogéneas. Sólo que el sentido de cada una de esas expresiones no es la rosa individual, sino hacer perceptible la ley de la génesis de la rosa, es decir, la raíz de su forma, que actúa de elemento general unificador en la diversidad de sus formas.
Pero aquí parece inevitable hacer una objeción. Hablamos del estilo de Botticelli o de Michelangelo, de Goethe o de Beethoven. La justificación para hacerlo así es ésta: que estos grandes artistas se han creado una forma de expresión propia, que tiene su origen en su genialidad enteramente individual y que nosotros percibimos como lo general de todas y cada una de sus obras individuales. Después, el estilo de un maestro individual puede ser adoptado por otros, convirtiéndose así en la propiedad de muchas personalidades artísticas.
En esos otros expresa aquél su imposición como estilo, como algo que está por encima o que acompaña a la expresión de la personalidad, por lo que podemos decir con todo derecho: estos tienen el estilo de Michelangelo, como se tiene una propiedad, que no se ha generado a partir de nosotros mismos, sino que se ha recibido de fuera y, por así decirlo, se ha incorporado sólo posteriormente al entorno de nuestro ego. En cambio, el propio Michelangelo es ese estilo, éste es idéntico con el propio ser de Michelangelo, y por lo tanto es lo general que se expresa en todas las creaciones artísticas de Michelangelo y les da color, pero únicamente es así porque él es la fuerza-raíz de esas obras y únicamente de esas. En consecuencia, se puede distinguir de manera lógica, por así decirlo, pero no objetiva, de lo que es propio de la obra individual como tal. En este caso se puede decir con toda la razón, que el estilo es el hombre. Con más claridad aun en el sentido de que el hombre es el estilo, mientras que en los casos del estilo que procede del exterior, que se comparte con otros y con la época, tiene a lo sumo el significado de que éste señala dónde se sitúa el límite de la originalidad del individuo.
Desde este motivo fundamental: que el estilo es un principio de generalidad que se mezcla con el principio de individualidad, que lo desplaza o que lo suplanta, se desarrollan los diferentes aspectos del estilo como una realidad psicológica y artística. Ahí es donde se refleja especialmente la diferencia de principio entre las artes aplicadas y las Bellas Artes. La esencia del objeto de las artes aplicadas es que se da muchas veces. Su propagación es la expresión cuantitativa de su utilidad, pues siempre sirve a un objetivo que muchas personas tienen. Por el contrario la naturaleza de las Bellas Artes es su singularidad: una obra de arte y su copia son totalmente diferentes de un modelo y su ejecución, diferentes de las telas o de las joyas producidas según un patrón. El hecho de que innumerables telas, joyas, sillas y encuadernaciones, lámparas y vasos se fabriquen con arreglo a sus respectivos modelos constituye el símbolo de que cada uno de esos objetos tiene su ley fuera de si mismo, es sólo el ejemplo fortuito de una generalidad. El sentido de su forma es el estilo y no la unicidad, a través de la cual se manifiesta, precisamente en ese objeto único, un alma en lo que tiene de singular*. Esto no quiere ser una descalificación del arte aplicado, como tampoco se puede establecer entre el principio de individualidad y el principio de generalidad un orden de precedencia. Constituyen más bien los polos de las posibilidades de la creatividad humana y de los cuales ninguno puede prescindir del otro sino que solamente en cooperación con el otro, aunque en una infinidad de combinaciones, cada uno de estos principios puede determinar la vida —se trate de la vida interior o de la exterior, de la activa o de la ociosa— en cada uno de sus puntos. Y veremos las necesidades vitales, que sólo los objetos estilizados, y no los objetos singulares del arte, pueden satisfacer.
* Por eso el material tiene también un significado tan grande para el estilo: el cuerpo humano, p. ej. requiere una representación distinta si se realiza en porcelana o en bronce, en madera o en mármol. Porque el material es realmente el elemento general que se ofrece para realizar sobre él una cantidad arbitraria de formas específicas, y eso las determina como su requisito previo general.
Pero de la misma manera que frente al concepto de la creación artística singular, se hizo antes la objeción de que también los grandes artistas tienen un estilo —o sea el suyo, que es ciertamente una ley y por lo tanto un estilo, pero una ley individual— así queremos hacer también aquí la objeción correspondiente: también vemos, especialmente en la actualidad, cómo los objetos del arte aplicado son diseñados de manera individual, por personalidades destacadas y con un caché inconfundible, frecuentemente vemos el objeto en un solo ejemplar, puede ser que haya sido creado para un solo usuario. Sin embargo, no cabe convertir en contraargumento, un contexto muy peculiar al que sólo vamos a referirnos de modo difuso. Al decir de ciertas cosas, que son únicas, y de otras, que son una pieza entre muchas, queremos expresar muchas veces, y en este caso concreto es así con seguridad, un significado simbólico. Nos referimos con ello a una cierta cualidad, que caracteriza a ese objeto y que da a su existencia el significado de singularidad o de repetitividad, sin que su fortuito destino exterior manifieste el carácter cuantitativo de su naturaleza. Todos hemos tenido la experiencia, de calificar de banal una frase que escuchamos, sin poder decir si la hemos escuchado muchas veces o hasta es posible que sea esa la primera vez. La frase internamente, en su contenido, cualitativamente, es moneda gastada aunque se la haya manejado últimamente. Es banal porque merece ser banal. Y por el contrario, tenemos la impresión de que ciertas obras o ciertas personas son únicas —incluso cuando las combinaciones fortuitas de la existencia produzcan otra o muchas más cosas o personalidades exactamente iguales a aquellas. Esto no afecta a ninguna de ellas en su legitimidad de ser singulares, sino más bien esta determinación numérica es sólo la expresión de una nobleza cualitativa de su naturaleza cuyo sentimiento vital es la incomparabilidad, incluso cuando ve a su lado a sus iguales. Y lo mismo sucede con las singularidades del arte aplicado: porque su esencia es el estilo, porque en ellas sigue siendo tangible la substancia artística general, de la que se ha formado su configuración específica, su significado es ser reproducidas, están interiormente constituidas para la multiplicidad, aun cuando el precio, el capricho o la exclusividad celosa permitan que casualmente ellas se hagan realidad una sola vez.
Las cosas son diferentes si se trata de objetos útiles diseñados artísticamente que, de hecho, rechazan con su forma ese significado del estilo y que pretenden tener o tienen también realmente el efecto de una obra individual de arte.
Contra esa tendencia del arte aplicado quiero formular mi más enérgica protesta. Sus objetos están destinados a ser integrados en la vida, a servir a un objetivo que les viene dado desde fuera. De esta suerte se encuentran en una total contradicción con la obra de arte, la cual está soberanamente encerrada en sí misma, cada una constituye un mundo propio, un objeto de sí misma, simbolizando con ese marco, que rechaza cualquier participación al servicio de los movimientos de una vida práctica, que se encuentra fuera de ella. Una silla existe para sentarse en ella, una copa para ofrecerla llena de vino y sostenerla en la mano; si ambos con su forma crean la sensación de que son de una naturaleza artística que se basta a sí misma, que obedece únicamente a su propia ley y que expresa totalmente por sí misma la autonomía del alma, entonces se crea el conflicto más enconado. Estar sentado en una obra de arte, utilizar una obra de arte para las necesidades de la vida práctica —eso es como canibalismo, es la degradación del señor que se convierte en esclavo— y , por cierto, no de un señor que lo sea por un capricho fortuito del destino, sino de un señor, que lo es por una dinámica interna, por la ley de su naturaleza. Los teóricos, que proclaman al unísono que la pieza de arte aplicado debería ser una obra de arte, y que su principio máximo es su utilidad, parecen no percibir la contradicción: que lo útil es un medio —o sea que tiene su objetivo en el exterior— pero que una obra de arte nunca es un medio, es una obra cerrada en si misma, que contrariamente a las «útiles» nunca extrae su derecho a existir de algo que no sea ella misma. El principio de que, a ser posible, cada objeto de uso sea una obra de arte singular como el Moisés de Michelangelo o el Jan Six de Rembrandt, es quizás el malentendido que caricaturiza mejor el individualismo moderno. Quiere otorgar a las cosas que existen para servir a los demás o a otros fines la forma de las cosas cuyo sentido está en el orgullo del ser-para-sí- mismo; quiere conferir a las cosas que se usan y se consumen, que se mueven y que se hacen circular la forma de aquellas, que como una isla afortunada sobreviven inmóviles a toda tormenta de la vida práctica; en fin, quiere dar a las cosas que por su destino de utilidad práctica están encaminadas a lo que hay de general y de compartido con muchos, dentro de nosotros, la forma de las cosas que son únicas, porque una personalidad individual ha expresado su unicidad en ellas, y por ello gravitan en el punto de unicidad dentro de nosotros, en ese punto en el que cualquier persona está sola consigo misma.
Y aquí finalmente se encuentra la razón por la que estos condicionamientos del arte aplicado no significan una especie de degradación. En vez del carácter de la individualidad, el arte aplicado debe tener el carácter del estilo, de la amplia generalidad —con lo que naturalmente no nos referimos a una generalidad absoluta, de ser asequible a cualquier persona vulgar o a cualquier gusto— y con ello representa dentro de la esfera estética un principio de vida diferente al del arte verdadero, pero no por ello inferior. Esa diferencia no debe hacernos pensar que el trabajo individual de su creador no pueda mostrar el mismo refinamiento y grandeza, la misma profundidad y fuerza creativa que el pintor o el escultor. La sensación de seguridad y serenidad que nos causa el objeto estilizado tiene su origen en el hecho de que el estilo se dirige también en el observador a las capas que están más allá de lo puramente individual, a las categorías emocionales que sirven en nuestro interior a las leyes generales de la vida. Frente al objeto caracterizado por el estilo, la vida desciende desde los puntos sensibles específicos de la individualidad, a los que apela con tanta frecuencia la obra de arte, a los niveles más plácidos, en los que uno ya no se siente solo y en los que —así al menos se pueden interpretar estos procesos inconscientes— la legalidad supra-individual de la estructura objetiva que tenemos ante nosotros encuentra su contrapartida en el sentimiento de que nosotros reaccionamos también con lo que hay de supraindividual, de legalidad general, dentro de nosotros, liberándonos así de nuestra absoluta autorresponsabilidad, de funambular sobre la estrechez de la mera individualidad.
Esta es la razón por la que las cosas que nos rodean en el fondo o en la base de nuestra vida cotidiana deben estar estilizadas. Efectivamente, en sus aposentos el hombre es lo principal, el punto central, que para que surja una sensación global orgánica y armoniosa debe descansar sobre capas más amplias, menos individuales y más subordinadas y de las que debe destacarse. La obra de arte, que cuelga de la pared en un marco o que descansa en su pedestal o que se encuentra sobre el escritorio, muestra con esta delimitación espacial, que —al contrario de la mesa y del vaso, la lámpara y la alfombra— no participa en la vida inmediata, que no puede prestar a la personalidad el servicio de «una cosa secundaria necesaria». El principio de la tranquilidad, que debe estar en la base del entorno doméstico del hombre nos ha conducido con una precisión práctica maravillosa hacia una estilización de ese entorno: de todos los objetos de uso, los muebles son sin duda los que muestran de forma más consecuente ese carácter de un «estilo» definido. Donde más se percibe esto es en el comedor, que por motivos fisiológicos debe facilitar la relajación, el descenso desde las tensiones y tormentas de cada día hasta un estado más amplio de comodidad compartida con otros. Sin tener consciencia de este motivo, la tendencia estética ha querido desde siempre tener «estilizado» de manera especial el comedor, y el movimiento estilizador que se inició en la década de los setenta en Alemania se abordó primero en el comedor.
Pero así como, en cierto modo, el principio del estilo como el de la unicidad de la forma han mostrado siempre alguna mezcla y conciliación con su contrario respectivo, del mismo modo alguna instancia superior propicia también la exclusión mutua entre el equipamiento de la vivienda y la creación artístico-individual más la exigencia de la estilización de aquella. Extrañamente —para el hombre moderno— esta exigencia de estilo rige propiamente sólo para los distintos objetos de su entorno, pero no para el entorno como conjunto. La vivienda, tal y como la arregla cada uno según sus gustos y sus necesidades, puede tener ese toque personal e inconfundible originado por la singularidad de ese individuo. Pero ese toque sería insoportable, si cada objeto concreto revelase la misma individualidad. Esto puede parecer a primera vista una paradoja, pero suponiendo que sea cierto, nos explicaría en un principio por qué las habitaciones que están diseñadas estrictamente en un determinado estilo histórico, al habitarlas nos causan una sensación de incomodidad, de extrañeza y de frialdad, mientras que las habitaciones que se componen de fragmentos de diferentes pero no menos estrictos estilos, con arreglo un gusto individual que, por lo demás, ha de ser muy definido y homogéneo, nos causan la sensación de comodidad y calor. Un entorno con cosas que son en su totalidad de un solo estilo histórico, se convierten en una unidad cerrada en sí misma que, por decirlo así, expulsa al individuo que vive en su interior; el individuo no encuentra un hueco en donde poder verter o integrar su vida personal, tan ajena a ese estilo antiguo. Pero, curiosamente, esto cambia totalmente en cuanto el individuo compone a su gusto el entorno a base de objetos de diferentes estilos; de esa manera se les da un nuevo centro, el cual no está situado en ninguno de los objetos, pero que éstos revelan mediante la forma específica en la que han sido colocados: una unidad subjetiva, el hecho, perceptible en ellos ahora, de haber sido vividos por un alma personal y de haber sido asimilados a la misma. Ese es el estímulo específico por el que configuramos nuestros espacios con objetos de tiempos pasados, cada uno de los cuales es portador de la plácida tranquilidad del estilo, o sea de legalidad formal supraindividual, capaz de generar un nuevo conjunto, cuya síntesis y forma general tiene, no obstante, una naturaleza absolutamente individual y está adaptada a una personalidad específicamente ajustada.
Lo que empuja con fuerza al hombre moderno hacia el estilo es la exoneración y el revestimiento de lo personal, que es en lo que consiste la naturaleza del estilo. El subjetivismo y la individualidad se han agudizado hasta llegar al punto de quebrarse, y en las formas estilizadas, desde las del comportamiento hasta las de la decoración de la vivienda, se produce una suavización y un atemperamiento de esa personalidad aguda hacia lo general y su legalidad.
Parece como si el yo ya no pudiera sostenerse a sí mismo o al menos ya no se quisiera mostrar, por lo que se envuelve en un atuendo general, más típico, en una palabra, estilizado. Existe un pudor muy delicado en el hecho de colocar entre la personalidad subjetiva y su entorno humano y racional una forma y una ley supra-individual; la expresión estilizada, el estilo de vida, el gusto —todos ellos son barreras y distanciamientos en los que el subjetivismo exagerado del tiempo encuentra un contrapeso y una cobertura. La tendencia del hombre moderno a rodearse de antigüedades —o sea de objetos en los que el estilo, el carácter de sus épocas, el ambiente general que se cierne alrededor de ellos es lo esencial— no constituye un mero esnobismo, sino que obedece a la necesidad profunda de dar a la vida individual, demasiado agitada, un complemento de tranquila amplitud y de regularidad típica. Épocas pasadas, que sólo tenían un único y evidente estilo, tenían una posición muy diferente ante estas preguntas difíciles de la vida. Donde existe únicamente un estilo, cada expresión individual brota orgánicamente de él, ésta no tiene que buscarse primero su raíz, lo general y lo personal coinciden sin conflictos en su actividad . Lo que envidiamos en la antigua Grecia y en algunas épocas de la Edad Media es su unicidad; su falta de problemática se basa en no cuestionar la base general de la vida, o sea, el estilo que conformaba su relación con cada producción de una forma más sencilla y menos contradictoria de lo que es hoy para nosotros, que disponemos en todas las áreas de un gran número de estilos, con lo que la actividad individual, el comportamiento, el gusto se encuentra, por decirlo así, en una relación opcional con el fundamento amplio, con la ley general, pero al mismo tiempo la necesita. Esa es la razón por la que los productos antiguos parecen tener frecuentemente mucho más estilo que los actuales. Porque afirmamos que una actividad o su producto no tienen estilo, cuando parecen haber surgido únicamente de un sentimiento aislado, temporal y puntual, sin fundamentarse en un sentimiento más general, en una norma que esté por encima de lo fortuito. Esta necesidad, este fundamento puede ser también lo que yo denominaba el estilo personal. En personalidades creativas la obra única fluye de una profundidad unitaria de su propia naturaleza, que encuentra en ella la estabilidad, la fundamentación, lo que transciende el ahora y el aquí, lo mismo que le pasa al artista menor con el estilo que recibe desde fuera.
Aquí lo individual es el caso de una ley individual; quien no sea lo suficiente fuerte para ello, debe someterse a una ley general, si no lo hace, su obra no tendrá estilo —cosa que, como ahora se comprenderá con facilidad, sólo puede suceder en épocas de múltiples estilos.
Finalmente, el estilo es el intento estético de solucionar el gran problema de la vida: cómo una obra única o un comportamiento único, que constituye una totalidad, cerrada en sí misma, puede pertenecer al mismo tiempo a una totalidad superior, a un contexto unificador más amplio. La diferencia entre el estilo individual de lo muy grande y el estilo general de lo más pequeño se expresa en la norma práctica: «y si no encuentras en ti un absoluto, únete a un absoluto como parte servidora del mismo». Esto se expresa en el lenguaje del arte, que admite que hasta la obra más ínfima tiene un rayo de soberanía y unicidad, que en el mundo práctico solo brilla sobre lo más grande.
Traducción del alemán: José ALMARAZ.
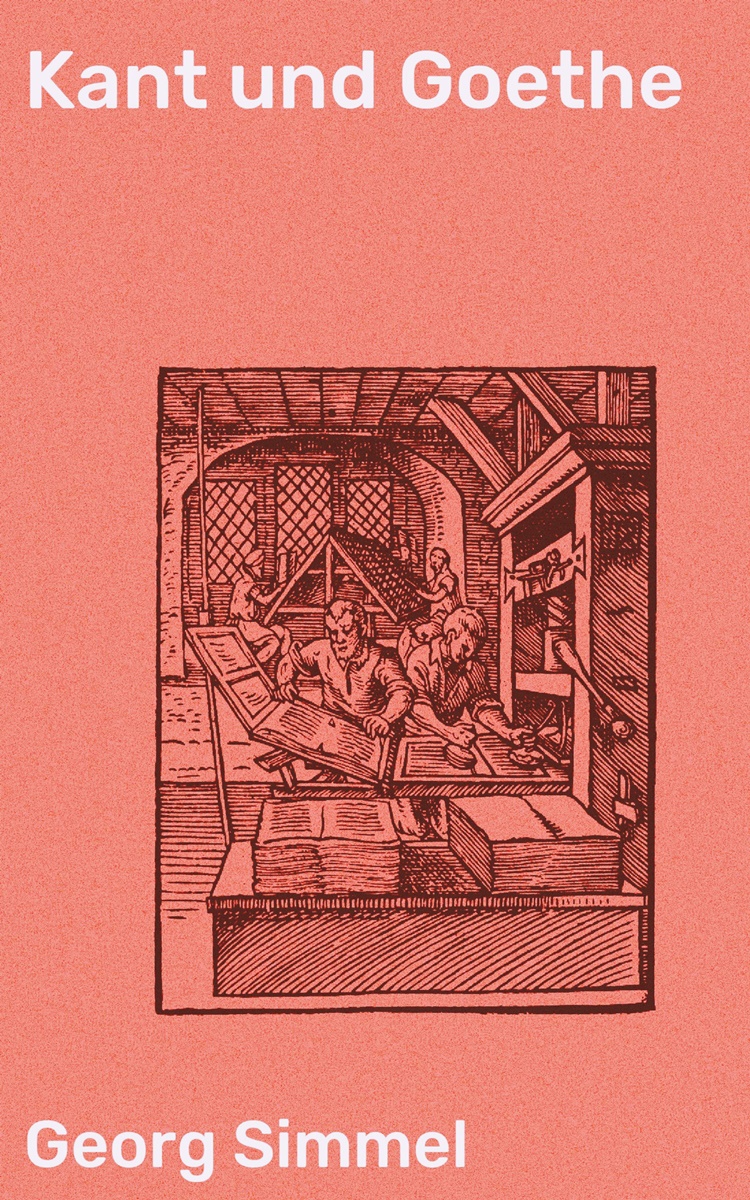 |
| Georg Simmel: El problema del estilo |
Georg Simmel: El problema del estilo
Presentación
El estilo de Simmel
José Castillo Castillo
1
Ortega, con su fino sentido de la metáfora, denomina a Simmel ardilla filosófica. Se le ocurre el apelativo al comentar la obra del sociólogo alemán acerca de la figura de Goethe: «Alemania —escribe— nos debe un buen libro sobre Goethe. Hasta ahora el único legible es el de Simmel, aunque, como todos los de Simmel, es insuficiente, porque aquel agudo espíritu, especie de ardilla filosófica, no se hacía nunca problema del asunto que elegía; antes bien, lo aceptaba como una plataforma para ejecutar sobre ella sus maravillosos ejercicios de análisis» (Ortega, 1957: 398). Con parecidos trazos lo describe Kracauer: como huésped, como viajero, Simmel posee la facultad de asociación, el don de percibir relaciones significativas entre fenómenos dispares; es un eterno viajero entre las cosas; su ilimitado talento para combinar asuntos plurales le permite desplazarse en cualquier dirección desde cualquier punto (apud Frisby, 1993: 24). Otros muchos han compendiado su estilo —con mayor o menor agudeza— en una breve frase: se ha afirmado de Simmel que escribe como abrumado por un alud de ideas; que su señalada facilidad para la asociación de cuestiones diversas asemeja una danza en la que se dieran cinco pasos de costado y uno al frente; que se reveló en todo momento como un virtuoso del estrado; que su obra es la sociología del esteta, o la sociología del salón literario; que fue el genuino filósofo del impresionismo y el más grande representante del pluralismo metodológico, o el más imaginativo e intuitivo de los grandes sociólogos a la altura de maestros tales como Montaigne y Bacon, como que su obra está llena de encantadoras observaciones y de brillantes intuiciones. Algunas de estas observaciones sobre el peculiar carácter creador de Simmel contienen elogios sinceros; otras encubren con una aparente alabanza una forzada condescendencia; en todas ellas se hace alusión a la supuesta —o real— incapacidad de Simmel para fundar una genuina ciencia de la sociedad humana, con lo que irónicamente sus profusas y deslumbrantes intuiciones se vuelven contra él (Featherstone, 1991: 2). Para ser un padre fundador —comenta Caplow con un punto de ironía—, Simmel se nos muestra extrañamente distanciado de la sociología establecida: en su obra sociológica nos topamos con la paradoja de un teórico social que puso todo su empeño en instituir la sociología como una disciplina independiente, al tiempo que rechazaba los objetivos de gran parte de los sociólogos de su época (apud Frisby, 1993: 20-21). De una manera o de otra, cualquiera que haya sido su verdadero papel en la construcción de la ciencia sociológica, Simmel se nos presenta deliberadamente como un pensador extravagante, al que nunca le sujetaron las convenciones académicas.
2
A Simmel le distinguió un vehemente anhelo de belleza: la expresión artística fue para él tanto objeto de estudio como ideal de vida. Y ambas pasiones se combinaron armoniosamente en su amplia labor de escritor y conferenciante. Fue propiamente —en opinión de Nisbet— un ensayista-artista: si se elimina —nos advierte éste— la visión artística de su tratamiento del extranjero, de la díada y del secreto, se habrá eliminado todo lo que llena de vida a tales conceptos; en Simmel se da aquella maravillosa tensión entre lo estéticamente concreto y lo filosóficamente general que se manifiesta siempre en la excelencia; lo que impide la completa integración de la materia sociológica de la obra de Simmel en una teoría sistemática es el elemento estético que la integra; uno ha de volver al propio Simmel para hacerse con la idea genuina que nos propone; como ocurre con Darwin o con Freud —concluye Nisbet—, siempre es posible extraer algo valioso directamente del hombre en sí, que no se puede obtener de las propuestas impersonales de una teoría social (Nisbet, 1967: 19-20).
Esta pasión por la belleza se refleja claramente en sus escritos. A sus contemporáneos les impresionó no sólo la extensa variedad de temas objeto de su curiosidad, sino también la consumada presentación de los mismos. Tal es el caso de Vierkandt, a quien la Filosofía del dinero le subyugó: «en su forma y contenido el libro de Simmel debe calificarse de magistral. Puede decirse que está escrito por un virtuoso...» (apud Frisby, 1993: 26-27). Como también el de otro de sus contemporáneos, Frischeisen-Köhler, quien, fascinado por la maestría del estilo simmeliano, llega a calificarla de obstáculo para la comprensión de su trabajo sociológico: así como lo mejor de una obra de arte —se lamenta— se pierde al tratar de reproducir su contenido en un lenguaje diferente al del propio artista, el contenido de muchas obras de Simmel está tan estrechamente ligado al inimitable arte personal de su creador que desaparece al traducirlo a la forma impersonal de la exposición científica (apud Frisby, 1993: 26-27).
Pero fue en el estrado del conferenciante donde exhibió su verdadera grandeza de artista. Sus conferencias —nos cuenta Spykman— no sólo eran eruditas, sino producto de la inspiración: combinaba la claridad y la lógica del pensamiento analítico con una decidida disposición artística; al encanto de su disertación contribuía la tersura de su voz, su excelente dicción y su seductora personalidad; su enérgica gesticulación sugería vida y plenitud; no permitía que la exposición decayera por culpa de una fría abstracción o de una palabra débil o inadecuada; la forma y el contenido de sus conferencias se adaptaban tan perfectamente entre sí que parecían desplegarse conforme a una secuencia lógica y natural; daba a su auditorio algo más que meros conocimientos; se daba a sí mismo y con él lo mejor del momento; ayudaba a sus oyentes a vivir, a adaptarse a la grandiosa herencia cultural europea (Spykman, 1966: XXVXXVI). Un testimonio directo, que corrobora el encendido comentario de Spykman, es el de Jorge Santayana, quien —en una carta a William James— le participa de manera escueta que «ha descubierto a un Privatdozen, el Dr. Simmel, cuyas conferencias me interesan mucho»: elogio de excepcional valor, a pesar de su sobriedad, al provenir de una de las mentes más lúcidamente críticas del pensamiento occidental (apud Coser, 1971: 197).
3
Aunque a Simmel le rondó la idea, una vez que en 1900 hubo terminado la Filosofía del dinero, de elaborar una sociología de la estética —o, como él prefería llamarla, una filosofía general del arte—, nunca la llevó a buen término. Empero, toda la obra sociológica de Simmel, en cuanto sociología de las formas, se puede entender como una sociología del arte. De este modo de pensar es Frisby, quien argumenta que la predilección del sociólogo alemán por las formas de interacción (Wechselwirkung) indica ya un decidido interés en poner al descubierto la dimensión estética que subyace en toda interacción social, o —expresándolo con la acertada metáfora de Simmel— en revelar las configuraciones formales que se esconden bajo la llana superficie de la vida diaria (Frisby, 1991: 73-74).
La sociología del arte simmeliana está inspirada en la estética de Kant. Frisby resume las ideas básicas recogiendo observaciones dispersas por la copiosa obra de Simmel: el principio estético consiste en la respuesta subjetiva a la forma de las cosas, a la mera imagen de las cosas, a su apariencia, con un sentimiento internamente armonioso; crea una totalidad a partir de lo fragmentario; juega con la forma y se abstrae del contenido; transforma lo que es individual en universal (Frisby, 1991: 75). Se trata, pues, de la estética de la subjetividad, de la forma, de lo individual y del distanciamiento, puestos tales elementos en relación recíproca en un sutil juego de antinomias, a las que tan dado es Simmel. En concreto, en su artículo «Estética sociológica» contrapone los principios de simetría y asimetría como fuentes del aprecio de la belleza: en el comienzo de todo motivo estético —nos explica— está la simetría, hasta que más tarde el refinamiento anuda los estímulos estéticos externos a lo irregular, a la asimetría (Simmel, 1986: 217). De esta manera, simetría y asimetría —aventura en un alarde de acrobacia mental— están en el origen de los sistemas contradictorios de organización social representados por el socialismo y el liberalismo. Entre una y otra esfera —la estética y la política—, Simmel encuentra sugerentes concordancias de formas o estructuras. La influencia de las fuerzas estéticas sobre los hechos sociales —arguye— se torna visible de la forma más resuelta en el moderno conflicto entre tendencias socialistas e individualistas: que la sociedad en su totalidad se convierta en una obra de arte en la que cada parte recibe un sentido reconocible gracias a su contribución al todo; que, en lugar de la arbitrariedad rapsódica con que la realización del elemento particular redunda en la utilidad o daño de la globalidad, una dirección unitaria determine convenientemente todas las producciones; que, en vez de la competencia derrochadora de fuerzas y la lucha de los individuos aislados entre sí, haga su aparición una armonía absoluta de los trabajadores; estas ideas del socialismo van dirigidas, sin lugar a dudas, a intereses estéticos y contradicen, en cualquier caso, la opinión popular de que el socialismo, nacido exclusivamente de las necesidades del estómago, desemboca también exclusivamente en ellas; la cuestión social no es sólo una cuestión ética, sino también estética (Simmel, 1986: 220). Ahora bien —continúa Simmel con este fascinante juego de contraposición de formas sociales—, el ámbito de validez de los motivos estéticos se muestra con la misma fuerza en favor del ideal social contrapuesto: La belleza que de hecho es sentida hoy en día tiene casi únicamente carácter individualista; se enlaza en lo esencial a manifestaciones particulares; en este contraponer-se y aislar-se del individuo frente a lo general, descansa en gran parte la auténtica belleza romántica; precisamente, el hecho de que el individuo aislado no sea miembro de un todo mayor, sino que sea él mismo un todo que como tal ya no encaja en aquella organización simétrica de intereses socialistas, justo esto es una imagen estéticamente sugestiva; de este modo, de entre las Weltanschauungs aparecidas en los últimos tiempos, las resueltamente individualistas también están sostenidas sin excepción por motivos estéticos (Simmel, 1986: 222). Y concluye aclarando que la aparente contradicción de que el mismo estímulo estético de armonía del todo, en el que lo particular desaparece, valga también para el sobreponer-se del individuo, se explica sin mayor dificultad si se entiende que toda sensación de belleza es la forma decantada con la que la adaptación y sensación de utilidad de la especie resuenan en el individuo particular, en el que aquella significación real sólo ha sido recibida en herencia en tanto que espiritualizada y formal (Simmel, 1986: 223).
4
Por último, otra antinomia, la representada por la confrontación de lo individual y lo general, le sirve a Simmel para establecer el rasgo diferenciador entre el arte puro y las artes aplicadas. Cuanto más singular es la impresión que una obra de arte produce en nosotros —comienza su razonamiento—, tanto menor es el papel representado por el estilo en dicha impresión. Cuando se contempla una estatua de Miguel Ángel, una pintura religiosa de Rembrandt o un retrato de Velázquez, resulta irrelevante la cuestión del estilo: tales obras de arte nos cautivan en su totalidad, como creaciones singulares. El estilo —prosigue Simmel— es aquella clase de estructura artística que, en la medida en que nos impresiona como obra de arte, niega su carácter individual, su significado y valor únicos. En virtud del estilo, la obra individual se sujeta a una ley general de la forma que se aplica igualmente a otras obras, quedando así exonerada de su absoluta autonomía. La distinción fundamental entre el arte puro y las artes aplicadas radica, por tanto, en el estilo. La esencia de las artes aplicadas consiste en reproducir muchas veces la misma obra; su difusión es la expresión cuantitativa de su utilidad. Por el contrario, la esencia de la obra de arte puro radica en su singularidad. El arte puro y las artes aplicadas no son sino los polos de la creatividad humana, de ninguno de los cuales cabe prescindir. No obstante, la gran obra de arte posee una propiedad que no poseen las artes aplicadas. En la creación de un Miguel Ángel, un Rembrandt o un Velázquez se produce la siempre problemática reconciliación entre los principios de la individualidad y la generalidad: de estas grandes figuras del arte fluyen modos de expresión que son producto de su genio individual, pero que coinciden en un estilo propio que en cuanto tal se reconoce como rasgo general en cada una de sus obras. Al adoptarse el estilo de estos grandes maestros por otros artistas, se convierte en propiedad común de todos ellos: en estos últimos cumple su destino como estilo general, como algo que sobrepasa su propia personalidad, que proviene del exterior y que sólo entonces se incorpora a la esfera de su ego (Simmel, 1991a: 63-65). Este proceso de creciente sujeción de la personalidad a un estilo general —en pura lógica— alcanza su máxima expresión en las artes aplicadas En esta contraposición del arte puro con las artes aplicadas, Simmel no hace sino desarrollar otra antinomia de gran significación en su pensamiento: la que tiene lugar entre la cultura objetiva y la cultura subjetiva. En el arte puro es posible la integración de la cultura de los objetos con la cultura de los sujetos; en las artes aplicadas es proceso de dudoso logro. Pues, como sostiene en su Filosofía del dinero, si se compara la época contemporánea con la de hace cien años, se observa que las cosas que llenan y rodean objetivamente nuestra vida —aparatos, medios de circulación, productos de la ciencia, de la técnica y del arte— están increíblemente cultivadas, mientras que la cultura de los individuos no está igualmente avanzada. En este sentido —añade—, la máquina ha enriquecido su espíritu más que lo ha hecho el trabajador. ¿Cuántos trabajadores pueden hoy comprender la máquina con la que trabajan, es decir, el espí- ritu invertido en la máquina? El tesoro de la cultura objetiva aumenta progresivamente, mientras que la formación del espíritu individual aumenta de modo mucho más lento y con cierto retraso. La división del trabajo separa a la persona creadora de la obra creada y permite que esta última gane una autonomía objetiva. En la medida en que la división del trabajo destruye la producción personalizada, desaparece también la significación subjetiva del producto, incluso desde el punto de vista del consumidor: la mercancía surge ahora independientemente de él mismo, como un dato objetivo, al que él se acerca desde fuera y cuya existencia y cualidades actúan con autonomía frente a él. El proceso de objetivación de los contenidos de la cultura desciende —de esta suerte— a la intimidad de la vida cotidiana, donde la mera multiplicidad de objetos dificulta la relación estrecha con ellos. Mas —termina Simmel— de la multiplicidad de estilos que caracterizan los objetos de la vida cotidiana, desde la arquitectura de las viviendas a la impresión de libros, desde las esculturas a la decoración de habitaciones —en las que se acumulan, al mismo tiempo, el Renacimiento y el orientalismo, el Barroco y el estilo imperio, el prerrafaelismo y el realismo—, nace la posibilidad de apropiarse de un estilo concreto: si todo estilo es como un lenguaje, que tiene sonidos, flexiones y sintaxis especiales, a fin de expresar la vida, no aparecerá en nuestra conciencia como una potencia autónoma mientras únicamente conozcamos un estilo en el cual nos expresamos nosotros mismos. Sólo a través de la diferenciación de estilos, cada uno de éstos, y con ellos el estilo en general, se convierten en algo objetivo, cuya validez es independiente del sujeto y de sus intereses, influencias, aciertos o desaciertos (Simmel, 1976: 563-583). Con lo que —a su juicio— la división del trabajo y el consumo de bienes acaban coincidiendo en la posibilidad última de elección de estilo de vida de entre la pluralidad propuesta al consumidor. Con motivo de La Exposición Comercial de Berlín de 1896 —en la que se mostraban al mundo, reunidos en estrecha vecindad, los productos industriales más diversos—, el sociólogo alemán ya había puesto de relieve el fundamento de tal complementariedad: parece —escribe— como si el hombre moderno deseara compensar la parcialidad y uniformidad de lo que produce mediante la división del trabajo con la creciente acumulación de impresiones heterogéneas, con el cambio de emociones cada vez más apresurado y pintoresco, propio del consumo de bienes; la diferenciación de la esfera activa de la vida se complementa con la completa diversidad de sus esferas pasiva y receptiva (Simmel, 1991b: 120). «En otras palabras —apostilla Frisby—, el tedio del proceso de producción queda compensado con la simulación y la diversión artificiales del consumo» (Frisby, 1992: 175). Simmel deviene, así, en el primer sociólogo de la modernidad, tal y como ésta se manifiesta en la efímera y fragmentaria vida de nuestros días. En este sentido —y ateniéndose al tipo de hombre moderno descrito por Baudelaire—, Simmel es un flâneur sociológico, alguien que gusta de callejear a la busca de impresiones fugaces para tipificarlas o, lo que es lo mismo, para situarlas en el interior de un estilo de vida dado: en las instantáneas simmelianas no hay personas concretas, sólo imágenes fugitivas de tipos humanos, de tipos de sociabilidad e interdependencia.
5
Lo dicho: no cabe duda de que Simmel fue un sociólogo extravagante. Que es tanto como decir que fue un espíritu libre, al que ni siquiera le importó gran cosa el destino último de su obra: «Sé que moriré —dejó escrito con un elegante distanciamiento de sí mismo— sin herederos espirituales (lo cual es bueno). El patrimonio que dejo es como dinero repartido entre muchos herederos, cada uno de los cuales coloca su parte en alguna actividad compatible con su naturaleza, pero que ya no puede identificarse como procedente de tal patrimonio» (apud Frisby, 1993: 249). Y así ha sido.
BIBLIOGRAFÍA
COSER, Lewis A. (1971): Masters of Sociological Thought. Ideas in Historical and Social Context, Harcourt Brace Jovanovich, Nueva York.
FEATHERSTONE, Mike (1991): «Georg Simmel: An Introduction», en Theory, Culture and Society. A Special Issue on Georg Simmel, vol. 8, n.º 3, agosto, pp. 1-15.
FRISBY, David (1991): «The Aesthetics of Modern Life: Simmel’s interpretation», en Theory, Culture and Society, op. cit., pp. 73-93.
— (1992): Fragmentos de la modernidad. Teorías de la modernidad en la obra de Simmel, Kracauer y Benjamin, Visor, Madrid.
— (1993): Georg Simmel, Fondo de Cultura Económica, México.
NISBET, Robert A. (1967): The Sociological Tradition, Heinemann, Londres.
ORTEGA Y GASSET, José (1957): «Pidiendo un Goethe desde dentro. Carta a un alemán», en Obras completas, vol. IV, Revista de Occidente, Madrid, pp. 395-420.
SIMMEL, Jorge (1976): Filosofía del dinero, Instituto de Estudios Políticos, Madrid.
— (1986): El individuo y la libertad. Ensayos de crítica de la cultura, Ediciones Península, Barcelona.
— (1991a): «The Problem of Style», en Theory, Culture and Society, op. cit., pp. 63-71.
— (1991b): «The Berlin Trade Exhibition», en Theory, Culture and Society, op. cit., pp. 119- 123.
SPYKMAN, Nicholas J. (1966): The Social Theory of Georg Simmel, Atherton Press, Nueva York.
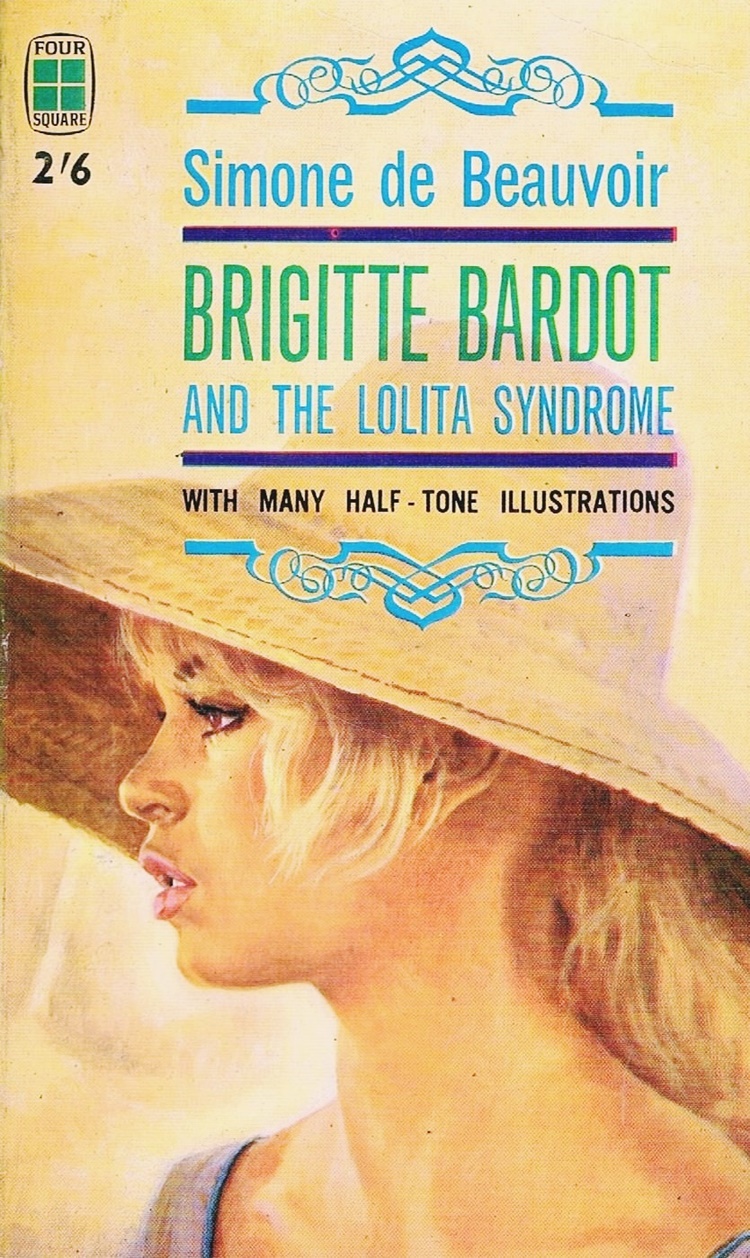





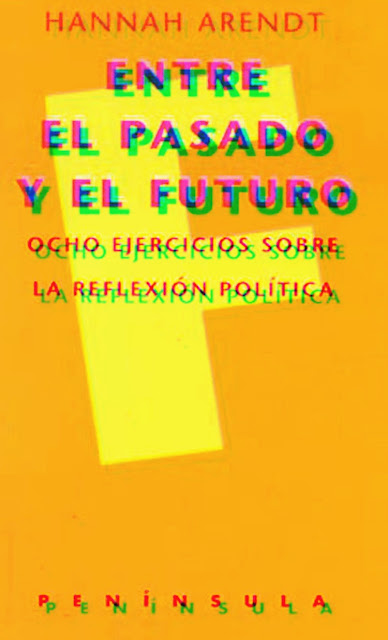
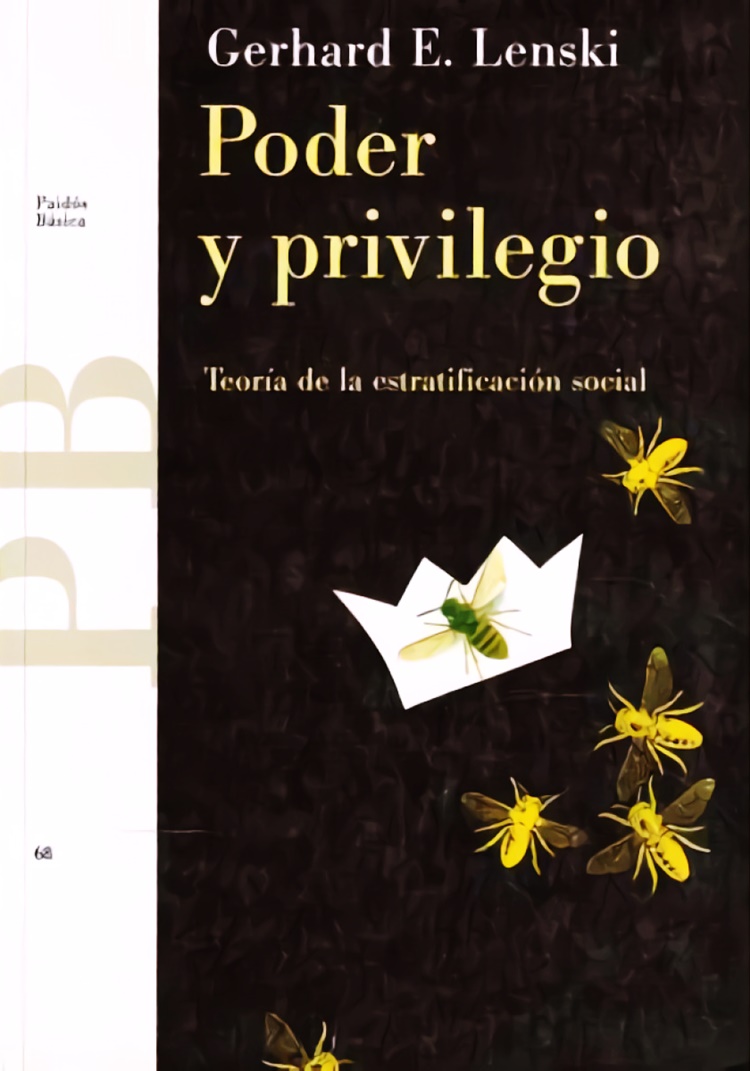

Comentarios
Publicar un comentario