Frank Parkin: Estratificación social (Historia del análisis sociológico, 1978)
Estratificación social
Frank Parkin
Cap. 15 de Historia del análisis sociológico. Nisbet, Robert; Bottomore, Tom (comp.). Amorrortu, Buenos Aires, 1988 [1978]
La teoría de la estratificación no tiene historia en el sentido de un cuerpo acumulativo de conocimientos que presente una pauta de desarrollo desde un estado de cosas primitivo hasta otro más perfeccionado. Quien examine la bibliografía contemporánea se sorprenderá sin duda por su extensión y diversidad; no por los avances hechos sobre la obra de los teóricos clásicos. Si introdujeron refinamientos crecientes en la técnica y el método, los sociólogos occidentales han mostrado un notable apego a los elementos aportados por los primeros en analizar la estructura de clases del capitalismo a mediados del siglo XIX y principios del XX. Este acervo inicial de conocimiento es así singularmente reverenciado, lo que llama la atención por ser la obra de un círculo reducido dentro del grupo fundador de la disciplina. No es exagerado decir que casi todo lo que hoy se considera teoría de las clases o de la estratificación se origina casi con exclusividad en los escritos de Marx y Engels, Max Weber y la escuela de Mosca-Pareto. Con esto no se niega, desde luego, que otros teóricos clásicos hayan aportado ideas y observaciones sobre la estructura y las formas de la desigualdad. Los trabajos de Saint-Simon, Tocqueville, Simmel y Durkheim, y de los escritores de la Ilustración Escocesa, abundan en comentarios acerca de la recién surgida estructura de clases del capitalismo, la distribución del privilegio social, las tensiones introducidas por nuevas formas de desigualdad y las propuestas para aliviarlas. Pero un diagnóstico de la época o una serie de brillantes aperqus no hacen un corpus de ideas capaz de sobrevivir al contexto en que surgieron y establecer así una tradición teórica. No importa menosprecio a la contribución que a la sociología en general hicieron Durkheim, Simmel y los demás, formular esta pregunta retórica: ¿qué repertorio de conceptos nos legaron para el análisis de las modernas sociedades de clases? La pregunta es retórica porque la respuesta está bien clara en los nombres ausentes de la lista que acompaña al grueso de la labor contemporánea en este campo. Esto quizá se deba más a falencias de los pensadores modernos que a defectos de los autores anteriores; tal vez haya, en la obra de estos, ricas vetas aún no explotadas. Sería innecesariamente dogmático negar la posibilidad de extraer de la contribución, por ejemplo, de Tónnies o Spencer, un marco de referencia útil para el estudio del conflicto de clases o étnico. Siempre hay que tener en cuenta la posibilidad de ideas sociológicas imaginativas.
Esto equivale en definitiva a reconocer que la mayoría de los fundadores de esta disciplina ocupa, en la historia de las ideas sobre desigualdad, un sitio respetable, no menos importante que el de los filósofos sociales.
Toda historia de esas ideas rendirá sin duda merecido homenaje a las observaciones de Platón, San Agustín, Hobbes, Locke, Rousseau, Hegel, para mencionar los nombres obligados. Pero, por otro lado, no se advierte que sus ideas se hayan incorporado a la tradición fundamental de la teoría de la estratificación. Las frecuentes referencias al problema hobbesiano del orden, o al contrato social, o a la concepción hegeliana del Estado, son meros adornos que se introducen en el trabajo real y contribuyen poco al análisis concreto. ¿Quién consideraría útil abordar el problema hobbesiano del orden remitiéndose a las ideas del propio Hobbes? Una probable razón por la cual gran parte de la sociología clásica no alcanzó mayor influencia en lo que es, en muchos aspectos, el núcleo intelectual de la disciplina, es que los autores del primer período se centraron sobre todo en el inevitable pasaje de la sociedad agrícola rural a la sociedad urbana industrial. Más allá de las diferencias de terminología, la contraposición de Durkheim entre formas mecánicas y orgánicas de solidaridad, la de Tónnies entre Gemeinschaft y Gesellschaft, la de Maine entre status y contrato, y otras aún, se refieren a esta gran línea divisoria en la organización moral y económica de las sociedades europeas. Tanta importancia se atribuyó a esta distinción entre sistemas preindustrial e industrial, que se tendió a descuidar la diversidad de formaciones sociales y de clases englobada en cada tipo general. Cuando se clasificaban las sociedades bajo algún sinónimo de «preindustrial», se agrupaban indiscriminadamente sistemas diferentes, como el tribal, el esclavista, el de castas, el feudal, el absolutista y el del despotismo asiático.
Y de parecida manera en épocas recientes se ha empleado el término «sociedad industrial» para recubrir sistemas tan disímiles como el capitalismo de bienestar, el fascismo, el socialismo de Estado y la dictadura militar. No era que las diferentes formas de estratificación en la sociedad preindustrial fuesen asimiladas en sus elementos fundamentales al punto de justificar su inclusión en un único casillero conceptual. Más bien, este marco de referencia concurría a que se desconociera la variación histórica y cultural como tema de investigación. Acaso no fue mera coincidencia que ni Marx ni Weber acompañaran su vasta labor en el análisis comparado de estructuras de clases con el habitual afán clasificatorio de apresar las complejidades del mundo social en una dicotomía adaptable a todo uso. Paradójicamente, el nada sociológico respeto de ambos por la documentación histórica dio especificidad y permanencia a su abordaje de los procesos de formación, conflicto y cambio de clases.
El omnipresente influjo de Marx y Weber en la teoría de la estratificación es, de todos modos, más pronunciado hoy que en cualquier otra etapa de elaboración de este tema. Esto se debe, en alguna medida, a dos tendencias paralelas en la sociología norteamericana: primero, la creciente disposición a tratar la obra de Marx, y la tradición marxista en general, con la misma seriedad que siempre se le ha acordado en Europa, y no tan sólo como un monigote armado para ser demolido con facilidad; y segundo, el manifiesto desencanto con esas variedades de análisis característicamente domésticas de las clases que rigieron en el período posbélico. En conjunto, estos dos procesos llevaron a la teoría norteamericana de la estratificación a una posición más acorde con su equivalente europea, que nunca se apartó demasiado, en realidad, del marco de referencia establecido por Marx y Weber para la investigación y el debate.
A la luz de todo esto, quizá sea conveniente iniciar una evaluación general de la teoría de la estratificación y sus productos examinando aquellas contribuciones que cobraron forma en virtud de preocupaciones y condiciones específicamente norteamericanas, que no tienen equivalencia directa en la rama europea de esta disciplina. Cabe aclarar que esto no debe interpretarse como una invitación a encarar otra vertiginosa recorrida por la monumental bibliografía sobre el estudio de la estratificación en los Estados Unidos y otros países. La intención es, en cambio, seleccionar para su examen una serie de temas y problemas clave que recorren esa bibliografía, los cuales, por razones de conveniencia, serán considerados bajo los siguientes títulos, completamente arbitrarios: clase y status, propiedad, Estado, etnicidad y género. Aunque este capítulo no pretende ser una historia ni un informe sobre tendencias, se procurará examinar algunas de las más recientes contribuciones al tema sin perder de vista las tradiciones de donde brotan.
Clase y status
En el uso de los términos interrelacionados de clase y status, con preferencia a todos los demás que integran el vocabulario de la teoría de la estratificación, es donde se discierne con más facilidad un enfoque específicamente norteamericano, que no reconoce un nítido paralelismo en la teoría europea. Esa especificidad se tradujo claramente en el debate de la inmediata posguerra acerca de si se podía afirmar la existencia de clases; esto es, si se las podía considerar entidades reales, como eran la familia o la Iglesia, o si eran productos del capricho estadístico. En los partidarios de este último enfoque influía el hecho de que en la sociedad norteamericana la distribución de recompensas parecía seguir un continuum más o menos ininterrumpido de la base a la cima, de modo que cualquier decisión de imponer deslindes que separaran una clase o capa superior de otra inferior parecía un procedimiento arbitrario y carente de sentido: arbitrario, porque a falta de cortes naturales en el gradiente se podía trazar una línea artificial casi en cualquier parte; carente de sentido, porque las clases resultantes no corresponderían a agolpamientos sociales auténticos, que supusieran una pertenencia compartida y reconocida. En una de las primeras formulaciones de este punto de vista: «El investigador que incursione en este campo buscando una clase social persigue algo que no está allí; lo encontrará sólo en su propio espíritu, como ficción del intelecto*1.
La defensa teórica de los Estados Unidos como sociedad sin clases se basaba no sólo en la indiscernibilidad de toda segmentación social, sino en la afirmación, asociada a aquella, de que los criterios con que se podía clasificar individuos y grupos en la jerarquía de las recompensas eran demasiado numerosos y diversos para que de allí surgiera una pauta de clases coherente. Se sostenía que estratos nítidamente definidos sólo aparecían en sociedades en que los criterios de rango estaban estrictamente delimitados, como en el caso de los sistemas feudales, donde el derecho a portar armas o a poseer tierras se contaban entre los pocos principios que regían la distribución de privilegios. En las sociedades avanzadas entraban en el cuadro muchos otros factores, que incluían educación, ingresos, ocupación, religión, etnicidad, etc. Como estos criterios de rango eran independientes unos de otros, individuos que ocupaban rango alto en cierta dimensión podían tenerlo bajo en otras, lo cual impedía hablar en absoluto de un sistema coherente de estratificación2. En vez de un modelo de desigualdad estructurada, surgía el cuadro de un orden social sumamente fragmentado y rudimentario, compuesto por conjuntos flexibles de individuos que nada tenían en común, salvo un puntaje similar en la medición de índices de rango. Cada individuo era concebido así como sumación de sus status altos y bajos, como si se tratara de ítems separados en un balance que se pudiera trasportar a fin de documentar el estado de su crédito moral y social en el Libro Mayor de la Sociedad.
Los orígenes intelectuales de este abordaje «multidimensional» solían ser remitidos a la obra de Weber, y más en especial a ese Weber que habita en las páginas de los manuales sobre estratificación, donde sus ideas son presentadas como una refutación de la teoría de Marx sobre las clases. En ellos, el abordaje multidimensional era presentado como correctivo o sustitutivo del «determinismo económico»; esto, porque atendía convenientemente a la función de los factores de status, que operan con independencia de la clase y diluyen sus efectos sociales. Era fácil demostrar que el nivel de ingresos no correspondía necesariamente al rango de status-, de ahí se infería con claridad que la definición económica de clase social, y por extensión la teoría marxista en general, era de escasa utilidad para entender la realidad norteamericana. Innumerables autores abundaron sobre la tesis de que se descubrían grandes discrepancias entre las dimensiones de status y de clase, por lo general entendidas de manera simplista como niveles de prestigio y de ingreso, y que en consecuencia el concepto de estructura de clase debía ser tomado con la mayor cautela, si es que se lo podía sustentar3.
Como se entendía que la contribución de Weber había consistido en dilucidar variables que Marx había confundido en su concepto único de clase social, se podía defender el agregado de algunas más a la lista como un procedimiento que prolongaba el razonamiento de Weber. Fuera o no por el prestigio académico que confería a la prosapia weberiana, lo cierto es que los sociólogos norteamericanos se entusiasmaron con este enfoque y prácticamente lo hicieron suyo. Según Gordon, «la aceptación del enfoque multidimensional y su elaboración y ulterior clarificación ocurrieron con lentitud, pero se aceleraron poco a poco en el período posbélico»4. «De hecho, puede considerarse que en todo el período en estudio [1925-55] los teóricos de la clase social, gradualmente y con creciente precisión, trabajaron las distinciones analíticas entre los diversos factores o variables que se pueden subsumir bajo el rubro de estratificación social». Gordon señala enseguida que «como tal, el enfoque multidimensional se puede considerar parte de una operación analítica que es fundamental para toda investigación y para toda comprensión científica: la especificación de variables inherentes a un área determinada de problemas»5.
Sería incorrecto pretender que la atracción del modelo multidimensional se debió con exclusividad, o aun principalmente, a la necesidad de contar con una alternativa frente al análisis marxista de las clases.
Es que se disponía de esa alternativa en la obra de Warner sobre la estructura de clases de la comunidad local. La escuela de Warner y sus seguidores habían procurado aplicar las técnicas de investigación de la antropología social para demostrar la existencia de una estructura formalizada de clases en los municipios norteamericanos típicos. Se sostuvo que sus habitantes tenían clara conciencia de que existían clases separadas, con características de conducta y de valores propios, y organizadas en torno de intereses diferenciados. Parecía que los antropólogos habían dilucidado un sistema de clases donde los sociólogos habían fracasado.
El eje alrededor del cual diferían estos diversos estudios no carecía de importancia: la cantidad concreta de clases que habían logrado identificar. Los Lynd, en una de las primeras investigaciones, establecieron dos en Middletown; West descubrió cuatro en Plainville; Hollingshead, cinco en Elmtown; y Warner, seis en Yankee City. Los partidarios de la tesis del continuum de clases no podían haber pedido una prueba más concluyente para su argumentación.
La principal razón de este caos, desde luego, no guardaba relación con diferencias en las propias comunidades investigadas, sino que obedecía a la metodología empleada. La técnica de clasificar individuos o familias en agolpamientos según su vagamente definida posición social en la comunidad deja libre juego al antojo del observador; cuando la clasificación depende de una mezcla manifiestamente fortuita de los criterios del observador con las evaluaciones hechas por paneles de lugareños notables, el único resultado posible es la confusión7. No hay demostración más palmaria del eclecticismo de la escuela Warner que la terminología campechana con que se categoriza a las clases. «Personas decentes de clase baja», «personas que viven como animales», «hombre común», «los de arriba y los de abajo» son las formulaciones tipo. Es una terminología totalmente basada en distinciones denigrantes por status, y no comunica la impresión de un auténtico sistema formal de clases, de grupos antagónicos trabados en lucha por recursos y oportunidades. No obstante la insistencia de Warner en contrario, no puede decirse que un sistema de evaluación de rangos constituya un modelo de relaciones de clase. Y no simplemente porque la clase social entraña mucho más que un mero conjunto de estimaciones subjetivas de la valía social, sino —y más importante— porque es un fenómeno de la sociedad, no de la comunidad. Las relaciones de clase se despliegan en un contexto de ordenamientos sociales y jurídicos, como los que demarcan la propiedad privada, el mercado, o la división del trabajo, que son controlados por grupos y organismos externos a cualquier comunidad local. Confinar el análisis de clase al ámbito circunscrito de la pequeña ciudad sólo se justifica con la premisa de que esta unidad social es una versión en miniatura del Estado-nación. Una premisa que Warner formula, de hecho, en su famoso aforismo: «Estudiar Jonesville es estudiar los Estados Unidos»8. Acaso esta sea una extensión natural de la tradición antropológica de no ver el sistema colonial cuando se estudian las sociedades tribales explotadas dentro de este sistema.
Como han señalado diversos críticos, las actividades de la escuela de Warner fueron proyectadas más para estudiar las diferencias entre grupos locales de status que para producir un modelo de estructura de clases. (De hecho, el manual de Warner, Clase social en Norteamérica, se subtitula Evaluación del status.) Teniendo esto en cuenta, no sorprende que una vez más se invoque la afinidad con Weber, junto a una estricta disociación respecto de las ideas de Marx. La familiaridad de Warner con la obra de Weber bien pudo haber engendrado la creencia de que su propio estudio sobre los grupos de status formaba parte de esa misma tradición, de manera muy similar a lo que para sí pretendían los partidarios del enfoque multidimensional. La diferencia clave era, por supuesto, que Weber entendía en general los grupos de status como formaciones sociales que surgían dentro de amplias categorías de clase; nunca los consideró equivalentes a clases por derecho propio. En los estudios de Warner, los grupos de status son construidos en un perfecto vacío de clases, de modo que, en vez de ser tratados como un refinamiento del análisis de las clases, terminan siendo un sustituto de él.
Las observaciones que acabamos de hacer parecen indicar que algunas ideas fundamentales de Weber han experimentado una extraña metamorfosis al ser incorporadas a la teoría norteamericana de la estratificación. En el Weber que surge de esta teoría apenas se reconoce al autor de Economía y sociedad, desfiguración debida principalmente a que se lo invoca como principal portaestandarte del movimiento contra el materialismo o determinismo económico o contra la interpretación monocausal de la clase social, o cualquier término equivalente de lo que pasaba por marxismo durante este período. Es un Weber que ha sido minuciosamente desmarxificado y a quien, de ese modo, se lo ha acondicionado para asumir tareas de paladín ideológico de la sociedad sin clases del capitalismo norteamericano. Por eso uno busca en vano, en estas diversas propuestas, algún rastro del persistente interés weberiano en la propiedad, la burocracia estatal, los antagonismos de clase o el cambio estructural; o la mención siquiera de que Weber nunca consideró a las «dimensiones* de la estratificación como agregados de atributos individuales, sino como «fenómenos de la distribución de poder». En cambio, la realidad norteamericana descrita ofrece todas las apariencias de una sociedad en que la propiedad ha sido liquidada, las clases han desaparecido y el Estado se extinguió. Es un retrato social de los Estados Unidos que parece dibujado por Norman Rockwell para el Saturday Evening Post. Lo único que cabe es preguntarse si, enterado de las cosas dichas y escritas en su nombre, Weber no habría imitado a su antecesor declarando: «Puedo decir que yo no soy weberiano*.
Es permisible hablar de una variedad norteamericana, estrictamente doméstica, de teoría y estudio de la estratificación en la medida en que los conceptos y premisas que la sustentan nunca tuvieron buena circulación fuera de los Estados Unidos, al menos si se los compara con las exportaciones intelectuales en tantas otras ramas de la sociología. Dentro de la tradición europea, por ejemplo, saber si realmente puede decirse que existen clases nunca se ha considerado un verdadero problema. Tampoco ha habido tendencia perceptible a englobar la noción de clase con la de status. Algo más sorprendente aún, ni siquiera es posible hablar de una controversia en cuanto a la cantidad de clases sociales convencionalmente individualizadas. El consenso predominante ha sido que algún modelo dicotómico es el más fructífero para analizar relaciones de clase; el desacuerdo gira principalmente en tomo de la elección de criterios para trazar la línea demarcatoria. Aunque conservando el esquema general de Marx, de modelo dualista de conflicto, casi todos los teóricos sociales académicos han considerado necesario remplazar a los protagonistas originarios por otros. Así, las distinciones propuestas entre posesión y no posesión de autoridad, o entre clases políticas y masas, o entre trabajo manual y no manual, se pueden considerar parte de una respuesta común a las insuficiencias percibidas en la distinción clásica entre capital y trabajo como la fuente primaria de conflicto y división.
La definición marxista ha sido objetada doblemente. En primer lugar, se ha dicho que, tras el surgimiento de la corporación moderna y la separación entre propiedad y control, ya no existe una clase específica de empresarios capitalistas. Este proceso, a su vez, dio pie a la elaboración de diversas teorías que sostienen la primacía de la autoridad directorial, por contraposición al mero derecho de propiedad, como hecho básico de la dominación de clase; se destacan en este sentido los trabajos de Bumham y de Dahrendorf. Desde esta perspectiva, la idea misma de una sociedad capitalista pierde mucho de su significado, puesto que todas las sociedades industriales, cualquiera que sea su tinte político, presentarán un similar conflicto entre directores y dirigidos. La segunda objeción al modelo marxista, vagamente ligada a la primera, pero de ningún modo dependiente de ella, es que la categoría general «trabajo» es demasiado extensa, y no registra las variaciones de posición en el mercado y las posibilidades vitales de aquellos que venden sus servicios laborales. Tan universal definición de «proletariado» no sólo descuida importantes diferencias políticas e ideológicas entre profesionales de cuello duro, por un lado, y jornaleros industriales, por el otro, sino que también sugiere una curiosa semejanza con la conocida afirmación conservadora de que «hoy somos todos clase obrera».
El rechazo del modelo marxista de clases brotó entonces sobre todo de su aparente incapacidad para contemplar el ascenso de esos grupos intermedios de cuello duro que, si bien comparten ciertas condiciones con el «jornalero común», gozan sin embargo de ventajas tangibles e intangibles sobre este, suficientes para inhibir cualquier sentimiento de identidad. En opinión de casi todos los críticos, fue el rápido crecimiento del sector de cuello duro lo que demolió efectivamente la tesis de Marx sobre la polarización, y por lo tanto la teoría general de trasformación de clase que dependía de ella. Lejos de hacerse cada vez más inhabitable ese espacio entre burguesía y proletariado a medida que las fuerzas centrífugas del conflicto de clases lanzaban todas las capas intermedias hacia uno u otro polo, parecía suceder precisamente lo contrario. La «tierra de nadie» entre las clases atrincheradas resultaba ser sumamente acogedora para los nuevos grupos ocupacionales. Estos no daban muestras de ser residentes temporarios, pero además sus fronteras se ampliaban en ambas direcciones hasta usurpar posiciones de los dos grandes «bandos armados».
La significación de todo esto para el marxismo, y para el análisis de clase en general, se elucidó primero en el contexto de los debates revisionistas dentro del Partido Socialdemócrata Alemán, y después en los trabajos de estudiosos alemanes que trataban de la sociología de los Angestellten [empleados de escritorio]9. En cada caso, la finalidad era similar: evaluar la medida en que una clase obrera, en el proceso de cambiar el tipo de cuello, modificaría también la índole de sus exigencias políticas. Ilustra la persistente fascinación del tema el hecho de que este debate, y el otro afín sobre Verbürgerlichung [aburguesamiento] de las décadas de 1920 y 1930, volviera a la superficie en la década de 1960, bajo una forma algo diferente, como debate sobre el embourgeoisement.
Si el primero consideraba la potencial incorporación de «cuellos duros» a la clase obrera, el segundo examinaba la probabilidad o improbabilidad de absorción de «mamelucos» en la clase media. En ambos casos se presuponía naturalmente que la índole de las ocupaciones mismas, sus características laborales, sus recompensas no pecuniarias, eran factores definitorios en la formación de actitudes y comportamientos de clase.
En otras palabras: era dentro de la división del trabajo, antes que en las relaciones de propiedad, donde se encontrarían las divisiones de clase pertinentes para la conducta. Esta proposición ha tenido su más formalizada expresión en el único modelo de clase social que puede pretender haber alcanzado aceptación casi universal entre los sociólogos occidentales; a saber, el modelo manual no manual. Ninguna otra definición de clase social probó ser tan adaptable a las investigaciones y estudios estadísticos sobre preferencias políticas, estructura familiar, pautas de consumo, logros educacionales de los hijos, imaginería social y otras indagaciones similares que hacen girar incesantemente los engranajes de la sociología empírica. Por más que se prefiera la terminología de «clase obrera» y «clase media» en el análisis de datos y en escritos teóricos, la definición operativa se basa casi siempre en aquel distingo. Por alguna razón, a los sociólogos no les gusta hablar de clases manuales y no manuales, o de clases de mameluco y clases de cuello duro. Es posible que esta renuencia indique una sensación de incomodidad por el uso de este modelo como representación de la estructura de clases y su línea divisoria principal.
Comoquiera que sea, sorprende un poco que los sociólogos occidentales nunca hayan sometido realmente el modelo manual-no manual, pese a sus evidentes deficiencias, al mismo examen minucioso que se aplicó a la alternativa marxista. Por ejemplo, no se lo puede considerar en rigor como un modelo que ponga de relieve el carácter conflictivo de las relaciones de clase, aunque muchos de quienes lo adoptan no se inclinen a concebir esas relaciones en términos consensuales. Es cierto, sin duda, que dentro de la esfera de la industria la vertiente cuello duro-mameluco corresponde con bastante aproximación a la línea de enfrentamiento, en la medida en que hasta los peldaños inferiores del personal de cuello duro cumplen el papel de subalternos directoriales. Pero existe un vasto ejército, en constante expansión, de ocupaciones de cuello duro, especialmente en el gobierno regional y local y en las profesiones de servicios, a las que no se puede considerar en modo alguno realmente enfrentadas a un contingente laboral de mameluco, como si formaran parte de un aparato directorial. Con frecuencia no hay ningún contingente laboral de mameluco al cual esos grupos pudieran enfrentar en los marcos ocupacionales donde están empleados. Si en el caso típico los grupos no manuales del vasto sector público no entran en conflicto con trabajadores manuales en su propio marco ocupacional, tal vez pudiera aducirse que el conflicto se desplaza al plano nacional. Por otro lado, empero, no es demasiado convincente la afirmación de que existe un antagonismo fundamental entre obreros portuarios, ferroviarios o mineros, por un lado, y enfermeras, maestros o asistentes sociales, por el otro. Al menos, no hay pruebas de que estas dos vastas categorías hayan intentado organizarse según lineamientos que proclamen intereses contrapuestos para los trabajadores manuales y no manuales. A decir verdad, todas las pruebas apuntan en la dirección contraria. En años recientes, los sindicatos de trabajadores de cuello duro han mostrado una tendencia creciente a superar su tradicional sentimiento de superioridad sobre los sindicatos de obreros manuales y a entrar en alianza con ellos para fines de negó dación colectiva. Cuando ambos conjuntos de trabajadores se hallan formalmente representados en el ala industrial del movimiento sindical, como lo están ahora en muchos países, que los sociólogos sigan situándolos en lados opuestos de la línea divisoria de clases parece un rasgo de petulancia.
La justificación para tratar a los grupos inferiores e intermedios de cuello duro como integrantes de la clase media es que en la esfera di la industria privada ellos se han identificado con quienes están por encima en la organización, y no con los que están abajo. En el sector público, por otro lado, no sólo es frecuente que no haya ningún grupo manual subordinado al cual impartir órdenes, sino que es más difícil identificarse con superiores directoriales cuando la cadena de la autoridad se extiende hacia arriba hasta perderse de vista en el cuerpo amorfo del Estado. Además, los empleados del sector público no suelen tener oportunidades de trasladar sus destrezas y sus servicios a otra empresa en la misma medida en que esto sucede en la industria y el comercio privado; toda mejora en la paga y las condiciones deben negociarse con un patrón monopólico, sujeto a estricto control presupuestario. Todo esto contribuye a una situación de hostilidad potencial y cada vez más manifiesta entre los empleados de cuello duro y el Estado patrón; una situación no muy diferente de la que existe entre dirección y trabajadores en la industria privada. Cuando los servicios estatales y de asistencia son víctima de las reducciones presupuestarias, las reacciones colectivas de los empleados afectados son una réplica exacta de las manifestaciones de protesta, huelgas, formación de piquetes y otras formas de combatividad que antes se consideraban exclusivas del contingente laboral de mameluco. El modelo de clase social de los sociólogos no se adaptó aún a este cambio.
Otra característica de este modelo es que no representa las relaciones entre clases como aspectos de la distribución de poder. A los grupos manuales y no manuales se les atribuye estar socialmente diferenciados, pero no situados en una relación de explotadores y explotados, de dominio y subordinación, según procuraría representar las relaciones de clase un genuino modelo del poder. Es entonces engañoso presuponer que los dos principales agrupamientos de clase discernidos por la sociología contemporánea guardan analogía con la distinción clásica entre burguesía y proletariado. Esta alteración conceptual ha sido acompañada de un cambio radical en el marco de referencia teórico: de uno organizado en torno de las ideas centrales de mutuo antagonismo e incompatibilidad de intereses se pasó a otro organizado en torno de los datos empíricos de la mera diferenciación social.
Propiedad
La principal consecuencia de este vuelco conceptual es que el modelo sociológico exige que todo el peso del análisis de clase recaiga sobre el examen de aquellas desigualdades que derivan de la división del trabajo.
No queda entonces lugar averiguable al que se pudieran incorporar en los esquemas los hechos y las consecuencias de la propiedad privada. Originado como un intento de subdividir el concepto ambiguo de «trabajo» por la vía de iluminar las diversidades producidas a causa de la estructura ocupacional, el modelo manual-no manual ha logrado, sin proponérselo, abolir del vocabulario de clases el concepto afín de «capital».
El poder y los privilegios que emanan de la posesión de riqueza y de capital son analíticamente distintos de aquellos que derivan directamente de la división del trabajo. Un modelo de clase que considere únicamente el segundo es, por cierto, muy desproporcionado. En la medida en que se reconoce siquiera que la propiedad por sí misma engendra intereses de clase, la presunción general parece ser que estos corresponden aproximadamente a los intereses de la clase no manual o, al menos, de sus niveles más altos. Empíricamente es posible que así sea con frecuencia, pero es difícil explicar esta conexión teóricamente dentro de la lógica de un modelo que sólo toma en cuenta diferencias eslabonadas por ocupaciones. Si quienes viven de la riqueza heredada y la posesión de capital pueden normalmente hacer causa común con quienes viven bien con la sola venta de sus servicios laborales, este es un rasgo desconcertante del capitalismo, que requiere explicación. Pero ni siquiera se lo puede plantear correctamente dentro de un modelo de clase en que la propiedad es un concepto ausente.
Desde luego que esto no vale sólo para el modelo ortodoxo vigente de clase social. Buena parte de la teorización general sobre cambios en el sistema de estratificación no contiene referencias a la institución que tanto Marx como Weber consideraron la piedra fundamental de todas las estructuras de clase. Nadie objetaría esta afirmación de Parsons: «En recientes análisis no marxistas sobre clase social, la referencia específica a la propiedad de los medios de producción prácticamente ha desaparecido»10. La manifiesta aprobación de Parsons a semejante estado de cosas brota de su creencia en que la desaparición del concepto se debe directamente a la disolución de la propiedad misma como factor importante en el mantenimiento de la desigualdad de clase. Esto sobrevino no sólo al separarse la propiedad del control en las sociedades anónimas, sino porque «en enorme proporción el ingreso familiar proviene hoy de la ocupación y no de la propiedad, extendiéndose hacia arriba, en cuanto a status, desde el trabajador asalariado proletario hasta la cumbre misma de la escala ocupacional»1 Y como «evidentemente ya no podemos hablar de una clase propietaria “capitalista” que haya remplazado a la anterior clase terrateniente “feudal”, Parsons recomienda “divorciar el concepto de clase social de su relación histórica tanto con el parentesco como con la propiedad como tal”»12.
Es curioso: el hecho mismo de estar la propiedad tan altamente concentrada parece convencer a Parsons de su irrelevancia. Extraña posición esta en un teórico que suele equiparar el efecto beneficioso de un recurso con su distribución extensa. El poder, por ejemplo, se desliga de la dominación, de la coerción y de todo lo desagradable, en virtud de su dispersión por todo el orden social; la propiedad, en cambio, perdería vinculación con el poder y el privilegio precisamente por la razón contraria.
Parsons es más fiel a su modalidad de razonamiento habitual cuando incluye la propiedad, a la manera de otros sociólogos, en las «posesiones», es decir, en una «entidad que es trasferible de un actor a otro, que puede cambiar de manos en un proceso de intercambio*13. Si la propiedad es simplemente una forma específica de posesión, entonces cada cual en la sociedad es propietario en alguna medida. Así considerado, no puede existir división social clara entre propietarios y no propietarios, sino sólo una escala que desciende gradualmente de los que tienen mucho a los que tienen poco. La posesión de un yacimiento petrolífero o de un cepillo de dientes confiere similares derechos y obligaciones a sus propietarios, de modo que las leyes de propiedad no pueden interpretarse como leyes de clase. Según han sugerido Rose y sus colegas: «la significación ideológica de tan universalista y desinteresada interpretación jurídica de la propiedad en la moderna sociedad capitalista es doble. Primero, como la ley protege y reconoce toda propiedad privada, y como prácticamente todos los miembros de la sociedad pueden atribuirse el derecho a alguna propiedad tal, se puede sostener que todos los miembros de la sociedad tienen algún interés creado en el statu quo.
Desde esta perspectiva, por consiguiente, puede aducirse que, lejos de representar un conflicto de intereses inconciliables, la distribución de la propiedad en la moderna sociedad capitalista origina una conmensurabilidad de intereses, siendo cualquier diferencia una variación de grado y no de naturaleza. Puede afirmarse así que el dueño de taller, el accionista, el dueño de fábrica, el que posee una casa y hasta el propietario de un automóvil de segunda mano, comparten intereses fundamentalmente comunes, si no idénticos»14.
Es llamativo que la definición sociológica de propiedad omita preguntar por qué sólo ciertas formas de posesión son jurídicamente admisibles. Por ejemplo, no ocurre que se permita a los trabajadores disfrutar de derechos jurídicos sobre sus puestos de trabajo; ni a los inquilinos derechos de propiedad sobre sus casas; ni a los que solicitan asistencia social, derecho a sus beneficios. En todos estos casos, el derecho prioritario recae en la contraparte en conflicto: patronos, dueños de viviendas y el Estado, respectivamente, que tienen precedencia jurídica. Aunque tal vez la ley trate los derechos de propiedad de manera verdaderamente universalista, calla desde luego en cuanto al ordenamiento en virtud del cual sólo algunas «expectativas» son eficazmente trasladadas al status de derecho de propiedad y otras no lo son. Es sociología insuficiente la que de la misma manera calla.
El manifiesto deseo de desconocer la propiedad como factor en la estratificación moderna es especialmente comprensible en el caso de quienes sostienen una posición funcionalista. Para el que cree en la arrolladora victoria de los valores del rendimiento sobre los criterios de la adscripción, y en el establecimiento de un sistema de recompensa por méritos, la persistencia de la propiedad como institución rectora no puede menos que parecer anómala. Después de todo, heredar riqueza requiere notablemente poca inversión de esos talentos y esfuerzos que, según se dice, son las únicas llaves para los portales de la Fortuna. Y bien, la única admisión de esta peculiar institución que aparece en el manifiesto funcionalista de David y Moore es una breve referencia al hecho de que «la posesión estrictamente jurídica y no funcional […] está expuesta a ataques» con el desarrollo del capitalismo15. Sin duda alguna, los impuestos a la herencia y a la propiedad inmueble pudieron proporcionar un interesante ingreso al erario público, pero la institución de la herencia parece haber salido notablemente indemne de estos «ataques». Afirmar que reformas jurídicas de este tipo testimonian la erosión de los derechos de herencia es más o menos como sugerir que la introducción de las leyes de divorcio prueba la erosión de la familia. En este esquema, la propiedad sólo puede entenderse como un caso de rezago cultural, uno de esos pintorescos relictos institucionales de una época anterior que sobreviven por la gracia de la inercia social16.
El desdén por la propiedad en la teoría funcionalista de la estratificación se hace posible, y aun inevitable, en virtud de esta creencia: en el capitalismo las recompensas ocupacionales son determinadas por su presunta importancia para el sistema, y no por las fuerzas del mercado.
Una vez aceptado que las leyes de oferta y demanda influyen fuertemente sobre la distribución del ingreso, habría que tomar menos a la ligera el papel de la propiedad. Esto es porque un sistema de asignación de recompensas en que se dé vía libre a las fuerzas del mercado sólo puede funcionar con eficacia en un ambiente económico propicio a los derechos de propiedad, entendidos estos no como mera posesión, sino como «derechos de apropiación». Propiedad privada y fuerzas del mercado se necesitan mutuamente, tal como sucede con planificación central y control estatal en la principal alternativa al capitalismo. Si los derechos de la apropiación privada experimentaran una seria desarticulación, se caotizaría el sistema de recompensas basado en el mercado; la propiedad no es un complemento opcional del sistema, sino su misma razón de ser.
El papel preciso de la propiedad sólo se puede negar si se considera que las desigualdades que acompañan al sistema ocupacional de la sociedad occidental son un rasgo inherente a la división del trabajo. Pero, a todas luces, idéntica división del trabajo puede ir unida a diferentes sistemas de distribución en contextos legales y políticos diversos. Las sociedades que conceden sanción legal a los derechos de apropiación privada son mucho más proclives a originar un sistema de recompensas que abarque desde la condición de millonario hasta la de pobre de solemnidad; son más proclives a ello, decimos, que las sociedades que no admiten la propiedad privada de los medios de producción.
No es difícil averiguar la razón de que el concepto de propiedad estorbara interpretar el orden social como comunidad moral unida en paz: basta considerar su asociación histórica con matanzas y violentas luchas, en particular en torno de la propiedad de la tierra. El momento en que la propiedad agraria deja paso al capital industrial es aquel en que parece ella experimentar una trasformación: de elemento potencialmente maléfico que era, a uno benéfico o inocuo. El funcionalista más impenitente concederá sin duda que la relación entre señor y siervo no se podía considerar de intercambio armonioso. El suave vocabulario del intercambio y la reciprocidad, los derechos y los deberes, se vuelve aplicable sólo, parece, a la relación entre las encamaciones sociales del capital y el trabajo. La domesticación de la propiedad en el sentido literal y también figurado está señalada por la transición de la firma capitalista a la moderna corporación, cambio este que trae consigo una nueva fuerza dispensadora de beneficios para la sociedad en la figura del estrato directorial. En las manos de los directores de empresa, la propiedad se encuentra con su alma y con su definitivo lugar de reposo. En lo sucesivo, presiden la escena los que controlan la propiedad, y no los propietarios como tales; y siendo aquellos empleados a sueldo, vendedores de fuerza de trabajo, sus intereses de clase y sus lealtades vienen determinados como los de todo el mundo: por su posición en la división del trabajo. En este punto el funcionalismo suma sus fuerzas al resto de la sociología para eliminar la propiedad del arsenal conceptual de la teoría de la estratificación.
La argumentación más explícita y trabada para el abandono de la idea de propiedad en el análisis de las clases no fue propuesta por Parsons, sino por Dahrendorf17. Su razonamiento fue insólito, sobre todo porque lo presentó como una defensa del modelo de clases en conflicto, contrapuesto al modelo de Parsons y a otras variantes consensualistas.
El error cardinal de Marx, sostuvo Dahrendorf, consistió en tomar la parte por el todo, no advirtiendo que la propiedad no era sino una forma específica de autoridad; la autoridad como tal es la forma genérica de dominación de clase y es la fuente de los conflictos. El antagonismo de clases en el moderno industrialismo no se origina en la mala distribución de recursos y oportunidades, sino en la incompatibilidad de intereses entre los que mandan y los que obedecen. Por el expediente de disolver la propiedad en relaciones de autoridad se puede arrojar un gran volumen de agua fría sobre subsistentes esperanzas en una posible sociedad sin clases. Agua que brota, desde luego, de fuentes de teoría weberiana, en polémica demostración de que el socialismo es imposible en un mundo dominado por la burocracia. Al mismo tiempo, es una propuesta de echar la red explicativa también sobre sociedades que no pertenecen al bloque capitalista; la autoridad no respeta las fronteras políticas e ideológicas.
Uno de los perniciosos efectos colaterales que trae esta redefinición de la propiedad como autoridad es arrancar la noción de clases sociales de su corriente escenario social, para situarla en limitadas organizaciones. Ahora sólo existe «clase subordinada* en los confines de un local burocrático, se trate de una firma industrial, una cárcel, un sindicato, un hospital o lo que fuere. Con otras palabras: existen muchas clases subordinadas, institucionalmente aisladas entre sí, y no una sola clase engendrada por una común exclusión de la autoridad. La imagen resultante, más que la de una colectividad, es la de una «bolsa de papas».
En la concepción de Marx, los que carecen de propiedad forman una clase en el pleno sentido de que todo el aparato político y legal gravita sobre ellos, no importa el escenario social en que se encuentren. En la concepción de Dahrendorf, los que carecen de autoridad son una clase sólo en un sentido parcial y limitado, puesto que se libran de su condición subordinada tan pronto como abandonan el local físico en que operan las reglas de obediencia y de autoridad. Un obrero deja de ser miembro de una clase subordinada tan pronto como pone el pie fuera de la fábrica; desde ese momento está en libertad de asumir otros roles, incluidos roles investidos de autoridad. Las relaciones de autoridad no penetran en los poros mismos de la sociedad al punto de no dejar sitio a respiro, ocultación o escapatoria, como sucede en el caso de las relaciones de propiedad. El proletariado de Marx no tiene manera de escapar de su condición porque los efectos de la propiedad no se pueden circunscribir en áreas sociales restringidas, como tampoco pueden serlo los efectos y las consecuencias del mercado. A consecuencia de esto, justamente, la clase se unlversaliza. Redefinir la propiedad como autoridad particulariza la clase presentándola como función de formas de organización cuya diversidad misma no admite arrojar por resultado una situación de clase común.
He aquí la cuestión que Dahrendorf nunca plantea con seriedad: ¿con qué propósito se ejerce la autoridad, y es cuestionada en ocasiones? La estructura de mando de una empresa industrial es administrada con miras al lucro, y por lo tanto los que ejercen los puestos clave son en efecto los guardianes del capital; no les interesa imponer la obediencia como un fin en sí. De manera similar, todo cuestionamiento a la autoridad gerencial por las organizaciones sindicales persigue el específico propó sito de redistribuir las asignaciones entre capital y trabajo, y no responde a una creencia romántica en los beneficios psíquicos de la insubordinación. Con otras palabras: se puede afirmar que la actividad ejercida en una organización cobra sentido en virtud de los fines a que está destinada esa organización; no es algo que se pudiera comprender de manera adecuada con independencia de sus aplicaciones. La tesis de que la propiedad es sólo un caso especial de la autoridad desconoce las diferencias entre formas de autoridad que concurren a mantener derechos de apropiación, y las que no lo hacen. Como lo puso de manifiesto la clasificación de las organizaciones complejas de Etzioni, existen diversos tipos de autoridad jerárquica que no producen en los subordinados las respuestas de alienación y oposición que Dahrendorf considera universales18.
Las respuestas de este tipo sobrevienen en general como reacción a sistemas de mando que niegan el acceso a las recompensas y las oportunidades a los «participantes inferiores»; en los casos en que no se supone esta exclusión, no suele suceder que la autoridad se cuestione. El hecho de que Dahrendorf eligiera la firma industrial como caso paradigmático de su teoría prueba justamente nuestro aserto porque ese es el lugar por excelencia en que las relaciones de autoridad son inseparables de los derechos de propiedad. Cuando los obreros ocupan su fábrica y toman en sus manos la dirección gerencial, es instructivo considerar el delito por el cual pueden llevarlos a los tribunales: no es desobediencia, mero delito contra la autoridad, sino usurpación ilegal, que es delito contra la propiedad.
El hecho de que el conflicto de clases entre directores y dirigidos en definitiva no se pueda circunscribir ni resolver dentro de las paredes de la organización resta en verdad todo asidero a la teoría de Dahrendorf.
Cuando las papas queman y el conflicto cobra un carácter menos benigno del que suele presentar en su versión rutinizada, se advierte que la autoridad no reside en la «incumbencia de los puestos» de la organización misma, sino en el Estado: un organismo externo que tiene a su cargo la protección de los derechos del propietario privado. El mando de los directores sobre los obreros se ejerce en consecuencia dentro de un marco legal que garantiza de antemano a la propiedad su carácter sagrado. Con otras palabras: es lícito entender el ejercicio de la autoridad como una actividad que se ejerce con «licencia» del Estado, y no como algo que la lógica misma de la organización legitimara. Esta realidad del Estado, que permanece como fundamento, se pasa por alto más fácilmente tratando de la autoridad que de la propiedad privada. Es evidente que nadie imaginaría a los propietarios mismos, y no al Estado, como la principal línea de defensa de la propiedad. Las imágenes del policía, los tribunales y la cárcel son casi inseparables de la idea de propiedad.
Estas imágenes tienden a difuminarse cuando la ¡dea rectora es la autoridad en remplazo de la propiedad: es que las burocracias, industrial y otras, suelen dar la apariencia de regularse a ellas mismas. Sólo en los casos conflictivos en que las organizaciones no pueden salir del paso por sí solas se revela con gran claridad la índole intrínsecamente derivada de la autoridad directorial; y ello sucede en virtud de la actividad de aquella instancia que encama la sustancia mi5ma del poder y que lo pone al servicio de la propiedad.
La rama de la teoría de la estratificación que tradicionalmente atribuyó papel decisivo a la propiedad es, desde luego, el marxismo. En una época pudo ser razonable sostener que el reconocimiento cabal de esa institución era la principal diferencia que separaba al marxismo de la sociología en la explicación de la estructura de clases. Si hoy no se puede afirmar lo mismo con igual certeza, no se debe a que los teóricos académicos hayan pasado a tomar en cuenta la propiedad, sino a que inesperadamente el marxismo contemporáneo se ha aproximado a la posición sociológica. Este deslizamiento sobrevino como parte de un intento más general de los marxistas occidentales en procura de reconsiderar el modelo clásico u ortodoxo de las clases bajo las nuevas condiciones del capitalismo monopolista. En particular, los animaba la intención de poner remedio a lo que siempre pareció ser el punto más débil de la definición marxista, a saber, asimilar las categorías formales de capital y trabajo a las clases sociales de la burguesía y el proletariado. El punto de partida fue conceder que la asociación entre carencia de propiedad y posición de clase es más compleja, y que la condición de asalariado es condición necesaria, sí, pero no suficiente para ser miembro de la clase obrera. Como no todos los que venden su fuerza de trabajo satisfacen esos criterios adicionales, se sigue que el proletariado, según ahora se lo entiende, no es más que un subgrupo de esa categoría general, que incluye también a ese grupo que tantos trastornos trae a la teoría y que los marxistas conocen como «pequeña burguesía de nuevo tipo», es decir, los empleados de cuello duro. Buena parte del debate se centra hoy en tomo de la correcta línea divisoria entre las clases bajo el capitalismo monopólico, y en particular en tomo de la ubicación de la pequeña burguesía de nuevo tipo en esa concepción de las cosas; Poulantzas lo ha designado el «problema de la frontera»19.
La estrategia de Poulantzas para el abordaje de este problema consistió en introducir dos distintos artificios clasificatorios, tomados de la obra misma de Marx, que traen por consecuencia ir rebajando el incómodo constructo del trabajo asalariado explotado hasta que por fin se recortan, nítidas, las escuetas formas del proletariado. El primer paso para esta tarea es la resurrección del descuidado distingo de Marx entre trabajo productivo e improductivo como criterio de posición de clase. Recordemos que en la teoría marxista ese distingo no se refiere a la índole del trabajo realizado, sino al contexto social en que se lo realiza. En muy simples términos, trabajo productivo es el que produce plusvalor, e improductivo es el que no lo produce. Más formalmente, trabajo productivo es el que se intercambia por capital para generar un excedente, mientras que el trabajo improductivo es un débito del ingreso. El peluquero que recorta la barba de Marx realiza un trabajo improductivo si obra por cuenta propia porque el servicio prestado no es en esencia diferente del de un empleado doméstico. Uno y otro deducen su paga del ingreso y no hacen contribución directa a la acumulación del capital.
Pero si el peluquero de Marx es empleado asalariado del dueño de la peluquería, realiza un trabajo productivo porque crea plusvalor en cabeza de su amo. En un plano más elevado, la categoría de los improductivos no sólo comprende a los que prestan servicios a cambio de ingresos personales, sino a los empleados del sector estatal, que reciben su paga de los impuestos. Los impuestos son succionados de los salarios de los trabajadores productivos, o del plusvalor cuando se trata de impuestos a las ganancias, de manera que efectivamente el trabajo de los «servidores del Estado», como el de los servidores domésticos, se cambia por ingresos.
La esencia de la cuestión es que sólo aquellos cuyo trabajo es productivo se pueden considerar parte constitutiva del proletariado. Los trabajadores asalariados improductivos se incluyen en las filas de la «pequeña burguesía de nuevo tipo». Esto significa que, respecto del modelo ortodoxo, la línea divisoria entre las clases pasa mucho más abajo en la jerarquía de la estratificación. Y esa línea invisible desciende todavía más cuando se suma la segunda clasificación de Poulantzas, a saber, la que divide el trabajo intelectual del manual. El trabajo intelectual, dicho sumariamente, designa las ocupaciones que incluyen elementos que por su índole se pueden considerar de supervisión o disciplinarias (lo que Marx en ocasiones llamaba «trabajo de superintendencia»), y también profesiones que en virtud de su monopolio de conocimientos secretos reclaman especiales privilegios. Ese componente de supervisión del trabajo intelectual cobra particular realce en ocupaciones que se sitúan en la esfera técnica de la producción, donde la supervisión directa de la fuerza de trabajo es esencial para el proceso de explotación. Ahora bien, los que desempeñan funciones de supervisión no sólo suelen ser trabajadores asalariados, sino que por añadidura son productivos, porque ellos concurren a la producción de plusvalor en no menor medida que los hombres cuyas actividades supervisan. Ahora bien, la actividad del trabajo intelectual es razón para excluirlos automáticamente de la categoría de la clase obrera y para incluirlos en las filas de la pequeña burguesía de nuevo tipo. Por combinación de estos dos conjuntos de variables obtenemos cuatro tipos distintos de trabajo asalariado: productivo intelectual, productivo manual, improductivo intelectual e improductivo manual. En el recuento de Poulantzas, sólo la categoría de los productivos manuales son clase obrera; esta es la única forma de trabajo que concurre al plusvalor, pero sin participar al mismo tiempo en el aparato del control.
Una de las consecuencias teóricas de este planteo es postular un oculto conflicto de intereses entre trabajadores productivos e improductivos, en razón de que estos en definitiva de alguna manera parasitan a los creadores de valor. Es una tesis enunciada hace algún tiempo por Sweezy.
Sostuvo este que grupos improductivos como los maestros, los profesionales y los empleados del Estado «constituyen, por así decir, un ejército de masas presto a aceptar la jefatura de los generales capitalistas». La principal razón de esto es que «como bajo el capitalismo una gran proporción de ellos obtienen sus ingresos, directa o indirectamente, del plusvalor, por fuerza una disminución del plusvalor les traería consecuencias desfavorables; […] existe así un lazo objetivo que liga su suerte a la suerte de la clase dominante»20.
Tenemos que apuntar desde ahora que muchos marxistas occidentales rechazarían este intento de revivir el distingo entre trabajo productivo e improductivo como determinante de ciase. Una razón práctica es que el empleo de un criterio tan riguroso para definir la pertenencia de clase reduce el proletariado a proporciones de pigmeo. Se queja uno que sin embargo hace una crítica favorable a Poulantzas: la aplicación estricta de estos criterios «reduce la clase trabajadora norteamericana a una pequeña minoría. Difícil es imaginar un movimiento socialista viable que se pudiera desarrollar en un país capitalista avanzado en que los obreros constituyen menos de una quinta parte de la población»21.
Curioso destino: una teoría que entre otras cosas se enderezó a rebatir las concepciones burguesas para las cuales la clase trabajadora estaba históricamente condenada, terminó ella misma en un conjunto de proposiciones que llevan a parecida conclusión.
Mucho mayor es el consenso entre los marxistas contemporáneos acerca de la situación social de los cuadros de técnicos y administradores de la empresa capitalista; y en este punto, por otra parte, es manifiesta sobremanera la divergencia respecto del modelo clásico. Estos grupos son vendedores de fuerza de trabajo y son obreros productivos en el sentido de Marx. No obstante, es comprensible que los teóricos inscritos en esta tradición se muestren renuentes a incluirlos en la clase obrera, aunque sólo fuera considerando que los administradores profesionales, en mayor medida que cualquier otro grupo, se sitúa en declarada oposición a las demandas del proletariado industrial. En consecuencia se buscó algún criterio que situara a los cuadros gerenciales del lado opuesto de la línea de división de clase con el proletariado, no obstante el hecho de que no son una clase propietaria. Poulantzas tomó el estatuto «intelectual» del trabajo que prestan para explicar su incorporación a la burguesía; con similar inspiración, el marxista italiano Carchedi propuso considerar a todos los grupos que «ejecutan las funciones globales del capital», es decir tienen a su cargo tareas de supervisión o de control, como integrantes de la clase capitalista, a pesar de su condición de empleados. Carchedi lleva a ultranza esta línea de razonamiento sosteniendo que en el capitalismo monopólico «la figura central es el gerente más que el capitalista rentista. [. . . ] El, más que el capitalista, es capital personificado»22.
Lo notable es que por esta vía, a saber, insistir en que las tareas de supervisión y disciplinarias son rasgo distintivo de la condición burguesa, los teóricos marxistas se han situado sorprendentemente próximos al argumento de Dahrendorf con respecto al preciso papel de la autoridad en el establecimiento de la frontera entre las clases. El hecho de que pongan cuidado en evitar el término mismo de autoridad y prefieran sinónimos y circunloquios importa quizás una admisión tácita de la embarazosa afinidad en que se sitúan respecto de análisis neo-weberianos que tratan la distribución del poder como una función de la jerarquía de las organizaciones. Comoquiera que fuere, si el director o gerente es hoy «capital personificado», parece que de ahí se sigue que la autoridad ha prevalecido sobre la propiedad como atributo primario de clase y centro de conflictos. El concepto de «derechos de apropiación» deja sitio a otro que toma en consideración los «derechos de superintendencia». No parece que diferencias de terminología oculten lo mucho que la apreciación sociológica de la propiedad ha empezado a encontrar inesperados paralelismos en la teoría marxista.
Estado
Sólo en la década de 1970 el concepto de Estado ingresó en la sociología de la desigualdad. El modelo de la estratificación por clases, y el funcionalista-pluralista, procuraron trazar el mapa de la sociedad, pero como por lo común el Estado se consideró algo separado de la sociedad, algo situado «por encima» de ella, no era fácil incorporarlo al modelo general. El pluralismo, es cierto, podía prescindir por completo de la idea del Estado porque no contemplaba la idea de un lugar en que se concentrara el poder. El Estado supone la existencia de un poder que no es mera amalgama de grupos de intereses rivales: no hay sitio para una instancia así en un modelo en que el poder es más bien un recurso que se cancela por la puja de los opuestos, y no se acumula. Por otra parte, sugerir que el poder reside en el Estado es arrojar dudas sobre las credenciales democráticas de la sociedad moderna; los gobiernos son elegidos por el pueblo, no así el Estado. El pluralismo prefiere aquella imaginería política que pinta una clara separación de poderes: ejecutivo, legislativo y judicial, de suerte que ningún grupo monopoliza poder en detrimento del pueblo. La imagen del Estado, por otra parte, es la de una instancia cohesionada y unificada que no responde de manera directa a la voluntad popular y que es capaz de una violencia desenfrenada. Por eso tendieron a evitar el término los que amaban a su gobierno y a su estructura social.
Por su parte, las teorías de las clases prestaron escasa atención al Estado porque en general entendieron que la distribución del poder era función de la división del trabajo, dentro de la cual el Estado se disuelve en una serie de posiciones ocupacionales. O bien se consideraba que el poder era función de la relación entre clases dominantes y subordinadas, donde no parecía haber lugar para una «tercera fuerza*. Para Marx, el Estado era simplemente el comité ejecutivo de la clase dominante en cada época; como tal no merecía un tratamiento teórico especial. En cuanto a Weber, se interesó más en considerar el Estado en tanto guardián de las fronteras nacionales, y no como fuerza colectiva con injerencia en las operaciones internas de la sociedad de clase. A todas luces, el Estado no era uno de los tres elementos que concurrían a la distribución del poder. Esto señala que el descuido del Estado por los teóricos de la estratificación y los sociólogos de la política en manera alguna importa un alejamiento de la tradición. En todo caso, el reciente interés por el Estado es un rasgo novedoso en la disciplina. De repente parece que todo el mundo discurre sobre el Estado; se ha convertido en el más reciente de los problemas descuidados, que reclama solución teórica.
Sin duda que una de las razones de esto es que los organismos estatales nos acompañan, hasta palpablemente, en mayor medida que en cualquier época pasada. Todos los males que la sociedad ha heredado se suelen atribuir a la actividad o inactividad del poder central, y de este se reclaman los remedios. Bienestar y castigo, instrucción y manipulación, recaudación de impuestos y gasto público se perciben hoy instalados en una escala demasiado vasta para pasarlos por alto refugiándose en la consabida dicotomía de Estado y sociedad. Parece que el Estado hubiera dejado de ocupar ese curioso limbo en que lo mantenía la imaginación liberal. Ha descendido a la sociedad y absorbido de ella grandes porciones. Es insólita la unanimidad sobre este punto entre los marxistas modernos y los teóricos conservadores. Una pregunta surge naturalmente de todo esto, y es si la introducción del concepto de Estado se puede acomodar en las teorías existentes sobre las clases, o se requieren algunas modificaciones.
La respuesta que el marxismo contemporáneo ofrece es que es demasiado simplista el modelo ortodoxo de las clases para la sociedad burguesa, en vista del carácter intervencionista del Estado en la etapa monopolista del capitalismo. Entre los marxistas occidentales se suele considerar insatisfactoria la simple fórmula de El manifiesto comunista que relega al Estado al papel de mero instrumento en manos de una clase burguesa dominante. Aunque todos los marxistas contemporáneos suscriben el punto de vista según el cual el Estado es una organización al servicio de un puñado de explotadores para el sojuzgamiento de la mayoría, no creen que cumpla esa función de una manera que se asemeje a la de un «comité ejecutivo». El concepto organizador en torno del cual gira el debate contemporáneo es la «autonomía relativa» del Estado frente a la clase a la que en definitiva sirve23. Se considera que este distanciamiento entre Estado y burguesía concurre a dos funciones esenciales. En primer lugar, permite que los conflictos entre diferentes segmentos de la clase dominante sean resueltos y arbitrados por un organismo externo que como tal no está envuelto en la lucha. Sólo una institución que tuviera cierta independencia de las facciones en pugna podía aportar el indispensable discernimiento y neutralidad para zanjar los conflictos de intereses de manera de beneficiar a la burguesía en su conjunto. La clase dominante no puede operar con eficacia y mantener su dominación en el tiempo porque está dividida internamente, pero no sólo eso, sino porque está demasiado cautiva de las luchas cotidianas contra la clase obrera para poder distinguir de manera adecuada entre sus intereses inmediatos de corto plazo, y los de largo plazo. Por otro lado, el Estado se sitúa lejos de la línea de batalla de la lucha de clases y por eso está mejor situado para organizar el plan general de campaña en favor de la burguesía y garantizar su supervivencia. El Estado actúa como la inteligencia de la burguesía de una manera semejante a la vanguardia del partido leninista, que obra como la inteligencia del proletariado. En cada uno de estos casos lo que hace falta es un órgano político que promueva los intereses de esa clase en particular, pero que no le pertenezca directamente.
El segundo designio de la autonomía relativa del Estado es facilitar la tarea de la autolegitimación. Si de manera visible el Estado actuara como comité de la clase dominante y descaradamente la favoreciera en cuestiones legales y fiscales, sería imposible obtener el apoyo de otros grupos y clases como no fuera por el recurso, dispendioso e ineficaz, de la coerción. Por eso es indispensable que el Estado cultive un aura de independencia respecto de grupos de intereses particulares, y se manifieste imparcial, introduciendo ocasionales reformas que beneficien a los subprivilegiados a expensas de los privilegiados. De esta manera se puede presentar como el campeón de los humillados contra los batallones de la riqueza y la arrogancia. Esta argumentación parte de la base de que la burguesía, librada a su espontaneidad, ofrecería resistencia a esas mismas reformas y concesiones que tan importantes han demostrado ser para su supervivencia como clase. La autonomía relativa del Estado asegura que llevará adelante los cambios que protejan a la burguesía de ella misma.
El prototipo en que este análisis se basa es el Estado bonapartista, ese sistema particular en que, según la caracterización de Marx, una burguesía débil y desorganizada se aviene a entregar el poder político a un pequeño dictador a fin de retener los restos del poder económico. El modelo bonapartista presenta para los marxistas contemporáneos el atractivo de que parece proveer de una explicación más refinada de los complejos vínculos entre el Estado y la clase dominante en el capitalismo moderno. Pero es en extremo dudoso que el marxismo requiera de una teoría de este tipo, o que pueda asimilarla. Tan pronto como se acepta que el Estado es capaz de alcanzar una cuota de autonomía respecto de la clase dominante, es inevitable concluir que en la sociedad se ha engendrado una fuerza nueva cuyo poder no brota directamente de las relaciones de producción. En consecuencia el Estado podría afectar el sistema de distribución de manera de alterar el equilibrio de recompensas y privilegios que sería de esperar en las condiciones puras del conflicto y la lucha de clases. Ahora bien, para el marxismo la cuestión no puede menos que ser esta: ¿cuál es la fuente del poder del Estado? Dentro de esta tradición teórica, la distribución del poder se suele considerar un sinónimo del equilibrio de fuerzas entre clases sociales. Y no hay sitio para introducir alguna otra formación que pudiera usurpar el poder que poseen las clases sociales y capaz de perseguir intereses propios. Para Marx, el Estado es por excelencia la arena en que los antagonismos entre clases reciben expresión política; en manera alguna es el primer motor de ese acaecer.
En verdad, la idea del Estado como entidad relativamente autónoma, cuya base de poder es independiente del poder de las clases, es más propia de la teoría liberal del siglo XIX que del marxismo clásico. La crítica del Estado originada en esta doctrina se ha expresado como erosión de las sólidas virtudes burguesas del individualismo, el autovalimiento y la competencia de mercado, y su remplazo por lo contrario: el colectivismo, el bienestar social y la planificación central. Según esto, no sólo es el Estado independiente de la clase burguesa, sino que es su enemigo mortal. Es el gran Leviatán que pisotea inmisericorde los fundamentos cuidadosamente construidos de las libertades civiles y las virtudes públicas en procura de un igualitarismo insensato y escuálido. De esta pintura del Estado hay apenas un paso a la posibilidad, esbozada por autores como Plamenatz, de que el Estado asuma para sí intencionalidad propia y se dedique a servir los intereses de sus miembros en contra de las demás clases, incluida la clase dominante. Es el Estado completamente desprendido de toda atadura de clase, que se ha convertido en el azote de la sociedad24.
Desde luego que los autores marxistas no llegan a sostener que el Estado pudiera seguir por ese camino hasta la autonomía completa. Pero tampoco se nos explica la razón por la cual el proceso de separación entre Estado y clase dominante hubiera de detenerse en el nivel de la autonomía relativa. Tan pronto se acepta que una forma de poder se puede generar sobre una base social que no es la organización en clases, es preciso siquiera plantear como un problema serio para la teoría la eventual capacidad de una clase dominante para poner freno al crecimiento del Estado y a su potencial de usurpación. El marxismo contemporáneo omite considerar esta tensión que se sitúa en el corazón mismo de la teoría, y menos aún la resuelve. Acaso guarde esto alguna relación con el hecho de que la idea de un poder emergente en la sociedad, diferente del poder de clase, presenta todas las características de la sociología weberiana, y en particular de la teoría de la burocracia. El modelo de burocracia de Weber se suele considerar enfrentado a la teoría de Marx en tanto sostiene que el hecho mismo de la organización genera un poder independiente del poder que nace del sistema productivo. En otras palabras: es perturbador que se disponga de una explicación de la autonomía relativa del Estado justamente en aquella teoría de la burocracia que el marxismo ha venido rechazando.
Parte de la dificultad con que se tropieza en la teorización del Estado proviene de una incertidumbre, de muy profundas raíces, acerca de su condición fenoménica. Por un lado, se tiende a considerarlo no un objeto o una cosa, sino una relación o un «efecto» de fuerzas de clase. Por el otro lado, y paralelamente, se propende a realzar la naturaleza concreta del Estado; esto brota de la estrategia política general, cuya meta es apropiarse del Estado o destruirlo. No se puede exhortar a los revolucionarios a apoderarse de una «relación» o aplastarla. Así, el marxismo vacila perpetuamente entre la representación del Estado como entidad corpórea y como abstracción conceptual25.
En los intentos contemporáneos de actualizar la teoría del Estado sorprende que el apotegma de Marx sobreviva intacto, no obstante las mencionadas dificultades. Es muy poco lo que se agrega a la ¡dea central según la cual la legislación, las disposiciones presupuestarias y fiscales, así como la promoción social y del bienestar, son consecuencia de una lucha entre grupos de intereses organizados y de ese modo reflejan la relación de fuerzas, siempre cambiante, entre las clases. Que en casi todas las sociedades occidentales se hayan introducido en el período de posguerra disposiciones favorables a las clases trabajadoras no necesariamente se debió interpretar refiriendo esto a una estrategia destinada a salvar el pellejo de la burguesía. Se lo puede interpretar más simplemente como directa consecuencia de un mayor poder de los sindicatos.
Se pudiera sostener que si el Estado se ha convertido hoy en un «problema», es precisamente porque el cambiante equilibrio de las fuerzas de clase ha generado presiones más intensas que se ejercen sobre el poder central a fin de que provea de servicios destinados a beneficiar a quienes no los podrían adquirir a precios de mercado. En consecuencia, si existe una crisis en las sociedades capitalistas occidentales, sea ella fiscal o ideológica, no consiste en una crisis del Estado, sino de la clase dominante.
Y precisamente la teoría de la que se habría esperado una particular sensibilidad para estos procesos ha opacado esta dinámica de la lucha de clases por su descaminada insistencia en la realidad independiente del Estado capitalista26.
Paradójicamente, el tipo de sistema social en que la noción de la autonomía del Estado pudiera poseer valor explicativo es aquel que siempre presentó dificultades al análisis marxista, a saber, el sistema soviético.
En este caso se trata de un orden social en que el Estado no puede ser presentado como instrumento de una clase dominante, según se entiende esto comúnmente. La dominación y el privilegio en las sociedades socialistas provienen del monopolio del poder por el partido, no por una clase social discernible. No sería de gran ayuda ni muy iluminador reformular la tesis clásica diciendo que el Estado es el comité ejecutivo del partido dominante; en efecto, en este sistema, Estado y partido se entrelazan en todos los niveles hasta el punto de que sólo en términos puramente formales o en sentido legal se los puede distinguir. Para todos los fines. Estado y partido son lo mismo, y no existe grupo ni clase dominante cuyos intereses representen y defiendan conjuntamente. Donde prevalece un partido hegemónico, el complejo partido-Estado por sí solo determina la distribución de las recompensas y la pauta general de desigualdad. Si es posible que la intelligentsia y los cuadros gerenciales absorban una cuota de recursos desproporcionadamente más grande que los obreros, esto no es consecuencia de una lucha de clases, sino de un fiat administrativo. La característica principal de este sistema de distribución es, precisamente, que su pauta de recompensas se diferencia mucho de la que se impondría en condiciones de franca lucha de clases. He ahí la genuina medida de la autonomía relativa del Estado. Es una condición que prevalece únicamente en los casos en que el Estado no está directamente expuesto a las presiones y demandas que provienen de la sociedad civil.
En el capitalismo occidental el Estado no goza de esa inmunidad frente a las presiones; al contrario, es el teatro en que las tensiones de clase se manifiestan políticamente. Por otro lado, donde el partido hegemónico está virtualmente fusionado con el Estado, este no es arena de conflictos, sino la fuerza que propulsa todo el sistema de recompensas. El Estado es la variable independiente, no la variable dependiente. Es precisamente este supuesto el que ha inspirado a las diversas interpretaciones que se han propuesto de la burocracia del partido como una «nueva clase», que tiene con las masas obreras una relación de explotación semejante a la clase capitalista poseedora. Los marxistas que en Occidente critican a la Unión Soviética y sus satélites han coqueteado a menudo con esta idea, pero nunca se atrevieron a aceptarla plenamente por las razones ya mencionadas. En virtud de esta incapacidad de la teoría para incorporar los hechos del poder burocrático, espera todavía su autor marxista un análisis convincente del Estado soviético.
Etnicidad
Hasta no hace mucho tiempo, omitir el examen de la etnicidad en una síntesis sobre la teoría de la estratificación no habría parecido un serio error. Se habría pedido hacer algunas reflexiones sobre las relaciones raciales, pero no se habría insistido en un campo de indagación que tratara de desigualdades y conflictos basados en divisiones «comunales» en general. Los teóricos europeos, en particular, han tratado las relaciones de clase adoptando el supuesto de la homogeneidad étnica y racial.
Una de las expectativas comunes a los teóricos clásicos de la sociedad era que entidades adscriptivas, como las determinadas por la lengua, la raza, la religión y la cultura, poco a poco se irían desvaneciendo en virtud del influjo homogeneizador del orden industrial moderno. Se entendía que la incorporación gradual a la sociedad civil de grupos antes excluidos socavaría las lealtades tradicionales y estrechas, «tribales», que habían florecido en sistemas agrarios. En este punto la teoría liberal y el marxismo parecen estar de acuerdo. El capitalismo del período ascendente era presentado como una fuerza que corroía las ataduras basadas en el status, y las remplazaba por las relaciones instrumentales e impersonales del mercado. La batalla final entre las dos grandes clases contendoras no sobrevendría hasta que no se cumpliera esta operación de despejamiento, históricamente previa, y que era la «misión civilizadora» del capitalismo.
Esta renuencia a tomar en serio la diversidad cultural o étnica y su persistencia se podía en parte defender con argumentos teóricos. Uno de los rasgos distintivos de la diferenciación y del conflicto étnicos es la gran variedad de formas que en cada sociedad cobra. Se presenta en condiciones que son específicas, en sumo grado, de cada sociedad; los antecedentes históricos no son tales que procuren una explicación coherente de las divisiones políticas basadas en el color, la lengua o la fe religiosa. Acaso esto se debe a que la etnicidad, a diferencia de la clase, no se puede considerar rasgo inherente a un sistema capitalista o industrial. Es un rasgo puramente contingente en el sentido de que es perfectamente posible construir un modelo de capitalismo del que estén por completo ausentes los factores étnicos. Ni la posibilidad ni, más aún, la necesidad de una teoría general del conflicto étnico se consideraron seriamente porque los primeros sociólogos no entendieron que este fuera uno de los atributos definitorios del sistema social, a saber, un rasgo universal y necesario. Lockwood ha señalado que la estrategia consistió en general en tratar la existencia de divisiones étnicas como un factor que «complicaba» el análisis de clases; es decir que era un hecho social reconocido, que introducía perturbaciones en el modelo puro de las clases, pero no era algo a lo cual se le debiera acordar la misma ponderación teórica que a las clases y desde luego que no se lo consideraba un fenómeno sui generis27.
De esta manera, los autores clásicos dejaron a la sociología contemporánea carente de toda preparación para abordar el renacimiento de la identidad y los conflictos étnicos en los países que son la patria del capitalismo occidental. Las sociedades de esta órbita que están por completo exentas de dificultades políticas entre grupos comunales ya empiezan a ser casos atípicos. El conflicto étnico parece hoy un rasgo tan normal de las sociedades industriales avanzadas como el conflicto de clase, aunque su tratamiento teórico permanece en una etapa relativamente primitiva. El surgimiento de estas formas «arcaicas» de división y de antagonismo en Europa occidental es en parte consecuencia de la migración de trabajadores de los países más pobres de la periferia del Sur a los países altamente industrializados del Norte, así como del aflujo de mano de obra de las ex colonias a sus ex metrópolis imperiales. Pero además el cuadro se ha complicado por la erupción de antagonismos políticos entre grupos religiosos y lingüísticos que durante siglos habían formado parte de un mismo Estado-nación. Así la teoría de la estratificación se enfrenta a dos problemas entrelazados: ¿cómo explicar la sincronización, por decirlo de algún modo, de conflictos que evidentemente no están conectados, sobre todo en sociedades donde conflictos de esta índole se han mantenido dormidos durante un largo período? ¿Y cómo considerar la índole del nexo, si es que lo hay, entre relaciones étnicas o comunales y la pauta más familiar de la desigualdad de clase? Un abordaje general de este problema, que señala la más nítida ruptura con la tradición ortodoxa, es el de quienes sostienen que la nueva etnicidad no es meramente un factor que se debiera explicar dentro de un contexto de clases más amplio, sino que ella ha virtualmente desplazado a la clase como forma rectora de la división social y la identidad política. Según la reciente formulación de Glazer y Moynihan, «la preocupación por las relaciones de propiedad llevó a descuidar las relaciones étnicas», pero ahora «la propiedad tiende a parecer derivada, y es la etnicidad la que se empieza a presentar como una fuente más fundamental de estratificación»28. No es la menos importante de las razones aducidas en apoyo de este punto de vista que la índole de las acciones colectivas organizadas por los grupos étnicos ha experimentado un significativo cambio en tiempos recientes. Si originariamente emprendían acciones de retaguardia en defensa de su cultura, los grupos étnicos han adoptado hoy formas más combativas de actividad destinadas de manera expresa a alterar la distribución de las recompensas en favor de sus miembros. No se trata sólo de que hayan asumido funciones políticas comparables a las de una clase subordinada; en importantes aspectos se han vuelto más eficaces que las clases sociales en la movilización de sus fuerzas con miras a sus fines colectivos. La razón de esto es indicada por Bell, como una extensión de su tesis acerca del carácter de la sociedad posindustrial. En este tipo de sociedad, la clase obrera se compone cada vez más de trabajadores de cuello duro, y esto lleva a su gradual desmoralización en el sentido de que pierde la capacidad de organizar formas de actividad que combinen llamamientos instrumentales y eficaces. La nueva clase obrera del Estado industrial moderno se ha desgajado de la historia, la ideología y el simbolismo del movimiento obrero tradicional; como motivos de acción, le han quedado sólo las metas económicas, definidas de la manera más estrecha. A este vacío moral son atraídos los grupos étnicos. Son capaces de proveer las insignias de identificación moral y los anhelos de dignidad colectiva que alimentan los motores de la acción política entre los desposeídos29. Si el período de tranquila calma que siguió al final de las ideologías ha cesado bruscamente, parece que lo sucederá otro en que banderas políticas enteramente nuevas se enarbolan, banderas que llevan insignias irreconocibles para los guerreros sobrevivientes de la lucha de clases.
El fundamento teórico para este tipo de análisis se hallará en las bien conocidas tesis de Weber acerca de las oscilaciones periódicas entre política de clase y política de grupos de status. Según la condensada enunciación de Weber sobre este tema, las clases tienden a ser las formaciones sociales primarias o políticamente significativas en condiciones de dislocación económica general o crisis, mientras que los grupos de status florecen en períodos de estabilidad relativa y paz social. Como, según los escritos del propio Weber, los grupos étnicos son virtualmente el paradigma de las organizaciones por status, cabe esperar que su período de ascenso coincida más o menos con la declinación relativa de la importancia de las clases. (Cual si tuviera presente el esquema de Weber, Bell agrega una cláusula de cautela a su análisis, indicando la posibilidad de que la organización y el conflicto de clases podrían recobrar su prominencia en caso de empeoramiento del clima económico.) Aquí el supuesto tácito es que el sentimiento de identidad con la clase o el grupo étnico, o la pertenencia a una o a otro, es en lo esencial una cuestión de disyunción excluyente, de manera que si alguien tiene compromiso moral con la clase no puede entregarse al grupo étnico, y a la inversa30.
Es una concepción de la identidad política y social la que no deja sitio a ideas sobre elección situacional y contexto según las cuales, como Marx acaso lo habría expresado, un hombre puede considerarse obrero industrial por la mañana, negro por la tarde y norteamericano por la noche, Nin considerarse nunca enteramente obrero, negro o norteamericano. En In medida en que las identidades étnicas y de clase se puedan mantener simultáneamente y activar, por así decir, según las exigencias de la situación, menos convincentes serán los modelos de origen weberiano que en cambio señalan alternancias periódicas de la clase y el grupo de status, según la penuria económica. Pero sin duda que haría falta toda la elocuencia de Weber para convencer a un auditorio moderno de que la reciente oleada de conciencia étnica y agitación comunal se ha producido en condiciones de tranquilidad económica y de coexistencia pacífica filtre las clases.
Las teorías según las cuales la estratificación étnica ha desplazado a la estratificación por clases como hecho central de desigualdad en el capitalismo avanzado parecieran situarse enteramente fuera del marxismo. No obstante, la capacidad de innovación en este campo ha quedado una vez más demostrada por el intento de integrar la idea de primacía de lo étnico a una teoría del conflicto político que debe tanto a Marx como a Weber, al menos en sus acentos morales. Nos referimos al análisis de las minorías comunales como «colonias internas» dentro del cuerpo político del Estado-nación. Consideradas desde este ángulo, las minorías étnicas se deben entender como unas naciones embrionales sometidas a similares formas de explotación material y cultural que las experimentadas por las naciones sometidas al dominio imperial. Las minorías étnicas son, en efecto, contingentes del Tercer Mundo en el corazón del Primer Mundo. Según la exposición que hace Hechter de esta tesis, la transición del atraso a la modernidad se produce siguiendo una serie de desiguales oleadas que abarcan el territorio del Estado y que confieren beneficios especiales a las regiones nucleares trasformadas primero, y los correspondientes perjuicios a las áreas periféricas31. Esta pauta de desarrollo desigual cobra especial significación en los casos en que las unidades espaciales se corresponden con unidades culturales distintas y en que, en particular, los habitantes del centro se distinguen étnicamente de los que viven en la periferia. El resultado es una «división cultural del trabajo» basada en una relación de intercambio desigual que presenta todas las características de una situación colonial.
Aunque el modelo del colonialismo interno parece aplicable en general a condiciones de conflicto étnico en que está presente un claro componente territorial, sus primeras formulaciones nacieron en el afán de explicar las divisiones raciales de los Estados Unidos, donde las perspectivas de «liberación colonial» de los negros parecían poco promisorias.
Según señala Blauner, el modelo de la colonia interna fue propuesto por activistas negros como alternativa frente al abordaje de las relaciones raciales de la sociología académica, que tendía a situar el problema del racismo en actitudes equivocadas de los individuos, y no en un sistema formal de poder y dominación32. Ha sido entonces la experiencia norteamericana, no la europea, la que inspiró esta radical reformulación del nexo entre clase y etnicidad por el recurso a la analogía colonial, cuando es cierto que esa analogía como tal parece más aplicable al contexto europeo.
Ahora, una vez definido el grupo étnico dominante como una especie de potencia ocupante, es harto escasa la tentación teórica de poner de manifiesto diferencias y conflictos en el interior de esa potencia, siguiendo la línea de las clases. Para todos los fines prácticos, la clase obrera blanca se puede considerar integrada al grupo racial explotador, sin diferenciación política respecto de la burguesía blanca. Más aún, en algunas versiones del argumento la clase obrera blanca aparece como el principal beneficiario del sistema, con lo cual representa «el grueso de la fuerza contrarrevolucionaria opuesta a la revuelta de los negros»33.
La índole explotadora del «proletariado blanco» o de su equivalente en diferentes sistemas étnicos es un tema recurrente en las interpretaciones de izquierda del conflicto comunal. Esta idea no tiene en sí misma nada que sea intrínsecamente contradictorio, pero es extraño ver que se la sostiene desde una perspectiva confesamente marxista, con específica referencia a la doctrina económica de Marx, como sucede en la exposición de Davies del proceso por el cual los obreros mineros blancos de África del Sur extraen, según se afirma, plusvalor a sus compañeros negros34. En similar espíritu, si bien más cauteloso, Hechter sostiene que el movimiento obrero contribuyó en Gran Bretaña a fortalecer el dominio de los ingleses sobre las minorías célticas por la vía de promover la «integración negativa» de estas en el Reino Unido35. Lo que se da a entender es que organizándose según las líneas de la pura acción de clase, el movimiento obrero consiguió distraer la atención de las injusticias y desigualdades que eran atribuibles directamente a la subordinación de las minorías escocesa, galesa e irlandesa, de la cual los obreros ingleses se beneficiaban indirectamente. La pepita moral de toda esta tesis es que la explotación y concomitantes degradaciones que nacen de las diferencias étnicas tienen prioridad, en cuanto la necesidad de ponerles remedio, sobre las grandes y pequeñas injusticias de la dominación de clases. Desde esta perspectiva, puede aparecer como una sutil defensa del statu quo racial y cultural cualquier argumento en que la explotación de clase se presente como el fundamento de todas las demás formas, incluidas las étnicas, y por eso se reclame precedencia para la unidad política de la clase. Así, la teoría de la estratificación en sus comienzos se caracterizó por la renuencia a considerar la etnicidad, salvo como una leve onda sobre la estructura de clases. Y en cambio ahora tenemos indicios, de muy variado origen, de que se ha producido una total inversión teórica: parece que ahora la clase ha de ser tratada como un rasgo que sólo complica un sistema social modelado en buena medida por las realidades de las fuerzas étnicas.
Se pudo haber creído que opondrían resistencia a este abordaje aquellos teóricos para quienes la noción de un proletariado explotador no puede menos que ser una contradicción en los términos. Pero el marxismo ortodoxo se ha mostrado notablemente infecundo en todo este campo. Muy poco ha sido el avance más allá de la línea de abordaje que presenta el conflicto étnico como un producto conjunto de la astucia burguesa y la credulidad proletaria (la tesis del divide et impera) o bien como un «desplazamiento» de antagonismos sociales cuyos orígenes están sepultados en los profundos y misteriosos estratos del modo capitalista de producción36. Frente a esta situación, se nos perdonará si concluimos que la respuesta marxista predilecta al hecho de las luchas raciales o comunales es ignorarlas. Ninguna de las diversas reformulaciones de la teoría de las clases, ya mencionadas, ha hecho intento alguno serio de considerar cómo afecta su análisis general la división entre blancos y negros, católicos y protestantes, flamencos y valones, francófonos y anglófonos, o entre trabajadores nativos e inmigrantes. En particular no se advierte bien qué explicación se pudiera esperar de aquellas formulaciones que se inspiran fuertemente en el arsenal conceptual de la economía política. Nociones como «modo de producción» reclaman para sí un poder explicativo justamente sobre la base de su indiferencia por la índole del material humano cuyas actividades determinan. Introducir cuestiones como la composición étnica de la fuerza de trabajo supone confundir el análisis; así, en efecto, se pone el acento en la cualidad de los actores sociales, concepción esta que es diametral mente opuesta a la noción de los agentes humanos como träger, o «encarnaciones» de fuerzas del sistema. Cabe suponer que para marxistas que trabajen dentro de este esquema, la existencia de divisiones comunales en el seno de una clase no supondrá mayor dificultad para la teoría que las divisiones, igualmente importantes, que siguen, por ejemplo, la líneas de la destreza. La expectativa es que la tensión creciente entre capital y trabajo concurrirá a reducir la importancia de las diferencias puramente interiores a la clase. En este sentido, cabe esperar que las divisiones étnicas se habrán de ir salvando poco a poco, en virtud del mismo proceso que erosionó el histórico antagonismo entre la aristocracia obrera y el obrero de filas.
Una razón más para apreciar que los conflictos comunales no tienen la misma importancia para la teoría de la estratificación que los conflictos de clase es que aquellos, aunque perturbadores socialmente, no parecen llevar en sí la potencialidad de trasformar el sistema social. Sólo las acciones de clase son capaces de trasformar la violencia en el acto creador de una renovación política. El conflicto comunal, con palabras de Lockwood, «no va dirigido en primer término a alterar la estructura de poder y predominio, sino a la usurpación del poder y el predominio por un sector de la comunidad en perjuicio del otro. El conflicto racial y étnico tiene en principio esta orientación porque en la experiencia de las relaciones entre grupos mayoritarios y minoritarios, la «causa» visible del desafecto es inherente a las propiedades dadas e inalterables de actores individuales, y no a las eventuales propiedades de un sistema social. Así las cosas, el conflicto racial y étnico es más afín a las rebeliones que se producen en sociedades homogéneas en lo étnico y lo racial, en las que el orden social se considera ineluctable. Es improbable entonces que objetivos revolucionarios nazcan de los antagonismos entre grupos en las sociedades pluralistas, salvo en el caso en que divisiones raciales y étnicas coinciden con líneas de relaciones económicas o relaciones de poder*37.
Según lo expuesto, si los conflictos comunales parecen más semejantes a los rituales de la rebelión que a la política revolucionaría, al menos a los marxistas se los podría excusar de pronunciarse en este campo, que acaso ellos prefieran abandonar a la antropología social o a la sociología de la religión. Desde luego, una posición así supone no sólo que las clases en el capitalismo avanzado conservan su potencial explosivo, sino que son, para la supervivencia del Estado, una amenaza mayor que las fuerzas desencadenadas por las perturbaciones y los resentimientos comunales. No obstante, se debe señalar que si el proletariado moderno parece poseer una capacidad puramente teórica para remodelar el orden social a su imagen, con frecuencia los grupos étnicos han desplegado una actividad nada abstracta en el empeño de disolver las fronteras del Estado-nación y remodelarlas. Frente al aura de santidad y omnipotencia que rodea al Estado en la teoría social contemporánea, desde luego que una amenaza cualquiera a su soberanía, originada en su interior, se calificaría de acto político supremo. El hecho de que el Estado así desmembrado pudiera seguir siendo una versión del capitalismo no resta cualidad política a aquellas actividades. Leviatán no mira con mejores ojos la perspectiva de su desmembramiento por la mera consideración de que la parte reconstituida acaso sienta mayor afinidad natural con él. Una conclusión que se puede extraer de esto es que la política étnica suele ser más explicable por referencia al concepto de nacionalismo que a la teoría de la estratificación. Al menos, en los casos en que existe un fuerte componente territorial parece improbable que explicaciones de la etnicidad que recurran entera o principalmente a la injusticia distributiva consigan aprehender la especial significación de las acciones y sentimientos en virtud de los cuales un grupo pugna por constituirse en pueblo autónomo38.
Género
Las dificultades y confusiones creadas a la teoría social por el resurgimiento de la etnicidad en todas sus formas se reproducen —y no es sorprendente— en las sobrevenidas a raíz del tardío reconocimiento de las desigualdades entre los sexos. Se trata también de un caso de características adscriptivas que cobran una importancia desmesurada para lo que eran las confiadas expectativas de la teoría social. E igualmente la sociología se vio forzada a reconsiderar su postura tradicional, no a consecuencia de elaboraciones internas de la propia disciplina, sino de los intentos de explicación nacidos fuera del círculo mágico. Una de las consecuencias de la falta de preparación de los teóricos profesionales ha sido que los participantes directos en los nuevos movimientos han fijado en buena parte los términos del debate, y lo han hecho de una manera que no siempre armoniza con los abordajes corrientes.
En algunos aspectos, los intentos de incorporar la idea de desigualdad sexual a las fórmulas corrientes han planteado dificultades mayores que el tratamiento del problema de la etnicidad. La razón es que el análisis de los factores étnicos se puede emprender sin abandonar una de las tesis nucleares de la teoría de la estratificación, a saber, que la familia —no el individuo— es la unidad básica de estudio. Si las comunidades que se distinguen por el color de la piel, la fe religiosa, o la lengua, no obligan a renunciar a las ideas de familia, parentesco y descendencia, la afirmación de la desigualdad entre los sexos naturalmente es devastadora para las concepciones tradicionales sobre la «unidad familiar».
La justificación teórica para tomar a la familia, y no al individuo, como la unidad conveniente de análisis ha sido la necesidad de poner de manifiesto el mecanismo por el cual privilegios y ventajas se trasmiten de una generación a la siguiente. El rasgo distintivo de las clases u otras divisiones de un orden estratificado, a diferencia de un mero sistema de desigualdad, es la tendencia a que el status social se reproduzca por la línea de parentesco. Sería difícil dar razón del proceso por el cual se forman y se reproducen las clases, sobre todo en los escalones más elevados de la pirámide, si los logros sociales hubieran de considerarse función de las capacidades y atributos del individuo como tal, y no de los recursos colectivos de la familia. Y una de las principales razones que llevó a insistir en los lazos de parentesco fue el afán de combatir el optimismo liberal acerca de la sociedad abierta y las posibilidades iguales para todos. Como parte de esta crítica, la familia fue señalada, no como refugio idílico de las tribulaciones de la racionalidad burocrática, según se la solía presentar en la bibliografía funcionalista, sino como el saboteador secreto de todos los programas que propendían a la igualdad. La familia era el agente indirecto de la dominación de clase, el medio por el cual las lejanas fuerzas de la dominación institucional y el privilegio se colaban en la corriente de la vida individual.
He aquí lo paradójico: esa estrategia que consistía en hacer foco sobre la familia a fin de construir una alternativa radical frente a la concepción del individualismo liberal fue a su vez acusada de «sexismo intelectual»39. Los que hacían ese cargo pudieron demostrar fácilmente que el concepto de familia había sido interpretado de modo que significaba en verdad el jefe varón del hogar; y en la medida en que las mujeres ocupaban algún lugar dentro de la estructura de clases, no eran más que la sombra del status del padre o el marido. Se señaló que las generalizaciones acerca de la conducta de clase o la movilidad social se basaban casi exclusivamente en la actividad de aquella minoría sexual que, por ventura, era también la que proveía a la mayor parte de los teóricos.
Todo esto aparecía como el resultado directo de un acuerdo que hubieran firmado funcionalistas, marxistas, y sustentadores de posturas ideológicas intermedias, para excluir del cuadro de las clases sociales a quienes carecían de lugar discernible en los mercados del trabajo y la propiedad. De esta manera una gran proporción de las mujeres eran arrojadas a la misma categoría residual de los pensionistas, los niños y los desempleados. Aun las que estaban «empleadas lucrativamente» no se podían considerar poseedoras de una clara posición de clase, porque su status ocupacional era contaminado por el status general de la condición femenina, que llevaba la marca indeleble de la ocupación conocida como «ama de casa» [housewife], ajena a las clases.
El ataque a esta posición se libró en dos frentes. En primer lugar se señaló que una proporción muy grande de hogares no tienen jefe varón, según se suele entender este término. (Acker consigna la elevada cantidad de dos quintos de los hogares para los Estados Unidos.)40 Por otra parte, los hogares presididos por una mujer constituyen casi el cuarenta por ciento de los situados debajo de la línea de la pobreza; esto justifica decir que «cuando los teóricos de la estratificación se refieren a ciertas clases, están mencionando a mujeres en buena medida»41. Y desde luego, la composición sexual de una clase o estrato no parece que importe demasiado en cuanto a determinar la conducta de la clase, y en particular su capacidad para la acción colectiva. Si la posición de un actor en la división del trabajo se toma como la variable independiente, no interesa que el actor sea varón o mujer. Argumentar en sentido contrario, afirmando, por ejemplo, que la preponderancia de mujeres en una clase tiene sobre esta un efecto inmovilizador, equivaldría a caer presa de aquellas inaceptables ideas acerca de las diferencias sociales innatas entre los sexos. Cuanto hace falta decir aquí es que esta indiferencia respecto del sexo sería más convincente si se la aplicara consecuentemente. Pero todo prueba que el vocabulario de las clases carece aún del género femenino, lo que sin duda indica la persistencia de subterráneas creencias en el sentido de que las trabajadoras no son el artículo genuino.
Una segunda serie de objeciones se ha enderezado de manera explícita a la visión de las mujeres como «no-trabajadoras», por la vía de una radical revaloración del significado del trabajo hogareño. La concepción ortodoxa de este como actividad no ocupacional, externa a la división del trabajo, ha sido cuestionada por la interpretación del «trabajo doméstico» como eslabón esencial en la cadena productiva. En ese espíritu, las funciones principales del trabajo doméstico son «en primer lugar, la reproducción diaria de la fuerza de trabajo de los miembros de la familia que prestan servicios en la economía de mercado y, en segundo lugar, la reproducción de las generaciones nuevas de trabajadores»42. Así la unidad doméstica sufre una trasmutación capital: de remanso alejado del mundo del trabajo que era, se ha convertido en engranaje silencioso de la compleja maquinaria de la producción y explotación capitalista.
Es de presumir que el status de las que hacen labores hogareñas experimente alteración con el paso del absurdo término de «housewife» al políticamente más eufónico «houseworker» [trabajadora doméstica].
Una vez adoptada la posición de que las mujeres no empleadas directamente en la economía tienen una posición de clase determinada por su trabajo doméstico, se ha alcanzado un punto de conflicto con las teorías que no sitúan la fuente de sometimiento de la mujer en su status en tanto productora de un tipo determinado, sino en su status de mujer.
Según este último punto de vista, las formas peculiares de humillación y degradación a que están sometidas las mujeres tienen fuentes independientes de su situación de clase. Expresado lo mismo con términos algo diferentes, los status de varón y de mujer son los componentes básicos de clase en tomo de los cuales otros tipos de desigualdad material y social tienden a cristalizar. Con ello la fuerza que mueve la historia, de este modo revisada, es la «división de la sociedad en dos clases biológicas distintas» y la «lucha de esas clases entre sí»43. Según esta explicación, no es la raíz del problema el capitalismo, sino el género de los hombres.
El atractivo de la crítica feminista radical sin duda obedece al hecho de que la subordinación de las mujeres es un rasgo de casi todas las sociedades conocidas, y no producto singular de un específico modo de producción. A todas luces, la forma que esta subordinación cobra bajo el capitalismo difiere de la típica en los sistemas feudal o tribal, pero la universalidad del predominio masculino es lo que reclama explicación, y no sus variaciones en la expresión institucional. Además, se podría argumentar que una de las consecuencias políticas, prácticas, de señalar al capitalismo, y no a los hombres, como fuente del problema, sería hacer que las mujeres bajaran la guardia frente a la posible reafirmación del predominio masculino en el nuevo orden social. El intento de acondicionar la teoría marxista para la comprensión del «problema femenino» bien se podría presentar como el intento de hombres de izquierda de quitarse de encima el insólito cargo de ser miembros de una clase explotadora, no importa cuán escrupulosa sea su conducta individual frente a los miembros del sexo oprimido. Acaso el malestar que experimenta el hombre de izquierda ante la noticia de que su género no es tan separable del «sistema» como se lo hacía creer su teoría sólo podría ser cabalmente apreciado por una feminista extrema enfrentada al conocimiento de que tener piel blanca es suficiente para definirla a ella, a su vez, como miembro de una raza opresora y explotadora.
Los recientes debates sobre etnicidad y género muestran con particular claridad cuánto han penetrado en la teoría académica de la estratificación las categorías de argumentación y pensamiento marxistas. El hecho de que el marxismo haya tenido a su cargo buena parte de la tarea es atribuible en parte a la virtual desintegración del núcleo interior de la teoría sociológica en general. Frente a la quiebra del estructural-funcionalismo y al desgaste mucho más grave de las antiguas certidumbres positivistas, el campo quedó abierto para la aceptación de otra teoría que pareciera ofrecer una explicación tan omnicomprensiva como el antiguo esquema, sin que resultara contaminado por su asociación con este. Una de las consecuencias ha sido que los abordajes norteamericano y europeo del estudio de las clases y de otros sistemas de estratificación han presentado a plena luz algunas de sus diferencias más marcadas.
Es difícil imaginar el nacimiento de una escuela nueva equivalente a la de Warner en el campo de la estratificación, en un ambiente intelectual que se abre cada vez más a las corrientes del marxismo althusseriano y de Francfort, y sus prolíficos retoños. Acaso el rendimiento de estas nuevas ideas en materia de explicación no sea demasiado grande, pero al menos han traído el colateral beneficio de llevar la discusión a un nuevo nivel de seriedad, con el planteo de cuestiones sustantivas; no siempre lo alcanzaron los abordajes más ortodoxos, en que las preocupaciones metodológicas a menudo prevalecieron sobre todas las demás. El futuro aporte de la sociología en este campo se apreciará, casi seguramente, por la calidad de su respuesta a las pretensiones de su antiguo e insoslayable rival.
Notas
1 Oliver Cromwell Cox. Caste, Class and Race, Nueva York: Monthly Review Press. 1970, pág. 306.
2 La más clara formulación de esta posición en Gerhard E. Lenski, «American Social Classes: Statistical Strata or Social Croups?·, American Journal o f Sociology, vol. 58, n° 2, setiembre de 1952, págs. 139-44.
3 Diversos ejemplos de este procedimiento en Frank Parkin, Class Inequality and Political Order, Londres: MacCibbon & Kee, 1971, págs. 28-34.
4 Milton M. Cordon, Social Class in American Sociology, Nueva York: McGraw-Hill, 1963, pág. 15.
5 Gordon, Social Class in American Sociology, pág. 16. Según Bernard Barber, «La multidimensionalidad es un rasgo esencial de la estratificación social·. Por otra parte, los que cuestionan este supuesto lo hacen «por razones ideológicas: pretenden hacer que el término "clase'* designe una noción única, simple, y que lo explica todo* (Barber, «Social Stratification», International Encyclopedia of the Social Sciences, vol. 15, 1968, pág. 292).
6 Robert S. Lynd y Helen M. Lynd, Middletown, Nueva York: Harcourt, Brace, 1929; R. y H. Lynd, Middletown in Transition, Nueva York: Harcourt, Brace, 1937; James West, Plainville, U.S.A., Nueva York: Columbia University Press, 1945; A. B. Hollingshead, Elmtowns Youth. Nueva York: John Wiley, 1949; W. Lloyd Warner y Paul S. Lunt, The Social Life of a Modem Community, New Haven: Yale University Press. 1941.
7 Evaluaciones generales de la Escuela Warner y sus métodos pueden verse en Cordon. Social Class in American Sociology·, en H. W. Pfautz y O. D. Duncan, «A Critical Review of Warner's Work in Community Stratification·, American Sociological Review, vol. 15, abril de 1950, págs. 205-15; y en Reinhart Bendix y S. M. Lipset, «Social Status and Social Structure: A Reexamination of Data and Interpretations·, British Journal of Sociology, vol. 2, n° 2, junio de 1951. págs. 150-68, y vol. 2, n° 3, setiembre de 1951, págs. 230-54.
8 W. Lloyd Warner et al., Democracy in Jonesville, Nueva York: Harper & Brothers. 1949, pág. xv.
9 Véase Peter Gay, The Dilemma of Democratic Socialism, Nueva York: Columbia University Press, 1952, págs. 204-19; Hans Speier, «The Salaried Employee in Modem Society·, Social Research, febrero de 1934, reimpreso en Hans Speier, Social Order and the Risks of War, Cambridge: MIT Press, 1952; Emil Lederer, Die PrivatangesUllten in der modemen Wirtschaftsentwicklung, 1912.
10 Talcott Parsons. «Equality and Inequality in Modern Society, or Social Stratification Revisited·, Sociological Inquiry, vol. 40, n° 2, primavera de 1970, pae. 22 " Ibid.. pág. 23.
12 Ibid., pág. 24.
13 Talcott Parsons, The Social System, Londres: Routledge. 1951, pág. 119. La entrada «Propiedad· del Indice remite al lector a «Posesiones·.
14 David Rose et al., «Ideologies of Property: A Case Study·, Sociological Review, vol. 24, n° 4, noviembre de 1976, pág. 703. Kingsley Davis y Wilbert E. Moore, «Some Principles of Social Stratification·, en Reinhard Bendix y S. M. Lipset. eds., Class, Status and Power, Londres: Routledge. 1967, pág¡^51. También para Durkheim la herencia de propiedades habría de extinguirse gradualmente y sólo sobreviviría «en forma atenuada·, porque «ofende el espíritu de justicia» y los dogmas del auténtico individualismo. Emile Durkheim, Professional Ethics and CivicMorals, Londres: Routledge, 1957, págs. 216-7.
17 Ralf Dahrendorf, Class and Class Conflict in Industrial Society, Londres: Routledge, 1959.
18 A. Etzioni, A Comparative Analysis of Complex Organizations, Glencoe, III.: Free Press, 1961.
19 Nicos Poulantzas. Classes in Contemporary Capitalism, Londres: New Left Books, 1975.
20 Paul Sweezy, The Theory of Capitalism Development. Londres: Dobson. 1946 pág. 284.
21 Erik Olin Wright, «Class Boundaries in Advanced Capitalism Societies», New Left Review, n° 98, julio-agosto de 1976, pág. 23. G. Carchedi, «On the Economic identification of the New Middle Class», Economy and Society, vol. 4, n° 1, 1975, pág. 48.
23 Ralph Miliband, The State in Capitalist Society, Londres: Weidenfeld fit Nicholson. 1969; Nicos Poulantzas. Political Power and Social Classes, Londres: New Left Books, 1973; véase también la extensa polémica de estos dos autores en las páginas de la New Left Review, n° 58, 1969; n° 59, 1970; n° 82, 1973, y n° 95, 1976.
24 John Plamenatz, Man and Society, Londres: Longman. 1963, vol. 2, págs. 369-72.
25 Miliband, por ejemplo, admite que «"el Estado" no es una cosa: no tiene existencia propia· (Miliband. The State in Capitalism Society, pág. 49). Esto se debe, en parte, a la torpeza de emplear el término «Estado· cuando sólo se quiere decir «gobierno·. El análisis de James O ’Connor sobre la crisis fiscal del Estado (Fiscal Crisis of the State, Nueva York: St. Martin’s Press, 1973), se refiere en realidad a la crisis fiscal del gobierno. Compárese el uso habitual con la lúcida formulación de Laski, según la cual el ciudadano «infiere [. . . ) la naturaleza del Estado del carácter de sus actos gubernamentales; y no puede conocerse de otra manera. Por eso es incorrecta toda teoría del Estado que no parta del acto gubernamental. Un Estado es lo que hace su gobierno· (Harold Laski, The State in Theory and Practice, Londres: Allen Ac Unwin, 1935, págs. 73-4). La actual teoría marxista parece partir de la premisa contraria: «discurrir sobre una sola parte del Estado —habitualmente el gobierno— como si fuera todo el Estado introduce una confusión fundamental en el análisis de la índole y el influjo del poder estatal· (Miliband, The State in Capitalist Society, pág. 49).
27 David Lockwood, «Race, Conflict and Plural Society·, en Sami Zubaida, ed., Race and Racialism, Londres: Tavistock, 1970, págs. 57-72.
28 Nathan Clazer y Daniel P. Moynihan, eds.. Ethnicity, Cambridge: Harvard University Press, 1975, págs. 16-7.
29 Daniel Bell, «Ethnicity and Social Change·, en Clazer y Moynihan. eds.. Ethnicity.
30 Como dice Bell: «es evidente que el sentimiento y la acción de los grupos han conocido dos modalidades dominantes, "clase" y "etnicidad"; podemos hacer entonces esta pregunta general: en qué condiciones una o la otra (las bastardillas son mías] cobra prominencia en la acción, y en qué condiciones se fusionan· (Bell, «Ethnicity and Social Change·, págs. 165-6). Esta forma de plantear la cuestión parece excluir la posibilidad de la igual prominencia de clase y etnicidad. en los casos en que no media «fusión· de ambas. Debe decirse, sin embargo, que Bell, a diferencia de muchos autores, apunta el hecho de la elección entre las identidades políticas.
31 Michael Hechter, Internal Colonialism, Londres: Routledge. 1975.
32 Robert Blauner, Racial Oppresion in America, Nueva York: Harper fic Row, 1972. En particular véase también Stokely Carmichael y Charles V. Hamilton, Black Power, Nueva York: Random House, 1967.
33 James Boggs, Racism and the Class Struggle, Nueva York: Monthly Review Press, 1970, pág. 14.
34 Robert Davies, «The White Working Class in South Africa·, New Left Review, n° 82, noviembre-diciembre de 1973.
35 Hechter, Internal Colonialism, pág. 292.
36 Véase, por ejemplo, la explicación de Boserup de la crisis del Ulster como «una manifestación, en el plano político, de la transición de una variante a otra de formación social capitalista·. Aquí se dice que la contradicción específica es entre una forma «clientelista· de capitalismo, por un lado, y un capitalismo monopólico, por el otro (Anders Boserup, Contradictions and Struggles in Northern Ireland·, Socialist Register, Londres: Merlin Press, 1972, pág. 173).
37 Lockwood, «Race, Conflict and Plural Society·, pág. 64.
38 Es curioso que Clazer y Moynihan consideren la etnicidad como un hecho social y político que es «incómodo tanto para quienes desean sostener la primacía de la clase social como para quienes desean sostener la primacía de la nación· (Clazer y Moynihan, Ethnicity, pág. 18). La etnicidad no plantea ningún problema para el concepto de nación; cobra su especial significación precisamente debido a su asociación con él.
39 Joan Acker, «Women and Social Stratification: A Case of Intellectual Sexism·, American Journal o f Sociology, vol. 78, n° 4, enero de 1973, págs. 936-45.
40 Ibid 41 Ibid., págs. 939-40.
42 Chris Middleton, «Sexual Inequality and Stratification Theory·, en Frank Parkin, ed.. The Social Analysis o f Class Structure. Londres: Tavistock. 1974, pág. 197.
43 Shulamith Firestone, The Dialectic of Sex, Londres: Paladin, 1972, pág. 13. Para una crítica general de la postura feminista, desde un punto de vista marxista, véase Juliet Mitchell, Woman’s Estate, Harmondsworth: Penguin Books, 1971 '/también Middleton, •Sexual Inequality and Stratification Theory·. Para una interesante recopilación de artículos recientes sobre desigualdad social, véanse como complemento los volúmenes de Sheila Allen y Diana Leonard Barker, Sexual Divisions and Society: Process and Change, Londres: Tavistock, 1976, y Dependence and Exploitation in Work and Marriage, Londres: Longman, 1976.
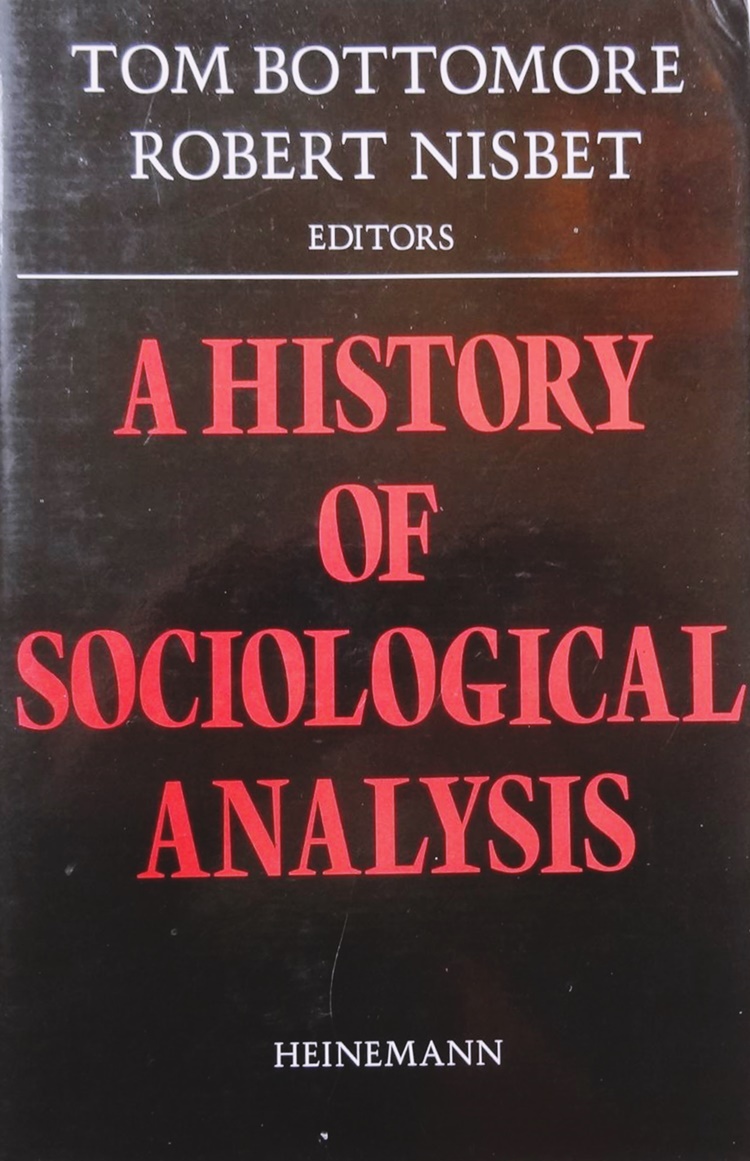 |
| Frank Parkin: Estratificación social |
Cap. 15 de Historia del análisis sociológico. Nisbet, Robert; Bottomore, Tom (comp.). Amorrortu, Buenos Aires, 1988 [1978]









Comentarios
Publicar un comentario