El pensamiento Jurídico de Roscoe Pound (2002)
Derecho, intereses y civilización. El pensamiento Jurídico de Roscoe Pound de Leopoldo García Ruiz
Juan Cianciardo
García Ruiz, L., Derecho, intereses y civilización. El pensamiento jurídico de Roscoe Pound. Granada, Comares, 2002, 337 pp.
1. El objeto del libro es "el análisis y evaluación del pensamiento" de Roscoe Pound, a quien el profesor Leopoldo García Ruiz considera con razón "uno de los filósofos del Derecho más relevantes de la primera mitad del siglo XX" (p. 1). No obstante esto último, puede asegurarse que la filosofía jurídica de Pound no es suficientemente conocida entre nosotros –téngase presente, por ejemplo, que estamos ante la primera investigación monográfica sobre Pound en lengua cas- tellana1–. Este desconocimiento, teniendo en cuenta el propio pensamiento del autor y lo que se expone a lo largo del excelente trabajo que aquí se recensiona, resulta de difícil justificación.
Comenzaré dando cuenta de la estructura general del trabajo. El autor advierte que ha procurado seguir dos criterios. De un lado, pretendió respetar la cohe- rencia interna del pensamiento de Pound, tarea nada sencilla, "pues la manera de abordar la relación entre concepto, medios, funciones y fines del Derecho por su parte puede llevar a confusión en algunos momentos" (p. 5). De otro, ordenó la teoría jurídica de Pound "según una secuencia y un esquema formal propios, que, en rigor, no se deducen de ninguno de sus libros y artículos" (p. 6), pero que acabará justificándose al final.
2. El capítulo I es una presentación biográfica de Pound. Se trata, en rigor, de una síntesis completa y atractiva de la vida del Profesor de Harvard, sumamente pertinente no solo con vistas a comprender mejor su pensamiento, sino también teniendo en cuenta –cabe reiterarlo– el escaso conocimiento que existe de su figura en Iberoamérica. Un dato curioso y no menor en orden a la comprensión de la teoría jurídica de Pound –como explica García Ruiz hacia en el capítulo V de la monografía– lo constituye su conocida afición por la botánica. Se graduó en esa carrera con honores, y realizó posteriormente el doctorado. Esto explica que el periodo de educación jurídica formal de toda su vida fuese llamativamente breve: el curso 1889-1890 en Harvard. Pese a ello, se trató de una experiencia que lo marcaría decisivamente (p. 13). El derecho dejó de parecerle "algo anodino y sin relieve" y descubrió que "podía ser no sólo una técnica rutinaria, sino una apasionante actividad intelectual" (p 13).
1 Como señala el propio autor (Cfr. n. 6, p. 6), tan solo pueden citarse las traducciones que José Puig Brutau a Interpretations of Legal History (Las grandes tendencias del pensamiento jurídico, Barcelona, Ariel, 1950, con estudio preliminar del propio Puig Brutau), y The Spirit of Common Law (El espíritu del common law, Barcelona, Bosch, 1954), y, más recientemente, la compilación de Juan José Moreso y Pompeu Casanovas El ámbito de lo jurídico (Barcelona, Crítica, 1994), donde se recoge un ensayo en el que Pound resume su filosofía jurídica, además de algunas traducciones y estudios en Argentina, Chile y México.
3. En el primer punto del capítulo II se examina la triple caracterización del término "derecho" que lleva a cabo Pound, como orden, conjunto de directrices y como proceso en el que estas actúan. Esta compleja estructura se unifica a tra- vés de la noción de control social, a la que el profesor García Ruiz dedica la segunda parte del capítulo.
Según el decano de Harvard, en efecto, el derecho se emplearía primeramente para designar el orden jurídico positivo (legal order, ordre juridique, Rechtsordnung); orden que, en la visión de Pound, no es estático: "viene compuesto por la acción judicial, administrativa y legislativa, y es un aspecto de lo que, en una perspec- tiva más amplia, es el control en sociedad. Esta convicción lleva a Pound a con- cebir el orden jurídico como una tarea o una gran serie de tareas de ‘ingeniería social’" (p. 75).
En segundo lugar, "[c]abe referirse al Derecho (...) como aquel conjunto de pau- tas directivas o criterios vinculantes en la determinación y resolución de conflic- tos dentro de una sociedad política organizada" (p. 77). Gracias a ellos los jueces y los funcionarios que se les asimilan mantienen el orden jurídico en la sociedad (derecho en el primero de los sentidos). ¿Cuáles son estos "materiales" que sir- ven para la resolución de conflictos? Pound rechaza de modo expreso una iden- tificación entre el derecho y un conjunto de normas. Su visión es mucho más rica y diversificada, y "el Derecho es para él algo más significativo y duradero que las normas, las cuales no serían sino simples materiales que aquél conforma y vivifica" (p. 78). En suma, Pound concibe el derecho "como un todo orgánico, complejo, articulado, donde hay que tomar en consideración elementos distintos y complementarios entre sí. Cada uno de estos elementos tendría su misión determinada, ofreciendo su conjunto como resultado el derecho entendido en su segunda acepción. Estos elementos –que Pound trata de manera amplia y deta- llada (...)– son los preceptos, la técnica y los ideales jurídicos" (p. 78).
Existen cuatro clase de preceptos: los principios, las reglas, los conceptos y los estándares. "Se llaman reglas (legal rules, rules of law) los preceptos que conec- tan un concreto y determinado supuesto de hecho con una concreta y determi- nada consecuencia jurídica. Son obra del poder" (p. 79). Los principios jurídicos (legal principles) son "los puntos de partida autorizados del razonamiento jurídi- co, a partir de los cuales se buscan reglas o pautas para decisión de controversias jurídicas" (p. 79). Los conceptos jurídicos (legal conceptions) por su parte, son "categorías jurídicamente definidas bajo las cuales pueden ser subsumidos los casos, de modo que, cuando ciertas situaciones de hecho entran dentro de una categoría les son aplicables una serie de reglas, principios y estándares. Tales conceptos, fruto de la actividad sistematizadora de los profesores y estu- diosos del Derecho, permiten a los operadores jurídicos manejarse con menos reglas, y les capacitan para desenvolverse con cierta seguridad al plantearse casos nuevos, para los que no haya reglas a su disposición. Pound cita como ejemplos los conceptos de depósito (bailment), compraventa (sale) y fideicomiso (trust), entre otros" (p. 80). Finalmente, los estándares (legal standards) son "me- didas o patrones de conducta jurídicamente obligatorios (por ejemplo, la buena fe, la due care o diligencia debida, etc.), de modo que si alguien se separa de ellos en su actuación se arriesga a incurrir en responsabilidad o a que aquélla sea declarada jurídicamente inválida" (p. 80).
El conjunto de técnicas, en segundo lugar, es "una tradición en cuanto al modo de desarrollar y aplicar los preceptos, mediante la cual éstos se van perfeccio- nando, extendiendo o restringiendo su ámbito de aplicación, y adaptándose a las exigencias de la administración de justicia. Sin dichos hábitos, los preceptos (reglas, principios, etc.), no llegarían nunca a cumplir su cometido, pues no pue- den ser adscritos a la resolución de un conflicto de manera automática y cons- tante en todos los ordenamientos jurídicos" (pp. 87-88). El autor señala, con acierto, que "[c]uriosamente, la técnica jurídica ha sido siempre un elemento implícito en la constitución del Derecho. En lugar de hablar sobre ella, los juris- tas han preferido ponerla en práctica, y aunque muchas veces es posible recono- cerla fácilmente en los usos de determinada jurisdicción o zona de influencia, lo cierto es que no suele ser descrita. Habitualmente ignorada por la Filosofía del Derecho, es sin embargo un elemento familiar e indispensable para todos aque- llos que ejercen una profesión jurídica" (p. 88). Según Pound, este "arte del oficio del jurista", como él lo llama, "ese conjunto de hábitos mentales de los operado- res jurídicos –que preside no sólo la elaboración, sino también la aplicación del elemento preceptivo– es tan vinculante como los propios preceptos, y no menos importante que ellos" (p. 88).
Por último, el derecho tiene –en esta segunda acepción– un componente ideal. "Pound habla de un conjunto de ideales jurídicos vinculantes (received, authori- tative ideals) que constituirían el marco o presupuesto (background) para la in- terpretación y aplicación de los preceptos" (p. 90). En su definición de ideal jurídico, "Pound remite a la noción de control social como tarea o propósito del Derecho. Esta tarea constituiría, en opinión de Pound, el necesario trasfondo de toda ac- tividad de interpretación y aplicación de los preceptos jurídicos (...). Puede verse así cómo Pound atribuye a los ideales una función de mayor alcance que la de simple factor de configuración del Derecho en su segunda acepción" (p. 91).
Pero el derecho, como ya se dijo, no es solo orden y preceptos, sino también proceso. "Proceso –siguiendo el esquema trazado hasta aquí– en el que actuarían los preceptos mediante el empleo de una técnica y a la luz de unos ideales (segunda acepción). Ese proceso de ajustamiento de relaciones y resolución de con- troversias sería el modo de mantener el orden jurídico (primera acepción) en una sociedad políticamente organizada" (pp. 98-99).
4. En el segundo punto del capítulo II García Ruiz expone y critica la noción de control social empleada por Pound. Sostiene, nada más comenzar, que: "[c]uando Roscoe Pound afirma que la noción de control social unifica los sentidos de lo jurídico, o cuando describe el Derecho, en cualquiera de sus sentidos, como una forma (fase, agencia) especializada de control social, está empleando esta noción con un significado muy preciso", y deben dejarse a un lado "ciertas connotacio- nes ominosas asociadas a la palabra ‘control’, como ‘dominación’, ‘represión’, ‘Estado policial’, etc., las cuales resultan ajenas por completo a la jurispruden- cia sociológica del que fuera Decano de Harvard" (pp. 102-103). García Ruiz propone, siguiendo a Ferrari2 , distinguir al menos entre dos conceptos de con- trol social. "Uno de ellos, quizá el más usual, es el que vincula el control social por encima de todo al orden social. El control equivale aquí a una prevención de la desviación de la conducta que proviene esencialmente de una sola dirección: desde quien tiene mayor hacia quien tiene menor poder, desde quienes tienen mayor interés en mantener o reforzar el orden existente, hacia quien discute su legitimidad. El segundo concepto es algo más amplio y general, ya que compren- de todos los modos y medios mediante los cuales las personas y grupos se influ- yen recíprocamente. Las diferencias con el anterior son notables. Por un lado, al admitir la posibilidad de que el control social se ejerza en varias direcciones, la relación entre control y orden queda atenuada. Por otro, el control puede ser ejercido en forma persuasiva, también respecto a fines opuestos a los del naci- miento o reforzamiento del orden existente" (p. 104).
La noción de control social empleada por Pound responde al segundo de los conceptos, y por ello "cualquier conexión entre el concepto de Derecho postulado por Pound y un concepto de control social unidireccional y potencialmente re- presivo resulta del todo improcedente" (p. 105). Según Pound, "el origen y la justificación del control social se encuentra en ciertas peculiaridades psicológi- cas de la naturaleza humana. A su juicio, la psicología social ha puesto de mani- fiesto la existencia de dos grupos de instintos o tendencias básicas en el ser humano, de cuyo equilibrio dependería la armonía de la propia naturaleza hu- mana: instinto de autoafirmación (self-assertive instinct) e instinto social (social instinct). El instinto de autoafirmación, viene a decir Pound, es el que conduce al hombre a pensar en sus propios deseos y exigencias como lo prioritario, procu- rando satisfacerlos aun a expensas de los demás, venciendo si fuera necesario cualquier clase de oposición a sus intenciones. La educación doméstica y escolar procuran enseñar a controlar las tendencias que son parte de este instinto, pero tratándose de un instinto muy arraigado, se requiere también de la fuerza para su control" (p. 107). Por ello, sostiene Pound, "[l]a tarea (task) del control social, y por consiguiente de la forma altamente especializada de control social que llamamos Derecho, es [precisamente] controlar esta tendencia individual agresi- va para satisfacer deseos individuales"3. En efecto, el segundo instinto conduce a que los hombres, pese a su tendencia a la autoafirmación, se reúnan natural- mente en sociedades organizadas. "Sin embargo, para que la convivencia social sea posible y duradera, es imprescindible que exista un control social sobre las tendencias de efecto disgregatorio del grupo" (p. 108). Ahora bien, el derecho es solo una de las formas de control, junto a otras como la moral, la religión y la familia (p. 110).
2 Cfr. FERRARI, V., Funciones del derecho, trad. de M. J. Añón y J. de Lucas. Madrid, Debate, 1989, p. 130.
Cabe preguntarse, entonces, qué distingue al derecho de las otras formas de control. "Para Pound –sostiene el Prof. García Ruiz– la respuesta sería que el Derecho es la única forma de control social que normalmente emplea la sanción de la presión física externa, mientras que las demás se apoyan habitualmente en la llamada sanción del reproche social, siendo su ultima ratio la expulsión del grupo" (p. 113). No obstante que podría quizá deducirse de lo anterior que Pound identifica derecho y fuerza, si se tiene en cuenta la complejidad de la caracteriza- ción del derecho que Pound lleva adelante tal asimilación no resulta correcta. En realidad, a los ojos del Decano de Harvard, explica García Ruiz, lo que diferencia al derecho de otras formas de control social son sus medios específicos de con- trol –los preceptos, las técnicas, los ideales, el proceso– (p. 114). Cabe resaltar, en refuerzo de esto último, que "Pound entiende que el Derecho está y ha de estar, no al servicio de la fuerza, sino de los intereses humanos. Y que en última instancia, el derecho, esa forma de control social y de protección de intereses –o, mejor dicho, de control social mediante la protección de intereses– es a la vez para Pound un producto de la civilización, y un medio para mantenerla y para formentarla" (p. 115).
El capítulo II culmina con una reflexión sobre la dimensión institucional del fenómeno jurídico –dimensión que Pound deja ver con claridad en su pensa- miento– y hace una crítica de la noción de control social como factor de unión de los tres sentidos en los cuales es entendido el derecho. Respecto de esto último, García Ruiz señala con razón que aunque "es indudable (...) que el Derecho es, entre otras cosas, un medio de control social importantísimo (...)" debe admitirse también, como hace el propio Pound, que "otras agencias ejercen igualmente una función de control social" y que, por tanto, "dicho control no puede ser lo específico del Derecho" (p. 117).
3 POUND, R., The task ok Law, Pennsylvania, Franklin and Marshall College, 1944. La cita ha sido tomada del libro que estamos recensionando.
5. El capítulo III se titula ‘La tarea del derecho’. García Ruiz advierte al comenzar que el discurso de Pound sobre las funciones y fines del derecho contiene "abun- dantes imprecisiones conceptuales" (p. 122), y que ello quizá explique, según su opinión, que algunos autores hayan entendido que "el control social o el asegu- ramiento de intereses o la propia labor ‘ingenierística’ que dicho aseguramiento comporta como el objetivo final del Derecho en la jurisprudencia sociológica. Sin perjuicio de que ciertos textos aisladamente considerados puedan abonar esta tesis –continúa García Ruiz–, conviene insistir en que un examen global de la obra de Pound arroja otra conclusión: tanto la actividad de control social como el ajustamiento de intereses están situados en el pensamiento poundiano como objetivos intermedios. Esto es, funcionan en orden a la consecución de un obje- tivo distinto de ellos mismos, que los trasciende y dirige: lo que Pound, siguiendo a Kohler, denomina ‘civilización’" (p. 125). En suma, Pound contempla al dere- cho, en cualquiera de sus sentidos, no como una realidad autorreferente, "sino como un medio para la consecución de una finalidad extrínseca a él mismo (...). Según el plano del discurso, el ‘fin’ del Derecho será unas veces el control social, otras la protección de intereses, y otras más aún, el desarrollo de la civilización. Pero es sobre todo en este último sentido que el Derecho se convierte propiamen- te en means to an end, porque la civilización es vista por Pound como meta de lo anterior: por un lado, el control sin civilización no tendría objeto; por otro, los operadores jurídicos, en su tarea de protección de intereses, deben respetar ciertos ‘postulados jurales’ que definen la civilización" (pp. 126-127). De este modo, el derecho tiene, según Pound, dos objetivos: uno inmediato –el control social me- diante la protección de intereses, al que García Ruiz denomina "tarea" o "fun- ción" del derecho–, y otro mediato o último –la civilización, al que García Ruiz denomina "finalidad" o "fin" del derecho.
En cuanto al primer objetivo, "[s]egún Pound (...), la tarea de juristas, legislado- res y jueces debe ordenar de tal forma las actividades de los hombres que satis- faga el mayor número posible de esas demandas con la menor fricción y desgaste. De ese modo se armonizaría el ejercicio de las voluntades de los hombres me- diante una ley universal que otorgaría el máximo de libertad posible a cada uno" (p. 130). "Pound, adoptando una idea de Rudolf von Jhering, denomina técnica- mente ‘intereses’ a todas esas reclamaciones o expectativas que las personas, bien individualmente, bien en asociación con otros, plantean de facto, y a las que el Derecho ha de responder. Y ¿cuáles son esos intereses? Los que la gente crea que son, sin más elaboración ética al respecto" (pp. 130-131). Esto conduce a Pound a construir una clasificación compleja de los intereses y a estudiar el proceso de puesta en acción del derecho, en el que aparece como noción clave la de ponderación, sobre los que no entraremos aquí (Cfr. ep. 2 y 3 del cap. III, respectivamente).
Desde la perspectiva anterior, el Derecho, en su primera acepción, "puede ser perfectamente imaginado como una tarea o una serie de grandes tareas de inge- niería. El Derecho mantendría el orden en la sociedad –el control social– desem- peñando una ingente tarea de ordenación de las relaciones humanas, a través de la acción de la sociedad políticamente organizada. Pound entendía como posible y deseable una interpretación del Derecho, en cada una de las etapas de su desarrollo, como algo primordialmente conectado con el aseguramiento de inte- reses" (p. 193). Cabe preguntarse, en tal sentido, si estas reflexiones de Pound pretenden ser prescriptivas o meramente descriptivas. A juicio del Dr. García Ruiz, Pound intenta lo primero, aunque no lo consigue por completo: "su expli- cación es, ante todo, desiderativa. La analogía ingenierística, además, no acierta a caracterizar ni la naturaleza de la acción jurídica ni siquiera la complejidad de la propia jurisprudencia sociológica" (p. 200).
6. En el capítulo IV, el autor pretende abordar el tratamiento que Pound dispen- sa a la finalidad del orden jurídico; "[e]n otras palabras, al servicio de qué ideales se encuentra el Derecho; qué motiva su existencia y sus peculiaridades como instrumento de control en la sociedad" (p. 203). García Ruiz precisa, al comienzo de la exposición, que "los ideales pueden ser vistos (...) bajo dos puntos de vista. En primer lugar, cabe hablar de los ideales como elementos integradores del propio concepto de Derecho, en la medida en que los aplicadores los tienen efec- tivamente en cuenta a la hora de dilucidar una controversia. El tratamiento de los ideales desde este punto de vista requiere consideraciones de carácter socio- lógico-funcional (...). Pero los ideales pueden también ser contemplados desde una perspectiva axiológica, como objetivos a cumplir por el Derecho, entendido como totalidad (...)" (pp. 203-204). En este capítulo se lleva a cabo un estudio de los ideales en este segundo sentido, puesto que el otro fue abordado en capítulos anteriores.
Como se describió con anterioridad, para Pound el derecho es una agencia de control social que colabora con su tarea a sujetar la tendencia de los seres hu- manos a la autoafirmación agresiva para satisfacer sus deseos individuales. Esa actividad permite el desarrollo de la sociedad civilizada, y no suprime sino que encauza las expectativas humanas (intereses). Esto último se lleva a cabo apli- cando la teoría de William James de satisfacer el mayor número posible de entre dichas reclamaciones con el menor desgaste (pp. 214-215). "Este esquema, sin embargo, no resultaría completo si no se añade la perspectiva teleológica que Pound le proporciona a través del concepto de civilización. En efecto, es impor- tante comprender que Pound considera la actividad de control social y la ponde- ración de intereses como objetivos intermedios, y que ambos funcionan en orden a la consecución de un objetivo distinto de ellos mismos, que los trasciende y dirige: la civilización. Dicho ideal civilizador recibe una expresión más precisa en el orden jurídico a través de la noción de justicia, que (...) es entendida en última instancia por Pound como el régimen resultante de la satisfacción de intereses. No en vano, y como el mismo Pound se encarga de recordar, las tesis histórica- mente habidas en torno a la finalidad del orden jurídico (...) tienen en común entre sí al menos una cosa: el hecho de poder ser calificadas como teorías de la justicia" (p. 215).
7. En el capítulo final el profesor García Ruiz lleva a cabo una evaluación de la jurisprudencia sociológica. En rigor, dicha tarea fue realizada a lo largo de los cuatro capítulos precedentes a éste. El capítulo V, por tanto, acaba siendo en parte una muy útil recapitulación, y en parte una profundización de las distintas críticas y consideraciones efectuadas con anterioridad.
Al comienzo del libro se preguntaba el autor si el pensamiento del Profesor de Harvard no serviría como "poderoso argumento global" frente al "modelo normativista" (p. 8). La lectura del trabajo permite responder de modo afirmativo y rotundo el interrogante. Más incluso, como el propio García Ruiz intuye, "no es poco lo que los escritos de este jurista norteamericano puede enseñar aún acer- ca de las grandes cuestiones que plantea una reflexión sobre el Derecho y la justicia" (p. 8). En efecto, "Roscoe Pound puso de manifiesto que el conocimiento de las circunstancias sociales (políticas, económicas, etc.) que enmarcan la apli- cación de los preceptos resulta de vital importancia para la comprensión del fenómeno jurídico. En consecuencia, combatió la autosuficiencia formal que es- terilizaba la ciencia del derecho de su tiempo, animándola a abrirse a una deci- dida colaboración con las ciencias sociales (la sociología en particular) para dar cuenta cabal de los problemas que se le plantean al orden jurídico, y ofrecer una solución acertada a los mismos" (pp. 310-311).
He aquí, quizá, uno de los méritos más evidentes de trabajo que se recensiona: estamos –lo repito una vez más– ante el estudio de un autor poco tratado en el mundo iberoamericano, que combina una personalidad atrapante (fue botánico, historiador del derecho, filósofo del derecho, sociólogo y dedicó una parte im- portante de su vida al gobierno universitario), con una visión muy rica y original del fenómeno jurídico, más allá de las deficiencias que dicha visión pueda tener. Pound acierta, sobre todo –y no es poco– con las preguntas que se formula, aunque, como bien se señala en el libro, sus respuestas no acaben siendo todo lo satisfactorias que cabría esperar. Por otro lado, el profesor García Ruiz lleva adelante su trabajo desde una perspectiva del fenómeno jurídico que llama la atención por su agudeza y madurez, poco habitual en un libro cuyo origen fue, como es el caso, la tesis doctoral de su autor: se describe con claridad destacable el pensamiento de Pound, y con una no menor destacable lucidez se lo critica, señalándose sus aciertos e insuficiencias. Entre las críticas más relevantes se encuentra, sin duda, el señalamiento de la conveniencia de una fundamentación filosófica suplementaria a la jurisprudencia sociológica, abierta a la ontología y a la ética. "Introducir esa clase de argumentación significaría, entre otras cosas –señala García Ruiz–, pasar a plantearse no tanto cómo dar cabida al mayor número de cualesquiera pretensiones o expectativas, cuanto en virtud de qué título esas pretensiones pueden venir justificadas, y en consecuencia protegidas por el orden jurídico" (p. 313). "Sólo una fundamentación de esta clase permiti- ría aspirar después a identificar, en lo posible, lo que hay de permanente en las distintas manifestaciones históricas de lo jurídico, acogiendo al mismo tiempo las mejores intuiciones del pensamiento de Pound" (p. 316).
Para concluir, otro de los méritos insoslayables del libro es su prosa: no es fre- cuente encontrar un trabajo jurídico escrito con el estilo y el vocabulario que tiene el que aquí se comenta. Habría que sumar entre las cualidades de esta monografía, además, el manejo de la técnica de la nota al pie del que hace gala el autor: el lector encontrará a lo largo de todo el trabajo notas pertinentes, que aúnan en dosis elogiables suficiencia, laconismo y profundidad.
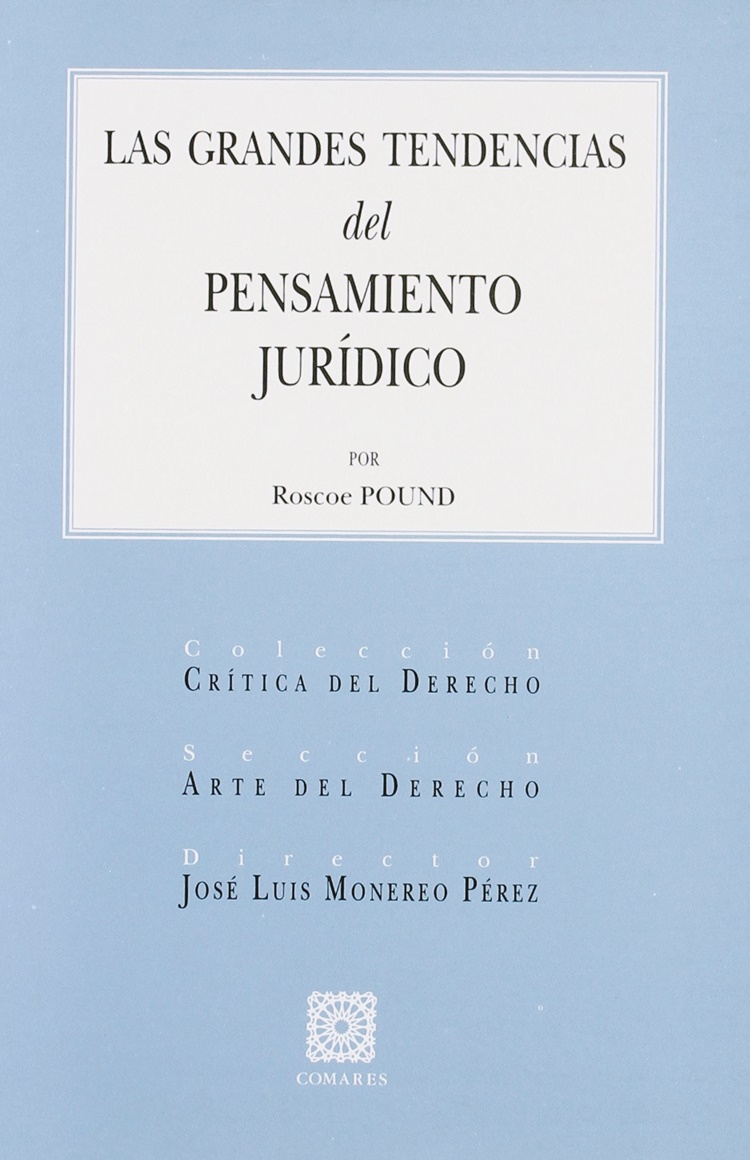 |
| El pensamiento Jurídico de Roscoe Pound |
AÑO 18 - NO 13 - BOGOTÁ, COLOMBIA - NOVIEMBRE 2004
AÑO 18 - NO 13 - 179-187 - BOGOTÁ, COLOMBIA - NOVIEMBRE 2004




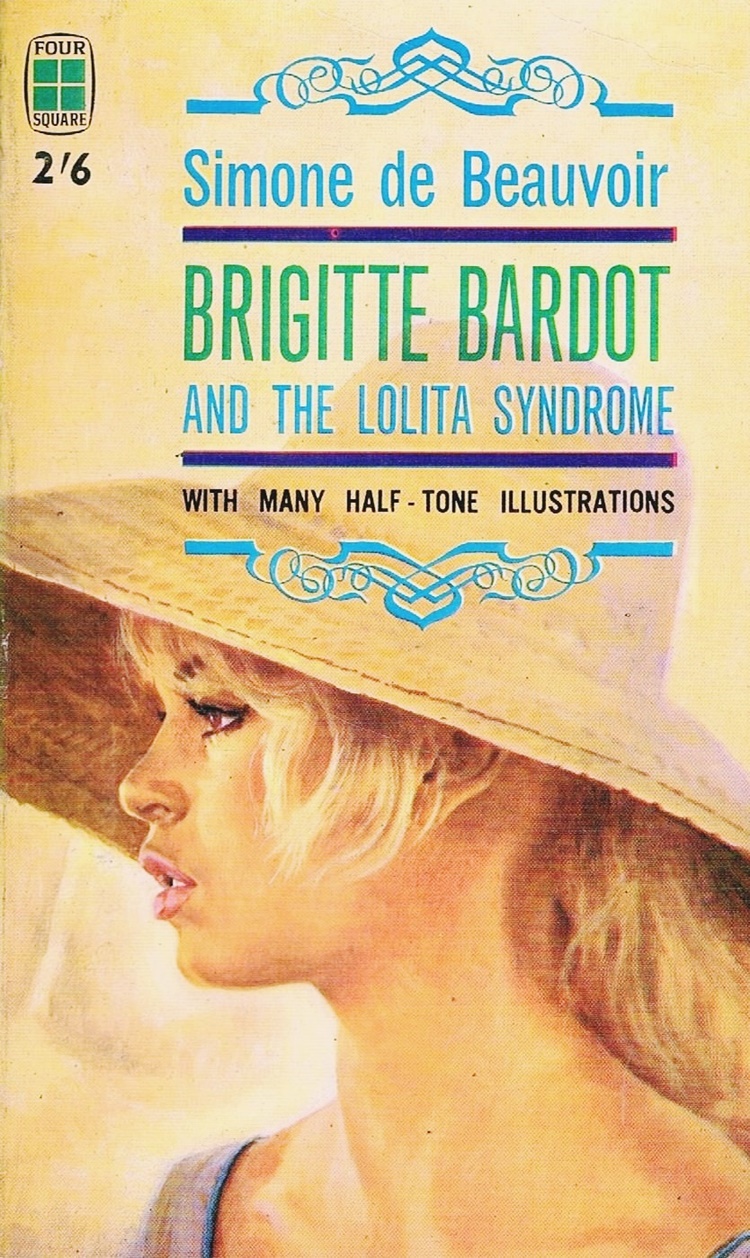




Comentarios
Publicar un comentario